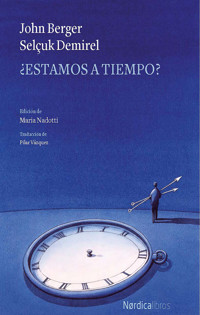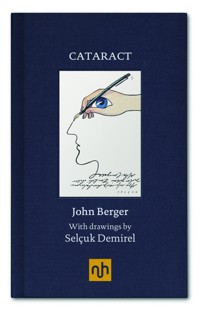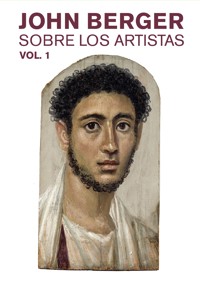Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial GG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: GG Clásicos
- Sprache: Spanisch
El título Siempre rojo no implica que nunca fuera a cambiar. Quería decir con ello que nunca comprometería mi oposición a la cultura y la sociedad burguesas. Publicados por primera vez en 1960, los ensayos reunidos en este libro fueron escritos entre 1954 y 1959 en forma de artículo para la revista marxista New Statesman, con la que John Berger colaboró durante más de una década. En evidente oposición al gusto burgués —de ahí el título—, el crítico de arte nos acerca de forma íntima y cálida a varios artistas, algunos de ellos minoritarios o desconocidos en ese momento, para hablarnos de sus dificultades y sus luchas, sus éxitos y sus fracasos. Una nueva mirada muy lejana a la de la historiografía convencional de quien comprende el arte y el artista en el contexto cambiante de la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Permanent Red, publicado originalmente por Writers and Readers
Publishing Cooperative Society Ltd, Londres, 1979.
Diseño de cubierta y de la colección: Setanta
Revisión de estilo: Iñaki Domínguez Gregorio
Fotografía de la cubierta:
© Jean Mohr, Beverly’s collection, John Berger Estate.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.
© John Berger, 1960, y John Berger Estate
© de la traducción: Moisés Puente, 2024
y para esta edición:
© Editorial GG, SL, Barcelona, 2024
ISBN: 978-84-252-3514-6 (ePUB)
www.editorialgg.com
Editorial GG, SL
Vía Laietana 47, 3.º 2.ª, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 933 228 161
Índice
Prefacio
Agradecimientos
Sobre un bronce de una bailarina de Degas
Introducción
¿Quién es artista?
Dibujar
La dificultad de ser artista
Artistas vencidos por las dificultades
Artistas que luchan
La evolución del arte del siglo XX
Maestros del siglo XX
Vida y muerte de un artista
Lecciones del pasado
El futuro
Algunas definiciones útiles
Una moraleja
Prefacio
Este libro se publicó por primera vez en 1960.1 La mayor parte fue escrita entre 1954 y 1959. Me parece que he cambiado mucho desde entonces. Cuando releía hoy el libro, me dio la impresión de que por entonces estaba atrapado: atrapado en tener que expresar todo lo que sentía o pensaba en el lenguaje de la crítica de arte. Puede que un sentido inconsciente de estar atrapado ayude a explicar el puritanismo de algunas de mis opiniones. En muchos aspectos hoy soy mucho más tolerante, pero en lo que se refiere a la cuestión central podría ser todavía más intransigente. Hoy creo que el arte y la propiedad privada son completamente incompatibles, y también lo son el arte y la propiedad estatal, a no ser que el Estado sea una democracia popular. La propiedad ha de ser destruida para que la imaginación pueda seguir desarrollándose. Por lo tanto, hoy encontraría imposible de aceptar la función de la actual crítica de arte, una función que, al margen de las opiniones del crítico, sirve sobre todo para mantener el mercado del arte. Y por eso hoy soy más tolerante con aquellos artistas que se ven reducidos a ser en gran medida destructivos.
Pero no solo yo he cambiado. La perspectiva del mundo ha cambiado fundamentalmente. A inicios de la década de 1950, cuando empecé a escribir crítica de arte, había dos polos, y solo dos, a los que conducía inevitablemente cualquier idea o acción política. La polarización se encontraba entre Moscú y Washington. Mucha gente hacía todo lo posible por escapar a esta polarización, pero era imposible, en términos objetivos, porque no dependía de las opiniones, sino que era una consecuencia de una lucha mundial crucial. Solo cuando la Unión Soviética consiguió (o se reconoció que había conseguido) una paridad nuclear con Estados Unidos, pudo dejar de ser esta lucha el factor político primario. La consumación de esta paridad precedió justamente XX Congreso de Partido y a los levantamientos en Polonia y en Hungría, a los que seguiría la victoria de la revolución cubana. Los ejemplos y las posibilidades revolucionarias se han multiplicado desde entonces. La raison d’être del dogmatismo polarizado ha sucumbido.
Siempre me mostré abiertamente crítico con la política cultural de Stalin, pero durante la década de 1950, mi crítica era más contenida que ahora. ¿Por qué? Desde que era estudiante no he dejado de ser consciente de la injusticia, la hipocresía, la crueldad, el despilfarro y la alienación de nuestra sociedad burguesa, tal como se refleja y expresa en el terreno del arte. Y mi meta ha sido, por pequeño que fuera el intento, destruir esa sociedad. Existe para frustrar al mejor de los hombres. Lo sé profundamente y soy completamente inmune a las disculpas de los liberales. El liberalismo va siempre a favor de la clase dirigente alternativa, nunca de la clase explotada. Pero uno no puede pretender destruir sin tener en cuenta el estado de las fuerzas existentes. A principio de la década de 1950, la Unión Soviética, pese a todas sus deformidades, constituía una gran parte de la fuerza del desafío que representaba el socialismo para el capitalismo. Ya no lo es.
Merece la pena mencionar, quizás, un tercer cambio, aunque trivial. Tiene que ver con mis condiciones de trabajo por entonces. La mayor parte de este libro fue escrito primero en forma de artículos para el New Statesman. Los escribí, como ya he explicado, en el momento cumbre de la Guerra Fría, durante un período de estricto conformismo. Tenía veintitantos años (en una época en la que ser joven suponía que te trataran siempre con cierta condescendencia). Así pues, todas las semanas, después de escribir el artículo tenía que pelearlo, línea por línea, adjetivo por adjetivo, frente a los constantes reparos de los editores. Durante los últimos años de la década, tuve el apoyo y la amistad de Kingsley Martin, pero para entonces ya se había formado mi propia actitud con respecto a escribir para la revista y ser publicado en ella. Era una actitud de beligerante recelo. La presión no provenía solo de la dirección de la revista. Los intereses creados del mundo del arte ejercían su propia presión a través de los editores. Cuando reseñé una exposición de Henry Moore, diciendo que revelaba un retroceso con respecto a sus logros anteriores, el British Council telefoneó al artista para pedirle excusas porque algo tan lamentable hubiera sucedido en Londres. El mundo del arte ha cambiado desde entonces y, cuando escribo ahora sobre arte, tengo la suerte de poder escribir con la mayor libertad.
Releyendo el libro, me veo atrapado y tengo la sensación de que muchas de mis afirmaciones están codificadas, y, sin embargo, he aceptado que se volviera a publicar el libro en formato bolsillo. ¿Por qué? El mundo ha cambiado. La situación en Londres ha cambiado. Algunas de las cuestiones y algunos de los artistas sobre los que escribo ya no tienen un interés inmediato. Yo he cambiado. Pero precisamente por las presiones bajo las que escribí el libro —profesionales, políticas, ideológicas, personales— me parece ahora que en ese momento necesitaba formular unas generalizaciones rápidas y tajantes y cultivar algunas ideas a largo plazo a fin de transcender las presiones y salirme de los confines del género. Hoy me sorprenden como todavía válidas la mayor parte de esas generalizaciones e ideas. Y todavía más, me parecen coherentes con lo que he pensado y escrito desde entonces. El breve artículo sobre Pablo Picasso es, en muchos sentidos, un esbozo de mi libro posterior sobre el pintor.2 El tema recurrente del presente libro es la desastrosa relación entre el arte y la propiedad, y este es el único tema relacionado con el arte sobre el que todavía me gustaría escribir un libro entero.
El título Siempre rojo no implica que nunca fuera a cambiar. Quería decir con ello que nunca comprometería mi oposición a la cultura y la sociedad burguesas. Al aceptar la reedición del libro, reitero mi afirmación.
John Berger, 1968/1979
Agradecimientos
Quisiera agradecer al New Statesman que me permitiera volver a publicar gran parte del material que ahora forma la base de este libro.
Sobre un bronce de una bailarina de Degas
Dices que la pierna sostiene el cuerpo
pero ¿nunca has visto
la semilla en el tobillo
de donde el cuerpo crece?
Dices (si eres el constructor de puentes
que creo que eres) que cada pose
debe guardar su equilibrio natural
pero ¿nunca has visto
los tercos músculos de las bailarinas
mantener el suyo tan poco natural?
Dices (si eres tan racional
como espero que seas) que la evolución del bípedo
hace ya tiempo que concluyó
pero ¿nunca has visto
ligeramente metido en la cadera
el signo milagroso aún
que predice la bifurcación de los cuerpos
un palmo más abajo?
Contemplemos pues juntos
(sabemos los dos
que la luz es mensajera
del espacio y el tiempo)
contemplemos esta figura
para verificar
yo mi diosa
tú el esfuerzo.
Imagínate un puente.
Mira: la carretera de la pierna y la espalda
articulada a la cadera y al hombro
se sostiene firme de la palma al talón
como pilar una sola pierna
el muslo sobre la rodilla
un miembro en voladizo.
Imagínate un puente
sobre lo que antaño los hombres llamaron el Leteo.
Mira: el cuerpo normal que atravesamos
vulnerable, habitado, cálido
también aguanta la tensión.
Peso muerto, peso vivo
y resistencia aerodinámica lateral.
Que el puente que esta bailarina nos tiende
soporte el peso de todos nuestros viejos prejuicios
verifiquemos pues de nuevo,
Tú mi diosa
y yo el esfuerzo.
***
Introducción
El crítico ideal y el crítico combativo
Considerándolo desde una perspectiva histórica amplia, es evidente que nuestro tiempo es un tiempo de amaneramiento y de decadencia. La subjetividad excesiva de la mayor parte de nuestro arte y de nuestra crítica lo confirma. No es difícil encontrar explicaciones históricas y sociales. Puede que esta óptica no tenga una aceptación unánime, pero no es una estupidez condenar una obra por burguesa, formalista o escapista.
Por otra parte, adoptando una perspectiva muy limitada, entenderás a cualquier artista. Cuando se acepta lo que están intentando hacer los artistas, resulta posible admirar su esfuerzo. La obra deja entonces de ser una prueba de la validez de las intenciones del artista: son sus intenciones las que deben probar la validez de su obra. Si quieres saber lo que se siente siendo X, sus cuadros te informarán mejor que cualquier otra cosa. Acepta que para él es preciso crear un tipo de mundo fluido en el que han desaparecido la solidez, el peso y la identidad, y entonces sus cuadros te causarán una profunda impresión.
La limitación que tiene la primera óptica es que tiende a ser demasiado mecánica. Para adoptar la perspectiva histórica del plazo largo, tienes que situarte fuera de tu tiempo y de tu cultura. Has de poner tu base en el pasado, en un futuro imaginario o en el centro de una cultura alternativa. Tu opinión será probablemente acertada. Pero casi con toda certeza no verás los procesos que transforman tu tiempo. Tenderás a ver la dramática ruptura que existe entre la cultura con la que te identificas y la cultura que te rodea más claramente que la dialéctica que conduce hacia esa ruptura y desde ella. Te habrás dado cuenta, por ejemplo, de que el surrealismo era decadente, pero no habrás conseguido entender la manera en la que alimentó a Paul Éluard, quien se opuso después a cualquier tipo de decadencia. Es una perspectiva que da por supuesto que el período de uno está cerrado, en lugar de considerarlo un continuo.
La limitación de la segunda óptica es su subjetividad. Las intenciones cuentan más que los resultados. Juzgas la distancia recorrida en lugar de la distancia que aún es necesario recorrer. Piensas como si la historia comenzase de nuevo con cada individuo. Tienes la mente abierta pero cualquier cosa puede entrar en ella y parecer un factor positivo. Admitirás al genio y al necio, pero no serás capaz de distinguir al uno del otro.
De modo que lo necesario es combinar ambas perspectivas. Estarás entonces plenamente equipado para reconocer la peculiar transformación, cuando tiene lugar, que hace que la búsqueda de sus necesidades personales por parte de un artista se convierta en una búsqueda de la verdad. Tendrás la perspectiva histórica necesaria para valorar la verdad que el artista descubre; y también la capacidad imaginativa para apreciar el camino que deberá recorrer hasta su descubrimiento. En teoría, una combinación así constituiría el equipamiento óptimo del crítico ideal. Pero esto es en realidad imposible.
Las dos perspectivas se oponen mutuamente. Estás exigiendo que el crítico esté al mismo tiempo en un lugar (la imaginación de X) y en todas partes (la historia). Le estás adjudicando el papel de Dios, que es, claro está, el papel que la mayoría de los críticos se asignan a sí mismos. Su única preocupación y su único temor es no comprender al próximo genio, el último descubrimiento, la corriente más novedosa. Y es que no son Dios. De modo que caminan sin rumbo, buscando no saben bien qué, pero siempre convencidos de que lo acaban de encontrar.
La crítica que hace falta es más modesta. Deberás contestar, en primer lugar, a una pregunta: ¿para qué sirve el arte aquí y ahora? Podrás entonces practicar la crítica considerando si las obras de las que tratas sirven o no a esos objetivos. Debes guardarte mucho de creer que siempre lo hacen directamente. No estás pidiendo pura propaganda. Pero tampoco hace falta extremar la moderación para evitar que quienes vengan después adviertan que te equivocaste. Cometerás errores. Tal vez se te escape el genio que finalmente consigue ser reconocido. Pero si contestas a la pregunta inicial con lógica y con justicia históricas, habrás contribuido a acercar un futuro desde el cual se pueda juzgar cabalmente el arte de tu tiempo.
Lo que yo pregunto es lo siguiente: ¿contribuye esta obra a que las personas conozcan y reivindiquen sus derechos sociales? Permítaseme explicar en primer lugar a qué no me refiero con esta pregunta. Cuando entro en una galería no valoro las obras por el grado de efectividad gráfica que logran para presentar, por ejemplo, la situación de los pensionistas. Es evidente que ni la pintura ni la escultura son el medio más apropiado para presionar al Gobierno para que nacionalice la tierra. Tampoco estoy sugiriendo que el artista pueda o deba, mientras trabaja, preocuparse prioritariamente por la justicia de una reivindicación social.
Cerrad la puerta de la capilla papal,
que no entren los niños.
Ahí arriba, en el andamio, se reclina
Miguel Ángel.
No hace más ruido que un ratón
Al mover la mano.
Como en la alberca la mosca patilarga,
su pensamiento camina sobre el silencio.3
W. B. Yeats comprendía las preocupaciones necesarias del artista.
A lo que sí me refiero es a algo menos directo y menos general. Después de responder a una obra de arte, nos separamos de ella llevándonos en la conciencia algo que no teníamos antes. Algo que es más que el recuerdo del incidente representado y también más que nuestro recuerdo de las formas y de los colores y espacios que el artista ha utilizado y dispuesto. Lo que nos llevamos —en el nivel más profundo— es el recuerdo de la manera que tiene el artista de mirar el mundo. La representación de un incidente reconocible (aquí un incidente puede no ser sino un árbol o una cabeza) nos ofrece la posibilidad de relacionar nuestra manera de mirar con la del artista. Confirma la verdad de esto el hecho de que a menudo seamos capaces de recordar la experiencia de una obra después de haber olvidado su tema específico o su disposición formal exacta.
Sin embargo, ¿por qué habría de tener un sentido para nosotros la manera que tiene un artista de mirar el mundo? ¿Por qué nos proporciona placer? Creo que porque incrementa nuestra conciencia de nuestra propia potencialidad. Por supuesto, no la conciencia de nuestra potencialidad como artistas. Pero una manera de mirar el mundo supone cierta relación con el mundo y toda relación implica una acción. El tipo de acciones implícitas varía mucho. Una escultura clásica griega incrementa la conciencia de nuestra dignidad física potencial; un Rembrandt, de nuestro coraje moral potencial; y un Matisse, la conciencia de nuestra potencial sensualidad. Sin embargo, cada uno de estos ejemplos es demasiado personal y demasiado estrecho para contener toda la verdad sobre la cuestión. Una obra puede, hasta cierto punto, incrementar la conciencia de diferentes personas en relación con diferentes potencialidades. Lo importante es que una obra de arte válida promete de uno u otro modo la posibilidad de crecimiento, de mejora. No hace falta que la obra sea optimista para conseguir esto; el tema de la obra puede, de hecho, ser trágico. Pues no es el tema lo que hace la promesa, sino la manera que tiene el artista de ver el tema. La manera que tiene Goya de ver una masacre equivale a afirmar que deberíamos ser capaces de vivir sin masacres.
Las obras pueden dividirse aproximadamente en dos categorías, cada una de las cuales ofrece, de la manera que he descrito, un tipo diferente de promesa. Existen obras que representan una manera de mirar que promete el dominio de la realidad: Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Nicolas Poussin, Edgar Degas. Cada uno de estos artistas sugiere de diferente manera que el espacio, el tiempo y el movimiento son comprensibles y controlables. La vida solo es caótica en la medida en la que los humanos se lo permitan ser. Otras obras representan una manera de mirar cuya promesa no reside tanto en una sugerencia de dominio, sino en el fervor de un deseo implícito de cambio: El Greco, Rembrandt, Jean-Antoine Watteau, Eugène Delacroix, Vincent van Gogh. Estos artistas sugieren que de un modo u otro los humanos son más grandes que sus circunstancias y que, por consiguiente, deberían modificarlas. Tal vez ambas categorías se relacionen con la antigua distinción entre lo clásico y lo romántico, pero son más amplias porque no se centran en vocabularios históricos específicos. (Es evidentemente absurdo pensar en El Greco como romántico en el mismo sentido que Delacroix o Frédéric Chopin.)
De acuerdo, me dirás ahora, ya veo lo que quieres expresar: el arte nace de la esperanza. Es algo que se ha dicho a menudo, pero ¿qué tiene eso que ver con la reivindicación de los derechos sociales? Aquí es importante recordar que el sentido específico de una obra de arte cambia; si no lo hiciera, ninguna obra sería capaz de trascender su tiempo y un agnóstico sería incapaz de apreciar una pieza de Giovanni Bellini. El sentido de mejora, del incremento que una obra de arte promete, depende de quién la esté mirando y cuándo. O depende, para decirlo dialécticamente, de qué obstáculos impiden en cada momento el progreso humano. La racionalidad de Poussin generó esperanzas primero en el contexto de la monarquía absoluta; más tarde, dio esperanzas en el contexto del librecambismo y de las reformas liberales; y aún más adelante, confirmó la confianza de Fernand Léger en el socialismo proletario.
Es nuestro siglo, preeminentemente el siglo de una humanidad que reivindica en todo el mundo el derecho a la igualdad, es nuestra propia historia, los que hacen inevitable que solo lo podamos entender si lo juzgamos mediante el criterio de si ayuda o no a los humanos a reivindicar sus derechos sociales. Nada tiene que ver con la naturaleza permanente del arte, si es que existe tal cosa. Han sido las vidas vividas durante los últimos 50 años las que han convertido ahora a Miguel Ángel en un artista revolucionario. La histeria con la que mucha gente niega hoy el inevitable énfasis social del arte se debe sencillamente al hecho de que niegan su propio tiempo. Les gustaría vivir en un tiempo en el que tuvieran la razón.
¿Quién es artista?
Estás tumbado en la hierba al sol, bajo un haya. Un vientecillo levanta las ramas más ligeras y hace girar las hojas. Desde lejos, este movimiento constante de las hojas crea el efecto de una nieve verde que cae frente a la superficie del árbol, tal como en su momento parecía caer una nieve plateada delante de las pantallas grises de cine.
Miras a lo alto con los ojos entornados. Están entornados porque estás mirando atentamente. Una rama es más larga que las demás. Es imposible contar el número de hojas que tiene. El cielo azul que ves a través y alrededor de estas hojas es como el blanco del papel que rodea las letras de las palabras. La distribución de las hojas contra el cielo es todo menos arbitraria. Te preguntas si no sería posible explicar su secuencia como puede explicarse la de las letras y las palabras en un libro. Descubres entonces una imagen que, como buena maestra, dirige tu pensamiento confuso. Para alcanzar la existencia —empiezas a decirte a ti mismo—, todo debe penetrar el centro mismo de un objetivo; cualquier cosa que no alcance ese centro simplemente no existe. No obstante, las palabras de una maestra tras haberse ido resultan decepcionantes, así que sigues dándole vueltas a cómo podrías decir que la rama superior representa toda la primavera… Pensando así puede que seas filósofo, pero no tanto que seas pintor.
Estás tumbado con la cabeza apoyada en tu chaqueta cuidadosamente doblada. Calculas que el árbol debe tener unos veinte metros de altura. ¿Puedes encontrar alguna yema? Entornas los ojos. No queda ninguna. Aquí todo debe estar al menos 15 días más adelantado que en casa, pues estamos a menor altura y protegidos por las colinas de Downs. Luego intentas ver si puedes distinguir las flores, tan poco llamativas. La rama está demasiado alta y la luz es demasiado brillante. Recuerdas que durante las hambrunas la gente se comía los hayucos. Al fin y al cabo, el haya pertenece a la misma familia que el castaño, y los cerdos se acercan a los hayedos en otoño. Pero los cerdos comen cualquier cosa. Tu ojo recorre la rama. Su forma es como el contorno de los cuartos traseros de un caballo visto de lado. Te estás quedando dormido, pero cuando miras hacia arriba te imaginas tendiendo una cuerda sobre esa rama. Has dejado de pensar, te dejas llevar y tienes los ojos casi cerrados. Sin embargo, las palmas de tus manos y la parte interior de las rodillas se tensan al recordar cómo trepabas por ramas tan retorcidas cuando eras un niño. Para ti, las partes del árbol están ahí para que las domines de una forma u otra… pero no a través de la pintura.
Distraídamente, cierras los ojos de vez en cuando. Luego, la imagen del motivo de las hojas permanece por un momento antes de desvanecerse, impresa en tu retina, pero teñida ahora de un rojo intenso, el color del rododendro más oscuro. Cuando vuelves a abrir los ojos, la luz es tan brillante que tienes la sensación de que rompe contra ti en olas, recordándote la isla tan pequeña que eres en medio de la hierba. Eres consciente de los niños que juegan a tu alrededor y, por alguna asociación demasiado rápida para que te percates de ella —que en retrospectiva acabarás recordando—, te maravillas de la cantidad de pájaros que puede esconder un árbol. Al anochecer, cuando se acerca un hombre, una bandada de 40 o 50 estorninos puede levantar el vuelo desde un único espino y dispersarse dando vueltas en el aire una vez más; como pájaros pintados en un abanico, de repente se abren para más tarde volver a cerrarse lentamente. El árbol está lleno de incidentes, imaginados y recordados. Pero, por encima de todo, para ti este árbol existe en el tiempo, y su tamaño y verdor (y el razonamiento de quien originalmente lo plantó, no menos que el razonamiento de quien puede ordenar su tala), todo te recuerda este hecho. De repente notas que el cielo no es de un azul uniforme. Allí, encima del árbol, hay una raya vertical de un azul más pálido que se ramifica en su extremo superior en varias direcciones. De hecho, es como un árbol en sí mismo, dices. Luego ves cómo se transforma en una cabeza de león… Quizás utilices tus ojos como un poeta, pero no como un pintor.
Estás ahí tumbado. Puedes oler la hierba. Eres más consciente que de costumbre del calor del sol. Tienes la sensación de que estás estirado por el mundo y puedes sentir la curvatura de la tierra. Nada del árbol te sorprende. Lo miras como un actor miraría un auditorio. ¿Y tu drama? Tu brazo rodea otra cintura; una mano acaricia tu cabello. Puede ser cualquiera, pero en este momento ves el árbol como solo lo ve un amante. El árbol es una X que marca un lugar para ambos.
No miras. ¿Qué sentido tiene estar tumbado si aún tienes que utilizar los ojos? Medio escuchas el viento. Las hojas suenan como la arena cuando se vuelca. Cuando te despiertas miras hacia arriba con mucha cautela. Ves verde, azul, verde mezclado con tierra, blanco. El verde ha eliminado del azul toda traza de amarillo. Este hecho es incuestionable. Todo el resto es confuso. Sin concentrarte demasiado, empiezas a ordenar lo que ves, como si lo hicieras con las manos. Imitando la habilidad de los floristas, quienes saben exactamente qué ramita colocar con cada cual, aprendes a distinguir los grupos de follaje, asignando a cada uno su propia rama y su posición en el espacio. Empiezas a comprobar los ángulos de las ramas, como un mecánico, no como un matemático. Haces todo lo posible para quitar importancia a ese árbol: lo reduces a un tamaño tangible y a simplicidad. Vuelves a cerrar los ojos, pero ahora te estás concentrando. Estás pensando en tu propio cuadro. ¿Cómo puede adaptarse para admitir un árbol tal? ¿Cómo puede mantener un árbol así en su lugar adecuado? Poco a poco eres capaz de imaginar que el árbol aparece en tu cuadro. De momento es poco más que un signo hecho con tus propios dedos, como la torre de la iglesia y el párroco. Pero no eres un leñador: no puedes transportar árboles y hacerlos rodar. Tampoco puedes plantarlos en tu suelo a partir de semillas. Cuando abres los ojos para mirar el árbol real, intentas con todas tus fuerzas verlo tal como lo acabas de imaginar pintado. Pero no puedes. Allí está, destacándose contra el cielo. Vuelves a restarle importancia. Cierras los ojos una vez más. Adaptas el árbol que pertenece a tu cuadro. Abres los ojos y compruebas. Está más cerca, pero el haya todavía se alza y brilla encima de ti. Una y otra vez. Y así podrías estar tumbado hasta que anocheciera… y ser pintor.
Dibujar
La base de toda la pintura y toda la escultura es el dibujo
Para el artista dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita; es literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y a volver a unirlo en su imaginación, o, si dibuja de memoria, lo que le fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas. En la enseñanza del dibujo, es un lugar común decir que lo fundamental reside en el proceso específico de mirar. Una línea, una zona de color, no es realmente importante porque registre lo que uno ha visto, sino por lo que le llevará a seguir viendo. Siguiendo su lógica a fin de comprobar si es exacta, uno se ve confirmado o refutado en el propio objeto o en su recuerdo. Cada confirmación o cada refutación lo aproxima al objeto, hasta que termina, como si dijéramos, dentro de él: los contornos que uno ha dibujado ya no marcan el límite de lo que ha visto, sino de aquello en lo que se ha convertido. Puede que esto suene innecesariamente metafísico. Otra manera de expresarlo sería decir que cada marca que uno hace en el papel es una piedra pasadera desde la cual salta a la siguiente y así hasta que haya cruzado el tema dibujado como si fuera un río, hasta que lo haya dejado atrás.
Esto es muy distinto del proceso posterior de pintar un lienzo “acabado” o esculpir una estatua. En estos casos no se atraviesa el tema, sino que se intenta recrearlo y cobijarse en él. Cada pincelada o cada golpe de cincel ya no es una piedra pasadera, sino una piedra que ha de ser colocada en un edificio planificado. Un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya sea visto, recordado o imaginado. Una obra “acabada” es un intento de construir un acontecimiento en sí mismo. En este sentido, es significativo que solo cuando el artista alcanzó un nivel relativamente alto de libertad “autobiográfica” individual empezaron a existir los dibujos tal como los concebimos hoy. En una tradición hierática, anónima, no son necesarios. (Debería, tal vez, indicar aquí que estoy hablando de dibujos de trabajo, aunque estos no siempre se hacen para un proyecto específico. No me refiero a dibujos lineales, ilustraciones, caricaturas, ciertos retratos o ciertas obras gráficas que pueden ser productos “acabados” por derecho propio.)
Varios factores técnicos amplían con frecuencia esta distinción entre dibujo de trabajo y obra “acabada”: el mayor tiempo necesario para pintar un lienzo o esculpir un bloque, la mayor escala del trabajo, el problema de tener que manejar simultáneamente el color, la calidad del pigmento, el tono, la textura, el grano, etc.; en comparación, el lenguaje “taquigráfico” del dibujo es relativamente sencillo y directo. No obstante, la distinción fundamental se encuentra en el funcionamiento de la mente del artista. Un dibujo es esencialmente una obra privada que solo guarda relación con las propias necesidades del artista; una estatua o un lienzo “acabado” es esencialmente una obra pública, expuesta, que se relaciona de una forma mucho más directa con las exigencias de la comunicación.
De esto puede deducirse que desde el punto de vista del espectador existe una distinción equivalente. Frente a un cuadro o una escultura, el espectador tiende a identificarse con el tema, a interpretar las imágenes por ellas mismas; frente a un dibujo, se identifica con el artista e utiliza las imágenes para adquirir la experiencia consciente de ver como si fuera a través de los ojos de este.
La experiencia del dibujo
Cuando miré a la página en blanco de mi bloc de dibujo, percibí más su altura que su anchura. Los bordes superior e inferior eran los importantes, pues en el espacio comprendido entre ellos tenía que reconstruir el modo como él se alzó del suelo o, pensándolo en el sentido opuesto, el modo como estaba pegado al suelo. La energía de la pose era ante todo vertical. Todos los pequeños movimientos laterales de los brazos, el cuello girado, la pierna que no soportaba su peso, guardaban relación con esa fuerza vertical, al igual que las ramas que cuelgan o sobresalen lo hacen con el eje vertical del tronco. Era eso lo que tenían que expresar mis primeras líneas; tenían que hacer que se mantuviera como un bolo, pero al mismo tiempo tenían que dar a entender que, a diferencia de un bolo, era capaz de moverse, capaz de volverse a equilibrar si el suelo se inclinaba, capaz de saltar y mantenerse unos segundos en el aire contra la fuerza vertical de la gravedad. Esta capacidad de movimiento, esta tensión irregular y temporal de su cuerpo, más que uniforme y permanente, tendría que expresarse en relación con los bordes laterales del papel, con las diferencias que hubiera a cada lado de la línea recta que va desde la base del cuello hasta el talón de la pierna que soportaba el peso.
Busqué las diferencias. La pierna izquierda soportaba su peso y, por consiguiente, esa parte del cuerpo en segundo plano estaba tensa, ya fuera recta o angular; la parte derecha, la que está delante, estaba comparativamente más relajada, más suelta. Líneas laterales arbitrarias corrían transversales a su cuerpo desde las curvas a las aristas, como los arroyos corren desde las colinas hasta las angostas torrenteras del acantilado. Pero no era así de sencillo. En la parte relajada del cuerpo que está delante, el puño estaba apretado y la dureza de los nudillos recordaba la línea rígida de las costillas del otro lado, como un montón de piedras en las colinas que recordara los acantilados.
Entonces empecé a ver de otra manera la superficie blanca del papel en el que iba a dibujar. Dejó de ser una página limpia, lisa, para convertirse en un espacio vacío. Su blancura se transformó en una zona de luz ilimitada, opaca, por la que uno podía moverse, pero no ver a su través. Sabía que en cuanto dibujara una línea en ella —o a través de ella— tendría que controlarla, no como el conductor de un coche, en un solo plano, sino como un piloto en el aire, ya que el movimiento era posible en las tres dimensiones.
Sin embargo, cuando hice una marca, en algún punto por debajo de las costillas en primer plano, la naturaleza de la página volvió a cambiar. De pronto la zona de luz opaca dejó de ser ilimitada. Lo que había dibujado cambió toda la página, del mismo modo que el agua de una pecera cambia en cuanto metes un pez en ella. A partir de ese momento uno ya solo mira al pez. El agua pasa a ser simplemente la condición de su existencia y la zona en la que puede nadar.
Pero entonces, cuando atravesé el cuerpo para marcar el contorno del hombro en segundo plano, ocurrió otro cambio. No era algo tan sencillo como meter otro pez en la pecera. La segunda línea modificó la naturaleza de la primera. Hasta ese momento, la primera línea parecía carecer de objetivo, ahora la segunda le daba un significado fijo y determinado. Juntas, las dos líneas sujetaban los bordes de la zona que había entre ellas, y esta zona, en tensión por la fuerza que en su momento había dado a toda la página la potencialidad de profundidad, se levantaba como para sugerir una forma tridimensional. El dibujo había comenzado.
La tercera dimensión, el volumen de la silla, del cuerpo, del árbol es, al menos en lo que concierne a nuestros sentidos, la prueba misma de nuestra existencia. Constituye la diferencia entre la palabra y el mundo. Cuando miré al modelo, me quedé maravillado ante el simple hecho de que tuviera volumen, de que ocupara espacio, de que fuera más que la suma total de 10 000 visiones de él desde 10 000 puntos de vista diferentes. Esperaba que mi dibujo, que era inevitablemente una visión desde un solo punto de vista, terminara dejando entrever este número ilimitado de otras facetas, pero por ahora se trataba simplemente de construir y refinar las formas hasta que sus tensiones empezaran a parecerse a aquellas que veía en el modelo. Por supuesto, sería muy fácil equivocarse, darle un énfasis excesivo y hacerlo explotar como un globo o desmoronarse como arcilla demasiado fina en el torno; o podría quedar irrevocablemente contrahecho y perder su centro de gravedad. Sin embargo, ahí estaba. Las posibilidades infinitas, opacas, de la página en blanco habían pasado a ser concretas y luminosas. Mi tarea ahora consistía en coordinar y medir, pero no medir por pulgadas, como quien mide una onza de pasas contándolas, sino medir por el ritmo, el volumen y el desplazamiento: calcular las distancias y los ángulos como un pájaro que volara a través de una celosía de ramas, visualizar la planta como un arquitecto, sentir la presión de mis líneas y garabatos en la superficie última del papel, al igual que un marinero siente la tensión de sus velas a fin de ceñir más o menos el viento.
Juzgué la altura de la oreja en relación con los ojos, los ángulos del retorcido triángulo formado por los dos pezones y el ombligo, las líneas laterales de la espalda y las caderas que descienden hasta que terminan encontrándose, la posición relativa de los nudillos de la mano en segundo término, casi en línea recta con respecto a los dedos del pie también en segundo plano. Sin embargo, no solo buscaba las proporciones lineales, los ángulos y las longitudes de esos trozos de cordel imaginarios extendidos entre dos puntos, sino también las relaciones de los planos, de las superficies que retrocedían y de las que avanzaban.
Del mismo modo que al contemplar los tejados dispuestos al azar de una ciudad sin planificar uno encuentra ángulos que retroceden de idéntica manera en los hastiales y buhardillas de casas muy distintas, de modo que si extendiéramos un plano determinado a través de todos los intermedios terminaría coincidiendo exactamente con otro, así también encontramos extensiones de planos idénticos en diferentes partes del cuerpo. El plano que desciende desde la boca del estómago hasta la entrepierna coincide con el que va hacia atrás desde la rodilla en primer plano hasta el abrupto borde exterior de la pantorrilla. Uno de los suaves planos interiores, muy por encima del muslo de la misma pierna, coincidía con el pequeño plano que se extiende hasta el contorno del músculo pectoral en segundo plano y lo rodea.