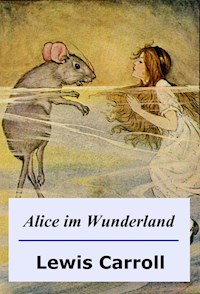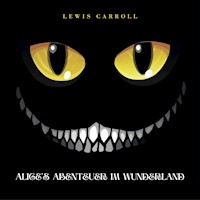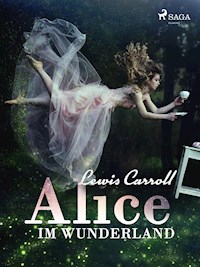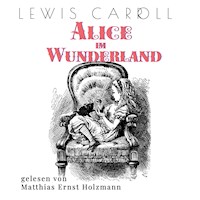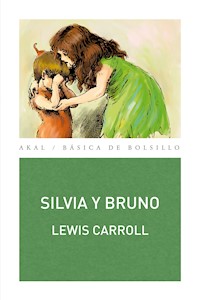
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Desarrollada a partir de dos cuentos que aparecieron en "Aunts Judy Magazine" en 1867, "Silvia y Bruno" fue redactada tomando como base una colección de notas, canciones, poemas y fragmentos de diálogo recopilados por Lewis Carrol durante años. Las aventuras de estos dos niños, estructuradas en una composición extraordinaria que requiere la complicidad del lector, constituyen la digna continuación, dentro de otro ambiente, del mundo creado en "Alicia en el País de las Maravillas" y "A través del espejo". En la obra, realidad y ficción se entremezclan mostrando un fabuloso retrato de la sociedad victoriana. Aventuras para niños o fantasías para adultos, "Silvia y Bruno" es la más desconocida de las producciones de Carrol, y sin embargo, fue la más apreciada por este autor universal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 743
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de bolsillo / 227
Lewis Carroll
Silvia y Bruno
Traducción e introducción: Axel Alonso Valle
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Sylvie and Bruno
© Ediciones Akal, S. A., 2013
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3784-2
Introducción
El nombre de Lewis Carroll irá eternamente unido al de su creación más famosa, la pequeña Alicia, quien le garantizó un puesto en el olimpo de la literatura universal al internarse por la madriguera de conejo, primero, y al cruzar unos años más tarde el espejo sobre la repisa de la chimenea. Y al igual que con Cervantes y el Quijote, Goethe y Fausto, Conan Doyle y Sherlock Holmes, Bram Stoker y Drácula, Saint-Exupéry y el Principito, y otros tantos, la inmensa fama alcanzada por uno solo de sus personajes de ficción (aunque, si hablamos de Fausto, este no fuese en sentido estricto una invención del propio Goethe) ha terminado por eclipsar el resto de sus obras. ¿Cuántos aficionados a la lectura (no digamos ya un ciudadano tristemente típico de los que únicamente lee la prensa deportiva o las revistas «del corazón») son capaces de mencionar hoy en día algún otro libro de Carroll aparte de las dos «Alicias»? Muy pocos. Y de esos pocos, la gran mayoría nombraría su otra obra magna, el extenso poema precursor de la literatura del absurdo . No obstante, como en el caso de todos los autores referidos, y de cualquier otro escritor que merezca ser calificado como tal, la producción de Carroll fue muchísimo más abundante.
Podríamos hablar de las decenas de miles de cartas que escribió a lo largo de su vida, muchas de ellas a los cientos de «amiguitas» cuya amistad siempre se esforzó por ganar y cultivar, y que constituían la mayor alegría de su, en ocasiones solitaria, existencia de soltero. Muchas de estas epístolas rebosan de tanta fantasía e ingenio como es posible hallar en sus mejores libros y poemas, motivo, junto con el continuado interés por la figura del autor, por el cual una selección de ellas ha merecido publicación en diversas ocasiones. También debemos mencionar sus obras matemáticas, la mayoría de ellas firmadas con su nombre real, Charles Lutwidge Dodgson. (Este siempre deseó mantener separado su alter ego literario de su yo real frente a los desconocidos, pues temía que su faceta de autor de libros infantiles le restara crédito cuando quisiera tratar temas más serios. Mas, pese a ello, no albergaba reparo alguno en revelar que eran la misma persona y aprovechar la fama que los libros de Alicia le habían reportado cuando lo creía conveniente.) Al margen de sus escritos puramente especializados, dirigidos a colegas de profesión y expertos, compuso otros tantos en los que insertaba los problemas matemáticos en relatos o escenas noveladas, mediante los cuales buscaba acercar y popularizar estas materias entre el gran público, mostrar lo divertidas e interesantes que podían llegar a ser si se les daba una presentación lúdica. Después podemos hablar de su faceta estrictamente poética, que como puede observarse en los mismos libros de Alicia o en los poemas introductorios de cualquiera de sus demás obras en prosa, resulta completamente inseparable de su yo creativo. Desde su adolescencia, Carroll comenzó a componer breves poemas lúdicos y humorísticos, en los que ya se adivinaba el estilo inconfundible que posteriormente alcanzaría todo su potencial. No obstante, como poeta «puro» o serio, Carroll nunca pasó de la segunda fila. Admirador de Blake, Coleridge, Wordsworth o el «poeta laureado» Tennyson, trató de plasmar sus preocupaciones e inquietudes emocionales y espirituales a la manera de estos, pero nunca logró estar a su altura en este ámbito. Naturalmente, el desmesurado éxito de los libros de Alicia posibilitó que sus versos encontraran mayor aceptación y difusión de lo que hubiera sido de esperar por su propio talento. Macmillan & Co., la única editorial con la que Carroll trabajó en vida, publicó, aparte de La caza del snark (1876), varias antologías poéticas suyas, reimpresiones sucesivas de las composiciones por las que él sentía más aprecio, con ligeros cambios en la selección. Todas ellas tuvieron una acogida bastante tibia, incluido el propio snark, que tardó bastante en ser valorado en su justa medida.
Como acabamos de decir, parte de la culpa de que el público no llegara a apreciar realmente estas últimas obras la tenían las propias carencias de Carroll como poeta fuera de la esfera de la parodia, el disparate y el absurdo, ámbito en el que realmente fue único e irrepetible, y por el que ha pasado a la posteridad con toda justicia con obras maestras como «Jabberwocky» o La caza del snark. Sus composiciones serias son además producto de su época, y destilan un sentimentalismo victoriano que no ha soportado bien el paso del tiempo. No obstante, el propio Carroll albergaba un gran apego por ellas, pues era donde vertía su lado más emotivo, sus miedos, anhelos e inquietudes. Sus obras matemáticas dirigidas al gran público, por muy edulcoradas que estuviesen con juegos de palabras y divertidos disparates, resultaban también difíciles de tragar para alguien sin un interés previo por la lógica y la geometría.
La otra razón por la que Carroll nunca llegó a conquistar de nuevo a sus lectores con igual rotundidad tras el impacto de los dos libros de Alicia fue justamente la alargadísima sombra de esta. Los niños que constituían su público mayoritario y los críticos que tanto habían alabado su ingenio y habilidad para divertir querían más creaciones en la misma línea; pero Carroll deseaba innovar, recorrer sendas no transitadas, una pulsión intrínseca a su personalidad, como demuestran su interés por la fotografía (cuando esta daba aún sus primeros pasos), sus juegos e invenciones. No quería repetirse ni imitarse a sí mismo: ya le habían salido suficientes clones literarios. Estaba decidido a no escribir otra «Alicia». Asimismo, la chispa creativa que había hecho posibles sus obras maestras se fue agotando poco a poco con la edad, y nunca volvería a alcanzar las mismas cotas de brillantez; no obstante lo cual, todavía resultaba posible encontrar de tanto en tanto destellos puntuales de genio, como ocurre en la obra cuya introducción estás leyendo, la cual posee además otras virtudes que hasta hace poco no fueron comprendidas. Los dos libros de Silvia y Bruno supusieron el mayor fracaso comercial y de crítica de su autor, pero con la perspectiva que dan los más de cien años transcurridos desde que viesen la luz, resulta posible valorarlos en su contexto social y temporal, y atendiendo a la influencia que tendrían en escritores posteriores.
Silvia y Bruno y La conclusión de Silvia y Bruno fueron publicados en 1889 y 1893 respectivamente, y se gestaron durante más de veinte años partiendo de un relato breve escrito en 1867 para la revista Aunt Judy’s Magazine, «La venganza de Bruno», en el que el autor conoce a un par de hadas (los hermanos que posteriormente cederían sus nombres para el título de los libros) mientras da un paseo por un bosque en un día muy caluroso. Tiempo después de que saliera publicado, como el propio Carroll comenta en el prefacio del primer volumen, «se me ocurrió por primera vez la idea de convertirlo en el núcleo de una historia más larga. Con los años, fui anotando, de cuando en cuando, toda clase de ideas curiosas, y fragmentos de diálogo, que me sobrevenían [...]. Y así fue que me vi finalmente en posesión de una indigesta ensalada de papeles –si el lector tiene la bondad de disculpar el doble sentido– que solamente necesitaba un hilvanado, sobre el hilo conductor de una historia ordenada, para constituir el libro que esperaba escribir. ¡Solamente! La tarea, al principio, parecía completamente irrealizable, y me dio una idea, mucho más clara que ninguna otra que hubiera tenido, del significado de la palabra “caos”; y creo que debieron de transcurrir diez años, o más, antes de que lograra organizar lo suficiente dichos retazos como para ver a qué tipo de historia apuntaban, ya que esta tenía que surgir de los episodios, y no al revés». Dicha historia se extiende a lo largo de los dos libros mencionados. La idea inicial de Carroll era publicarla por entero en uno solo, con el título provisional de Cuatro estaciones (presumiblemente porque la trama –o tramas, más bien– se desarrollan a lo largo de un solo año). No obstante, este sería finalmente cambiado por el nombre de sus dos protagonistas, y la extensión final de la narración provocó asimismo su división en dos partes, que salieron en las Navidades de los años mencionados. Curiosamente, según cuenta el ilustrador de La caza del snark, Henry Holiday, en su artículo «The Snark’s Significance» [La relevancia del snark], el famoso poema iba en un principio a figurar en Silvia y Bruno, pero la extensión que finalmente alcanzó la composición hizo cambiar de idea a Carroll y que este lo publicase de manera independiente.
Carroll sintió durante toda su vida un gran interés por las hadas. Creía en la posibilidad de su existencia, al igual que en la de espíritus y otros seres que quizás habitaran otros mundos más allá de nuestra percepción y entendimiento. Las hadas aparecen en muchos poemas y cartas del escritor; uno de sus libros favoritos para regalar era Fairies [Hadas] de William Alingham; y pidió a Gertrude Thomson que ilustrara con una serie de dibujos de hadas su antología poética Three sunsets and other poems [Tres puestas de sol y otros poemas]. Se vio asimismo atraído por la fiebre decimonónica por el espiritismo, y consideraba muy probable que fenómenos paranormales como la telepatía pudieran ser algo más que pura ficción. Sin embargo, según su criterio, ello no entraba en contradicción ni con su pensamiento religioso ni con el lógico-científico. Confiaba en que algún día el progreso permitiera demostrar que tales fenómenos también formaban parte del mundo creado por Dios, aunque a priori parecieran inexplicables y antinaturales. Estas ideas, la de la posible existencia de hadas y otros mundos más allá del nuestro a los que quizá resultase posible viajar con determinados medios, sirven de cimientos para la historia relatada en los libros de Silvia y Bruno, como veremos más adelante.
Para ilustrar estos últimos, Carroll pensó en Harry Furniss, «un artista muy hábil de Punch1», según sus propias palabras. Le escribió el 1 de marzo de 1885 proponiéndole el trabajo, y el día 9 le llegó la contestación, en la que el artista se mostraba dispuesto a colaborar con el célebre autor de libros infantiles y presentaba sus tarifas. Carroll las aceptó sin poner reparos, iniciándose una abundante correspondencia entre ambos a través de la cual el escritor enviaría sus textos y sugerencias, y Furniss respondería con sus bocetos y comentarios. Este, al principio de su relación, estaba encantado de trabajar con Carroll, pues había adorado desde siempre los libros de Alicia, con los que creció de niño, y las ilustraciones de Tenniel. No obstante, su algo excéntrica personalidad no soportó bien el bombardeo de cartas al que el escritor sometía a todos los ilustradores de sus libros, con precisas instrucciones de su visión de personajes y escenas, y cientos de esbozos de los mismos. Ello derivó en que la relación de trabajo fuera deteriorándose hasta estar a punto de romperse en varias ocasiones: «¡Usted me crea una serie de problemas adicionales al ignorar tanto el texto! He tenido que reescribir varios pasajes, para que esté de acuerdo con la ilustración...», decía Carroll en una de sus cartas. Intercambiaron intensas diatribas sobre pequeños detalles de los dibujos, como el vestuario de la protagonista o sus proporciones. De hecho, la imagen de la pequeña Silvia fue una de las cuestiones que más preocupó a Carroll, y que motivó las primeras discusiones. Harry Furniss, en su autobiografía Confessions of a caricaturist [Confesiones de un caricaturista], publicada en 1902, afirmaba haber recibido por carta instrucciones como estas por parte del escritor:
[Silvia y Bruno] no son hadas a lo largo de todo el libro, sino niños. Todas estas condiciones hacen que su vestimenta constituya hasta cierto punto un rompecabezas. No deben tener alas; eso está claro. Y ha de tratarse de ropa completamente normal para la vida londinense. Debería ser lo más extravagante posible, al límite de lo que se considera presentable en sociedad. Tal vez las amistades pudieran decir: «¡Qué ropa más rara llevan estos niños!», pero no deberían poder afirmar: «¡No son humanos!»...
Y en otra carta:
En lo que se refiere a la vestimenta de estos niños en su estado feérico (en ocasiones los tendremos alternando en sociedad, la cual da por sentado que son niños de verdad; y por eso deben, supongo, ir vestidos como en la vida normal, pero de forma extravagante, a fin de crear una pequeña distinción). Ojalá me atreviera a prescindir de toda ropa: los niños desnudos resultan tan perfectamente puros y adorables, pero la Sra. Grundy2se pondría furiosa; no es una opción. Entonces la pregunta es: ¿qué cantidad mínima de ropa le satisfaría? De cualquier forma, las piernas y los pies deben ir necesariamente al aire. Detesto de un modo tan absoluto esa moda monstruosa de los tacones altos (y, de hecho, he planeado atacarla en este mismo libro), que me resultaría seguramente imposible permitir que mi dulce y pequeña heroína fuera víctima de ella.
En otra, sigue arremetiendo contra la moda contemporánea:
¿Podría eliminar esas hombreras de sus mangas? ¿Por qué deberíamos observar deferencia alguna a una moda espantosa que quedará extinta de aquí a un año? Después de la fealdad sin parangón de la «crinolina», pienso que esas mangas de hombros altos son la peor cosa inventada para las damas en nuestra época. ¡Imagínese lo horrorizadas que estarían si una de sus hijas tuviera realmente esa forma!
Y aún en una más, continúa la discusión:
En cuanto a su [dibujo de] Silvia, me encanta la idea que ha tenido de vestirla de blanco; encaja a la perfección con mi concepto de ella: quiero que sea una especie de encarnación de la pureza. Por lo cual pienso que, en sociedad, debería ir totalmente de blanco, con un vestido de ese color (ceñido al cuerpo, por supuesto; odio de veras la moda de la crinolina); también creo que podríamos arriesgarnos a hacer su vestido de hada transparente. ¿No le parece que podríamos enfrentarnos a la Sra. Grundy hasta ese punto? En realidad, pienso que esta se contentaría relativamente con verla vestida, y que le daría igual que el material fuese seda, muselina o incluso gasa. Una cosa más. ¡Por favor no le ponga tacones altos a Silvia! Me parecen una abominación.
Es muy posible que estos párrafos, por chocantes que puedan parecerle al lector las sugerencias sobre que los protagonistas vayan desnudos o con vestidos transparentes, pertenezcan realmente a Carroll. Nunca escondió sus peculiares gustos en lo relativo a la estética y sus amistades, ni sentía que tuviesen nada de malo. Pese a sus ideas generalmente conservadoras, una parte de él siempre se opuso a los rígidos convencionalismos victorianos, sobre todo en lo concerniente a la educación y las asfixiantes normas a las que se sometía a los niños. En cualquier caso, tampoco sería de extrañar que Furniss hubiese retocado o inventado alguna de estas cartas para hacer quedar a Carroll como una persona maniática, muchas veces intratable y, según su propia descripción, como «un niño malcriado». En la mencionada autobiografía podemos encontrar descripciones tan peregrinas del comportamiento del escritor durante el proceso de trabajo de Silvia y Bruno como estas:
Pero su egotismo le hizo ir aún más allá. Estaba decidido a que nadie leyese su manuscrito, a excepción de él y yo; de modo que, a altas horas de la noche (a veces se quedaba escribiendo hasta las 4 a.m.), lo cortó en tiras horizontales de cuatro o cinco líneas, y a continuación metió todas ellas en una bolsa y agitó esta para mezclarlas; sacándolas una a una, pegó las tiras en el orden en que iban saliendo. El resultado, en un manuscrito como ese, que hablaba de disparates en una página y de teología en otra, fue extremadamente audaz, por no decir absolutamente irreverente; por ejemplo:
«... y me vi repitiendo, cuando salíamos de la iglesia, las palabras de Jacob cuando “despertó de su sueño”: “¡No hay duda de que el Señor se encuentra aquí!...”.
»Y una vez más volvieron a oírse aquellas agudas notas discordantes:
Creyó ver bajar de un bus
a un empleado de banca;
mas luego advirtió que era
un hipopótamo...».
Estas tiras incongruentes estaban marcadas de manera elaborada y misteriosa con números, letras y diversos jeroglíficos, cuyo desciframiento habría convertido realmente mi fingida excentricidad en auténtica locura. Por consiguiente, le envié de vuelta el manuscrito entero, ¡amenazándole otra vez con declararme en huelga! Esto logró el efecto deseado. Recibí entonces un manuscrito legible, aunque frecuentemente desconcertante al estar mezclado con Euclides y problemas de matemáticas abstrusas.
Sabemos con seguridad que Carroll tenía una personalidad singular, cuando menos, en comparación con sus contemporáneos, pero no hay constancia alguna de que cometiese con el manuscrito de Silvia y Bruno esta locura que Furniss le atribuye, junto con otras conductas a cada cual más pintoresca e irracional. Todo parece apuntar a que, tras la muerte del escritor, el ilustrador aprovechó la imposibilidad de que este pudiera defenderse para lanzar un ataque contra su reputación, en venganza por las desavenencias pasadas durante su colaboración laboral y por un agravio posterior cuando Carroll devolvió en 1896 unas entradas que había comprado para un espectáculo teatral del propio Furniss al enterarse de que en este se hacía una imitación caricaturesca de un predicador norteamericano, temiendo «un insulto a la cristiandad y [...] una profanación de cosas sagradas». Furniss nunca le perdonó el insulto. Morton N. Cohen escribe en su biografía de 1995 de Lewis Carroll: «Los informes [de la autobiografía del ilustrador] son en su mayor parte invención de Furniss para saciar su sed de venganza, aunque Charles le pagó muy bien por sus servicios. Furniss era un populista extravagante, un ostentoso showman, poco escrupuloso al tratar temas caricaturescos, que ni siquiera Tenniel podía soportar»3. Pese a las incompatibles personalidades de escritor e ilustrador y los fuertes encontronazos referidos, y gracias principalmente a la paciencia, educación y tenacidad del primero, las cuarenta y seis ilustraciones de cada volumen de Silvia y Bruno fueron terminadas e incluidas en su libro correspondiente acompañando al texto. En mi opinión personal, el resultado nada tiene que envidiarle al trabajo de Tenniel en los libros de Alicia o al de Holiday en La caza del snark, y logra transmitir el espíritu –trascendental en ocasiones, divertido en otras– que Carroll quiso plasmar en la que sería a la postre la última obra por la que sería considerado como literato.
Cada una de sus dos partes se abre con un poema acróstico dedicado a una de sus amiguitas; en el tono nostálgico y sombrío de ambos se puede percibir nítidamente el pesar que le produce al escritor verse viejo y solitario, abandonado una y otra vez por sus amiguitas a medida que estas crecían y se casaban, frustrados ya sin solución los anhelos de un lejano en el tiempo «mediodía de ensueño»; pesar mitigado, no obstante, por su certeza interior de que Dios, el cual es amor puro e incondicional, lo acompaña en todo momento, y de que lo estará esperando en el Cielo cuando llegue su hora. Ambos poemas están relacionados con los temas centrales de la obra, de los cuales hablaremos más adelante.
El primero de los poemas está dedicado a Isa Bowman, quien fuera una de las amiguitas favoritas de Carroll de cualquier época. La conoció en 1886 durante los ensayos del primer musical que se hizo de Alicia en el País de las Maravillas, obra en la que tenía un pequeño papel. Por aquel entonces ella contaba doce años, y era la mayor de varias hermanas actrices. Carroll quedó muy impresionado por la niña, pero no comenzó a entablar amistad con ella, llevarla de excursión y recibirla como invitada hasta septiembre de 1887. Durante los ocho años siguientes mantuvieron una estrecha relación, por carta y en diversas y frecuentes visitas. Gracias a su intermediación, Isa logró el papel protagonista en la primera reposición del musical de Alicia en 1888, y el escritor consiguió del mismo modo muchos otros trabajos para ella y sus hermanas. Su feliz amistad terminó en 1895 cuando Isa le anunció sus planes de boda, a lo cual él respondió de manera ofendida y agresiva, destrozando unas rosas que la joven, ya veinteañera, llevaba en el cinturón. Aunque Carroll se disculparía enseguida, no tardarían en romper el contacto. El poema que le dedicó en Silvia y Bruno es un doble acróstico: su nombre puede formarse uniendo la primera letra de cada uno de sus nueve versos, agrupados en tercetos monorrimos, o las tres primeras letras de cada uno de estos últimos; una muestra más del desbordante ingenio creativo del autor. Brian Sibley señaló en un artículo4 aparecido en 1975 en las páginas de la revista de la Lewis Carroll Society que este poema está conectado con el que concluye Alicia a través del espejo, no sólo temáticamente, al recuperar la idea de «la vida es un sueño» y la imagen del famoso paseo estival en barca por el río, sino también por medio de una repetición en orden inverso de las palabras que remataban los tres últimos versos de aquel (Ever drifting down the stream–/ Lingering in the golden gleam–/ Life, what is it but a dream?) en los tres primeros de este (Is all our life, then, but a dream/ Seen faintly in the golden gleam/ Athwart Time’s dark resistless stream?).
El segundo poema, el que introduce La conclusión de Silvia y Bruno, es asimismo un acróstico, aunque mucho más sutil: uniendo la tercera letra de cada verso se forma el nombre de Enid Stevens, a la que conoció en 1891 en la casa familiar de esta en Oxford. Enid era la «bella hermana» de ocho años de una de sus alumnas de lógica en la Oxford High School, también amiguita suya. Cohen nos cuenta en su biografía de Carroll: «Su amistad con Enid se fue afianzando poco a poco. La “pidió prestada” a menudo, la llevó a pasear, imprimió tarjetas de visita para ella, la recibió en sus habitaciones, sola o con su madre, para tomar el té, y consiguió que Gertrude Thomson pintase un retrato de ella, que colgó encima de la repisa de su chimenea». Carroll dedicó mucho tiempo y esfuerzo a su amistad con la pequeña Enid, y esta siempre recordó con alegría los años que compartieron entre juegos, meriendas y excursiones. Fue una de sus últimas amiguitas: durante los años finales de vida, invirtió cada vez más tiempo en trabajar y menos en sus relaciones sociales, obsesionado con escribir antes de morir una lista de trabajos que tenía en mente (algunos de los cuales menciona en el prefacio de Silvia y Bruno). Evocando sueños confusos y desconcertantes y el amor de una madre fallecida, quizá la suya propia, a la que perdió siendo él muy joven, el poema preliminar de La conclusión de Silvia y Bruno sirve a Carroll para despedirse de Silvia, la niña que constituye su ideal de belleza y pureza infantil, un último amor platónico de ficción, crisol donde reúne todo lo que él admiraba y adoraba de sus amiguitas.
Además de los poemas introductorios de cada parte, estas se hallan repletas de otras composiciones de diverso carácter, entremezcladas con la prosa como ya ocurría en los libros de Alicia, una más de las muchas innovaciones que aportó Carroll a la literatura universal. Varias de ellas se extienden a lo largo de uno o dos capítulos, interrumpiendo aquí y allá el relato; de hecho, uno de los poemas, la divertida y descabellada «Canción del jardinero», se extiende a lo largo de todo el libro (con ocho estrofas en el primer volumen, y una última en el segundo). Los críticos coinciden en señalar que esta es posiblemente la composición más conseguida de la obra. Hay otras de carácter similar y mayor extensión, e incluso algún poema romántico más serio: el conjunto resulta heterogéneo y no siempre efectivo. Ha de tenerse en cuenta, en cualquier caso, el proceso de unión de retales que llevó a cabo Carroll para crear su historia. Aparte de la «Canción del jardinero», podemos destacar también el largo poema «Pedro y Pablo», que ocupa prácticamente un capítulo entero, y en el que se relata una historia cargada de ironía sobre una cruel broma del Día de los Inocentes (que en los países anglosajones es el día 1 de abril, recordemos); en este poema narrativo, buena parte de la gracia reside en el uso eufemístico de los términos «conveniente» e «inconveniente» que realizan sus dos (supuestos) amigos protagonistas. Y sobre todo, mencionar la pieza clave que recoge uno de los temas centrales sobre los que se asienta la historia y el mensaje de la misma: «Una canción de amor», cantada por los dos duendes –luego hadas– hermanos. Este poema es un himno al poder del amor, verdadero motor del mundo, que inunda misteriosamente cada recoveco de este y de sus habitantes, alejando el pecado y la tristeza y trayendo belleza, alegría y serenidad. Aunque como composición lírica no sorprende ni impresiona, la sinceridad de su mensaje nos acerca al Carroll más íntimo, y ello es lo que le confiere relevancia.
El autor colocó originalmente al final de cada volumen un índice de materias, con intención, suponemos, más irónica que otra cosa (el de La conclusión de Silvia y Bruno era general, para ambas partes). A través de ellos podemos localizar rápidamente en el texto, por ejemplo, muchos de los temas tanto serios como disparatados tratados en las largas conversaciones entre los protagonistas, las distintas estrofas de la «Canción del jardinero» o los inventos del profesor. Un índice de este tipo no tiene un verdadero interés práctico en una novela como esta, salvo quizá para el estudioso o para el devoto carrolliano que gusta de revisitar sus partes favoritas. Por ello, y buscando asimismo no aumentar el ya de por sí abultado número de paginas de esta edición integral de Silvia y Bruno, se ha decidido no incluirlo aquí.
Hablemos ahora del argumento y los personajes: Silvia y Bruno son una pareja de jóvenes hermanos, de unos diez y cinco años aproximadamente, hijos del rector o gobernante de Exotilandia, un país fantástico habitado por duendes y vecino de Hadalandia, el país de las hadas, cuyos soberanos son los Titania y Oberón shakespearianos (el propio Bruno, que junto con su hermana experimentará una transformación en hada durante el relato, posee una personalidad traviesa y bulliciosa muy similar a la del Puck de El sueño de una noche de verano). Tanto Silvia y Bruno como su padre (un anciano que por su edad casi resultaría más propio como abuelo de los niños) son bondadosos, inocentes y puros de corazón; por el contrario, el subrector y hermano del gobernante de Exotilandia (Sibimet), su estúpida esposa (Tabikat) y el hijo de ambos (Uggug, el cual es primo por tanto de la pareja protagonista) se presentan al lector como personas malintencionadas e insidiosas que generan el conflicto motor de una de las dos tramas principales del libro: el subrector ha urdido una conspiración con el lord canciller para sustituir a su hermano como dirigente vitalicio de Exotilandia aprovechando una ausencia de este en un viaje al extranjero. Mediante argucias consiguen que el rector firme antes de partir un edicto que nombra a Sibimet emperador de Exotilandia, consiguiendo así su propósito. Silvia y Bruno, que se quedan inicialmente con sus tíos, deciden seguir a su padre hasta Elfolandia (una provincia de Hadalandia de la que este ha sido declarado rey, lo cual motiva su marcha), y al hacerlo quedan mágicamente convertidos en hadas. Los niños contarán durante toda la historia con la ayuda de un viejo y chiflado profesor que ha viajado a palacio para asistir al cumpleaños de Silvia, creador de disparatados inventos que serán fuente de muchas situaciones divertidas. Al profesor lo acompaña el «otro profesor», un colega igual de excéntrico que se pasa los días «enfrascado» en la lectura. El último personaje notable de Exotilandia es el jardinero de palacio, quien posiblemente sea el más memorable y menos cuerdo de todos (las briznas de paja que lo acompañan son un símbolo victoriano de la locura; pueden observarse igualmente en las ilustraciones de Tenniel de la liebre de marzo en Alicia). Entre sus hábitos están bailar frenéticamente, regar a la pata coja con una regadera vacía porque «así pesa menos» o cantar la historia de su vida: las nueve estrofas que forman su canción, repartidas a lo largo del texto, narran constantes equívocos del personaje, el cual cree ver algo inicialmente que resulta ser otra cosa todavía más chocante y absurda. Carroll, en el prólogo del primer volumen, nos anima a intentar descubrir qué estrofas fueron inspiradas por el relato y viceversa. Otro elemento importante de la historia es el guardapelo mágico, un colgante en forma de corazón que en un principio aparece en dos versiones: uno con la leyenda «Silvia querrá a todos», y otro con el inverso «Todos querrán a Silvia». El padre de Silvia le da a elegir a esta entre uno y otro cuando los dos hermanos encuentran a su padre en Elfolandia, disfrazado de mendigo, después de haberle seguido. La niña escoge el primero, y usará durante el resto del libro algunos de los poderes que posee, como hacer invisibles las cosas, para originar muchas situaciones curiosas. Este colgante, y la elección de Silvia, sirven a Carroll como símbolo de su mensaje de amor universal.
La trama de los pequeños Silvia y Bruno se entrelaza desde el principio con otra que se desarrolla de manera paralela en el mundo real del autor, la Inglaterra del siglo xix, al cual pertenece el propio narrador de la historia, un anciano heptagenario que, salvo por la diferencia de edad, podría ser perfectamente el propio Carroll. En ningún momento se menciona su nombre, ni su profesión: tan sólo sabemos de él que es un hombre de clase media, culto, aficionado a las matemáticas y al dibujo y que padece una afección cardiaca, «quizá –en opinión del erudito carrolliano Martin Gardner– simbólica de la tristeza de Carroll por la pérdida de amiguitas, como Isa Bowman, que crecieron, se casaron y dejaron de escribirle»5. Este narrador inicia el relato a bordo de un tren que se dirige a Elveston, un pequeño pueblo de pescadores de la costa norte del país donde reside un médico rural amigo suyo, Arthur Forester, de «alrededor de veinticinco años y [...] estatura poderosa y aspecto de poeta» (según una descripción que hizo de él a Furniss), el cual espera poder administrarle algunos cuidados que mejoren su estado. En el vagón que ocupa el narrador, este conoce a lady Muriel Orme, una joven, inteligente y agradable dama de la nobleza, hija del earl (conde) de Ainslie, con la que entabla una amena conversación. A su llegada a Elveston, y tras comentarle el narrador a Arthur su encuentro con la joven, este último revela que ya se conocen y que está enamorado de ella, aunque no se atreve a pedirle matrimonio por la diferencia de posición entre ellos. Arthur desconoce que su amor es correspondido, aunque en secreto. Al día siguiente, Arthur y el narrador hacen una visita al earl y su hija que se repetirá en muchas otras ocasiones, motivando largas charlas veraniegas que Carroll aprovechará para plantear, por boca de sus personajes, «algunas reflexiones que quizá demuestren no estar, de buen grado espero en total disarmonía con las cadencias más serias de la vida». La situación pronto se complicará cuando entre en escena Eric Lindon, primo de lady Muriel y capitán del ejército inglés, quien acabará por prometerse con ella tras recibir un ascenso.
Ambas tramas, la que se desarrolla en el plano fantástico de Exotilandia y Hadalandia y la que tiene lugar en el mundo real, se alternan y entrecruzan a lo largo de todo el libro sobre la base de que tanto las hadas como los seres humanos son capaces de entrar en ciertos estados psíquicos que les permiten vislumbrar lo que ocurre en el mundo que no les es natural por su condición, e incluso viajar a él de maneras distintas. Tal como explica en detalle en el prefacio al segundo volumen, el autor parte de la idea de que los seres humanos, aparte de en su estado normal, pueden encontrarse en uno de «inquietud», como él lo denomina, que les permite interaccionar con las hadas sin abandonar el mundo real, o en un trance que posibilita una suerte de «viaje astral» o «experiencia extracorpórea» al plano dimensional de las hadas y los duendes. En este último, mientras la persona parece estar durmiendo en el mundo real, su «esencia inmaterial» se traslada a Hadalandia o Exotilandia, pudiendo ser testigo invisible de los hechos que allí tienen lugar. Es así, gracias a estos trances del narrador de la historia, como logramos enterarnos de lo que acontece a Silvia y Bruno en su mundo, mientras que, para los que le rodean, el anciano aparenta haberse quedado simplemente traspuesto. Cuando los dos hermanos cruzan las puertas de Hadalandia, trascienden su condición de meros duendes para convertirse en hadas: estas, al igual que los seres humanos, pueden entrar en un estado de «inquietud» que les permite interaccionar con ellos mientras se encuentran en el mundo real, al que además pueden viajar a voluntad gracias a sus poderes mágicos (sus «flizz»), con su diminuto tamaño real o adoptando la forma de niños humanos. Es entonces cuando Silvia y Bruno establecen contacto directo con el narrador y los demás habitantes de Elveston, llevando su inocente alegría, sus travesuras y su magia con ellos. Al final del relato, tras diversos encuentros y peripecias en el mundo real, los hermanos regresarán a Exotilandia y, tanto allí como en el mundo real, el poder del amor logrará un desenlace feliz para todos los que han confiado en él.
Esta teoría sobre la que se construye la historia no se explica de manera clara en el propio relato: tan sólo se insinúa, y cuando este se encuentra ya además bastante avanzado. Por esta razón, una primera lectura de la obra suele resultar muy confusa, dado que la narración salta frecuentemente de Exotilandia a Inglaterra sin previo aviso –muchas veces en un simple cambio de párrafo, o incluso dentro de uno– con las entradas y salidas en trance del narrador. La historia comienza, por ejemplo, en mitad de una frase y sin poner en situación al lector, lo cual resulta tremendamente desconcertante: el narrador acaba de experimentar bruscamente su primer «viaje astral» a Exotilandia y está observando lo que allí sucede sin que nadie repare en su presencia. Pero no es hasta el segundo capítulo cuando averiguamos que en realidad se encuentra en el interior de un vagón de tren camino a Elveston. Dada la naturaleza «narcoléptica» del narrador, capaz de quedarse «dormido» (esto es, de entrar en trance) en mitad de cualquier conversación, el lector se verá acompañándolo en sus constantes escapadas extracorporales a Exotilandia a lo largo de buena parte del relato, mas debido a la brusquedad de dichas excursiones a veces se sentirá un tanto desubicado.
Contribuyen también a ello las deliberadas conexiones creadas por Carroll entre los personajes de uno y otro mundo. Lady Muriel parece tratarse de una versión adulta de Silvia, exhibiendo ambas la misma bondad, inocencia y pureza; Arthur comparte con Bruno su gusto por la réplica rebelde y una actitud pícara y contestataria. El profesor y Mein Herr, quien hace su aparición en el segundo volumen, son viejos excéntricos llenos de anécdotas e invenciones disparatadas. El earl y el rector de Exotilandia comparten asimismo el rol de padre anciano de la joven protagonista de cada mundo. En ciertos momentos, esta identificación no sólo se insinúa, sino que es el propio narrador quien la hace explícitamente. Aparte de estos claros paralelismos entre los personajes de uno y otro mundo, sus propios nombres remiten al mundo campestre en que viven duendes y hadas: Silvia, para empezar, significa «habitante del bosque» en su latín originario; el apellido de lady Muriel, Orme, es «olmo» en francés; el de Arthur, Forester, deriva claramente del inglés forest («bosque»); y el de Eric Lindon se parece sospechosamente al también inglés linden («tilo»). El pueblo de pescadores en el que se desarrolla la trama amorosa de Muriel, Eric y Arthur se llama además Elveston, que suena curiosamente parecido a elves-town, «pueblo de los elfos».
Todas estas referencias y los mencionados paralelismos buscan obviamente desdibujar la frontera entre el mundo de las hadas y el real, y entre los propios personajes de uno y otro, lo cual entronca con una de las ideas centrales de la historia, que aparece ya en el poema preliminar del primer libro: «¿Acaso es nuestra vida sólo un sueño...?». Esta duda existencial aparece expresada directa o indirectamente en numerosas ocasiones a lo largo de los dos volúmenes. Sin ir más lejos, nada más conocer el narrador a lady Muriel, cuyo rostro se encuentra tapado por un velo, realiza un «experimento telepático» para lograr verlo, y acaba contemplando en su mente la cara de la pequeña Silvia. Entonces se dice a sí mismo: «¡De modo que, o bien he estado soñando con Silvia –me dije– y esta es la realidad, o he estado realmente con ella, y esto es un sueño! ¡Me pregunto si no será la propia vida un sueño!». El autor también sugiere esta idea haciendo que sus personajes, y por ende el lector, contemplen la realidad como una obra dramática (¿no se suele hablar a veces de «el teatro de los sueños»?). Por ejemplo, un momento antes de plantearse la cuestión anterior sobre si ha estado realmente con Silvia o soñando, el narrador cavila del siguiente modo: «¡... una joven y encantadora dama! –musité para mis adentros con cierta amargura–. Y esta es, por supuesto, la escena inicial del primer volumen. Ella es la heroína. Y yo soy uno de esos personajes secundarios que únicamente hacen acto de presencia cuando el desarrollo de su destino lo requiere, y cuya última aparición se da en el exterior de la iglesia, ¡mientras esperan para felicitar a la feliz pareja!». ¿Es la vida pura ficción, como gusta de imaginar el earl para divertirse en el capítulo veintidós del primer libro?: «¿Alguna vez ha convertido la vida real en una obra dramática? –dijo el earl–. Pruebe a hacerlo ahora. A menudo me entretengo así». En el primer libro de Alicia, la pregunta tiene una respuesta clara: la pequeña protagonista se despierta al final del relato y descubre que el País de las Maravillas sólo existía en sus sueños. Pero en A través del espejo, aunque Alicia despierta de igual modo tras sus aventuras, Carroll pregunta al lector a través de su protagonista si cree que la realidad es simplemente el sueño del rey rojo. El poema final de la obra incide de nuevo en la cuestión y, como ya hemos mencionado, el introductorio de este libro recoge el guante con esa inversión de los finales de los versos de la última estrofa de aquel. La propia estructura del relato y la narración en los dos libros de Silvia y Bruno pretende hacernos dudar sobre qué es real y qué no: ¿es lady Muriel quien habla en un momento dado o es Silvia? ¿Son realmente dos personas distintas o sólo diferentes encarnaciones de un mismo ser, de una misma alma? Quizá nos asalta la confusión sólo porque vivimos a toda prisa, sin detenernos a mirar con atención, como insinúa el poema inicial del volumen uno, y como le ocurre al alocado jardinero. Si lo hiciéramos, tal vez descubriríamos que la diferencia entre «sueño» y «realidad» no es más que una ilusión, que todo forma parte de la misma creación divina.
El otro núcleo conceptual alrededor del cual gira Silvia y Bruno es un mensaje de amor universal: Dios es Amor, y sólo a través de este, es decir, de Él, lograremos la felicidad y la serenidad interior, nos alejaremos del pecado y, en última instancia, entraremos en el Reino de los Cielos. Carroll era diácono de la Iglesia de Inglaterra y un hombre de profundas convicciones religiosas. No obstante, su espiritualidad nacía de su interior, de consultar consigo mismo las cuestiones que lo atormentaban. Creía, influido por la visión liberal de la religión de Coleridge y el reverendo Frederick Denison Maurice, entre otros, que Dios habla directamente con cada uno de nosotros por medio de la reflexión interior y que, independientemente del credo de cada uno, esta voz que nace de dentro, si uno sabe escucharla, es la divina voz de la verdad. Se oponía, por tanto, a la restrictiva visión del cristianismo y a los dogmas de la Iglesia alta6, y sobre todo a su vertiente más ortodoxa y «ritualista», que en su opinión convertía la religión en un mero espectáculo que hacía olvidar a los fieles el auténtico significado de la asistencia a la iglesia y la oración, y así lo denuncia en este libro, primero por boca del narrador y de Arthur, luego bajo su propia firma en el prefacio de La conclusión de Silvia y Bruno.
El guardapelo mágico es la clave para descifrar el mensaje del libro. Silvia, a petición de su padre, escoge entre sus dos versiones: la niña elige el altruismo frente al egoísmo, dar su amor al mundo, independientemente de las consecuencias. Su padre le dice que su elección ha sido la correcta, mas no es hasta el final de la historia cuando se revela por qué: en la última escena, Bruno la sostiene al trasluz y descubre que las dos joyas eran en realidad una sola, de manera que Silvia, al optar por entregar su amor incondicionalmente, recibe el del mundo entero. Este es el mensaje de Carroll: si contemplamos el mundo a través de los ojos del amor, veremos que «el cielo de Dios», un Amor puro y eterno, nos devuelve la mirada. La «Canción del amor» que cantan los dos hermanos en el segundo volumen no hace sino verbalizar esta idea: «Porque creo que es amor, / porque siento que es amor, / ¡porque sé que no es otra cosa que amor!». Todos los personajes que abrazan este mensaje y aman desde el principio o aprenden a amar encuentran un final feliz en la historia: Arthur, al sacrificarse por los habitantes de la aldea de pescadores, halla al cabo la salvación; Eric Lindon, al rescatar a su rival de las garras de la muerte, supera su escepticismo y descubre que «¡hay un Dios que responde a las plegarias!»; incluso Sibimet y Tabikat, los bellacos tíos de Silvia y Bruno, son perdonados tras arrepentirse de sus maldades. El único que acaba la historia de manera lamentable y cruel es Uggug, el cual no conoce el amor. A diferencia de lo que ocurre en los dos libros de Alicia, que son divertimento puro, en Silvia y Bruno sí que hay una moraleja.
Esta última característica nos sirve para resaltar una dualidad existente en esta obra: por un lado, es producto de su tiempo; por otro, se adelantó a él. Su moraleja, el sentimentalismo imperante y algunos de los temas que se tratan (como el choque entre ciencia y fe o las discusiones teológicas y filosóficas) son totalmente victorianos. Incluso el lenguaje infantil de Bruno, la «lengua de trapo» que exhibe, era algo típico de encontrar en la literatura de su época, aunque según afirma Martin Gardner: «... Carroll creyó basarse en el lenguaje real de los niños, pero desde luego jamás ha habido ningún niño inglés que hablase como Bruno. Aunque el habla infantil era una convención de la ficción victoriana, los oo’s y welly’s de Bruno debieron de ser casi tan difíciles de aceptar para los lectores contemporáneos de Carroll como lo son hoy»7. Pero la original teoría sobre la que se construye la historia y la estructura de la narración, con esos confusos y abruptos saltos del mundo feérico al real, anuncian la llegada del siglo xx y de una serie de artistas que se interesarían por explorar o desdibujar la frontera entre lo real y lo irreal, entre el consciente y el inconsciente: Joyce, Kafka, los surrealistas... O yéndonos mucho más adelante en el tiempo, esa duda que asalta al narrador y al lector varias veces durante el relato, «¿qué es real?», encuentra ecos, de tonos mucho más siniestros y paranoicos, en cualquiera que se sumerja en un libro de Philip K. Dick.
El fracaso de ventas y crítica del libro, en cualquier caso, no puede atribuirse únicamente a que fuera un libro demasiado original en ciertos aspectos para su época. La falta de cohesión de la historia es patente, y ciertamente uno se pregunta a menudo mientras la lee si existe de verdad un hilo argumental marcado o este no es más que una excusa para que Carroll exponga a modo de diálogos platónicos sus inquietudes y reflexiones. Los abruptos saltos de escenario hacen que la primera lectura resulte pesada y trabajosa, aun con las advertencias que hemos hecho en esta traducción, y la larga extensión del relato completo tampoco alienta a encararla con valentía. La poesía y los abundantes, abundantísimos juegos de palabras poseen una calidad irregular. La lengua de trapo de Bruno puede llegar a resultar cargante (¡díganselo a este traductor!), y el exceso de almíbar hace desear en algunos momentos que aparezca en escena la Reina de Corazones gritando «¡que les corten la cabeza!» para ponerle un poco de emoción al asunto.
Pese a todo lo anterior, Carroll en horas bajas sigue siendo Carroll, y en Silvia y Bruno hay escenas disparatadas y divertidísimos retruécanos a la altura de su leyenda que le hacen a uno reír a mandíbula batiente. Por cada densa discusión sobre el pecado y el alma cristianos (que ya en su época parecían fuera de lugar en una obra de este tipo) hay un invento del profesor que merece la pena descubrir y que provoca maravilla y asombro, o una divertida travesura de Bruno capaz de descolocar al más pintado. Silvia y Bruno, además, constituye la obra de Carroll que mejor nos permite conocer a la persona, Charles L. Dodgson, que hay detrás de la máscara del pseudónimo: sus preocupaciones, anhelos, frustraciones y debilidades. Este libro no es seguramente el más idóneo para alguien que nunca haya pisado el País de las Maravillas, o viajado a bordo del barco que persigue al snark, pero para los que ya se hallan irremediablemente fascinados por ese mundo fantástico y desean conocer en lo más íntimo a su creador (llevándose de propina una buena ración de su genio), Silvia y Bruno es una obra imprescindible.
Nota a la traducción
Carroll es un prestidigitador del lenguaje, cuyos trucos son capaces de arrancarnos una exclamación de asombro o una carcajada cuando menos lo esperemos. Traducir una obra como Silvia y Bruno es una tarea titánica, a veces desesperante, pero siempre estimulante y, desde el punto de vista creativo, enormemente gratificante. A la hora de afrontar esta empresa, he optado por conservar el espíritu lúdico de la obra por encima de todo, lo cual implica que los juegos de palabras del original han sido más «adaptados» que «traducidos», en el sentido habitual del término («tradaptados», podríamos decir, al estilo carrolliano). Un chiste de tipo lingüístico traducido literalmente se convierte en un galimatías; si se le añade una explicación (léase aquí una «nota al pie») el chiste se entenderá, pero seguirá sin resultar gracioso. Para provocar risa, es requisito imprescindible que sorprenda, que encierre una paradoja. En muchos casos, sí resulta posible trasladar al idioma de llegada (en este caso, el castellano) dicha paradoja mediante un chiste análogo al original, aunque distinto; uno en el que el proceso mental que sigue el lector de la lengua de llegada para dar con «la gracia» es el mismo que en la lengua de origen. Se conserva así el espíritu del juego de palabras, aunque tal vez no el significado literal de la expresión que lo contiene. En una traducción de «disparates humorísticos», es la pérdida más asumible de todas las posibles, a mi modo de ver. Aunque podría haber incluido también notas al pie para explicar estas adaptaciones, a fin de que el lector español pudiera conocer los juegos de palabras originales, el gran número de ellas que habría sido necesario me ha disuadido de hacerlo. Confío en que mi ingenio haya bastado para divertir allí donde Carroll tuvo la misma intención; no obstante, dado que no soy él, ni poseo por supuesto su genio creativo, admito haber incluido alguna nota puntual en aquellos retruécanos «tradaptados» que no me parecían suficientemente claros, en favor de la comprensibilidad del texto. En cualquier caso, siempre he procurado alejarme lo menos posible del sentido del texto original: ningún cambio ha sido arbitrario. He introducido asimismo notas para explicar aspectos culturales que resultarían familiares para un lector victoriano pero no para uno español actual, al igual que para indicar la fuente de algunas citas.
He aplicado este mismo criterio en todos los aspectos de la traducción, lo cual incluye los poemas del libro. Las composiciones originales de Carroll son siempre muy musicales, con una métrica estricta y una rima muy marcada precisamente a tal objeto. He tratado de conservar, hasta donde alcanzan mis dotes como versificador, esa característica de su poesía, sacrificando de nuevo irremediablemente cierta literalidad. Esta es mi visión personal de cómo habría compuesto Carroll sus poemas de haber sido el castellano su lengua natal. Es un trabajo que he realizado con gran humildad, y al que he dedicado un enorme esfuerzo que nace de mi pasión por la obra del autor. Espero no estar a su altura, lo cual es imposible, pero sí lograr dar una idea al lector español de cómo «suenan» los poemas en su propio idioma, al tiempo que hago accesible su significado.
Por último, quisiera explicar brevemente cómo he decidido adaptar el lenguaje infantil de Bruno, cuyas características en inglés no pueden trasladarse directamente a nuestro idioma. En líneas generales, se expresa como una persona adulta, pero he adjudicado a su forma de hablar una serie de particularidades que espero transmitan la sensación de que se trata de un niño de unos cuatro o cinco años: primero, un defecto de rotacismo (dificultad para pronunciar el fonema /r/ –la «r fuerte»–, el cual sustituye continuamente por los fonemas /d/ o /ſ/ –la «r suave»–), muy habitual en los niños que están aprendiendo a hablar; segundo, una tendencia a regularizar formas verbales irregulares y a inventar palabras extrapolando ciertas reglas lingüísticas generales, como las que rigen la formación de los distintos grados del adjetivo, incurriendo en ocasiones en sobrecorrección; tercero, simplificación de grupos consonánticos complejos; y cuarto, desórdenes y otros errores de pronunciación en palabras largas, complicadas o poco comunes. Para facilitar la comprensión de la manera de expresarse del personaje, he señalado en cursiva todas las palabras «alteradas» según el criterio anterior, de manera que el lector pueda localizarlas e interpretarlas con facilidad. Soy consciente de que esto quizá dé gráficamente una impresión de recargamiento al texto, pero he querido destacar la claridad del diálogo por encima de consideraciones estéticas.
Axel Alonso Valle
1 Antiguo semanario satírico inglés fundado en 1841, de gran seguimiento en el país. Antes que Furniss, también John Tenniel, ilustrador de los libros de Alicia, colaboró muchos años en él.
2 Personaje de ficción de la obra Speed the plough («Ara más rápido», 1798) del dramaturgo inglés Thomas Morton (1764-1838), que desde su aparición pasó al imaginario colectivo anglosajón como encarnación del decoro y la presión de la opinión pública sobre el comportamiento de las personas. Carroll lo menciona muy a menudo en sus cartas al hablar de lo que pensará la gente de sus relaciones con sus amiguitas.
3 Cita extraída de la edición en castellano: M. N. Cohen, Lewis Carroll, J. A. Molina Foix (trad.), Barcelona, Anagrama, 1998, p. 541.
4 B. Sibley, «The Poems to Sylvie and Bruno», Jabberwocky, Vol. 4, N.º 3 (verano de 1975), pp. 51-58.
5 Cita extraída de la edición de Dover Publications, Inc., de 1988 de Silvia y Bruno; p. viii.
6 Movimiento nacido en la comunidad eclesiástica de Oxford que promovía un acercamiento del dogma y la liturgia de la Iglesia anglicana al modelo católico, por reconocer que este había sido en origen la Iglesia universal fundada por los apóstoles. Esta corriente, conocida también como tractarianismo, o «ritualismo» en su versión más ortodoxa, se oponía a la interpretación personal de las Escrituras que defendían los protestantes más acérrimos.
7 Véase la nota 5 para la fuente.
Silvia y Bruno
¿Acaso es nuestra vida sólo un sueño
entrevisto en el áureo fulgor
que hiende el funesto río del tiempo?
Encorvados con amarga aflicción
o divertidos por alguna escena,
revoloteamos de sol a sol.
La jornada bebemos con sed fiera
y, desde su mediodía de ensueño,
ignoramos el fin que nos espera.
Prefacio
Una pequeña ilustración de este libro, la del guardapelo mágico, en las pp. 93, 578, es obra de la «Srta. Alice Havers». No incluí su nombre en la portada porque parecía justo, cuando menos, que figurara únicamente el del artista de todos estos (en mi opinión) maravillosos dibujos.
Las descripciones, en las pp. 291-292, de cómo pasaban los domingos los niños de la última generación, se han extraído verbatim de un relato directo hecho por una pequeña amiga y de una carta escrita a mi persona por otra amiga no tan pequeña.
Los capítulos titulados «Silvia el hada» y «La venganza de Bruno» son una reimpresión, con unas pocas modificaciones, de un breve cuento de hadas que escribí en el año 1867, a petición de la fallecida Sra. Gatty, para Aunt Judy’s Magazine, revista que por aquel entonces ella dirigía.
Fue en 1874, creo, cuando se me ocurrió por primera vez la idea de convertirlo en el núcleo de una historia más larga. Con los años, fui anotando, de cuando en cuando, toda clase de ideas curiosas y fragmentos de diálogo que me sobrevenían –¿quién sabe cómo?– de un modo tan fugaz que no me quedaba más opción que apuntarlos de inmediato o abandonarlos al olvido. A veces uno podía rastrear el origen de estos pensamientos aleatorios y efímeros –como inspiraciones nacidas del libro que se estaba leyendo, o como una chispa provocada en el «pedernal» de la mente de uno por el «acero» de un comentario casual de un amigo–, pero también poseían una manera propia de darse sin motivo alguno: muestras de ese fenómeno absolutamente ilógico, «un efecto sin causa». Tal, por ejemplo, fue la última línea de La caza del snark, que me vino a la cabeza (como ya relaté en el número de abril de 1887 de The Theatre) de forma bastante repentina, durante un paseo a solas; y tales, de nuevo, han sido pasajes que se me ocurrieron en sueños, y cuya causa precedente me es completamente imposible ubicar. En este libro aparecen al menos dos casos de estas inspiraciones oníricas: una, la observación de milady «Se trata a menudo de algo hereditario; igual que el amor por la repostería» en la p. 100; la otra, la chanza de Eric Lindon acerca de haber trabajado en diversos empleos, en la p. 256.
Y así fue que al final me vi en posesión de una indigesta ensalada de papeles –si el lector tiene la bondad de disculpar el doble sentido– que solamente necesitaba un hilvanado, sobre el hilo conductor de una historia ordenada, para constituir el libro que esperaba escribir. ¡Solamente! La tarea, al principio, parecía completamente irrealizable, y me dio una idea, mucho más clara de lo que nunca había tenido, del significado de la palabra «caos»; y creo que debieron de transcurrir diez años, o más, antes de que lograra organizar lo suficiente dichos retazos como para ver a qué tipo de historia apuntaban, ya que esta tenía que surgir de los episodios, y no al revés.
No cuento todo esto por un ánimo egotista, sino porque creo de veras que algunos de mis lectores estarán interesados en estos detalles de la «génesis» de un libro, cuestión que, una vez finalizada, parece tan simple y directa que podrían suponer que fue escrito de corrido, página a página, como uno escribiría una carta, comenzando por el principio y terminando por el final.
Resulta posible, sin duda, escribir un relato de ese modo: y, si decirlo no es vanidad por mi parte, creo que yo mismo –si me viera en la desgraciada situación (pues yo lo considero una verdadera desgracia) de estar obligado a producir una determinada cantidad de texto narrativo en un tiempo dado– podría «cumplir con mi tarea», y fabricar mi «relato hecho de ladrillos», como han hecho otros esclavos. Una cosa al menos podría garantizar respecto a la historia así creada: que sería totalmente común y corriente, que no contendría ni una sola idea novedosa, ¡y que resultaría una lectura muy muy aburrida!
Este tipo de literatura ha recibido el apropiadísimo nombre de «paja», la cual podría definirse adecuadamente como «aquello que todos pueden escribir y nadie puede leer». No me atrevo a afirmar que el presente volumen esté libre por completo de ella: en ocasiones, para poder situar una escena en el lugar que le corresponde, ha sido necesario alargar una página dos o tres líneas: pero puedo decir de manera honesta que no he añadido más de lo absolutamente imprescindible.
Tal vez mis lectores quieran entretenerse tratando de detectar, en un pasaje concreto, el trozo de «paja» que este contiene. Mientras ordenaba los «papeles» en páginas, descubrí que al episodio que ahora se extiende de la p. 63 a la 70 le faltaban dos líneas. Suplí la deficiencia, no intercalando una palabra aquí y otra allá, sino escribiendo dos líneas seguidas. ¿Son capaces mis lectores de adivinar cuáles son?
Un pasatiempo más desafiante –en caso de desearse uno– sería determinar, hablando de la «Canción del jardinero», en qué casos (de haberlos) se adaptó la estrofa al texto de alrededor y en qué casos (de haberlos) fue este el adaptado a la estrofa.
Quizá lo más difícil a la hora de escribir cualquier clase de literatura –al menos para mí; no puedo lograrlo por mucho que me esfuerce, tengo que aceptarlo tal como viene– sea escribir algo original. Y quizá lo más fácil sea, una vez que se ha producido una línea así, desarrollarla, y añadir cuantas sean sin desviarse de esa senda. No sé si Alicia en el País de las Maravillas era una historia original –yo, al menos, no fui un imitador consciente al escribirla–, mas lo que sí sé es que, desde su publicación, han aparecido alrededor de una docena de libros de cuentos similares, cortados exactamente por el mismo patrón. El camino que yo exploré de forma tímida –creyendo ser «el primero que se había adentrado en ese océano silente»– es ahora una calzada más que transitada: hace tiempo que todas las flores de sus márgenes fueron pisoteadas hasta enterrarlas en el polvo; y estaría exponiéndome al desastre si hiciera una nueva tentativa en ese estilo.