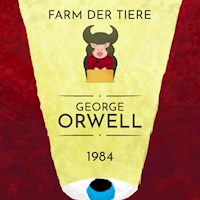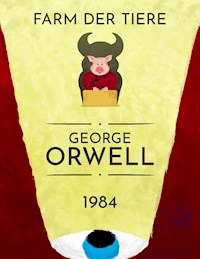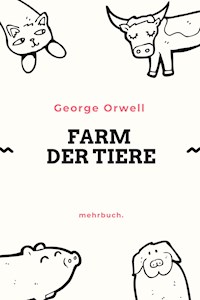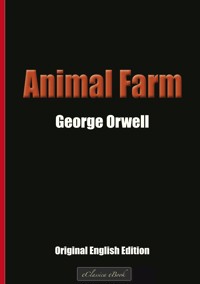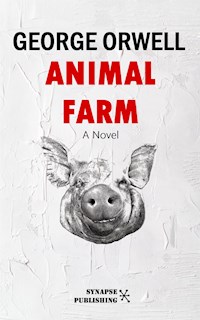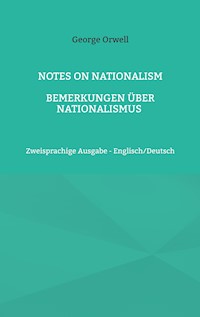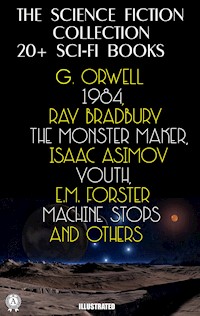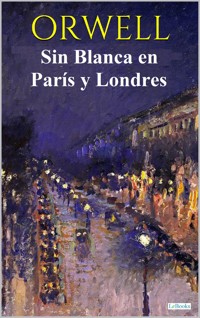
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Colección Orwell
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Sin blanca en París y Londres es una obra autobiográfica de George Orwell que ofrece una cruda representación de la vida en la pobreza en dos de las principales ciudades europeas. A través de su relato personal, Orwell explora las dificultades cotidianas, la humillación y el desarraigo experimentado por los más desfavorecidos. El autor no solo documenta su propia experiencia como un indigente en París y Londres, sino que también critica el sistema social que permite que tales condiciones existan. Orwell describe la lucha constante por encontrar comida, trabajo y refugio, mostrando cómo la pobreza degrada tanto física como mentalmente a las personas. A lo largo de la obra, se expone la indiferencia de la sociedad hacia los que se encuentran en el margen, retratando una realidad en la que la supervivencia diaria se convierte en un desafío desgastante. Desde su publicación, Sin blanca en París y Londres ha sido apreciada por su representación honesta y sin adornos de la pobreza. La obra no solo ofrece una perspectiva sobre las dificultades económicas, sino también una reflexión sobre la dignidad humana y la injusticia social. Su estilo directo y detallado ha inspirado a generaciones de lectores a reflexionar sobre las disparidades sociales y el impacto del capitalismo en los más vulnerables. La obra sigue siendo relevante hoy en día, ya que el análisis de Orwell sobre la pobreza y la exclusión social resuena en los debates contemporáneos sobre la desigualdad económica.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Ähnliche
George Orwell
SIN BLANCA EN PARIS Y LONDRES
Título original:
“Down and Out in Paris and London”
Sumario
PRESENTACIÓN
SIN BLANCA EN PARÍS Y LONDRES
PRESENTACIÓN
George Orwell
1903 - 1950
George Orwell fue un escritor y periodista británico, ampliamente reconocido por sus contribuciones a la literatura del siglo XX y por su aguda crítica a los regímenes totalitarios. Nacido en Motihari, India británica, Orwell es famoso por obras que exploran temas como el autoritarismo, la vigilancia estatal, la manipulación de la verdad y la lucha del individuo contra el poder opresivo. Aunque publicó varias obras durante su vida, su legado literario se consolidó con sus novelas "Rebelión en la granja" y "1984", las cuales siguen siendo estudiadas y debatidas en todo el mundo.
Primeros años y educación
George Orwell, cuyo nombre real era Eric Arthur Blair, nació en una familia de clase media baja. Su padre trabajaba en la administración colonial británica, lo que llevó a la familia a trasladarse a Inglaterra cuando Orwell era aún un niño. Asistió a la prestigiosa escuela Eton, donde comenzó a mostrar interés por la escritura, aunque sus experiencias en el sistema educativo británico y más tarde en la vida militar colonial influyeron en su crítica al imperialismo y las jerarquías sociales. Después de su educación, trabajó como oficial de policía imperial en Birmania, una experiencia que lo marcó profundamente y lo inspiró a escribir sobre la injusticia del imperialismo.
Carrera y contribuciones
Orwell es conocido por sus obras profundamente políticas, que critican tanto las dictaduras fascistas como los regímenes comunistas. Su novela alegórica Rebelión en la granja (1945) satiriza la corrupción de la revolución soviética bajo Stalin, mientras que 1984 (1949) presenta una visión distópica del futuro, donde el Estado controla cada aspecto de la vida privada a través de la vigilancia y la manipulación de la información. Estas obras reflejan el miedo de Orwell hacia el abuso de poder y la represión totalitaria. En 1984, el concepto de "Gran Hermano" y el "doblepensar" se convirtieron en términos universales para describir la manipulación autoritaria.
Además de sus novelas, Orwell también fue un prolífico ensayista y cronista de su tiempo. Su libro Homenaje a Cataluña (1938) relata sus experiencias en la Guerra Civil Española, donde luchó contra el fascismo, pero también fue testigo de la traición y represión dentro de las propias filas republicanas, lo que profundizó su escepticismo hacia el comunismo.
Impacto y legado
Las obras de Orwell han dejado una marca indeleble en la literatura y la política contemporánea. 1984 y Rebelión en la granja son consideradas advertencias sobre los peligros de los gobiernos totalitarios, y su capacidad para manipular la verdad y aplastar el espíritu humano. Sus escritos también han inspirado debates sobre los límites del poder estatal y la importancia de la libertad individual. La influencia de Orwell trasciende la literatura; ha dejado un legado duradero en el pensamiento político moderno, con conceptos como el "Gran Hermano" y la "policía del pensamiento" que siguen siendo relevantes en discusiones sobre la privacidad, la censura y el autoritarismo en la era digital.
George Orwell murió en 1950, a los 46 años, debido a complicaciones por la tuberculosis. A pesar de su temprana muerte, su obra ha perdurado como una crítica imperecedera de las formas más brutales de poder y control. Hoy en día, Orwell es celebrado no solo como uno de los escritores más importantes del siglo XX, sino también como un visionario cuya comprensión de la naturaleza humana y de la política sigue resonando en un mundo que aún lucha contra las formas de opresión que él tan magistralmente describió.
Sobre la obra
Sin blanca en París y Londres es una obra autobiográfica de George Orwell que ofrece una cruda representación de la vida en la pobreza en dos de las principales ciudades europeas. A través de su relato personal, Orwell explora las dificultades cotidianas, la humillación y el desarraigo experimentado por los más desfavorecidos. El autor no solo documenta su propia experiencia como un indigente en París y Londres, sino que también critica el sistema social que permite que tales condiciones existan.
Orwell describe la lucha constante por encontrar comida, trabajo y refugio, mostrando cómo la pobreza degrada tanto física como mentalmente a las personas. A lo largo de la obra, se expone la indiferencia de la sociedad hacia los que se encuentran en el margen, retratando una realidad en la que la supervivencia diaria se convierte en un desafío desgastante.
Desde su publicación, Sin blanca en París y Londres ha sido apreciada por su representación honesta y sin adornos de la pobreza. La obra no solo ofrece una perspectiva sobre las dificultades económicas, sino también una reflexión sobre la dignidad humana y la injusticia social. Su estilo directo y detallado ha inspirado a generaciones de lectores a reflexionar sobre las disparidades sociales y el impacto del capitalismo en los más vulnerables.
La obra sigue siendo relevante hoy en día, ya que el análisis de Orwell sobre la pobreza y la exclusión social resuena en los debates contemporáneos sobre la desigualdad económica.
SIN BLANCA EN PARÍS Y LONDRES
1
Rue du Coq d’Or, París, siete de la mañana. De la calle llegan gritos furiosos y entrecortados. Madame Monee, que rige el pequeño hotel que está enfrente del mío, ha salido a la calle y se dirige a una huésped del tercer piso. Calza los pies desnudos con unos chanclos y lleva suelta la cabellera gris.
MADAME MONCE: Salope! Salope! ¿Cuántas veces tengo que decirle que no aplaste las chinches contra el papel de la pared? ¿Qué se ha creído, que el hotel es suyo, eh? ¿Es que no las puede echar por la ventana como los demás? Putain! Salope!
La mujer del tercer piso: Vache!
Y luego un abigarrado coro de gritos, mientras las ventanas se van abriendo a ambos lados de la calle y la mitad del vecindario toma parte en la disputa. Los gritos cesan de repente, diez minutos después. Todos dejan de chillar para contemplar el paso de un escuadrón de caballería.
Esbozo esta escena para dar una idea del espíritu de la rue du Coq d’Or. No es que las disputas fueran lo único que allí ocurría, pero raramente pasaba la mañana sin que se produjera un altercado como el descrito. El ambiente de la calle estaba formado de disputas, desolados pregones de vendedores ambulantes, chillidos de niños que buscaban pieles de naranja entre los guijarros y, por la noche, de cánticos ruidosos y un acre olor a basura.
Era una calle muy estrecha, un desfiladero de casas altas, destartaladas, apoyadas entre sí en las más extrañas actitudes, como si se hubieran helado en el momento de derrumbarse. Todo eran hoteles abarrotados hasta el techo de huéspedes, en su mayoría polacos, árabes e italianos. En la parte baja de los hoteles había pequeños bistrots donde uno podía emborracharse por el equivalente de un chelín. Los sábados por la noche, alrededor de la tercera parte de la población masculina estaba borracha. Se peleaban por mujeres y los peones árabes, que vivían en los hoteles más baratos y solían anidar misteriosos rencores, se peleaban a silletazos y a veces a tiros. Por la noche, la policía sólo entraba en la calle por parejas. Era un lugar bastante ruidoso y, sin embargo, entre el ruido y la suciedad vivían los habituales y respetables tenderos franceses, panaderos, propietarios de lavanderías y similares, los cuales se relacionaban entre sí e iban amontonando silenciosamente pequeñas fortunas. Era un callejón parisiense bastante representativo.
Mi hotel se llamaba “Hotel des Trois Moineaux”. Era una conejera oscura e inestable de cinco plantas, dividida, mediante tabiques de madera, en cuarenta habitaciones. Éstas eran pequeñas y obstinadamente sucias, porque no había criada y Madame F., la patronne, no tenía tiempo de limpiar. Las paredes eran delgadas como cajas de cerillas y las grietas estaban tapadas con varias capas superpuestas de papel rosa, medio despegado y nido de innumerables chinches. Cerca del techo, marchaban como soldados largas filas de chinches, que por la noche bajaban con un hambre feroz, de manera que uno tenía que levantarse a cada momento para matarlas en auténticas hecatombes. Algunas veces, cuando se volvían insoportables, se quemaba un poco de azufre y las chinches pasaban a la habitación de al lado. Era un lugar sucio, pero acogedor, porque Madame F. y su marido eran dos tipos excelentes. El precio de las habitaciones oscilaba entre veinte y cincuenta francos por semana.
Los huéspedes constituían una población flotante formada en su mayoría por extranjeros que solían llegar sin equipaje, se quedaban una semana y después desaparecían. Los había de todos los oficios: zapateros remendones, albañiles, picapedreros, peones, estudiantes, prostitutas, traperos. Algunos eran fabulosamente pobres. En uno de los áticos vivía un estudiante búlgaro que hacía zapatos de fantasía para el mercado americano. De las seis a las doce permanecía sentado en la cama haciendo una docena de pares de zapatos con los que ganaba treinta y cinco francos, y el resto del día iba a clase a la Sorbona. Estudiaba para cura y en el suelo de su habitación, repleto de cuero, yacían los libros de teología. En otra habitación vivían una rusa y su hijo, que se las daba de artista. La madre trabajaba dieciséis horas al día, remendando calcetines a veinticinco céntimos cada uno, mientras el hijo, decentemente vestido, vagaba por los cafés de Montparnasse. Una de las habitaciones estaba alquilada a dos huéspedes, uno que trabajaba de día y otro que trabajaba de noche. En otra, un viudo compartía la cama con sus dos hijas ya mayores, ambas tuberculosas.
En el hotel había varios tipos excéntricos. Los barrios bajos de París son punto de reunión de gente excéntrica, gente sumida en los solitarios y medio demenciales recovecos de la vida y que ya no procura ser normal ni decente. La pobreza les libera de las normas corrientes de conducta, igual que el dinero libera a la gente del trabajo. La vida de algunos huéspedes de nuestro hotel rebasaba los límites de lo imaginable.
Estaban los Rougiers, por ejemplo, una pareja anciana, andrajosa y enana que se dedicaba a un comercio extraordinario. Vendían postales en el Boulevard Saint Michel. Lo curioso era que vendían esas postales en paquetes cerrados como si fueran pornográficas, pero en realidad se trataba de fotografías de castillos del Loira. Los que las compraban no lo descubrían hasta después y desde luego nunca protestaban. Los Rougiers ganaban unos cien francos a la semana y, mediante una estricta economía, conseguían estar siempre medio muertos de hambre y medio borrachos. La porquería de su habitación era tan grande, que el hedor se percibía desde el piso de abajo. Según Madame F., ninguno de los Rougiers se había cambiado de ropa desde hacía cuatro años.
También estaba Henri, que trabajaba en las cloacas. Era un hombre alto y melancólico, de pelo crespo y aspecto bastante romántico con sus altas botas de pocero. La peculiaridad de Henri era que, salvo para asuntos de trabajo, no hablaba, literalmente, durante días y días. Un año antes era chófer, tenía un buen empleo y ahorraba dinero. Un día se enamoró y cuando la chica le dijo que no, Henri perdió los estribos y le dio una paliza. Después de la paliza, la chica se enamoró perdidamente de Henri, durante quince días vivieron juntos y se gastaron mil francos de él. Luego la chica le engañó; Henri le clavo un cuchillo en el antebrazo y estuvo seis meses en la cárcel. La chica, después de apuñalada, se sintió más enamorada que nunca de Henri, hicieron las paces y acordaron que, cuando él saliera de la cárcel, se compraría un taxi, se casarían y pondrían un piso. Pero quince días después la chica volvió a engañarlo, y cuando Henri salió de la cárcel estaba embarazada. Henri se gastó todos los ahorros e inició un período de borracheras que terminó con otro mes en la cárcel; después entró a trabajar en las cloacas. Nada era capaz de hacerlo hablar. Si le preguntaban por qué trabajaba en las cloacas, no respondía, se limitaba a entrecruzar las muñecas, como quien va esposado, y con la cabeza señalaba hacia el sur, hacia la cárcel. La mala suerte parecía haberlo dejado medio lelo en un solo día.
También estaba R., un inglés que pasaba seis meses del año en Putney con sus padres y los otros seis meses en París. Cuando estaba en Francia, bebía cuatro litros de vino al día y seis los sábados; una vez se fue a las Azores porque allí el vino estaba más barato que en Europa. Era una persona amable y educada, nada alborotador ni pendenciero, que nunca estaba sereno. Se quedaba en cama hasta mediodía y desde entonces hasta medianoche permanecía en su rincón del bistrot, quieto y bebiendo metódicamente.
Mientras bebía hablaba, con voz exquisita y afeminada, de muebles antiguos. Aparte de mí, R. era el único inglés del barrio.
Muchos más llevaban una existencia tan excéntrica como éstos. Monsieur Jules, el rumano, que tenía un ojo de cristal y lo negaba; Furex, el picapedrero, del Limousin; Roucole el miserable — aunque éste murió antes de llegar yo — ; el viejo Laurent, el trapero, que solía copiar su firma de un pedazo de papel que llevaba en el bolsillo. Si tuviera tiempo, sería divertido escribir sus biografías. Procuro describir la gente de nuestro barrio, no por simple curiosidad, sino porque todos ellos forman parte de la historia. Yo escribo sobre la pobreza, y mi primer contacto con ella fue en esa callejuela. Al principio, la callejuela, con sus vidas sucias y raras, fue una lección objetiva de pobreza, después se convirtió en el escenario de mis propias experiencias. Por esta razón intento dar una idea de lo que era la vida allí.
2
Vida en el barrio. Nuestro bistrot, por ejemplo, debajo del “Hotel des Trois Moineaux”. Un local pequeño con el suelo de ladrillo, medio sótano, con mesas empapadas de vino y la fotografía de un entierro con la inscripción Crédit est mort; y un obrero de faja roja que corta salchichas con grandes navajas; y Madame F., una espléndida campesina de Auvergne, con cara de vaca testaruda, bebiendo Málaga todo el día “para el estómago”; y dados para jugarse los apéritifs; y canciones de Les fraises et les framboises y de la Madelon que decía: Comment épouser un soldat, moi qui aime tout un régiment?; y el amor hecho en público. La mitad del hotel solía encontrarse en el bistrot por la noche. Me gustaría que en Londres hubiera una taberna la cuarta parte de alegre que ésta.
En el bistrot se oían las cosas más peregrinas. Como ejemplo, voy a transcribir lo que decía Charlie, una de las curiosidades locales.
Charlie era un joven educado, de buena familia, que se había ido de su casa y vivía de expedientes. Imagináoslo rubicundo y joven, con las mejillas frescas y el pelo castaño y suave de un niño bonito, los labios excesivamente húmedos y rojos, como cerezas, los pies pequeños, los brazos anormalmente cortos y las manos con hoyuelos, como las de un bebé. Cuando hablaba se meneaba y saltaba, como si estuviera demasiado contento y lleno de vida para permanecer quieto un solo momento. Son las tres de la tarde y en el bistrot sólo están Madame F. y uno o dos hombres desocupados; pero a Charlie no le importa mientras pueda hablar de sí mismo. Declama como un orador en una barricada, recalcando las palabras y gesticulando con sus bracitos. Sus ojos, pequeños y acochinados, brillan de entusiasmo. Verlo, de todos modos, da bastante asco. Habla del amor, su tema favorito:
“Ah, l’amour, l’amour! Ah, que les femmes m’ont tué! ¡Ay, messieurs et dames, las mujeres han sido mi ruina, mi ruina total! Tengo veintidós años y ya no sirvo para nada. ¡Pero las cosas que he aprendido, los pozos de sabiduría en que me he sumido! ¡Qué cosa más grande es haber adquirido la verdadera sabiduría, haber llegado a ser, en el más alto sentido de la palabra, un hombre civilizado, un raffiné, vicieux!, etc.
“Messieurs et dames, veo que estáis tristes. Ah, mais la vie est belle! No hay por qué estar triste. ¡Alegría, por favor!
Fill high ze bowl vid Samian vine, ve vill not sink of semes like zese.
“Ah, que la vie est belle! Escuchad, messieurs et dames, desde la plenitud de mi experiencia os voy a hablar del amor. Os voy a explicar el verdadero significado del amor, que es la verdadera sensibilidad, el placer más elevado y refinado que sólo el hombre civilizado conoce. Os voy a contar el día más feliz de mi vida. Desgraciadamente, pasó para mí el tiempo en que podía conocer una felicidad como ésa. Ha pasado para siempre. La posibilidad, incluso el deseo de alcanzarla, han pasado. Escuchad, pues. Fue hace dos años. Mi hermano, que es abogado, estaba en París y mis padres le habían encargado que me buscara y me llevara a cenar. Mi hermano y yo nos odiamos, pero preferimos no desobedecer a mis padres. Cenamos y, durante la cena, mi hermano cogió una tremenda borrachera con tres botellas de Burdeos. Lo llevé al hotel y por el camino compré una botella de coñac. Al llegar al hotel le hice beber un vaso de agua lleno de coñac diciéndole que así se pondría bueno. Nada más bebérselo, se cayó al suelo, borracho perdido, como si le hubieran dado un mazazo en la cabeza. Lo incorporé y lo apoyé contra la cama. Después le registré los bolsillos. Encontré mil cien francos y con ellos eché a correr escaleras abajo, me metí en un taxi y me largué. Mi hermano no sabía mi dirección. Estaba a salvo.
“¿Adónde va un hombre con dinero? A los bordels, claro está. Pero no iréis a suponer que yo iba a perder el tiempo en alguna vulgar bacanal para albañiles. ¡Uno es un hombre civilizado! Con mil francos en el bolsillo me sentía desdeñoso y exigente, ¿comprendéis? Hasta medianoche no encontré lo que estaba buscando. Había conocido a un chico de dieciocho años, muy despierto, que iba vestido de smoking y con el pelo cortado à l’américaine, y estábamos los dos hablando en un tranquilo bistrot, lejos de los bulevares. Ese chico y yo nos entendíamos perfectamente. Hablamos de varias cosas y de cómo puede uno divertirse. Después tomamos un taxi y nos marchamos.
“El taxi se detuvo en una calle estrecha y solitaria iluminada solamente al fondo por un farol de gas. Entre los adoquines había oscuros charcos y a un lado se levantaba el blanco muro de un convento. Mi guía me condujo a una casa alta y ruinosa de ventanas cerradas y llamó varias veces a la puerta. Se oyó ruido de pasos y de pestillos descorridos y la puerta se entreabrió. Por la rendija asomó una mano, grande y curvada, que, con la palma hacia arriba debajo de nuestras narices, nos pedía dinero. Mi guía introdujo el pie entre la puerta y el cerco y preguntó:
“— ¿Cuánto quieres?
“— Mil francos — dijo una voz de mujer — . Por adelantado; si no, no entráis.
“Yo puse mil francos en la mano y di los cien restantes a mi guía, el cual me dijo buenas noches y se marchó. Oí como la voz de dentro contaba los billetes y luego una mujer delgada, parecida a un cuervo, vestida de negro, asomó la nariz y me contempló con desconfianza antes de dejarme pasar. Dentro estaba muy oscuro. Sólo se veía un mechero de gas, que iluminaba un pedazo de pared estucada, cuyo resplandor aumentaba todavía más la oscuridad del resto. Olía a ratas y a polvo. Sin decir palabra, la vieja encendió una vela en el mechero de gas, luego, cojeando, me condujo por un pasillo de piedra hasta una escalera de piedra también.
“— Voilà! — me dijo — . Baja al sótano y allí encontrarás lo que deseas. Yo no veré nada, no sabré nada, no oiré nada. Eres libre, ¿comprendes?, perfectamente libre.
“Ah, messieurs! ¿necesito describir (forcément lo conocéis) el escalofrío, mitad de terror mitad de placer, que me recorrió en aquellos momentos? Descendí a tientas la escalera. Sólo oía mi respiración y el roce de mis zapatos contra la piedra, todo lo demás estaba en silencio. Al final de las escaleras mi mano encontró un interruptor, lo hice girar y una gran lámpara eléctrica de doce globos inundó el sótano de luz roja. Pero cuidado, aquello no era un sótano, sino un cuarto de dormir, un enorme, lujoso y decorado cuarto de dormir, rojo como la sangre de arriba abajo. ¡Imagínaoslo, messieurs et dames! Una alfombra roja en el suelo, papel rojo en las paredes, las sillas tapizadas de rojo, hasta el techo era rojo; todo de un rojo que quemaba los ojos. Era un rojo pesado, espeso, como si la luz brillara a través de chorros de sangre. Al fondo había una cama cuadrada, inmensa, con una colcha roja como todo lo demás, y encima de ella una mujer tumbada, con una túnica de terciopelo rojo. Al verme, la mujer hizo ademán de huir mientras intentaba taparse las rodillas tirando de un corto vestido.
“Yo me había detenido a la puerta.
“— Ven aquí, paloma — le dije.
“La mujer lloriqueaba de miedo. De un salto me planté al lado de la cama. Ella intentó evitarme, pero yo la agarré del cuello (así ¿veis?) con fuerza. La mujer se debatía y empezó a pedir piedad, pero yo la apretaba con rabia, le echaba hacia atrás la cabeza y le miraba la cara. Debía de tener unos veinte años. Su cara era ancha, insulsa, como de niña tonta, pero estaba cubierta de pintura y polvos, y en sus ojos azules y estúpidos, que brillaban bajo la luz roja, había aquella mirada pasmada y extraviada que sólo se encuentra en los ojos de esas mujeres. Sin duda era una chica del campo a quien sus padres habían vendido como esclava.
“Sin volver a decir palabra, la arrastré fuera de la cama y la arrojé al suelo. Entonces me abalancé encima de ella como un tigre. ¡Ah, qué momento incomparable de gozo y de arrebato! Ésto, messieurs et dames, es lo que quiero explicaros: voilà l’amour! Éste es el verdadero amor, la única cosa del mundo que merece la pena; a su lado, todos vuestros ideales, vuestro arte, vuestra filosofía, vuestras creencias, vuestras buenas palabras y elevados hechos, son tan grises e inútiles como la ceniza. Cuando uno ha experimentado el amor (el verdadero amor), ¿qué hay en el mundo que no parezca sino una simple sombra del placer?
“Yo renovaba mis ataques con mayor ferocidad cada vez. Una y otra, aquella mujer intentaba escapar; volvía a pedir piedad, pero yo me reía de ella.
“— ¡Piedad! — le dije — . ¿Crees que he venido aquí para sentir piedad? ¿Crees que he pagado mil francos para eso?
“Os juro, messieurs et dames, que de no haber sido por esa maldita ley que coarta nuestra libertad, la hubiera asesinado en aquel momento.
“¡Ah, cómo chillaba, con qué amargos gritos de agonía! Pero nadie podía oírla; allí, bajo las calles de París, estábamos tan seguros como en el corazón de una pirámide. Las lágrimas rodaban por su cara, arrastrando los polvos en largas y sucias manchas viscosas. ¡Ah, qué momento irrecuperable! Vosotros, messieurs et dames, que no habéis cultivado los más refinados sentimientos amorosos, vosotros no podéis concebir ese placer. Y para mí, ahora que mi juventud se ha ido (¡ah, juventud!), la vida nunca será tan bella. ¡Todo acabó!
“¡Ah, sí!, la juventud se ha ido, se ha ido para siempre. ¡Ah, miseria, caducidad, falacia del placer humano! Porque, en realidad, car en réalité, ¿cuál es la duración del momento supremo del amor? Nada, un instante, un segundo acaso. Un segundo de éxtasis y después polvo, ceniza, nada.
“Y así, sólo por un instante, alcancé la suprema felicidad, la emoción más elevada y refinada que puede sentir un hombre. Y al mismo tiempo, todo terminó, y yo me quedé ¿cómo? Toda mi ferocidad, mi pasión, habían caído como los pétalos de una rosa. Me quedé frío y lánguido, lleno de vanos remordimientos. En aquel cambio repentino, llegué a sentir una especie de piedad por aquella chica que lloraba en el suelo. ¿No es repugnante que estemos sujetos a esa clase de viles emociones? No volví a mirar a la chica; sólo pensaba en marcharme. Subí corriendo las escaleras del sótano y salí a la calle. Estaba oscuro y hacía mucho frío, las calles estaban desiertas y los adoquines resonaban bajo mis tacones con un sonido metálico hueco y triste. Todo mi dinero había volado, no tenía ni para pagar un taxi. Volví andando solo a mi frío y solitario cuarto.
“Pero eso, messieurs et dames, es lo que había prometido explicaros. Eso es Amor. Ése fue el día más feliz de mi vida”.
Era un tipo curioso, Charlie. Lo describo sólo para hacer ver la diversidad de caracteres que florecían en el barrio del Coq d’Or.
3
Hacía alrededor de un año y medio que vivía en el barrio del Coq d’Or. Un día, era verano, descubrí que sólo tenía cuatrocientos cincuenta francos más treinta y seis a la semana que ganaba dando lecciones de inglés. Hasta entonces el futuro no me había preocupado, pero ahora me daba cuenta de que tenía que hacer algo en seguida. Decidí buscar un empleo y — por fortuna, como se vio después — tuve la precaución de pagar doscientos francos por el alquiler anticipado de un mes. Con los otros doscientos cincuenta francos y las clases de inglés podía vivir un mes y en un mes encontraría, sin duda, trabajo. Al principio pensé entrar como guía en cualquier agencia de turismo o hacerme intérprete. Pero la mala suerte me lo impidió.
Un día llegó al hotel un joven italiano que decía ser compositor. Era un personaje más bien ambiguo porque llevaba largas patillas, síntoma de apache o de intelectual, y nadie sabía en cuál de las dos categorías situarlo. A Madame F. no le gustó su aspecto y le hizo pagar una semana de alquiler por adelantado. El italiano pagó y estuvo seis noches en el hotel. Durante ese tiempo se las ingenió para sacar duplicados de algunas llaves, y la última noche robó en doce habitaciones, entre ellas la mía. Por fortuna no encontró el dinero que yo tenía en los bolsillos, de modo que algo me quedó. Me quedaron sólo cuarenta y siete francos, mejor dicho, cuarenta y siete y diez céntimos.
Esto dio al traste con mis proyectos de buscar trabajo, porque ahora tenía que vivir con un promedio de unos seis francos al día, lo cual no me dejaba mucho tiempo para pensar en otra cosa. Fue entonces cuando empezó mi experiencia de la pobreza, porque seis francos al día, aunque no es la pobreza real, es estar al borde de ella. Seis francos son un chelín, y con un chelín diario, si uno sabe cómo, se puede vivir en París, pero es un asunto complicado.
El primer contacto con la pobreza es bastante curioso. Resulta que uno ha pensado mucho en la pobreza, algo que uno ha temido durante toda su vida, algo que uno sabe que le ocurrirá tarde o temprano, y luego resulta que es total y prosaicamente diferente. Uno pensaba que sería muy sencilla, y es extraordinariamente complicada. Uno pensaba que sería terrible, y es simplemente mezquina y aburrida. Lo primero que uno descubre es esa ruindad esencial de la pobreza; los expedientes a que obliga, su complicada mezquindad, el tener que ir arañando de un sitio y de otro.
Por ejemplo, uno descubre el secreto que comporta la pobreza. De golpe uno se encuentra con que sus ingresos han quedado reducidos a seis francos diarios, pero naturalmente no se atreve a admitirlo y tiende a creer que sigue viviendo como hizo siempre. Ante todo, se cae en una red de mentiras, pero ni con ellas se consigue nada. Dejas de mandar la ropa a la lavandería, te encuentras con la lavandera por la calle y te pregunta por qué; tú balbuceas algo, y la lavandera, convencida de que envías la ropa a otra parte, se convierte en enemiga tuya para el resto de tu vida. El estanquero te pregunta por qué has dejado de fumar. Hay cartas que quisieras contestar, pero no puedes porque los sellos son demasiado caros. Y luego está la comida: la comida es lo peor de todo. Todos los días, a las horas de comer, uno sale de manera ostensible hacia el restaurante y se entretiene una hora en los jardines de Luxemburgo contemplando las palomas. Después llevas la comida a casa en los bolsillos. La comida se compone de pan y margarina, o pan y vino, y hasta su índole está condicionada por la mentira. Tienes que comprar pan de centeno en lugar de pan casero, porque los panecillos de centeno, aunque más caros, son redondos y caben más fácilmente en los bolsillos. Esto te cuesta un franco diario. Algunas veces, para salvar las apariencias, tienes que gastarte sesenta céntimos, que te quitas de la comida, en tomar una copa. La ropa blanca se va poniendo asquerosa y te vas quedando sin jabón ni cuchillas de afeitar. Tienes que cortarte el pelo e intentas hacerlo tú mismo, con unos resultados tan desastrosos que no tienes más remedio que acabar yendo al peluquero y gastarte el equivalente a la comida de un día. Te pasas el día diciendo mentiras, y mentiras caras.
Descubres lo extremadamente precarios que son tus seis francos diarios. Los más insignificantes percances te dejan sin comer. Te has gastado tus últimos ochenta céntimos en medio litro de leche que está hirviendo en el hornillo de alcohol. Mientras la leche hierve, una chinche se te pasea por el brazo, tú te la sacudes y, ¡plaf!, la chinche que va a parar dentro de la leche. No tienes más remedio que tirar la leche y quedarte sin nada que comer.
Vas al panadero a comprar una libra de pan, y esperas a que la chica corte otra libra para otro cliente. La chica es torpe y corta más de una libra:
— Pardon, monsieur — dice — , pasa de diez céntimos, ¿le importa?
El pan cuesta un franco la libra y tú tienes exactamente un franco. Cuando piensas que te podría suceder lo mismo, que te pidan diez céntimos más, y que tendrías que confesar que no los tienes, te entra un pánico mortal. Pasan horas antes de que te atrevas a entrar en otra panadería.
Vas al verdulero a gastarte un franco en un kilo de patatas. Pero resulta que una de las monedas que hacen el franco es belga y el verdulero no te la acepta. Te escabulles de la tienda y ya no puedes volver a entrar en ella.
Has ido a parar a un barrio respetable y ves venir a un amigo rico. Para evitarlo, te metes en el primer café. Una vez dentro tienes que tomar algo y te gastas tus últimos cincuenta céntimos en una taza de café donde se ha caído una mosca. Esos percances se podrían multiplicar por cien. Forman parte del proceso que conduce a estar a la cuarta pregunta.
Descubres qué es tener hambre. Con sólo pan y margarina en el estómago, sales, te paras ante los escaparates. Por todas partes hay comida en grandes e inmensas pilas insultantes; cerdos enteros, cestas de pan caliente, grandes bloques amarillos de mantequilla, ristras de salchichas, montañas de patatas, inmensos quesos de Gruyere como ruedas de molino. A la vista de tanta comida te entra una lacrimógena piedad hacia ti mismo. Piensas robar una hogaza y echar a correr y tragártela antes de que te pillen. Y te contienes por puro miedo.
Descubres el aburrimiento, que es inseparable de la pobreza. Los ratos en que no tienes nada que hacer, como estás subalimentado, eres incapaz de interesarte en nada. Durante medio día te quedas tumbado en cama, con la misma sensación del jeune squelette del poema de Baudelaire. Sólo la comida sería capaz de animarte. Descubres que un hombre que ha pasado una semana sólo a base de pan y margarina, no es ya un hombre, sino un estómago con algunos órganos accesorios.
Ésta es la vida — cabría decir más cosas aún, pero todo sería por el estilo — con seis francos al día. Miles de personas en París viven así, artistas rebeldes y estudiantes, prostitutas sin suerte, gente sin trabajo de todo tipo. Son los suburbios de la pobreza.
Seguí así durante tres semanas. Los cuarenta y siete francos pronto se esfumaron y tuve que hacer lo que podía con los treinta y seis francos a la semana de las lecciones de inglés. Como no tenía experiencia, utilizaba mal el dinero y algunas veces me quedaba un día sin comer. Cuando esto me ocurría, solía venderme un poco de ropa que sacaba de matute del hotel en pequeños paquetes que llevaba a un ropavejero de la rue de la Montagne Ste. Geneviève. El dueño era un judío pelirrojo, un hombre extraordinariamente desagradable que solía montar en cólera al ver al cliente. Oyéndolo, uno podía creer que se sentía ofendido porque ibas a su casa.
— Merde! — solía exclamar — , ¿ya está usted otra vez aquí? ¿Qué se ha creído usted que es esto? ¿Un asilo? Pagaba precios increíblemente bajos. Por un sombrero que me había costado veinticinco chelines y se hallaba en muy buen estado, me dio cinco francos; por un buen par de zapatos, cinco; las camisas, a un franco cada una. Prefería siempre cambiar a comprar, y su truco consistía en ponerte en la mano algún objeto inútil y luego asegurar que lo habías aceptado como trueque. Una vez le vi tomar un buen abrigo de una anciana, ponerle en las manos dos bolas blancas de billar y echarla rápidamente de la tienda sin darle tiempo a protestar. Hubiera sido un placer aplastarle las narices a ese judío, si uno se hubiese podido permitir el lujo de hacerlo.
Esas tres semanas fueron asquerosas e incómodas y, evidentemente, lo peor tenía aún que venir, porque debía pagar el alquiler. Sin embargo, las cosas no fueron ni la cuarta parte mal de lo que había esperado. Porque, cuando uno se acerca a la pobreza, descubre algo que supera a todos los demás descubrimientos. Uno descubre el aburrimiento, las pequeñas complicaciones y el principio del hambre, pero también descubre las grandes características redentoras de la pobreza: el hecho de que aniquila el futuro. Dentro de ciertos límites, es realmente cierto que cuanto menos dinero tiene uno, menos se preocupa. Cuando uno tiene cien francos, es capaz de sentir los terrores más pusilánimes. Cuando uno tiene sólo tres francos, su indiferencia es casi total, porque tres francos bastan para alimentarle hasta mañana, y es imposible pensar más allá. Uno está jorobado, pero no asustado, y piensa vagamente: dentro de un día o dos me moriré de hambre… Asombroso, ¿verdad? Y luego uno piensa en otras cosas. Una dieta a base de pan y margarina produce, hasta cierto punto, su propio calmante.
Hay también en la pobreza otra sensación que sirve de gran consuelo. Creo que todo el mundo que ha estado a la cuarta pregunta la ha tenido. Es una sensación de alivio, casi diría de placer, el saber que uno está al fin y de verdad hecho polvo. Uno ha hablado muchas veces de irse a la porra; pues bien, ya está allá, ya ha llegado, y resulta que puede resistirlo. Eso cura en gran parte la ansiedad.
4
Un día mis lecciones de inglés se acabaron de repente. Iba haciendo calor y uno de mis alumnos, sintiéndose demasiado perezoso para seguir las lecciones, me despidió. El otro desapareció de su pensión sin dejar rastro y debiéndome doce francos. Me quedé sólo con treinta céntimos y sin tabaco. Un día y medio lo pasé sin comer ni fumar. Entonces, demasiado hambriento para seguir resistiendo, metí lo que me quedaba de ropa en la maleta y me fui a la casa de empeños. Esto significaba terminar con la apariencia de que tenía todavía dinero, porque no podía sacar la ropa del hotel sin pedir permiso a Madame F. Me acuerdo, no obstante, lo sorprendida que se quedó de que se lo pidiera en lugar de sacar la ropa de matute, ya que tomar las de Villadiego era lo más corriente en nuestro barrio.
Era la primera vez que iba a una casa de empeños francesa. Se entraba por un grandioso portal de piedra (con la inscripción, claro está, de Liberté, Égalité, Fraternité, que en Francia ponen incluso en las comisarías de policía) a una habitación grande y vacía, parecida a un aula, con un mostrador y varias filas de bancos. Cuarenta o cincuenta personas estaban esperando. Uno ponía la prenda en el mostrador y se sentaba. Cuando el oficinista decidía su valor, llamaba.
— Número tal, ¿qué le parecen cincuenta francos?
A veces eran sólo quince francos, o diez o cinco. Fuera lo que fuese, todo el mundo se enteraba. Cuando yo entré, el oficinista estaba diciendo en tono insultante:
— Número treinta y ocho, ¡venga!
Luego silbó e hizo un ademán como si llamara a un perro. El Número 38 se acercó al mostrador. Era un anciano con barbas, que llevaba un abrigo abrochado hasta el cuello y los bajos de los pantalones deshilachados. Sin pronunciar palabra, el oficinista arrojó el lío de ropa por encima del mostrador. El lío cayó al suelo, se abrió y aparecieron cuatro pares de calzoncillos de lana. Nadie pudo contener la risa. El pobre Número 38 recogió sus calzoncillos y salió con paso vacilante y murmurando.
La ropa que yo llevaba a empeñar, junto con la maleta, había costado más de veinte libras y estaba en buen estado. Yo calculaba que bien valdría diez libras, y la cuarta parte de diez libras (en la casa de empeños solían dar la cuarta parte del valor de las cosas) eran doscientos cincuenta o trescientos francos. Esperé tranquilo, confiando en recibir doscientos francos en el peor de los casos.
Finalmente el oficinista llamó mi número.
— ¡Número 97!
— Sí — dije yo, levantándome.
— ¿Setenta francos?
¡Setenta francos por una ropa que valía diez libras! Pero era inútil discutir; ya había visto que, al que intentaba discutir, el oficinista le rechazaba la operación. Cogí el dinero y la papeleta, y salí. No tenía otra ropa que la que llevaba puesta — la americana rozada en el codo — , un abrigo, discretamente empeñable, y una camisa de repuesto. Después, cuando ya era tarde, supe que era mejor no ir a la casa de empeños por la mañana. Los oficinistas son franceses y, como la mayoría de los franceses, están de mal humor hasta que han comido.
Cuando llegué a casa, Madame F. estaba barriendo el suelo del bistrot. Subió los escalones para salir a mi encuentro. Por su expresión, me di cuenta de que le preocupaba mi alquiler.
— Bueno — dijo — , ¿cuánto ha sacado de la ropa? No mucho, ¿eh?
— Doscientos francos — dije yo, rápidamente.
— Tiens! — exclamó, sorprendida — , no está tan mal. ¡Lo cara que debe de ser la ropa inglesa!
La mentira me sacó de apuros y, por extraño que parezca, fue verdad. Unos días después recibía exactamente doscientos francos que me debían por un artículo y, aunque me dolió, pagué inmediatamente hasta el último céntimo del alquiler. Así, aunque casi me morí de hambre durante las siguientes semanas, siempre tuve un techo donde cobijarme.
Ahora me era absolutamente necesario encontrar trabajo y me acordé de un amigo mío, un camarero ruso llamado Boris, que tal vez pudiera ayudarme. La primera vez que lo encontré fue en la sala pública de un hospital en donde le habían tratado una artritis de la pierna izquierda. Me había dicho que, si me encontraba en apuros, fuera a buscarlo.
He de decir algo sobre Boris, porque era un personaje curioso y fue mi mejor amigo durante mucho tiempo. Era un hombrón, de aspecto marcial, de unos treinta y cinco años, de buen ver hasta que, a causa de la enfermedad, que le obligaba a guardar cama, empezó a engordar enormemente. Como casi todos los refugiados rusos, su vida había sido muy azarosa. Sus padres, muertos en la Revolución, habían sido gente rica, y él había hecho la guerra en el Segundo Regimiento de Tiradores de Siberia que, según él, era el mejor regimiento del ejército ruso. Después de la guerra había trabajado primero en una fábrica de cepillos, luego en Les Halles, como mozo, más tarde había sido friegaplatos y finalmente había ascendido a camarero. Cuando cayó enfermo, trabajaba en el “Hotel Scribe” y ganaba cien francos diarios de propinas. Su ambición era llegar a ser maître d’hôtel, ahorrar cincuenta mil francos y poner un restaurante pequeño y distinguido en la Rive Droite.
Boris hablaba siempre de la guerra como de la época más feliz de su vida. La guerra y la milicia eran su pasión. Había leído innumerables libros de estrategia y de historia militar y era capaz de hablar con detalle de las teorías de Napoleón, Kutuzof, Clausewitz, Moltke y Foch. Cualquier cosa que tuviera que ver con los militares le gustaba. Su café favorito era la “Closerie des Lilas”, en Montparnasse, sólo porque hay una estatua del mariscal Ney delante. Más tarde, Boris y yo fuimos algunas veces juntos a la rue du Commerce. Si íbamos en Metro, Boris se apeaba siempre en Cambrone, en lugar de en Commerce, aunque esta estación estaba más cerca; le gustaba la asociación con el general Cambrone que, al ser invitado a rendirse en Waterloo, había contestado simplemente: Merde!
Lo único que la Revolución le había dejado a Boris eran unas medallas y algunas fotografías de su antiguo regimiento. Todo lo demás había ido a parar a la casa de empeños, pero Boris conservaba estas cosas. Casi todos los días desparramaba las fotografías por la cama y hablaba de ellas:
— Voilà, mon ami. Éste soy yo al frente de mi compañía. Qué tipos, ¿verdad? No como esos ratones de franceses. Capitán a los veinte… No está mal, ¿verdad? Sí, capitán del Segundo de Tiradores de Siberia. Y mi padre era coronel.