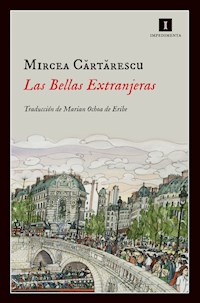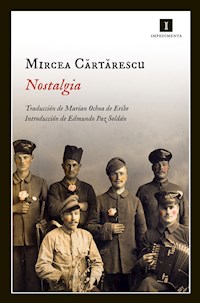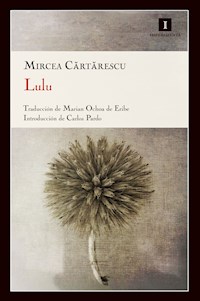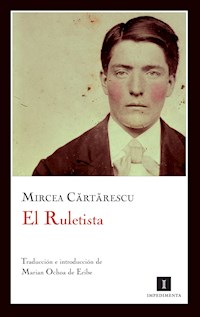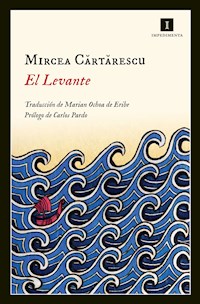Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Ganadora del Dublin Literary Award 2024. Considerada unánimemente por la crítica la obra cumbre de Mircea Cărtărescu hasta el momento, "Solenoide" es una novela monumental en la que resuenan ecos de Pynchon, Borges, Swift y Kafka. Estamos ante el largo diario de un escritor frustrado que desgrana su infancia y su adolescencia en los arrabales de una ciudad comunista, devastada, gris y fría —una Bucarest alucinada, dotada de una melancolía abrumadora—. Profesor de Rumano en un instituto de barrio, con una carrera literaria fracasada y una profesión que no le interesa, compra una casa antigua con forma de barco, construida por el inventor de un solenoide, que alberga una extraña maquinaria: un sillón de dentista dotado de un tablero de mandos. Pronto intima con una profesora que ha sido captada por una secta mística, la de los piquetistas, que organizan manifestaciones nocturnas por los cementerios de la ciudad y por la Morgue. Mientras tanto, el narrador se enfrenta a alucinaciones que le revelan la verdad de su existencia. Solenoide es la piedra de toque en torno a la que gravitan el resto de las ficciones de Cărtărescu. Una obra que atrae todas las pistas, los temas, las obsesiones literarias de un autor genial que se ha ido convirtiendo, poco a poco, en un escritor de culto. Genialidad, locura y grandeza. La última y más madura novela del rumano Mircea Cărtărescu, uno de los más poderosos escritores europeos actuales, en una obra que le ha llevado a ser comparado con Pynchon, Kafka y Kundera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1493
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Título original: Solenoid
Primera edición en Impedimenta: septiembre de 2017
Primera edición en rústica: enero de 2018
© 2015 by Mircea Cărtărescu/ Paul Zsolnay Verlag WienTodos los derechos reservados. Copyright de la traducción © Marian Ochoa de Eribe, 2017Copyright del posfacio © Marius Chivu, 2017Copyright de la presente edición © Editorial Impedimenta, 2018Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madrid
http://www.impedimenta.es
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Diseño de colección y dirección editorial: Enrique RedelMaquetación: Nerea AguileraCorrección: Susana Rodríguez y Belén Velasco
Esta obra ha sido publicada gracias a la ayuda concedida por el Instituto Cultural Rumano dentro del Programa de Subvenciones para la Traducción y Edición.
Este libro ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
ISBN: 978-84-17115-26-5IBIC: FA
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Un hombre de sangre roba en la cima lodo
Y forja con él su fantasma De sueños, de sombra y de aroma, Y vivo lo baja en ofrenda.Pero el sacrificio tan inútil resulta Como bello el canto del libro. Amado libro, tan infecundo, No ofreces respuesta a ninguna pregunta.
Tudor Arghezi, Ex libris
Primera parte
1
He cogido piojos otra vez. Ni siquiera me sorprende, ya no me asusta, ya no siento asco. Solo me pica. Liendres tengo todo el tiempo, caen de mi cabeza cada vez que me peino en el baño: huevitos de color nacarado que brillan oscuros en la porcelana del lavabo. Algunas se quedan prendidas entre las púas del peine y las limpio con un cepillo de dientes viejo, el del mango enmohecido. Soy profesor en una escuela de las afueras, así que es imposible no coger piojos. La mitad de los niños tienen piojos. Se los encuentran al comienzo del curso, en la consulta del médico, cuando la enfermera les examina el cabello con los movimientos expertos de los chimpancés; solo que ella no tritura con los dientes la corteza de quitina de los insectos capturados. Recomienda a los padres, en cambio, una solución blancuzca-lechosa que despide un olor químico, la misma que utilizamos los profesores. Toda la escuela acaba oliendo, al cabo de unos días, a solución antipiojos.
De todas formas, tampoco es tan grave, al menos no tenemos chinches, hace mucho que ni siquiera se ven. Las recuerdo bien, las vi por primera vez con mis propios ojos cuando tenía unos tres años, en la casita de Floreasca donde vivimos entre el 59 y el 60. Me las enseñaba mi padre cuando levantaba de repente el colchón. Eran unas bolitas rojizas, duras y brillantes como los frutos del bosque o como esas bolas negras de la hiedra que no había que meterse en la boca. Solo que las bolitas escondidas entre el colchón y la estructura de la cama salían corriendo hacia las esquinas oscuras, tan asustadas que me daba la risa. Me encantaba que, cuando tocaba cambiar las sábanas, mi padre levantara el pesado colchón para poder contemplar a aquellos animalitos regordetes. Me reía entonces de tan buena gana que mi madre, que me llevaba todavía con el pelo largo lleno de ricitos, me cogía siempre en brazos y escupía1 para espantar el mal de ojo. Mi padre traía entonces la bomba de insecticida y les lanzaba tal chorro maloliente a las chinches escondidas en los huecos de la madera que las dejaba fritas. Me gustaba el olor de la madera de la cama, abeto rezumante todavía de resina. Me gustaba incluso el olor a insecticida. Luego mi padre dejaba caer el colchón y aparecía mi madre con las sábanas. Cuando las extendía sobre la cama, se hinchaban como un buñuelo enorme en el que me encantaba meterme. Dejaba que la sábana se fuera depositando lentamente sobre mí, que se pegara a mi pequeño cuerpo, pero no de cualquier manera, sino dibujando complicadas arrugas y arruguitas. Por aquel entonces, las habitaciones eran grandes como naves y en su interior daban vueltas dos personas gigantes que, no se sabe por qué, se ocupaban de mí: mi madre y mi padre.
Pero no recuerdo las picaduras de las chinches. Mi madre me decía que son como circulitos rojos con un punto blanco en el centro. Y que la sensación era más de ardor que de picor. No lo sé, la cuestión es que mis alumnos me contagian sus piojos cuando me inclino sobre sus cuadernos, es algo así como una enfermedad profesional. Llevo el pelo largo desde la época en que quería convertirme en escritor. Eso es lo que conservo de mi carrera como tal, las melenas. Y el jersey de cuello vuelto, como el del primer escritor que vi y que se convertiría para mí en la imagen, gloriosa e intocable, del autor: el de Desayuno en Tiffany’s. Mi cabello siempre se roza con el de las niñas, rizado y lleno de lacitos. Y por esos hilos duros, semitransparentes, suben los insectos. Sus garras tienen la curvatura de una hebra de cabello a la que se aferran a la perfección. Se pasean luego por el cuero cabelludo, donde depositan sus excrementos y sus huevos. Pican la piel jamás acariciada por el sol, de un blanco inmaculado, como de pergamino. Ese es su alimento. Cuando los picores se vuelven insoportables, abro el agua caliente de la bañera y me dispongo a exterminarlos.
Me gusta el ruido del agua en la bañera, ese burbujeo tumultuoso, la caída turbulenta de millones de gotas y chorros que giran en espiral, el rugido del turbión vertical en la gelatina verde del agua que crece a un ritmo infinitesimal, conquistando las paredes de la bañera gracias a crecidas que bloquean e invaden bruscamente, como si fueran infinitas hormigas transparentes bullendo en la selva amazónica. Cierro el grifo y se hace el silencio, las hormigas se funden unas en otras y el zafiro blando como la gelatina se queda inmóvil, me mira como un ojo cristalino y me espera. Desnudo, entro con voluptuosidad en el agua. Sumerjo inmediatamente la cabeza, siento cómo las paredes de líquido suben de forma simétrica por mis mejillas y por mi frente. El agua me atenaza, es dura, me obliga a levitar en el centro. Soy la semilla de un fruto de carne verde-azulada. Mi cabello se extiende hasta los bordes de la bañera como un pájaro negro abriendo sus alas. Las hebras se rechazan, cada una de ellas es independiente y flota, empapada de repente, entre las demás, sin tocarlas, como los tentáculos de las estrellas de mar. Muevo bruscamente la cabeza a uno y otro lado para sentir cómo las hebras se tensan, se extienden por el agua densa y adquieren peso, un peso sorprendente. Resulta difícil sacarlas de sus alvéolos de agua. Los piojos se agarran con fuerza a los troncos gruesos, formando un todo. Sus rostros inhumanos muestran una especie de perplejidad. Sus caparazones están compuestos por la misma sustancia que las hebras de pelo. Se empapan también en la sustancia caliente pero no se disuelven. Los tubos respiratorios colocados simétricamente en el borde de los troncos gofrados están bien cerrados, como las fosas nasales de las focas. Floto inmóvil en la bañera, relajado como un preparado anatómico, la piel de los dedos se hincha y se arruga. También yo soy blando, como si estuviera recubierto de quitina transparente. Las manos, libres, flotan en la superficie. El sexo tiende asimismo a elevarse, como un tapón de corcho. Es tan extraño tener un cuerpo, existir en un cuerpo…
Me incorporo y empiezo a enjabonarme el cabello y el cuerpo. Mientras tenía las orejas sumergidas en el agua escuchaba claramente las conversaciones y los golpes en los apartamentos contiguos, pero como entre sueños. Ahora tengo tapones de gelatina en los oídos. Me froto el cuerpo con las manos llenas de jabón. Mi cuerpo no me resulta erótico. Es como si mis dedos no recorrieran mi cuerpo sino mi mente. Mi mente vestida de carne, mi carne vestida de cosmos.
Al igual que me pasa con los piojos, no me llevo ninguna sorpresa cuando llego al ombligo. Hace ya varios años que me sucede. Al principio me asusté, por supuesto, porque había oído que el ombligo se te puede reventar. Pero a mí nunca me había causado problemas, porque mi ombligo no era más que un hueco en el vientre «pegado a la columna vertebral», como decía mi madre. Al fondo de este hueco había algo desagradable al tacto que nunca había me había preocupado seriamente. El ombligo no era más que ese huequito de la manzana del que nace el rabito. También nosotros crecimos como un peciolo atravesado por venillas y arterias. Pero unos meses antes, mientras pasaba deprisa los dedos sobre este accidente de mi cuerpo para lavarlo, noté algo raro, algo que no debía estar allí: una especie de botoncito que me arañó la punta del dedo, algo inorgánico, algo que no formaba parte de mi cuerpo. Estaba incrustado en el nudo de carne pálida que se abría, asombrado, como un ojo entre los párpados. Por primera vez lo miré con más atención, debajo del agua, separando con los dedos el borde de la grieta. Como no lo veía bien, me puse en pie, y la lente de agua del ombligo se escurrió lentamente. Dios mío, me decía sonriente, he llegado a contemplar mi propio ombligo… Sí, era una especie de nudo pálido que en los últimos tiempos se había vuelto bastante más prominente porque, cerca ya de los treinta años, los músculos de la tripa habían empezado a relajarse. Una de las incrustaciones, del tamaño de la uña de un niño, del interior de uno de los pliegues del nudo, resultó ser simple porquería. Pero por el otro lado, rígido y doloroso, asomaba el pequeño muñón negro-verdoso que había rozado con la punta del dedo. No comprendía qué podía ser. Intenté atraparlo con la uña pero, al tirar, sentí un dolorcillo que me asustó: tal vez se tratara de una verruga, y no estaría bien rasgarla. Me esforcé por olvidarme de ella y dejarla allí donde había nacido. A lo largo de la vida nos van saliendo muchos lunares, verrugas, huesos muertos y otras miserias que acarreamos con paciencia, por no hablar de las uñas y del pelo ni de los dientes que se nos caen: trozos que ya no nos pertenecen y que adquieren vida propia. Conservo todavía, gracias a mi madre, en una cajita de pastillas de menta, todos mis dientes de leche, y también gracias a ella guardo las trenzas de cuando tenía tres años. Esas fotos nuestras, con la película levantada y unos bordes dentados como los de los sellos, son también testimonios: nuestro cuerpo se interpuso certeramente, en algún momento, entre el sol y la lente de la cámara de fotos, dejando en la película una sombra como la que despliega la luna, durante un eclipse, sobre el disco solar.
Pero al cabo de una semana, también en la bañera, reparé de nuevo en ese ombligo, pero esta vez lo notaba raro e irritado: el trocito no identificado se había alargado un poco y parecía diferente, más inquietante que doloroso. Cuando nos molesta una muela, solemos toquetearla con la lengua aun a riesgo de provocarnos incluso un dolor más agudo. Todo aquello que se sale de lo habitual en el mapa sensible de nuestro cuerpo nos solivianta y nos crispa y necesitamos escapar a toda costa de esa sensación molesta que no nos deja en paz. Algunas veces, por la noche, al acostarme, me quito los calcetines y siento que la piel carnosa, amarilla-transparente, de la parte lateral del dedo gordo se ha endurecido. Agarro esa protuberancia con los dedos, tiro de ella una media hora hasta que consigo desgarrar un borde, y sigo tirando, con las yemas de los dedos doloridas, cada vez más irritado y más preocupado, hasta que arranco una capa gruesa, vidriosa, con estrías como las de las huellas dactilares: un centímetro entero de piel muerta que acaba colgando de mi dedo sin gracia alguna. No puedo seguir tirando porque llego hasta la piel inervada de debajo, hasta el yo que siente el dolor, pero tengo que acabar con esa desazón, ese desasosiego. Cojo unas tijeras y la corto, luego la contemplo largo rato: una capa blanca que he generado yo mismo sin saber cómo, así como tampoco sé cómo he fabricado mis huesos. La doblo con los dedos, la olisqueo, huele vagamente a amoniaco. Ese trocito orgánico pero muerto, muerto desde que formaba parte de mí y añadía unos cuantos gramos a mi peso, me sigue causando disgusto. No me apetece tirarla, así que apago la luz y me acuesto con ella entre los dedos, para olvidarlo todo por completo al día siguiente. Sin embargo, durante un tiempo cojeo levemente: me duele el punto de donde me la he arrancado.
Así que empecé a tirar con suavidad del grano que salía del ombligo hasta que, inesperadamente, me quedé con él en la mano. Era un cilindro de medio centímetro de largo y del grosor de una cerilla. Parecía ennegrecido desde hacía tiempo, enmohecido y sucio, oscurecido por el paso del tiempo. Era algo antiguo, momificado, jabonoso, cómo demonios saberlo… Lo coloqué bajo el chorro de agua del lavabo y la capa de mugre desapareció, de modo que pude apreciar que aquella cosita había sido más bien amarilla-verdosa. La guardé en una caja de cerillas vacía. Parecía la cabeza quemada de un fósforo.
Al cabo de unas semanas volví a extraer de mi ombligo reblandecido por el agua caliente otro fragmento, el doble de largo esta vez, de la misma sustancia dura y alargada. Entonces me di cuenta de que se trataba del extremo flexible de un cordel formado por gran cantidad de hebras. Era cordel, cordel ordinario, de embalar. Ese con el que veintisiete años antes me habían anudado el ombligo en la maternidad miserable, proletaria, en la que nací. Mi ombligo lo abortaba ahora lentamente, un trocito cada dos semanas, un trocito al mes, y luego otro al cabo de tres meses. El de hoy es el quinto que extraigo con delicadeza y voluptuosidad. Lo estiro, lo limpio con la uña, lo aclaro en el agua de la bañera. Es el trozo más largo hasta el momento y confío en que sea el último. Lo deposito en la caja de cerillas junto a los demás: están tranquilos, amarillos-verdosos-negros, retorcidos, con los extremos ligeramente deshilachados. Cáñamo, el mismo con el que se fabrican las bolsas de malla para las amas de casa, esas que les cortan las manos cuando están llenas de patatas, ese con el que se atan los paquetes. Hacia el 15 de agosto solíamos recibir un paquete de los parientes de mi padre del Banat: pasteles de semillas de amapola y miel. La cuerda desatada, marrón-verdosa, que lo rodeaba era mi mayor alegría: ataba con ella los picaportes de las puertas para que mi madre no tuviera otro hijo. En cada picaporte hacía decenas, centenares de nudos.
Me olvido del cordel del ombligo y salgo de la bañera chorreando agua. Cojo el frasco de la loción antipiojos y vierto sobre mi cabeza un centímetro de su contenido oloroso. Me pregunto en qué clase los habré cogido, como si eso tuviera alguna importancia. Quién sabe, quizá la tenga. Tal vez en las diferentes calles del barrio y en las diferentes clases de la escuela haya piojos de especies distintas, de tamaños distintos.
Me enjuago esa sustancia asquerosa y empiezo luego a peinarme encima del lavabo, cuya porcelana brilla, limpísima. Y, de repente, los parásitos empiezan a caer: dos, cinco, ocho, quince… Son extremadamente pequeños, cada uno está envuelto en su propia gotita de agua. Haciendo un gran esfuerzo, distingo sus cuerpos de vientre ancho con tres patitas a cada lado que se agitan todavía. Su cuerpo y mi cuerpo, mientras estoy desnudo y húmedo, inclinado sobre el lavabo, están formados por los mismos tejidos orgánicos. Tienen órganos y funciones análogos. Tienen ojos que ven la misma realidad, patas que los llevan por el mismo mundo infinito e incomprensible. Quieren vivir, como quiero también yo. Los elimino de la pared del lavabo con un chorro de agua. Descienden por los sifones inferiores, llegan a los canales subterráneos de la ciudad.
Me acuesto, con el cabello todavía húmedo, junto a mis pobres tesoros: la cajita de pastillas de menta con los dientecitos de leche, las fotos de cuando era pequeño y mis padres estaban en la flor de la vida, la caja de cerillas con las cuerditas que han salido de mi ombligo, mi diario. Vuelco, como hago tantas noches, los dientes en la palma de la mano: piedritas nítidas, todavía muy blancas, que estuvieron una vez en mi boca, con las que comí, pronuncié palabras y mordí como un perro. Tantas veces me he preguntado cómo sería conservar en una bolsa mis vértebras de los dos años o las falanges de mis dedos a los siete…
Guardo los dientes en su sitio. Querría contemplar algunas fotos, pero no puedo más. Abro el cajón de la mesita y lo meto todo allí, en la caja de «piel de serpiente» amarilleada que contuvo en otra época una máquina de afeitar, una brocha y una caja de cuchillas Astor. Ahora conservo ahí mis pobres tesoros. Me cubro la cabeza con el edredón e intento quedarme dormido, tal vez para siempre. El cuero cabelludo ya no me pica. Además, como ha sucedido hace poco, espero que no vuelva a suceder también esta noche.
2
Estaba pensando en los sueños, en los visitantes, en toda esa locura, pero no ha llegado todavía la hora de contarlo. De momento volveré a la escuela en la que trabajo, ya ves, desde hace más de tres años… «No seré profesor durante toda la vida», me decía, lo recuerdo como si fuera hoy, mientras regresaba en el tranvía, en plena tarde de verano de nubes nacaradas, desde allí, desde las afueras de Colentina, adonde había ido para ver por primera vez mi escuela. Pero, ya ves, no ha ocurrido ningún milagro y hay muchas posibilidades de seguir así. Al fin y al cabo, tampoco ha estado tan mal hasta ahora. Aquella tarde en la que, inmediatamente después de la adjudicación de las plazas, fui a ver mi escuela, tenía veinticuatro años y pesaba más o menos el doble de kilos. Estaba increíble, terriblemente escuálido. El bigote y el pelo largo, de un tono cobrizo en aquella época, solo conseguían infantilizar más aún mi rostro, así que, si me veía de repente reflejado en un escaparate o en las ventanillas del tranvía, creía estar contemplando a un alumno de instituto.
Era una tarde de verano, la ciudad rebosaba luz, como un vaso lleno de agua hasta el borde. Cogí el tranvía en Tunari, frente a la Dirección General de Policía. Pasé junto al bloque de mis padres en Ştefan cel Mare, donde vivía también yo. Miré, como de costumbre, la fachada infinita para tratar de distinguir la ventana de mi habitación, forrada con un papel azul para que no entrara el sol. Luego pasé junto a la valla metálica del Hospital de Colentina. Los pabellones de los enfermos se alineaban en el gran patio como navíos de hormigón. Tenían formas distintas, como si las diversas enfermedades de sus habitantes hubieran dictado la extraña arquitectura de las construcciones. O tal vez el arquitecto de cada pabellón hubiera elegido a un paciente aquejado por una cierta enfermedad y hubiera imaginado el edificio que representara, simbólicamente, su sufrimiento. Los conocía todos, al menos dos me habían alojado a mí también. Además, justo en el extremo derecho del patio reconocí, estremecido, el edificio rosa de muros delgados como una hoja de papel que albergaba el pabellón de enfermedades neurológicas. Allí permanecí ingresado un mes, ocho años atrás, por una parálisis facial que todavía hoy me molesta de vez en cuando. Muchas noches aún deambulo en sueños entre los pabellones del Hospital de Colentina, entro en edificios desconocidos y hostiles, con las paredes cubiertas con láminas de anatomía…
El tranvía pasaba luego junto a los antiguos Talleres ITB, donde mi padre había trabajado como cerrajero durante una temporada. Pero delante de ellos habían construido unas casas, así que ahora apenas se veían desde la carretera. En la planta baja de uno de los bloques había un dispensario médico, justo frente a la parada Doctor Grozovici. Allí solía ir en otra época a ponerme las inyecciones de vitamina B1 y B6, a raíz de la parálisis de los dieciséis años. Mis padres me hacían entrega de las ampollas y me decían que no se me ocurriera volver sin ponérmelas. Se olían algo. Al principio las tiraba por el hueco del ascensor y a ellos les decía que me las habían puesto, pero esto no funcionó demasiado tiempo. Al final no me quedó otra que ponérmelas. Salía hacia el dispensario, ya de noche, con la muerte en el alma. Iba caminando, todo lo despacio que podía, el trayecto que cubrían dos estaciones de tranvía. Al igual que los días en que tenía que ir al dentista, esperaba que sucediera algo inesperado y que la consulta estuviera cerrada, el edificio derrumbado, que hubiera fallecido el médico o que una avería eléctrica impidiera el funcionamiento del torno y de las luces sobre el sillón del dentista. Sin embargo, nunca sucedía el milagro. El dolor me esperaba allí, íntegro, con su aura sangrienta. La primera enfermera de Grozovici que, entrada la noche, me puso la inyección era guapa, rubia e iba muy arreglada, pero su sola presencia me hizo sentir pánico. Era de las que te miraban el trasero desnudo con un total desprecio. No era la idea del dolor que sentiría enseguida, sino el asco de aquella mujer hacia el crío con el que iba a mantener una relación íntima (aunque se tratara solo de clavarle un aguja en la nalga) lo que liquidaba rápidamente mi vaga excitación; mi sexo renunciaba al esfuerzo de levantar un poco la cabeza para ver mejor. Me quedaba esperando la inevitable humedad en la piel que iba a ser martirizada, los tres o cuatro cachetes con la palma de la mano, y después el impacto de la aguja clavada en la carne, poniendo siempre buen cuidado en que la punta tocara algún nervio, alguna vena, en hacerte un daño duradero, memorable, incrementado luego por el veneno que descendía por la canaladura de la aguja para difundir el ácido sulfúrico por toda la nalga. Aquello era horrible. Tras las inyecciones de la enfermera rubia, me pasaba toda la semana cojeando.
Por suerte, esta enfermera, probablemente sadomasoquista con sus amantes, se alternaba en el dispensario con otra, también difícil de olvidar pero por motivos muy distintos. Y es que en cuanto veías a esta mujer te llevabas un susto de muerte porque carecía de nariz. Pero no lo disimulaba con vendaje alguno ni tampoco con una nariz postiza; tenía, en medio del rostro, un orificio ancho, vagamente dividido en dos compartimentos. Era menuda como un pollito, morena y con unos ojos que tal vez habrían llamado la atención por su ternura si el aspecto de calavera de su rostro no resultara del todo desconcertante. Cuando me tocaba la rubia, me hacía pasar de inmediato. En la sala de espera no solía haber ni un alma. En cambio, la enana sin nariz parecía tener un éxito fuera de lo común: la sala estaba siempre abarrotada de gente, tan llena como una iglesia en la noche de Pascua. Volvía a casa desde el dispensario sobre las dos de la madrugada. Muchos de los pacientes que esperaban a entrar le llevaban flores. Cuando la enfermera aparecía en la puerta, la gente sonreía, feliz. Yo también creo que, probablemente, era la que mejor mano tenía. Cuando al fin me llegaba el turno y me apoyaba sobre el hule de la camilla con los pantalones bajados, el perfume de las flores que, envueltas todavía en el celofán, colmaban siete u ocho jarrones alineados a lo largo de las paredes, me mareaba. Aquella mujer extraordinariamente morena me hablaba en un tono tranquilo y monótono, luego me tocaba un momento la nalga con la mano y… eso era todo. No sentía la aguja y percibía la difusión del suero por el músculo tan solo como un calor leve. Todo pasaba en unos pocos minutos y volvía a casa animado y feliz. Mis padres me miraban con recelo: ¿habría vuelto a tirar la ampolla por ahí?
Venía luego el cine Melodia, justo antes de Lizeanu. Yo me apeaba en la parada siguiente, en Obor, para cambiar a un tranvía procedente de Moşilor que circulaba en perpendicular respecto a Ştefan cel Mare y que se perdía hacia el fondo de Colentina.
Conocía bien esos lugares, eran en cierto modo mi territorio. Mi madre hacía la compra en Obor. Cuando era pequeño, yo solía acompañarla en sus paseos entre aquella marea de gente que abarrotaba la antigua plaza. El mercado del pescado, donde el tufo era insoportable, luego la nave central, con sus bajorrelieves y mosaicos que reproducían escenas incomprensibles, por último la fábrica de hielo, donde los trabajadores manejaban unos bloques de hielo blancos por el centro y milagrosamente transparentes en los extremos (como si se hubieran disuelto para siempre en el aire de alrededor), eran, para mis ojos de niño, fantásticas ciudadelas de otro mundo. Allí, en la soledad del lunes por la mañana en el mercado de Obor, caminando de la mano de mi madre, vi el cartel, pegado a un poste, que me perseguiría después durante tanto tiempo: un pulpo gigante salía de un platillo volante y estiraba los tentáculos hacia un astronauta que caminaba por un planeta rojo, lleno de piedras. Justo encima ponía: «El planeta de las tormentas». «Es una película —me explicó mi madre—. Habrá que esperar a que la echen cerca de casa, en el Volga o en el Floreasca.» A mi madre le daba miedo el centro de la ciudad, y solo salía del barrio cuando no le quedaba otro remedio: por ejemplo, cuando tenía que comprarme, en Lipscani, el uniforme escolar compuesto por una camisa a cuadros y unos pantalones con las rodillas dadas de sí, como si se los hubiera puesto antes alguien en la fábrica.
También me resultaba familiar Colentina, con las casas derruidas a la izquierda y la fábrica de jabón Stela a la derecha, donde fabricaban las marcas de jabón de lavar Cheia y Cămila. El olor a sebo rancio que desprendía la fábrica se extendía por todo el barrio. Seguía el edificio de ladrillo de la fábrica de textiles Donca Simo, en cuyos telares había trabajado mi madre en otra época, y luego unos almacenes de madera. La calle, miserable y desoladora, se perdía en el horizonte, en medio del bochorno estival, bajo los cielos gigantes, blanquecinos, que solo se ven sobre Bucarest. De hecho, yo nací allí, en el barrio de Colentina, en el arrabal, en una maternidad ruinosa improvisada en el antiguo edificio de un medio garito, medio burdel, de antes de 1944, y pasé mis primeros años por Doamna Ghica, entre un laberinto de callejuelas digno de un gueto judío. Mucho más adelante regresé allí, a Silistra, con una cámara, y le saqué unas cuantas fotografías —que no salieron— a la casa de mi infancia. Esa zona ya no existe, ha sido borrada, con mi casa y todo, de la faz de la tierra. ¿Qué hay ahora en ese lugar? Bloques de pisos, naturalmente, como en todas partes.
Cuando el tranvía 21 dejó atrás Doamna Ghica, nos internamos en un país extranjero. Las casas de los márgenes empezaban a escasear, se veían lagunas sucias y mujeres con faldas fruncidas lavando alfombras en la orilla. Sifonerías y panaderías, bodegas y pescaderías. Una calle vacía, desoladora, interminable, diecisiete paradas de tranvía, la mayoría sin marquesina y sin sentido, como apeaderos de tren en medio del campo. Madres con vestidos estampados, con una niña de la mano, caminando hacia ninguna parte. Algún carro cargado de botellas vacías. Depósitos de bombonas de butano donde se hacía cola, durante la noche, para el día siguiente. Calles perpendiculares, polvorientas, como de pueblo, con moreras a ambos lados. Cometas enredadas en los cables eléctricos entre postes de madera petroleados.
Llegué hasta el final de la línea tras hora y media de traqueteo en el tranvía. Creo que en las tres o cuatro últimas paradas estuve solo en el vagón. Bajé en una gran rotonda, allí giraban los tranvías para regresar de nuevo, sisíficos, por Colentina. El día declinaba pero seguía siendo ambarino y espectral, sobre todo debido al silencio. Aquí, al final de la línea del 21, no había ni un alma. Naves industriales, largas y cenicientas, de ventanas estrechas, una torre de agua en el horizonte, un jardín —con unos frutales literalmente negros a causa del petróleo y los gases de los tubos de escape— en el interior del círculo amplio que formaban los raíles. Dos tranvías vacíos, inmóviles uno junto al otro, sin conductor. Un quiosco de billetes cerrado. Fuertes contrastes entre la luz rojiza y la sombra. ¿Qué estaba buscando allí? ¿Cómo podría vivir en un lugar tan alejado de todo? Eché a andar hacia la torre de agua, llegué hasta su base, donde había una puerta con un candado, contemplé con la cabeza echada hacia atrás la esfera que brillaba en el cielo, al final del cilindro de revoque blanco. Seguí avanzando hacia… la nada, hacia el vacío… Allí terminaba, me parecía a mí, no ya la ciudad, sino la realidad en sí misma. Una calle que se abría hacia la izquierda señalaba, en una plaquita, el nombre que buscaba: Dimitrie Herescu. En algún punto de esta calle tenía que encontrarse la escuela, mi escuela, mi primer trabajo, donde debería presentarme el 1 de septiembre, dos meses más tarde. El edificio pintado en verde y rosa de una Automecánica no conseguía atemperar el ambiente pueblerino del lugar: casas con tejas, patios de cercas podridas, perros atados, flores de arrabal. La escuela quedaba a la derecha, a unas cuantas casas de la Automecánica, y también estaba, por supuesto, desierta.
Se trataba de una escuela pequeña, un híbrido en forma de L, con un ala antigua, agrietada y con las ventanas rotas; al fondo de un pequeño patio, un edificio nuevo, más desolador aún. En el patio, una canasta de baloncesto torcida y sin red. Abrí la cancela y entré. Di unos cuantos pasos por el asfalto del patio. El sol estaba empezando a ponerse así que un nimbo de rayos se había posado sobre el tejado del edificio antiguo. Brotaban desde allí tristes y, en cierto modo, negros, pues no iluminaban nada, sino que más bien acentuaban la soledad inhumana del lugar. Tenía el corazón en un puño: entraría en esta escuela inerte como una morgue, avanzaría, con mi cuaderno de notas bajo el brazo, por los pasillos pintados de verde oscuro, subiría al primer piso y atravesaría el umbral de la puerta de una clase desconocida en la que treinta niños extraños, más extraños que si pertenecieran a una especie diferente a la mía, me estarían esperando. Tal vez me estaban esperando ya entonces, callados en sus pupitres, con sus plumieres de madera, con sus cuadernos forrados con papel azul. Esta idea me puso los pelos de punta y abandoné aquella calle casi corriendo. «De todas formas, no seré profesor toda la vida», me dije mientras el tranvía me llevaba de vuelta al mundo blanco, mientras dejaba atrás las paradas y las casas empezaban a amontonarse y la gente volvía a poblar la tierra. «Como mucho un año, hasta que me contraten en alguna redacción, en alguna revista literaria.» Y, ciertamente, durante mis tres primeros años de profesor en la escuela 86 no hice nada más que alimentar esa ilusión, como esas madres que siguen dando de mamar a sus hijos bien pasada ya la época del destete. Mi ilusión maduró hasta alcanzar mi edad, pero no podía evitar —y en cierto sentido tampoco puedo evitarlo hoy en día— abrirle mi pecho, al menos de vez en cuando, para que me canibalizara con voluptuosidad. Han pasado los años de prácticas. Pasarán otros cuarenta y acabaré jubilándome aquí. Al fin y al cabo, hasta el momento tampoco ha estado tan mal. He pasado largos períodos sin piojos. No, pensándolo bien, en esta escuela no me ha ido tan mal, tal vez al final todo haya sido incluso para bien.
3
De vez en cuando pierdo el control de los brazos a partir del codo. No siento miedo, se podría decir que algunas veces incluso me gusta. Sucede de forma inesperada, por fortuna únicamente cuando me encuentro solo. Estoy escribiendo algo, corrigiendo exámenes o tomando un café o cortándome las uñas con el cortaúñas chino y, de repente, siento las manos muy ligeras, como si estuvieran llenas de gas volátil. Se elevan solas, tiran de mis brazos hacia arriba, levitan alegres por el aire denso, oscuro-brillante, de la habitación. Entonces me alegro también yo, las contemplo como si las viera por primera vez: largas, finas, de huesos delicados, con un poco de vello oscuro en las falanges. Ante mis ojos hechizados, empiezan a gesticular solas, de forma elegante y extraña, a contar historias que, tal vez, podrían comprender los sordos. Mis dedos se mueven entonces precisos e infalibles, en series de signos ininteligibles; los de la mano derecha preguntan, los de la izquierda responden, el anular y el pulgar se cierran formando un círculo, los meñiques hojean algo, las articulaciones pivotan con la energía esbelta de un director de orquesta. Tendría que volverme loco de miedo porque alguien, dentro de mi propia mente, ordena esos movimientos tan evidentemente precisos, desesperados por ser descifrados y, sin embargo, pocas veces me siento más feliz. Contemplo mis manos como un niño que no entiende qué sucede en el minúsculo escenario de una obra de títeres, pero que sigue fascinado el ajetreo de las figuras de madera con pelo de lana y vestidos de papel crepé. La animación autónoma de mis manos (gracias a Dios, nunca cuando estoy en clase o por la calle) se calma en unos minutos, los gestos se relajan, empiezan a parecerse a los mudras de las bailarinas indias, luego se detienen y durante dos o tres minutos puedo disfrutar de la sensación de que mis manos son más ligeras que el aire, como si mi padre, en lugar de globos, hubiera hinchado en el tubo del hornillo dos guantes de fregar, de goma fina, que sustituyeran a mis manos. Cómo no voy a lamentar que mis verdaderas manos —brutales, pesadas, orgánicas, escoriadas, con las estrías de los músculos, el blanco hialino de los tendones y las venas rebosantes de sangre— penetren otra vez en los guantes de piel con uñas en las puntas… De repente, para mi sorpresa, puedo hacer que mis dedos se muevan como yo quiero, como si pudiera, solo con concentrarme, romper una ramita del ficus del alféizar o atraer hacia mí la taza de café sin tener siquiera que rozarlas.
Solo al cabo de un rato llega el miedo, solo cuando este hechizo (sucederá más o menos cada dos o tres meses) se convierte en una especie de recuerdo empiezo a preguntarme si, entre tantas otras anomalías en mi vida —pues de eso se trata aquí—, no tendré en la independencia mágica de las manos una prueba más de que… todo sucede en un sueño, de que toda mi vida es onírica, o algo más triste aún, más grave, más enloquecedor y, sin embargo, más verdadero que cualquier historia que pueda ser inventada jamás. El ballet juguetón-aterrador de mis manos que tiene lugar siempre aquí, en mi casa en forma de barco en la calle Maica Domnului, es el menor, el más insignificante (pues al fin y al cabo es benigno) de los motivos por los cuales escribo estas páginas cuyo único destinatario soy yo mismo, en la increíble soledad de mi vida. Si hubiera querido escribir literatura, lo habría hecho hace diez años. Eso si lo hubiera deseado de verdad, quiero decir, sin un esfuerzo consciente, como cuando quieres que tu pie dé un paso y él lo da. No tienes que decirle: «Te ordeno que des un paso», ni siquiera tienes que pensar gracias a qué proceso complicado tu deseo se convierte en una acción. Solo tienes que creer, tener la fe de un grano de mostaza. Si eres escritor, escribes. Los libros llegan sin que tengas que pararte a pensar en lo que debes hacer ni en cómo funciona tu don, del mismo modo que una madre está hecha para dar a luz y da a luz, de hecho, al niño que ha crecido en su útero sin que su mente participe en el complicado origami de su carne. Si hubiera sido escritor, habría escrito libros de ficción, tendría ya diez, quince novelas sin mucho más esfuerzo del que hago para secretar insulina o para favorecer el tránsito diario de los alimentos entre los dos orificios de mi aparato digestivo. Sin embargo, entonces, hace mucho, cuando mi vida podía elegir todavía entre un montón de direcciones indefinidas, yo ordené a mi mente que creara ficción y no sucedió nada, como tampoco sucede nada cuando me miro el dedo y le grito: «¡Muévete!».
En la adolescencia quise escribir literatura. No sé siquiera ahora si fracasé en el intento porque no era un verdadero escritor o por pura desgracia. En el instituto escribía poemas, conservo aún unos cuantos cuadernos y, gracias a algunos sueños, sé que escribí también prosa —un cuaderno grande, de estudiante, de tapas duras, lleno de historias—. No es ahora el momento de escribir sobre esto. También participaba en las olimpiadas de lengua rumana, que tenían lugar, en domingos lluviosos, en unos liceos desconocidos. Por aquel entonces era un crío alucinado, casi esquizofrénico, que en los recreos se dirigía a la pista de saltos de longitud del patio del instituto, se sentaba en el borde y leía en voz alta versos de unos libros ajados. La gente no me miraba, nadie me hacía caso cuando hablaba, era una pieza del decorado —y ni siquiera demasiado conseguida— en un mundo gigantesco y caótico. Puesto que quería ser escritor, decidí hacer el examen de ingreso en la Facultad de Letras. Entré sin problemas en el verano de 1975. En aquella época mi soledad era total. Vivía con mis padres en Ştefan cel Mare. Leía ocho horas al día, daba vueltas y más vueltas en la cama, bajo una sábana empapada de sudor. Las páginas de los libros reflejaban el color siempre cambiante de los vastos cielos de Bucarest, del dorado del mediodía en verano al rojo oscuro, plomizo, de las tardes nevadas en la profundidad del invierno. No me daba cuenta de cuándo oscurecía por completo. Mi madre me encontraba leyendo en una habitación sumergida en la oscuridad, cuando la página y la letra tenían prácticamente el mismo color y ya no leía, sino que soñaba que seguía avanzando en el relato, lo deformaba según las leyes del sueño. Entonces me espabilaba, me estiraba, me levantaba de la cama —durante el día solo lo hacía para ir al baño— e, invariablemente, me acercaba al gran ventanal de mi habitación desde donde se veía, diseminado bajo nubes fantásticas, todo Bucarest. Miles de luces brillaban en las casas lejanas, en las villas cercanas veía a la gente moviéndose como peces perezosos en acuarios, mucho más lejos se encendían y se apagaban los coloridos letreros de neón. Pero lo que de verdad me fascinaba era el cielo gigantesco, una cúpula más alta y más abrumadora que la de cualquier catedral. Ni siquiera las nubes podían subir hasta su ápex. Pegaba la frente a la ventana fría, elástica, y permanecía así, un adolescente con el pijama roto por los sobacos, hasta que mi madre me llamaba a la mesa. Regresaba luego a la guarida de mi soledad, en lo más profundo de la tierra, y seguía leyendo, con la luz encendida, en otra habitación idéntica, dilatada en el espejo de la ventana, hasta que el cansancio me vencía.
Durante el día salía a pasear en medio de un verano interminable. Al principio iba a buscar a mis dos o tres amigos, a los que no encontraba nunca en casa. Luego vagaba por calles desconocidas, me encontraba de repente en barrios cuya existencia ignoraba, me perdía entre casas extrañas como búnkeres de otro planeta. Antiguas casas rosas, burguesas, con fachadas cargadas de angelotes de estuco, completamente mellados ahora. Nunca había nadie en las calles cubiertas por la bóveda de los viejos plátanos. Entraba en las casas antiguas, recorría sus estancias llenas de muebles kitsch, subía por extrañas escaleras exteriores, descubría salones grandes y vacíos, donde mis pasos resonaban indecentes. Bajaba a los sótanos iluminados con luz eléctrica, abría puertas de madera podrida y llegaba a corredores que olían a tierra, delgados tubos de gas recorrían las paredes. En los tubos, pegadas con una espuma babosa, las larvas de los coleópteros latían lentamente, señal de que bajo la corteza se modelaban las alas. Salía a los sótanos de otras casas, subía otros escalones, entraba en otras estancias vacías. Llegaba, algunas veces, a casas que me resultaban muy familiares, pues había vivido en algún momento en aquellas habitaciones, había dormido en aquellas camas. Como un niño secuestrado por unos nómadas y recuperado al cabo de años de ausencia, me dirigía sin titubear al aparador en el que encontraba la moneda de cincuenta lei, de plata, que introdujeron en mi bañera la primera vez que me bañaron, ahora tan ennegrecida que no se podían distinguir los rasgos del rey en el anverso; la bolsa con el mechón de pelo2 que me cortaron cuando tenía un año, cuando de la bandeja metálica elegí —dicen— el lapicero, o mis pobres dientecillos de leche, el conjunto completo, sobre los que ya he escrito aquí. Así, vagabundeando todos los días del verano del 75 por las calles y las casas de la ciudad tórrida, había llegado a conocerla bien, a saber de sus secretos y sus bajezas, de su gloria y su candor. Había comprendido ya, a los diecinueve años, cuando lo había leído todo, que Bucarest no era como otras ciudades que se habían desarrollado a lo largo del tiempo sustituyendo las chabolas y los depósitos por grandes edificios, reemplazando los tranvías tirados por caballos por tranvías eléctricos. Bucarest había aparecido de repente, ya en ruinas, derruida, con el revoque desconchado y las narices de las gorgonas de estuco rotas, con los cables eléctricos suspendidos sobre las calles formando manojos melancólicos, con una arquitectura industrial fabulosamente variada. Habían pretendido proyectar desde el principio una ciudad más humana y más emocionante que una Brasilia de hormigón y cristal. El arquitecto genial había proyectado calles sinuosas, canales hundidos, palacetes torcidos invadidos por la maleza, casas con fachadas completamente desmoronadas, escuelas impracticables, centros comerciales de siete pisos, esbeltos y espectrales. Y, sobre todo, Bucarest había sido proyectada como un gran museo al aire libre, el museo de la melancolía y de la ruina de todas las cosas.
Era la ciudad que yo veía desde mi ventana en Ştefan cel Mare y que, si hubiera llegado a ser escritor, habría descrito sin interrupción, la habría llevado de página en página y de libro en libro, vacía de gente pero llena de mí mismo como una red de galerías en la epidermis de un dios, habitada por un único ácaro microscópico, traslúcido, con hebras peludas en los extremos de sus horrendos muñones.
En otoño me llamaron a filas y, durante nueve meses, se me quitaron de la cabeza los poemas y las veleidades literarias. Aprendí a montar y desmontar un Kalashnikov. Sé ahumar el punto de mira —con el humo del mango de un cepillo de dientes quemado— para que no refleje la luz del sol en el campo de tiro. Introduje, uno a uno, veinte cartuchos en el cargador en pleno invierno, a veinte bajo cero, antes de empezar la guardia en un rincón alejado de la unidad militar, en medio del azote del viento del norte y el vacío, desde las tres de la madrugada hasta las seis de la mañana. Me arrastré un kilómetro por el barro, con una máscara antigás en la cara y un macuto de treinta kilos a la espalda. Inspiré y espiré mosquitos, cinco o seis en cada centímetro cúbico de aire del dormitorio. Limpié váteres y froté el suelo con un cepillo de dientes. Me dejé las muelas masticando galletas como piedras y comí patatas con piel y todo en una escudilla. Encalé los árboles frutales del destacamento militar. Me peleé con un compañero por una lata de pescado. Otro colega estuvo a punto de clavarme una bayoneta. No leí ningún libro, de hecho ni una letra, en nueve meses. No escribí ni recibí ninguna carta. Solo mi madre me visitaba, cada dos semanas, y me traía siempre un paquete de comida. La mili no me hizo más hombre, pero multiplicó mi timidez y mi soledad. Me sorprende, todavía hoy, haber sobrevivido a ella.
Lo primero que hice cuando me «liberé», el verano del año siguiente, fue llenar una bañera de agua hirviendo, azul como una piedra preciosa. Dejé que el agua sobrepasara la roseta de seguridad y que llegara al borde de la bañera de porcelana, que se curvara un poco sobre él. Entré desnudo en el agua, que se desbordaba por el suelo del baño. Me daba igual, tenía que librarme de la mugre de los nueve meses de mili, el único tiempo muerto, como un hueso muerto, de mi vida. Me sumergí por completo en la bendita sustancia, me tapé la nariz con los dedos y hundí la cabeza en la bañera hasta tocar con la coronilla el fondo de porcelana. Me quedé así, tumbado en el fondo de la bañera, un adolescente delgado, con las costillas patéticamente visibles a través de la piel, con los ojos abiertos de par en par, contemplando, a varios kilómetros por encima, los juegos de luz de la superficie del agua. Estuve las horas muertas allí, sin sentir la necesidad de respirar, hasta que, formando pliegues blandos, empezó a desprenderse de mi cuerpo una piel oscura. La conservo todavía, colgada de una percha, en el armario. Parece de goma fina y en su textura se distinguen claramente los rasgos de mi cara, mis pezones, mi sexo arrugado por el agua, incluso las huellas de mis dedos. Es una piel de mugre, mugre aglutinada, endurecida, cenicienta como una plastilina en la que se hubieran mezclado todos los colores: la mugre de los nueve meses de mili que a punto estuvieron de acabar conmigo.
4
El verano posterior a la mili (entonces, agazapado en las trincheras durante las prácticas de tiro nocturnas, me imaginaba la vida civil, con su aura místico-sexual, como un paraíso de libertad infinita) resultó ser tan solitario y vacío como los veranos precedentes —nadie al teléfono, nadie en casa, días enteros sin nadie, aparte de mis fantasmales padres, con quien poder intercambiar unas palabras—, pero fue entonces cuando escribí mi primer poema verdadero, el que perduraría como mi único fruto literario en sazón. A partir de ese momento conocería el significado de esos versos de Hölderlin: «Tan solo un verano concededme, oh poderosas, / Y un otoño a fin de que madure el canto…». También yo viví como los dioses durante algunos meses de 1976, mientras escribía La caída, pero luego mi vida, que habría tenido que abrirse hacia la literatura con la naturalidad con la que abres una puerta y, en la habitación prohibida, descubres por fin, por fin, tu verdad más profunda, tomó bruscamente otro derrotero, de forma casi grotesca, como cuando cambian las agujas en las vías del tren. De Hölderlin pasé a ser Scardanelli, encerrado durante treinta años en su torreón levantado sobre las estaciones del año.
La caída no era un poema, era el Poema. Era «ese solo objeto nobleza de la Nada». Era el producto último de diez años sin parar de leer literatura. Durante diez años se me había olvidado respirar, toser, vomitar, estornudar, eyacular, ver, oír, respirar, amar, reír, producir leucocitos, protegerme con anticuerpos, se me había olvidado que mi cabello tenía que crecer y que mi lengua, con sus papilas, tenía que saborear la comida. Se me había olvidado pensar sobre mi destino en la Tierra y buscar mujer. Tirado en la cama como una estatua etrusca en su sarcófago, amarilleando las sábanas con mi sudor, había leído casi hasta la ceguera y la esquizofrenia. En mi mente no había espacio para los cielos azules reflejados en las charcas en primavera, tampoco para la melancolía delicada de los copos de nieve que se pegan a la esquina de un edificio enfoscado con repello rústico. Cuando abría la boca, hablaba con citas de mis autores preferidos. Cuando levantaba los ojos de la página, en la habitación sumergida en el ocre-rojizo de los atardeceres de Ştefan cel Mare, veía claramente las letras tatuadas en las paredes: había poemas en el techo, en el espejo, en las hojas de los geranios traslúcidos que vegetaban en los tiestos. Tenía versos escritos en los dedos y en la palma de la mano, poemas escritos con tinta en el pijama y en las sábanas. Asustado, me dirigía al espejo del baño, donde podía verme de cuerpo entero: tenía poemas escritos con una aguja en lo blanco del ojo y poemas escritos en la frente. Tenía la piel minuciosamente tatuada con una escritura a mano que solo yo podía interpretar. Era azul de pies a cabeza, apestaba a tinta como otros apestan a tabaco. La caída tenía que ser una esponja que absorbiera toda la tinta del nautilo solitario que era yo por aquel entonces.
Mi poema constaba de siete partes que representaban las siete etapas de la vida, siete colores, siete metales, siete planetas, siete chakras, siete escalones que caen del paraíso al infierno. Tenía que ser una colosal y asombrosa cascada entre lo escatológico y lo escabroso, una escala metafísica en la que colocaba demonios y santos, labios y astrolabios, estrellas y ranas, geometría y cacofonía con el rigor impersonal del biólogo que esboza el tronco y las ramificaciones del reino animal. Era también un inmenso collage, pues mi mente era un puzle de citas. Era también el summum de todo lo que se podía saber, una amalgama de patrística y de física cuántica, de genética y de topología. Era, en fin, el único poema que hacía inútil el universo, que lo enviaba al museo como había hecho la locomotora eléctrica con la de vapor. Ya no eran necesarios la realidad, los elementos, las galaxias. Existía La caída, donde latía y crepitaba como una llama eterna el Todo.
El poema estaba compuesto por treinta páginas escritas a mano, tal y como, naturalmente, escribía todo en aquella época, pues mi sueño desde hacía varios años, una máquina de escribir, me resultaba del todo inalcanzable. Lo releía cada día, me lo sabía de memoria o, mejor dicho, lo palpaba, lo verificaba y le quitaba todos los días el polvo, como si fuera un mecanismo complicado, de otro mundo, llegado a nosotros, quién sabe cómo, a través de un espejo. Lo conservo aún, en las hojas originales en que lo escribí, sin haber tachado ni una sola letra, el verano en que cumplí veinte años. Parece un texto antiguo que permaneciera guardado bajo una campana de cristal en un gran museo, en condiciones de temperatura y humedad controladas. Y forma parte de ese conjunto de artefactos de los que me he rodeado y en cuyo centro me siento como un dios de muchos brazos en medio de un mandala: los dientes de leche, la cuerda del ombligo, mis trenzas pálidas, las fotos en blanco y negro de mi infancia. Mis ojos de la infancia, mis costillas de la adolescencia, mis mujeres de después. La locura triste de mi vida.
En otoño, un otoño luminoso como no recordaba otro, fui por primera vez a la universidad. En el trolebús 88, mientras pasábamos por Zoia Kosmodemianskaia en dirección a Batista, burbujeaba de felicidad como el champán: ¡era un estudiante, algo que no me había atrevido a soñar jamás…! ¡Estudiante en la Facultad de Letras! A partir de ese momento, contemplaría cada día el centro de Bucarest, que me parecía en aquella época la ciudad más bella del mundo. Viviría en el esplendor de aquella ciudad que desplegaba ante mis ojos como la cola de un pavo real: el Intercontinental y el Teatro Nacional, la Universidad y el Instituto Ion Mincu, el Hospital Cantacuzino y las cuatro estatuas tutelares detrás de él, como unos ojos hipnóticos de reflejos cambiantes. En el aire brillaban los hilos de las telarañas, las chicas se apresuraban también hacia sus facultades, el mundo era nuevo, recién sacado del horno, y quemaba. ¡Y era solo para mí! El edificio de la facultad me pareció de proporciones sobrehumanas: el vestíbulo de mármol me recordó a una basílica, desierta y fría. A mis pies, las losas blancas del tablero de ajedrez que hacía las veces de suelo estaban más desgastadas que las negras. Miles de pasos habían erosionado su superficie suave como el ágata. La sala de la biblioteca era el vientre de un velero atestado de libros. Pero yo ya los había leído todos, absolutamente todos; de hecho, había escrito todas las letras que se hubieran escrito jamás. Sin embargo, la altura de aquella sala me pilló por sorpresa: veinte pisos tapizados con vitrinas de roble numeradas, comunicadas por escalerillas por las que subían y bajaban, con montones de libros en brazos, las bibliotecarias. Su jefe, un joven barbudo, antipático, se pasaba las horas, como un autómata, sentado en su pupitre, recogiendo y clasificando las fichas de los estudiantes que hacían cola en la parte delantera de la sala. A lo largo de las paredes, como en otro Castillo, había pilas de libros que esperaban a ser clasificados y que se derrumbaban continuamente con gran estruendo, lo que asustaba a los lectores de las mesas.
Esto cobrará relevancia más adelante en este texto que no es, válgame Dios, un libro, legible o no, pero quiero añadir aquí un detalle: la primera vez que entré en la biblioteca —donde, por lo demás, no pasé demasiado tiempo mientras estuve en la facultad porque no estaba acostumbrado a leer sentado ante una mesa, sino solo en la cama (mueble que, junto al libro propiamente dicho, consideraba una parte integrante de mis enseres de lectura)—, se me ocurrió una idea de que la que no pude librarme. Unos armarios macizos del siglo anterior, llenos de cajones con etiquetas escritas a mano con una caligrafía anticuada, ocupaban el centro de la sala. Me arrodillé ante uno de ellos, pues la letra V quedaba abajo del todo, en la primera fila sobre el suelo, tiré del cajón y, como las barbas de la ballena, dejé a la vista los cientos de fichas amarilleadas escritas a máquina, con el título, el autor y otros datos de los libros, cada vez más numerosos y más inútiles, escritos en este mundo. Hacia el fondo del cajón encontré el nombre que estaba buscando: Voynich. Nunca había sabido cómo se escribía exactamente, pero había acertado.
Este nombre no ha dejado de resonar en mis oídos desde que, cuando estaba en sexto curso, lloré por primera vez al leer un libro. Mi madre me oyó y vino corriendo, con su bata andrajosa que siempre olía a sopa, a mi habitación. Intentó tranquilizarme, consolarme, pues pensaba que me dolía la tripa o una muela. Le costó comprender que lloraba por aquel libro ajado tirado en el suelo, un libro sin portada al que de hecho le faltaban más de cincuenta páginas del principio. Muchos de los libros que había en nuestra casa estaban así: también el de Thomas Alva Edison, y el de los polinesios, y Del Polo Norte al Polo Sur. Lo únicos intactos, que nadie había leído jamás, eran (los veo todavía delante de los ojos) Batallas en marcha, de Galina Nikolaeva, y Así se templó el acero, de N. Ostrovski. Entre sollozos inconsolables le conté a mi madre algo sobre un revolucionario, un monseñor, una chica… Una historia tan embrollada que ni siquiera yo mismo la había comprendido del todo (sobre todo porque la había empezado por la mitad), pero que me había impresionado muchísimo. No sabía cómo se titulaba el libro, y los autores no me interesaban por aquel entonces. Por la tarde, cuando llegó mi padre y dejó la cartera sobre la mesa, como de costumbre (yo sacaba siempre Sportul y Scânteia para leer los artículos deportivos), me encontró con los ojos enrojecidos, pensando todavía en la escena en la que el joven revolucionario descubre ¡que su padre era el odioso Monseñor! «¿Qué libro es ese, cariño?», le preguntó mi madre en la cena, y mi padre, en calzoncillos y camiseta, como solía estar él en casa, respondió con la boca llena algo parecido a «mocetón», y luego añadió «el tábano». Sí, el joven era conocido en Italia con el sobrenombre de Tábano, pero yo ni siquiera sabía qué significaba esa palabra. «Es un moscón grande y gris, de ojos saltones», me explicó mi madre. Jamás conseguiré olvidar aquella tarde en la que me pasé llorando cuatro horas seguidas leyendo aquel libro; sin embargo, hasta ese mismo instante no había tenido la ocasión de averiguar nada sobre él ni sobre su autor. La primera sorpresa fue que su autor era, en realidad, una autora. Su nombre, Ethel Lilian Voynich, estaba escrito en la ficha junto al año de publicación de El tábano (The Gadfly): 1909. Sentí que había logrado un pequeño triunfo, había aclarado una historia que se remontaba diez años atrás cuando, de hecho, mi frustración debería haberse agudizado. No sabía por entonces que al nombre que había encontrado en el fichero —y por el que mi llanto de otra época había sido una especie de premonición— se iban a vincular dos de las direcciones más importantes que tomaron mis búsquedas, pues la infelicidad por no llegar a ser escritor dejó libre, paradójicamente —y espero que esta no sea otra ilusión—, el camino hacia el verdadero sentido de mi vida. No he escrito una sola palabra de ficción en mi vida, pero esto ha dado rienda suelta a mi verdadera vocación: buscar, en realidad, en la realidad de la lucidez, del sueño, del recuerdo, de la alucinación y en cualquier otra parte. Aunque emana miedo y horror, mi búsqueda me satisface, sin embargo, por completo, como las artes despreciadas y no homologadas de la doma de pulgas o de la prestidigitación.
Me arrojé a mi nueva vida como un demente. Cursaba literatura antigua con profesores ineptos y estudiaba a monjes y frailecillos que habían escrito tres líneas en lengua eslava —siguiendo cánones extranjeros— porque había que justificar el vacío histórico de una cultura que se había despertado tarde a la vida. Pero ¿a mí qué me importaba? Yo era estudiante en la Facultad de Letras, algo que casi no me había atrevido siquiera a soñar antes. Mi primer trabajo, sobre los salmos en verso, ocupó casi cien páginas. Era monstruoso, recorría toda la bibliografía posible, desde Clément Marot hasta Konchanowski y los salmos de Verlaine y de Arghezi. Todos los poemas que utilizaba como ejemplos en mi tesis habían sido traducidos por mí con su prosodia original…
¡Pero qué solo estaba y qué desafortunado me sentía! Abandonaba la facultad al anochecer, cuando el asfalto mojado por la lluvia del día reflejaba los letreros luminosos de los bulevares. Muchas veces no cogía el trolebús, sino que regresaba a casa caminando entre los grandes edificios del período de entreguerras por Magheru, pasando junto a la librería Scala y el cine Patria. Luego, cuando la tarde se volvía amarilla como el aguarrás, me adentraba por las callejuelas llenas de casas de color escarlata y azul oscuro, luego negras como el alquitrán, de Domniţa Ruxandra y Ghiocei, sorprendido una y otra vez por el hecho de que podía entrar en cualquier casa, en cada una de sus habitaciones antiguas, iluminadas apenas por el muñón de una vela, en las habitaciones del primer piso, con su piano, en los fríos pasillos en los que adelfas polvorientas se marchitaban en la penumbra. Misteriosas por fuera, con su cohorte de figuras de estuco, esas casas antiguas se revelaban más misteriosas aún por dentro. Vacías y silenciosas, sin una mota de polvo en las mesas cargadas de tapetes, parecían abandonadas de repente tras un pánico terrible. Sus habitantes no se habían llevado nada, como si hubiera tenido lugar un terremoto devastador. Eran felices por haber podido escapar con vida de allí.
En casa me esperaban mis padres, y a esto se reducía mi vida. Los dejaba delante del televisor y me iba a mi habitación, que daba a la calle Ştefan cel Mare. Me acurrucaba en la cama y deseaba la muerte con tanta intensidad que sentía que al menos algunas de mis vértebras estaban de acuerdo. Mi cama se convertía entonces en un yacimiento arqueológico en el que, amarillos y porosos, en la posición imposible de un ser aplastado, yacían los huesos de un animal desaparecido.
5
Mi Caída