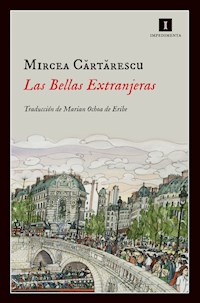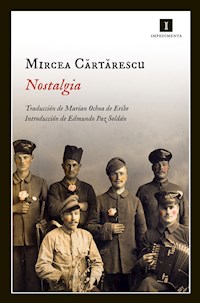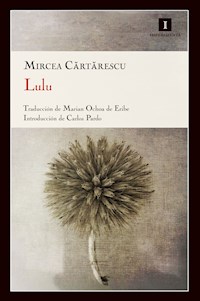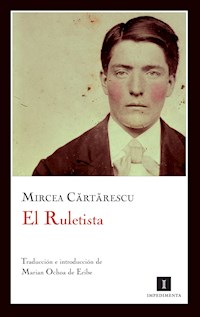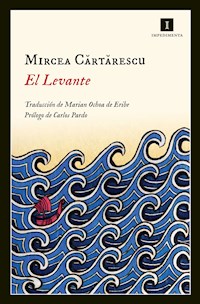Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Bucarest a mediados de los sesenta. Rumanía es un país gris, dominado por el Partido. Pero, para el joven Mircea, que tiene ocho años, la realidad es prodigiosa y adopta la forma de una involuntaria comedia. Presente y pasado se fusionan: el lúbrico Vasile, el muchacho que creció sin sombra en el pintoresco Bucarest del XIX; Maria, la niña a la que le crecen a la espalda unas alas de mariposa; el errático Herman, vigilante nocturno en cuyo piso cuelga un cuadro que contiene el universo entero; las borgianas alfombras cúbicas tejidas por la madre de Mircea, que ocultan secretos de Estado; la mística aparición del asombroso Hombre Serpiente, una encarnación del alma maravillosa de la antigua India; Mircea y su hermano desaparecido, Victor, acurrucados cada uno con la cabeza a los pies del otro, como el signo zodiacal de Piscis; los hombres estatua de una Ámsterdam grotesca y de cielos color rubí. Aunque lo que destaca por encima de todo es una Bucarest que adquiere la forma de un ser viviente en el que caben todas las ciudades… "El cuerpo" es el edificio central de la deslumbrante trilogía "Cegador". Un libro inabarcable, alucinatorio, caleidoscópico e intelectualmente subversivo que marca un antes y un después en la historia de la literatura europea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 932
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El cuerpo
Cegador, 2
Mircea Cărtărescu
Traducción del rumano a cargo de
La fabulosa segunda entrega de la trilogía «Cegador», la obra que encumbró a Cartarescu a la fama. Una experiencia literaria total, deslumbrante y transformadora.
«El cuerpo» es el edificio central de la deslumbrante trilogía Cegador. Bucarest a mediados de los años 60: Rumanía está dominada por el Partido. Mircea acaba de cumplir ocho años y en su mente se fusionan el presente y el pasado.
La voz de Galicia
Regresa a nuestras librerías el inclasificable rumano Mircea Cartarescu con El cuerpo (Impedimenta), la segunda y más intensa y política parte de su trilogía Cegador.
El cultural
Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Necio! Lo que tú siembras no recobra vida si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo por ejemplo o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad: a cada semilla su cuerpo.
No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra de los animales, otra la de las aves, otra de las peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres; pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas. Y una estrella difiere de otra en resplandor. Así también en la resurrección de los muertos: se siembra corrupción, resucita incorrupción; se siembra vileza, resucita gloria; se siembra debilidad, resucita fortaleza; se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual.
SAN PABLO, 1 Corintios
Primera parte
Ya no vivo nada de verdad, aunque viva con una intensidad que las simples sensaciones no podrían expresar. En vano abro los ojos porque ya no veo. En vano permanezco inmóvil ante mi ventana ovalada, intentando captar sonidos. Es como si no tuviera tan solo unos pocos sentidos, sino millones, todos diferentes, adaptado cada uno a estímulos distintos: uno para la forma de la taza en la que tomo el café, otro para la forma del sueño de anoche. Otro para el terrible susurro en mis oídos que escuché claramente hace varios años, en mi habitación de Ştefan cel Mare, con un pijama andrajoso y los pies apoyados en el radiador. No percibo ya las variaciones de la luz, la altura del sonido, la química del clavel y de las lavazas, sino escenas completas, engullidas de golpe por un sentido virtual que se abre de repente en el centro de mi mente solo para esa escena brillante y pasajera como una ola, que reacciona con ella, que la aplana, la invade como una ameba y forman juntas otra realidad, antiquísima e inmediata, iluminada por la nostalgia y oscurecida por la extrañeza. Es como si todo lo que me sucede, para que pueda sucederme, tiene que haberme sucedido ya, como si todo existiera ya en mí, pero no abultado e íntegro, sino al acecho, en membranas arrugadas, rudimentarias, firmemente apretadas las unas sobre las otras en la estructura del cerebro —pero también en las glándulas y en los órganos y en mi crepúsculo y en mis casas en ruinas—, esperando allí la confirmación y el alimento de la llama modulada de la existencia, incompleta y embrionaria a su vez. Solo siento lo que sentí alguna vez, no puedo soñar sino los sueños ya soñados. Abro los ojos, pero no a los colores y los contornos, pues la luz no se descompone ya en corpúsculos que atraviesan mi cristalino y los estratos transparentes de mi retina para producir la rodopsina en células en forma de conos; llegan de golpe unas imágenes completas, esculpidas en rodopsina y acompañadas como de un aura de flecos de sonido y de filamentos de sabores y de fragancias, de hielo y de fiebre, de dolor y de compasión, del giro de la cabeza hacia la derecha confirmado y contrarrestado por el sentido coclear. Vienen barrios enteros con su tiempo, su espacio y sus emociones y, sobre todo, con su grado de realidad —porque pueden ser verdaderos o soñados, o imaginados, o transmitidos a través de las inefables varillas que unen nuestras vidas a las de nuestros antepasados—, vienen labios y sexos, y tranvías deslizándose por las vías en invierno, sobre la nieve sucia, viene mi madre a traerme comida de vez en cuando, a veces viene Herman. No podría percibir nada de esto si no se reconstruyera, de otra manera, en mi mente (mi mundo), si no se abrieran ahí los capullos oculares, si no me dijera en cada instante de mi vida: «Ya he vivido esto antes, ya he estado allí», así como no puedes ver la luz si no ha estado antes la luz en la zona occipital de tu vida, formando en ella el sentido para la luz. Por eso mi vida ya está vivida y mi libro está ya escrito, porque el pasado lo es todo, y el futuro, nada.
No podría sostener de ninguna manera la aplastante arquitectura de mi vida si no fuera yo mismo, enteramente, uno de sus órganos sensoriales. Y, así como el ojo no puede recibir ni comprender otra cosa que la luz pura, pues está esculpido por la luz en el hueso poroso de mi cráneo, y así como no hay nada en el mundo que pueda recibir y comprender la luz, también el paquete compacto de capas y membranas de mi cuerpo, con su anatomía y la melancolía de sus envoltorios, con su estructura tridimensional, tan difícil de comprender como la de un aldehído, es el solo, el enorme, el único órgano sensorial excitado exclusivamente por mi vida, por esta energía que no es ni luz, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni sensaciones táctiles, ni cenestésicas, ni tampoco un desgarro de tejidos. Por lo demás, nada, nunca, podría percibir mi vida, esta viajaría en lo inexpresable como los billones de otros estímulos con los que nadie tiene nada que hacer, como la luz en los universos sin globos oculares o como el frío en mundos sin epidermis. Soy un enorme órgano sensorial solitario que se abre, como los lirios de mar, para filtrar a través de la carne blanca de mis nervios los turbiones de esta vida única, de este mar único que me alimenta y me contiene. Un solo analizador, una sola célula sensual, lúcida, que recibe sin cesar el viento solar de mi vida, con sus flecos caprichosos de aurora polar, con sus ocasos tortuosos y sus ocasos cegadores, que penetran entre las membranas transparentes, iluminan mis riñones y mis glándulas salivares, dibujan mi esqueleto con flúor y arsénico y tiñen con mercurio mis intestinos. Me modifican, producen alteraciones químicas, recuerdos y reflejos, imágenes y sonidos, liberan hormonas y sueños y ascensores y noches y rostros monstruosos, nunca antes vistos, y todo ese flujo orgánico y psíquico y trágico y ético y musical es enviado, a través de la fontanela, por los caminos ascendentes de la Divinidad, a través de sinapsis místicas y axones angelicales hacia el quiasmo óptico de la mente que nos abarca y, desde ahí, al tálamo del karma y a las proyecciones hacia las áreas sensoriales en las que se agrupan los santos y los jueces, con unos círculos dorados en torno a sus cráneos transparentes, y despiden lenguas de fuego y cianuro, miden, sopesan, dividen. Transformada en códigos y símbolos, en ballets alegóricos, mi vida se extiende, deforme, por el cráneo de la Divinidad, la tutela como un arcoíris, como un homúnculo eléctrico con dedos gigantescos, con millones de articulaciones, con labios de saxofonista, pero con el cuerpo minúsculo de una lombricilla que cuelga de un hilo de seda. Pues la Divinidad es un cerebro enorme, una medusa solemne con millones de sentidos que se desliza por la noche abisal, débilmente iluminada por unas baterías de luz azul. Su bóveda late levemente y su transparencia es solo amor dorado. Una gigantesca medusa que piensa. Un pensamiento que piensa, pero no en los términos del pensamiento, sino de la nada abisal que lo rodea, como si toda esa catedral pulsátil, más grande y más ornamentada y más compleja que la fuerza del pensamiento para pensarla, más dorada que el poder del amor de amarse a sí mismo, más poderosa, en fin, que el propio poder, más imperiosa que la propia voluntad, no fuera sino un minúsculo defecto de la nada que lo rodea, una imperfección de la muerte sin lacra que llena todo el vacío, una cavidad imposible de localizar en la roca de la noche infinita. Un accidente a su vez de la hipernada, del ultravacío, de la muerte elevada a la potencia de la muerte y del alef a la potencia del alef. Así hasta que la Divinidad no es finalmente sino un fantástico órgano sensorial abierto en el cristalino de la nada, que es a su vez el órgano sensorial de una nada más oculta. Pliegues sobre pliegues, como una rosa, como una vulva.
Yo, entre tanto, filtro mi vida. La engullo, la bebo, la veo, la huelo, la muerdo, la vivo, la odio, la poseo. Gusano con cuatro compartimentos simétricos, transformo mi vida en impulsos codificados y sigo transmitiéndola, de manera jerárquica, hacia arriba. El cráneo y el tórax muestran el paraíso, se colorean como el papel de tornasol cuando se empapan de beatitud. Pienso, respiro, empujo mi sangre gaseosa a través de las arterias. Es el triángulo de mi felicidad, la pirámide de mi humanidad y mi coro de ángeles cantando sobre la vasta alfombra de los nervios y músculos del diafragma. Cuando soy feliz, pienso, respiro y mi corazón late. Soy las funciones del pájaro, soy las alas desplegadas sobre el cráneo de diamante. Soy tres ojos claros y azules abiertos en las alas de la mariposa. Si fuera solo eso —cerebro, corazón y pulmones—, sería un dios, pues los dioses no tienen vísceras pringosas. Sería como una nave espacial que avanzara a través de un chorro de aire y sangre, propulsando su piloto cerebral entre las estrellas. Y él, el homúnculo, con un traje nacarado de mielina, manejaría su propio cuerpo como un sofisticado tablero de mandos, con las articulaciones de millones de dedos correteando sobre los billones de pelillos y poros de su cuerpo pensante. Y toda la nave estaría llena de líquido cefalorraquídeo, que brillaría como un oro líquido, y en el cráneo de ese piloto monstruosamente bello otro homúnculo haría tamborilear sobre su propio cuerpo decenas de miles de dedos como hilos de araña, y en su cráneo otro homúnculo flotaría en el líquido dorado. Y el cuerpo del más grande sería siempre el cosmos del más pequeño, y el mundo y la noche y Dios serían tan solo cosmos empaquetados unos en otros, separados por las paredes cada vez más delgadas de los huesos del cráneo, cráneos en cráneos en cráneos en cráneos…
Pero no soy tan solo un ángel, soy también un demonio terrible y grotesco que acecha bajo el diafragma como una tarántula peluda. Aquí tengo los intestinos y los riñones, y debajo, en la bolsa rojiza y arrugada, los extraños huevos que piensan el tiempo. Y el tubo a través del cual, empequeñecido y reducido a un vibrión soñador, viajo hacia el vientre de otro universo. Aquí me hundo en la abyección, desciendo en un chorro de orina y esperma. Aquí respiro el fuego sulfuroso del infierno. Y luego, así como mi cráneo, impulsado por el corazón y los pulmones, por el aire y el agua salada, alberga el cerebro y navega por los imbricados universos, el fuego del escroto y la tierra de los intestinos empujan el esperma a través del tiempo que hiende el espacio, de manera transversal, para formar con él una cruz de cuarzo imponderable. Y ahí está el infierno: cuerpos desnudos de hombres y mujeres acoplándose entre gemidos y convulsiones, saliendo unos de otros hasta el infinito, desgarrando los úteros y las vaginas, llenando sus cuerpos eréctiles de lubricantes y sangre, envejeciendo, reblandeciéndose, pudriéndose, pero liberando sin cesar óvulos y esperma, cápsulas asesinas que iluminan como fotones las bocas sensuales de otras mujeres, los muslos peludos de otros hombres, padres e hijos y padres e hijos que dejan atrás la podredumbre de los órganos disipados, de los huesos que se funden poco a poco en ataúdes de ese mismo cuarzo cegador. Vientres que contienen vientres en los que hay vientres, como si todas las madres y las hijas estuvieran encerradas unas en otras, en una serie infinita de embarazadas, una alternancia eterna de paredes uterinas y de fetos embarazados con otros fetos, úteros en úteros, úteros en úteros…
Pero resulta que esa medusa celestial no es solo cerebro ni solo pensamiento, es sexo y amor a la vez, y no por la fusión de principios y carnes, sino por su identidad esencial, porque en el extremo, en los extremos de los aposentos de llovizna, el hipercerebro, que es el espacio, no es sino el hipersexo, que es el tiempo. Y el hiperespacio, que es el pensamiento, no es sino el hipertiempo, que es el amor. Y el hiperpensamiento, que es todo, no es sino el hiperamor, que es nada. Y el todo-nada, incomprensible, inevitable, inalterable, es precisamente mi vida, que percibo con el órgano sensorial de mi cuerpo en cuyas aguas nado y palpito, que invento a medida que ella misma me inventa, hasta que se vuelve densa y yo me enrarezco y formamos juntos un complejo vida-cuerpo en el que no se sabe ya quién crea y sabotea a quién. Porque la matriz de mis órganos imprime a mi vida una forma codificada, la única que puede entender tu materia gris. A través de ella te envío el olor de mi cabello y el sabor de mis labios. El color de mis ojos y la dureza de mis uñas. Lo tienes todo en ese enorme código único, en este códice, en este libro ilegible, este libro.
Ahora, cuando es el único que sigue en pie en medio del desierto atómico de hierros retorcidos, escombros y periódicos arrugados cubiertos de heces, el bloque de la calle Uranus, donde vivo desde hace más de tres años —y donde, sobre mi mesa, se eleva ahora otro bloque, de hojas escritas a bolígrafo—, muestra mejor su gloria y su ignominia. Pene priápico, extraordinariamente doloroso, de la ciudad más triste del mundo, mi bloque ha resistido las demoliciones y, hasta el mamut congelado de la Casa del Pueblo en el horizonte (que ocupa casi todo el paisaje), es el único edificio que vela, el único objeto vertical en un lugar donde no queda piedra sobre piedra. Cuando salgo por la mañana a comprar el pan y la leche, me hundo hasta los tobillos en el polvo en el que se han transformado las antiguas y apacibles casas burguesas del barrio. Desde que ha cambiado la luz y los turbiones del cálido viento primaveral han empezado a lamer las paredes, las casas se han vaciado de inquilinos y muebles, las ventanas se han hecho añicos, la madera de los marcos se ha podrido y las bellas, tiernas, extrañas, voluptuosas, atroces, espectrales tribus de gorgonas y atlantes de escayola que sujetaban los balconcitos de hierro forjado, mujeres tullidas y hombres mutilados, enjalbegados uniformemente con el mismo revoque rosa, se han desmigado en el silbido fulminante de la alternancia día-noche-día-noche. Las paredes exteriores de las villitas y casas macizas, construidas por quién sabe qué arquitectos paranoicos a principios de siglo, son ahora delgadas como el papel, harinosas y cubiertas por los ojos fijos de los lunetos exteriores, por tapices oscuros, con florcitas verdes y doradas en el interior, iluminadas de vez en cuando por el ocaso que penetraba a través de alguna ventana con la violencia de un desfloramiento y que depositaba una mancha de púrpura líquida, perfectamente rectangular, en la pared opuesta. Entonces, allí, en esa mancha encendida (mientras el resto del recinto estridentemente vacío seguía oscuro como el alquitrán) las florcitas del tapiz abrían sus corolas transparentes, enfermizas, desvitalizadas como los tallos de las patatas almacenadas en la oscuridad, pero atravesadas por capilares llenos de sangre, se agitaban de forma infinitesimal como empujadas hacia arriba y hacia abajo por un fluido denso e invisible, lamían lúbricamente el vientre de alguna araña que, deslizándose por su hilo brillante, también púrpura, con las piernas extendidas de forma extática, recogía al descender el néctar negro, gorjeante, de aquellas bocas, de aquellas faringes abiertas en el ocaso y, una vez en el suelo, correteaba desorientada de aquí para allá hasta fundirse en la oscuridad. Cuántas veces, por la mañana, muy temprano, en un tiempo rojo, o cuando el ocaso, primero de un amarillo sucio, ennoblecido por la uña casi invisible de la luna, luego de un rosado embadurnado de azul y, finalmente, de un púrpura celestial, llenaba el espacio entre aquellas casas espectrales, cuántas veces, bajando en el viejísimo ascensor hasta la vigorosa raíz del bloque, me dirigía apresuradamente hacia los grupos de casas abandonadas, con trozos de cristal que brillaban dementes, colgando aún de los marcos de las ventanas, para llegar a tiempo a aquel momento en que el mundo se desrealizaba por completo y en el que las casas amarillas, destartaladas, se deshacían capa a capa para volverse (cada una a su manera, con sus columnitas, su carpintería y sus balaustradas, con sus escaleras retorcidas hacia terrazas imposibles, sus puertas ciegas, sus torrecitas ornamentales) tan inmateriales como si hubieran sido soñadas, tan ilusorias como pintadas por un antiguo maestro de la perspectiva. Perros amarillos, de pelo apergaminado y ojos humanos trasplantados a su estrecha calavera de perro, se incorporaban con dificultad en sus refugios y correteaban graciosos a mi lado. Polillas con ojos igualmente humanos absorbían tan rápidamente el ocaso con sus plumas tupidas que el aire a su alrededor se tornaba azul, como en pleno día. Abría una puertita de metal abollado y me enfrentaba un instante a la inmensa ruina del patio abandonado. Nada, nada en este mundo o en el polvo de los lejanos mundos habitados está más solo que una casa en ruinas. La desolación, a su lado, es un hijo de la esperanza. La tristeza, a su lado, es felicidad, y el silencio, un fanfarria enloquecida. Frente a la casa de ladrillos tan delgados como una uña e igualmente transparentes, envuelta en el polvo de escombros por cuyas grietas asomaban unas plantas monstruosas, con un balcón de hierro forjado, bordado como un liguero de seda negra en su único piso, con un cajón de madera en el que se seca una adelfa llena de pulgones, cara a cara con aquel cráneo enorme en el que en otra época estuvo la memoria y la voluntad, resquebrajado ahora, sin embargo, y con restos de cuero cabelludo enmohecido, esperaba ser poseído de un momento a otro, ser yo el observado con los ojos de las claraboyas, el examinado con la curiosidad y la pasión de un fetichista: una criatura menuda ante un inmenso pórtico crepuscular. Y me convertía verdaderamente en el objeto erótico y metafísico de la gran quimera que tenía delante. Pero su autismo era total y la dosis de crepúsculo inyectada bajo su piel, letal, así que yo penetraba, abriendo profundos filos de luz rubí, en la brecha entre las alas del edificio, me deslizaba por el parqué pintado de ámbar, me pegaba a la pared caldeada por el sol que entraba por la ventana. Me sumergía en una profusión de flores pálidas, crecidas en el suelo y empujadas hacia arriba, de forma hipnótica, por unas corrientes invisibles. Me dejaba bañar por el ocaso, incendiar por el ocaso. Me dejaba destruir por el ocaso, demacrar por el ocaso. Desaparecía en la pared fluorescente absorbido por las tacitas transparentes del papel pintado, me extendía por las paredes de papel de la casa, la poseía por completo, la encerraba en mi mente en forma de casa en ruinas. Y cuando llegaba ante un mueble apolillado, con espejo, más pesado que el plomo, que no había podido ser trasladado, contemplaba mi rostro en la pintura descolorida de las profundidades, donde me veía esculpido en un único bloque púrpura, a mi espalda quedaba la enorme estancia, negra como el alquitrán. Me miraba a los ojos en el nitrato de plata que dibujaba mi rostro con la destreza del más enigmático pintor del mundo. El rostro delgado, nacarado, de rasgos levemente asimétricos, con el ojo izquierdo ensombrecido por una antigua parálisis, pero con el derecho brillando como una gota de rocío, tan humano y tan cálido… La boca sensual y triste, el bigote tupido, castaño, unos desordenados mechones de cabello negro, pocas veces peinados, que se confundían con el fieltro compacto de la oscuridad de alrededor. Ante el espejo, flotando en el líquido aceitoso que llenaba el salón hasta el techo y en el que las plantas del papel pintado ondeaban rítmicamente hacia un lado y luego, de repente, como peinadas por un peine de agua, hacia el otro, perdía a veces el conocimiento y, después, cuando volvía en mí, me preguntaba dónde había estado en ese instante de ausencia. ¿Acaso mi consciencia había hecho en aquel momento una especie de pliegue, una arruga, un nido de golondrina thomiano? ¿Se sumergía de repente en mi cráneo la casa en ruinas conmigo mismo en su interior, ante el espejo de aquel mueble antiguo? ¿Me encontraba de repente en el centro de mi mente, cara a cara con un hermano mudo? ¿Era aquel el único lugar del mundo en el que podíamos vernos y tocarnos todavía? Luego la arruga se alisaba y mi cerebro eviscerado volvía a bombearme al exterior, a la pueril, penosa ilusión de realidad. Me espabilaba y el ocaso viraba ya hacia la noche. Caminaba un rato más por el barrio de villas extrañas, todas distintas, cada una con un pueblo distinto de escayola entre las ventanas, acariciaba de nuevo la cabeza de las perras amarillas, con ojos humanos y dos hileras de pezones en el vientre, y me perdía por el camino bordeado de moreras que me llevaba, entre malas hierbas y carcasas de viejas lavadoras, hacia mi bloque fálico e inútil. Tropezaba con correas de transmisión de tela recauchutada, se me enredaban en los pies preservativos rancios, me detenía largos minutos para leer las redacciones con caligrafía torcida de los cuadernos escolares, destrozados por la intemperie, y unos minutos más para leer otras letras extrañas: los intestinos podridos que afloraban de la barriga de un gato muerto cuyos dientes asomaban en una sonrisa malévola. Los trozos de cristal conservaban en su carne de medusa muestras del crepúsculo, llamitas azules, triangulares llamaradas índigo. A veces los recogía y, después, en mi escritorio, los ordenaba en series evolutivas, levantaba el primero para ver en él una luz larvaria, ese azur indiferenciable de las once del mes de marzo, indolente y blando como la hembra de una garrapata, luego el segundo, con una luz ya estructurada, con las capas embrionarias invaginadas, con el canal neural ya visible —era el poderoso mediodía de junio—, el tercero, el cuarto, el quinto, en los que la luz repetía su filogenia, en los que le crecían branquias y órganos luego reabsorbidos, específicos de otras tardes, del Cretácico y del Mioceno, hasta el último añico, con luz humana, la verdadera luz permitida a nuestros ojos. Contemplaba largo rato ante la ventana aquel fragmento azulado, pero rebosante de púrpura como una ampolla. En ella, más pequeño que el dedo meñique, pero con cada arruga, poro y lunar visibles a través de su piel como bajo una potente lupa, vivía un homúnculo silencioso cuyo rostro, pecho y miembros eran de pura luz. Era la luz ambarina —teñida, sin embargo, de veneno de crótalo— de finales de noviembre poco antes de nublarse de repente para dar paso a una lluvia desapacible. Los ojos de luz del niño del cristal no veían, su ranura un poco asiática no captaba los simulacros, finos como una telaraña, descascarillados aquí y allá, que viajaban por el vacío hacia ellos. Percibían directamente los objetos y el viento entre ellos. Era la razón por la que el pequeño príncipe no sufría de aburrimiento ni melancolía. Cuando llegaba al final de la serie de añicos afilados y bárbaros que contenían en su interior todas las hipóstasis de la luz terrenal, sacaba del bolsillo una canica de cristal, esa que había encontrado, en el grosor del tiempo, al abrir la cáscara verde, pinchuda, de una castaña. La colocaba en el extremo derecho de la fila, casi al borde de la mesa, luego la sujetaba entre los dedos para poder ver en su centro la luz sobrenatural, la revelación, la iluminación, el éxtasis, el aura epiléptica, la poesía, la cocaína, el orgasmo, la intuición, el sueño REM, la visión y la visión de las visiones, el efecto Kirlian y sus fractales cada vez más puros, esa luz junto a la cual nuestra luz es tierra negra y plomo. Acercaba un poco la canica a mi rostro hasta que esta, del tamaño de mis globos oculares, formaba un triángulo con ellos, tres ojos, dos de carne, uno de cristal, que se miraban en el circuito de una rueca hasta que mis propios ojos se volvían de cristal brillante, fijamente contemplados, pero de forma impersonal, por un globo ocular vivo, suspendido en el aire, provisto de músculos periorbiculares, córneas amarillento-nacaradas, atravesadas por venillas, un iris castaño y la pupila dilatada por la penumbra. Al cabo de un rato, el globo se vitrificaba de nuevo y mis ojos empezaban a ver. Entonces paseaba la canica por mi brazo desnudo, contemplando a través de ella los pelillos y las escamas de la epidermis, dilatados de repente como un paisaje boscoso. La hacía rodar, helada, bajo la camisa, por el tórax esquelético, la sentía en los pezones, la detenía, apretándola un poco, en el hueco del ombligo. Incorruptible, aunque impregnada en cierto modo por el olor de mi piel, la paseaba finalmente por las páginas de mi manuscrito abultado e interminable, leía las palabras bruscamente ampliadas, trapezoidales, en la bola de cuarzo que arrojaba un pequeño e intenso punto de luz. En el ocaso cerrado, las hojas eran delicadas telillas, como las que extraía mi madre con el cuchillo cuando fileteaba la carne, o como la vejiga nacarada de los peces. La bola se paseaba por las membranas húmedas, llenas de capilares. Bajo la esfera pesada, transparente, las letras formadas con el boli se dilataban tanto que a través de sus tubitos azules podía verse la circulación de la sangre. Glándulas sudoríparas, terminaciones nerviosas libres y corpúsculos de Pacini, grasa dérmica y melanina (que formaba aquí y allá lunares, a veces incluso verrugas) se revelaban entre las letras al paso de la canica, para reabsorberse después en la hoja porosa del manuscrito. ¿Qué era mi libro? ¿Una rosa de cientos —ya— de pétalos? ¿Una perla a la que añadía capa sobre capa de nácar? No leía nunca lo que había escrito, no alteraba nunca el orden de las hojas, irreversiblemente orientadas por la flecha del tiempo. Retirar la última página escrita y leer la penúltima habría sido un sádico desollamiento, le habría causado un sufrimiento insoportable a mi manuscrito. Porque solo la última página era la verdadera epidermis. Las demás, aunque hubieran pasado, a su vez, por ese estadio, habían degenerado, se habían disuelto en el taco reestructurándolo sin cesar hasta que ese taco dejó de ser —y ya no lo es— un hojaldre, sino un animal compacto de sustancia hialina, con la piel cubierta con dibujos de camuflaje. No escribo un libro, sino que engendro un embrión en el útero triste de mi cráneo y de mi habitación y de mi mundo.
Pero esto sucedió hace unos meses, cuando las ruinas del barrio estaban todavía en pie y los vagabundos, expulsados del metro, podían acurrucarse todavía en alguna estancia cuya pared se hubiera derrumbado. El invierno, sin embargo, acabó por ahuyentarlos también de allí. Tras el paso del invierno las paredes patéticas, con sus luceros redondos y adornos Jugendstil, se deterioraron por completo y los excrementos de los vagabundos desaparecieron bajo la nieve. En primavera llegaron el barro, el olor a brotes verdes de las moreras y las excavadoras. Observaba a través de la ventana ovalada de mi buhardilla cómo, poco a poco, como en un juego con cochecitos de miniatura, unos insectos de metal amarillo y naranja, con los cilindros hidráulicos sucios y las palas oxidadas que dejaban ver el hierro, derribaban las paredes, arrancaban los cimientos, empujaban las vallas y las arrancaban del suelo para cargarlo todo en unos camiones basculantes y dejar a su paso un erial enfangado, atravesado por las huellas de las ruedas. De noche trabajaban bajo la luz devastadora de los faros. A veces bajaba y, a pesar de que el barro sobrepasaba el borde superior de las botas y se me colaba dentro, no cejaba hasta que no llegaba al teatro de operaciones. Se libraba una batalla. El enemigo, pillado por sorpresa entre las mantas, protegía con el pecho desnudo, con la piel enmohecida, con la nariz rota, con la boca abierta y los ojos ciegos, pero desencajados por el terror, su territorio espectral. Sobre las gorgonas y las quimeras, en la profundidad del cielo primaveral, las estrellas perfumadas brillaban y gimoteaban. En sus haces se perfilaban las paredes exteriores que mostraban aún sus balcones, bajo los que se tensaban inútilmente dos atlantes con músculos de escayola. Las palas dentadas golpeaban en medio del resplandor de los faros, el muro crujía, el revoque salía volando en copos y añicos, los ladrillos se resquebrajaban dejando a la vista los esponjosos nidos de las arañas y todo el decorado se derrumbaba de repente hacía atrás, transformándose en basura y en reliquias bajo la gigantesca luna de abril. Los faros vaciaban los edificios de colores, los llenaban de cera líquida y la comprimían un poco en el molde, como se aplasta una llave para hacer una copia. Destruían luego el original, de tal manera que solo quedaban en pie los moldes negativos de las antiguas villas, repletos de las máscaras cóncavas de las antiguas gorgonas. Volvía a casa embarrado de pies a cabeza, pero llevaba en el bolsillo un dedo de escayola con una uña de verdad, o una flor de hierro forjado a la que le habían salido, entre los pétalos negros, unos delicados estambres de un verde translúcido, con polen denso en los corpúsculos de los extremos.
Así que los amaneceres verdosos de la primavera me sorprendían de nuevo ante el obelisco púrpura de la calle Uranus, que, con sus once pisos, era ahora el único objeto del cosmos que desafiaba la exorbitante y exoftálmica aparición de la Casa del Pueblo, elevada, con sus frontones de bruma y sus contrafuertes de vacío, en la colina donde empezaba a crecer la hierba. Por el enorme, curvado como la Tierra, erial de entre ambos edificios pasaba a veces, traqueteando y transportando su carga de santos de una parada a otra, una iglesia instalada sobre ruedas, repicando la campana en los cruces, con un viejo pope ortodoxo que manipulaba, en la pronaos, la manivela del potenciómetro y que, de vez en cuando, se detenía y bajaba para cambiar las agujas.[1] El espejo retrovisor, colocado bajo el santo patrón, le ayudaba al conductor en sotana, de barba larga y enmarañada, a ver los laterales, a lo largo de los frescos de la pared, hasta el tope trasero, sobre el que los harapientos niños callejeros, colgados de la cuerda de las campanas de la torre central, se empeñaban en mantener el equilibrio.
A pie o tomando una de las iglesias —por la noche se retiraban, pudorosas, a las cocheras situadas entre los bloques— llegaba finalmente a casa, entraba en el portal del bloque y llamaba al antediluviano ascensor que me conduciría hasta las nubes, a mi buhardilla titilante. Esperaba un rato infinito ante la puerta de rejas petroleadas del ascensor cuya cabina vertical estaba rodeada por la escalera de caracol de la casa. Aquella cabina, pesada como una caja fuerte, hacía temblar todo el edificio cuando descendía grandiosa e imparable, más lenta que un caracol, deslizándose por los raíles embadurnados de una especie de vaselina marrón. Transcurría más de un minuto hasta que aparecían los intestinos doblados, negros como el alquitrán, de debajo de la cabina, que desaparecían a su vez, enseguida, en el foso de la planta baja, para mostrar por fin, grandiosas como una Anunciación, las ventanas de cristal que brillaban en la penumbra. Día tras día entraba de buena gana en esa trampa de madera, brea y cuarzo, contemplaba los botones de ebonita devorados por el paso del tiempo, quemados con cerillas, rotos con brutalidad, sobre todo los de los pisos inferiores, a los que llegaban los críos, y pulsaba el último de la fila, que, como lo utilizaba solo yo, tenía profundamente grabadas las huellas de mi dedo índice, en cuyos surcos de plástico colocaba, cada vez, de nuevo, la punta del dedo. Y volvía a distinguir, a través de la carne transparente de mi dedo, cómo las vesículas llenas de dopamina se acercaban a la membrana estriada de la punta, cómo se pegaban y se fundían con ella, cómo reventaban y liberaban, en el espacio infinitesimal entre los dedos y el botón, el neurotransmisor ardiente como un chorro de esperma recién brotado que se dirigía en turbiones hacia la sinapsis de plástico resquebrajado. Y el líquido brillante se infiltraba de nuevo por los poros, intercambiando mensajes, introduciendo contraseñas, abriendo cerrojos y levas, y penetrando, finalmente, en la autopista neuronal del antiguo, hastiado ascensor. La orden subía al nervio vergonzoso, que sostenía la erección del bloque y permitía que sus cuerpos cavernosos se llenaran de crepúsculo, llegaba luego hasta la médula, recorría las alas de la mariposa cenicienta con un irisado arco reflejo y, por último, ponía en movimiento el antiquísimo motor. Subía entonces, con una lentitud insoportable, pasando por cada piso, contemplando —sin poder intervenir— los horrores de cada rellano (una anciana de trenzas largas y grises que lloraba tirada en el suelo de mosaico; un soldado cortándose las venas con el filo dentado de un cuchillo de cocina; unos niños sucios haciendo trizas un conejo de trapo y paja ante su pequeña propietaria), tal y como —sin poder apreciar si eran sueños o recuerdos antiguos— subía en el ascensor de unos almacenes intensamente iluminados, abarrotados de artículos, con pisos cada vez más animados, y yo era un niño y apoyaba la cabeza en la cadera de mi madre, una criatura tan grande como una estatua, que llenaba la totalidad de la cabina hasta tocar la bombilla del techo. Solo subíamos en el ascensor, bajábamos siempre por las escaleras de los grandes almacenes, apartadas y sucias, hasta que llegábamos a la calle llena de faros y de luces de neón. Otro día subía, a través de un enorme y ventoso hueco de ascensor, sobre una plataforma sin paredes ni techo, que colgaba simplemente de un cable que se perdía en las alturas. A eso se reducía la cabina: un tablón que se balanceaba golpeándose contra las paredes y a través de cuyas grietas veía el vacío inferior. Las paredes eran rugosas y estaban manchadas de grasa, las puertas de hierro, que se sucedían unas tras otras, estaban trancadas con unos extraños mecanismos. En vano intentaba empujarlas cuando pasaba ante ellas, su número era, además, verdaderamente infinito. Y, de repente, cuando el vértigo del balanceo, del vacío y de los golpes contra las paredes parecía haberme dislocado el estómago para siempre, llegaba a un apertura sin puerta y, arriesgándome a ser aplastado entre la pared y la plataforma, saltaba por el cuadro de la puerta sobre el vacío para alcanzar un rellano desconocido, silencioso, sobredimensionado, donde no había estado antes. Todo, incluso la tristeza, el desasosiego, el miedo, era dos veces mayor que en la realidad: los ficus plantados en latas de conserva, la colilla en el mosaico del suelo, el número del piso pintado en la pared con una plantilla, las puertas con la mirilla colocada más arriba que la altura de un hombre y con un timbre inaccesible. El aire, teñido de un verde eterno, era más gélido y más áspero que en ningún otro sitio.
He soñado, en incontables ocasiones, con la escalera del bloque de Ştefan cel Mare al que nos mudamos cuando yo tenía cinco años y pico, en un otoño lechoso que trituraba la enorme construcción llena todavía de andamios y encofrados de hormigón. El edificio se elevaba en el solar de delante del molino Dâmboviţa y lo lamían continuamente los vientos húmedos y fríos que llegaban desde el lago Tonola, junto al que se encontraba el Circo. Los motores de los cedazos eléctricos del molino aullaban por aquel entonces con tanta fuerza que los domingos el silencio era irreal y los oídos te pitaban por su culpa. Los álamos, que alcanzan ahora la altura del bloque y que en verano nievan una pelusa que se deposita en montones esponjosos en las esquinas de los muros, blanqueando no solo el terreno de la parte trasera del edificio, sino el aire entre este y el molino, estaban entonces recién plantados y no eran más altos que la cerca de hormigón. En el sueño yo penetraba en nuestro portal, en la pared derecha se encontraba el cuadro de los buzones que cuelga ahora de otra pared. Abría el buzón número 20 —¡qué bien recordaba su ubicación entre los demás!— y encontraba siempre en su interior tacos de cartas y más cartas. Periódicos, recortes de revistas, cuadernos escolares con ejercicios de matemáticas, postales con imágenes desconocidas, imposibles de localizar… Todo ello me provocaba un placer enorme y lo revisaba con avidez. ¡Dios mío, cuánta gente me escribía, cuánta gente se interesaba por mí! Encontraba cartas de amor con corazoncitos recortados en un papel rojo brillante e intentaba descifrar la escritura de trazos femeninos, enmarañada en una grafía ilegible, me sumergía en ellas hasta que la joven aparecía de verdad, morena, con flequillo recto y ojos brillantes; hablábamos en un restaurante a orillas del mar, pero luego yo regresaba a la carta y me encontraba de nuevo en el portal de la casa, lleno de escaleras de pintores, bombas y cubos de cal. Subía las escaleras hacia el rellano del ascensor, estaban cubiertas de cal y de periódicos extendidos, de cascotes de hormigón y de adobe —parecía, sin embargo, la escalinata de una catedral—, hasta el orificio del hueco del ascensor, que tenía el mismo aspecto que cuando lo vi el otoño en que nos mudamos, antes de que instalaran el montacargas y sus puertas de metal verde. Era una enigmática puerta al vacío, cinco veces más alta que yo. Me acercaba temeroso, permanecía largo rato junto a aquel marco en la pared blanca, echaba un vistazo a la perspectiva apabullante del hueco de ocho pisos que subía y se estrechaba en un techo minúsculo, perdido en la bruma de una altura invisible, a continuación me agachaba y descendía despacio al agujero de un metro de profundidad del que brotaba la gigantesca chimenea. Hojas arrugadas de revistas, bombillas fundidas, papel de aluminio y papel aceitoso de antiguos condensadores, piezas de baterías y heces enroscadas se mezclaban con un polvo antiguo y petrificado. Sabía, incluso en el sueño, que había bajado de verdad en alguna ocasión, que, hundido en basura hasta las rodillas, había echado la cabeza hacia atrás para contemplar la aterradora altura de las paredes cada vez más estrechas, con unos huecos cada vez más cercanos en cada rellano, donde tendrían que ser instaladas las puertas. Había inclinado tanto la cabeza hacia atrás que las vértebras del cuello, transparentes y cartilaginosas todavía, crujieron, y, de repente, abandoné mi cuerpo de niño y me elevé por el aire pálido del hueco del ascensor, pasando frente a las puertas, levitando lentamente al principio, luego cada vez más rápido, hasta que empecé a ascender en una carrera loca y el aire se tornó dorado, un viento de oro cada vez más furioso, como si me empujara a través de un tubo orientado hacia el techo, un gas visionario, comprimido a millones de atmósferas, que me transformaba en una bala de oro fundido. Las aberturas para las puertas desfilaban a mi lado como los cuadros de una película proyectados a cámara rápida, y no eran ya tan solo ocho, no terminaban jamás; poco después se fundieron en una única grieta que subía formando una amplia espiral, el tubo de un cañón en el que me enroscaba en un chorro demente. Y sobre mi cabeza no había ya un simple techo encalado con una abertura para los futuros cables, sino la bóveda de una iglesia, una cúpula decorada con alegorías abigarradas y enrevesadas que se elevaba cada vez más, como una gloria celestial, a medida que me acercaba a ella. Y, sin embargo, conseguía alcanzarla, distinguía cada vez mejor los querubines desfigurados, las doncellas de pechos lisos, la belleza sobrenatural de los penitentes de los ríos de sangre. Con los mechones rubios chorreantes de oro fundido, me acercaba a través del azur hacia aquella bóveda pintada, tan vasta que muchos brazos y caderas escapaban a mi vista, se combaban en un horizonte brumoso, y, de repente, solo había un rostro rojizo y espantado, una boca abierta en un grito y unos ojos dilatados; luego se aplastaron, como un iris en torno a la pupila, los rasgos del mártir devorado vivo, y quedó tan solo la boca, el agujero negro como el alquitrán en el que, minúsculo como un fotón, me precipité por toda la eternidad.
Me atornillaba en el silencio cristalino de la oscuridad, era el único mensajero, el único punto de luz, la única palabra, la única información en un mundo que ni envía ni recibe. Volaba por el interior del silencio, había dejado mucho tiempo atrás la idea de velocidad y de progresión, aleteaba ahora como los gusanos de velos y flecos, transparentes y luminosos, de los fondos abisales. Y, naturalmente, de repente se mostraban los amaneceres. Naturalmente, la llamarada roja del sol llenaba bruscamente, como cuando viertes sangre en una probeta, el cristal del silencio. Un sol complicado, una anatomía deslumbrante y triste. Con membranas líquidas, llenas de poros para los iones de sodio y de potasio. Con quimiorreceptores cuyos destellos azules y verdosos refulgían de repente como piedras preciosas o como los ocelos de la frente de las arañas. Con una fotosfera como trenzas de fuego enrarecido. Y, naturalmente, naturalmente, atravesé esas membranas y, cubierto de ellas como de telarañas de luz, navegué como un velero hacia el centro de la esfera. Y en el centro de la esfera la luz se fundió con mi cerebro y con mi aullido.
[1]. El plan de sistematización llevado a cabo por Ceauşescu en la década de los ochenta supuso la destrucción y el traslado de muchas iglesias del centro de la capital. (Salvo que se indique lo contrario, todas las notas son de la traductora.)
Siempre llegaba hasta ahí, a esa aura de grito y de luz, como si mis sueños fueran pétalos semitransparentes, afiligranados, unidos todos a la base del mismo pistilo de luz. Siempre me despertaba completamente agotado, me levantaba de la cama y recorría las habitaciones de nuestro apartamento a la misma hora crepuscular, sin recelo alguno ante las puertas solitarias que se abrían a mi paso ni ante aquel avance irreal, como si no me moviera del sitio y los decorados vinieran hacia mí a través del triste desorden de las seis de la mañana. Entraba de puntillas en la habitación de mis padres, contemplaba cómo dormían envueltos en las sábanas igual que las estatuas de los sarcófagos etruscos, pálidos, con los rostros casi harinosos en la luz que se filtraba entre las petunias de la ventana, me sentaba en la cama junto a mi madre y la observaba largo rato, luego regresaba, igualmente desprovisto de cuerpo y de voluntad, a mi habitación, donde me acostaba de nuevo y clavaba la mirada en el techo, sin parpadear, percibiendo cada detalle de aquella realidad ilusoria, y de repente me despertaba de verdad sin que hubiera sucedido ningún cambio verdadero, y contemplaba el mismo techo bajo la luz filtrada por las mismas flores. Iba al baño, ahora con mi cuerpo y mi pijama roto, me detenía ante el lavabo y el espejo, mirándome a los ojos, sin verme, durante un rato indefinido. Me sentaba en la tapa del inodoro y pasaba otras oleadas de tiempo observando cómo el mosaico del suelo se transformaba en escenas con jinetes y en paisajes multicolores. Así me encontraba mi madre cuando, tras cierto ajetreo en el dormitorio, venía al baño y llamaba preocupada a la puerta. Regresaba a mi habitación donde, poco a poco, volvía en mí. Sufría, tal vez (a los diecisiete años pasé unas cuantas horas en la librería de enfrente leyendo un macizo tratado de psiquiatría, demasiado caro como para que pudiera comprármelo), una «epilepsia morfeica no convulsiva del lóbulo temporal izquierdo» o, quizá, una simple predisposición mística o poética exagerada que iba a destruir mi mente por completo. O que la transportaría a otro mundo. Sentado delante de la ventana, con los pies apoyados en el radiador frío en verano y abrasador en invierno, con el trasero sobre la tapa del baúl, contemplaba la ciudad a través del triple ventanal panorámico, desde el borde, con los tranvías que aullaban por Ştefan cel Mare, con las casas y los patios del primer plano, donde se movía gente conocida de vista y cuyas ventanas, cuyas hornacinas, cuyas tejas y cuyos árboles conocía al dedillo, hasta las más alejadas, en las calles traseras, casas apiladas unas sobre otras, mezcladas con las ramas torcidas de los árboles y con los cables del teléfono, casi todas unas construcciones cubistas del periodo de entreguerras, con luceros redondos que iluminaban la escalera interior y unas ventanas rectangulares de una refinada, inusual proporción entre la anchura y la altura. Habría dado un ojo de la cara por vivir en una de ellas, en la más vieja y laberíntica, y no en las anónimas cajas de zapatos donde había vivido casi toda la vida. Muchas veces, de niño, cogía el espejo de la pared del baño —le faltaba la capa reflectante en algunas partes— y, en la ventana, los días soleados de verano enfocaba con la mancha de luz las ventanas de las casas de enfrente, de tal manera que iluminaba de repente sus interiores hasta entonces oscuros y mustios o deslumbraba con el destello a los vecinos asomados a sus puertas. La casa rosa como un pastel, con batientes verdes en las puertas y las ventanas, con un balcón leproso en el que veía a menudo a una niña de rasgos feos y a un crío pelirrojo, era mi objetivo principal. El chaval se llevaba el brazo a los ojos e intentaba mirar el gigantesco bloque al otro lado de la calle. Todo lo que alcanzaba a ver en el quinto piso era, seguramente, un gran relámpago tras el cual se difuminaba la silueta de un niño. Me amenazaba entonces con el puño y la niña se asomaba al balcón, se aferraba a las ramas de un nogal que daba sombra a la parte superior de la casa y me lanzaba, durante largos minutos, unos juramentos terribles que yo oía perfectamente cuando no pasaban coches por la calle.
Proyectaba el espejo más lejos aún, sobre los pisos y los tejados cada vez más caóticos de la parte superior del paisaje, hasta que su luz apenas se distinguía, desvaída, de la que brotaba de las blancas nubes deshilachadas de verano, bajo las cuales se extendía Bucarest hasta los límites del cielo. Muy lejos, sobre el océano de casas polvorientas y el follaje de los álamos y las moreras, se alzaban, recortados en el cielo, algunos edificios tan íntimamente ligados a mis recuerdos más antiguos que me parecían —y me lo parecieron invariablemente hasta que el bloque construido al otro lado de la calle me arrebató la ciudad para siempre— fragmentos de mi propia mente, mi memoria y mi imaginación: la sierra de cristal de los almacenes Victoria, la torre del bloque Gallus coronada por un globo, las chimeneas cenicientas de las centrales térmicas, la cúpula barroca del edificio de la Caja de Ahorros… Las llamas de los álamos, afiladas como agujas, en el horizonte de los horizontes, bajo un cielo mucho más intenso en la lejanía, bordeaban ese inmenso, azulado, melancólico panorama.
Si no era el espejo, aparecía la lupa. Era una lupa de filatélico, con una montura de plástico, comprada por mi padre en la época en que se le ocurrió coleccionar sellos. Con ella quemaba las letras negras de los periódicos hasta que unas volutas de humo ligero se elevaban bajo el sol cegador entre la ventana y el baúl. Si miraba la ciudad a través de ella, la veía del revés, ocupando, como una media luna, el borde superior de la lente. La sostenía horizontalmente entre los dedos mientras el sol, en la ventana, brillaba enloquecido como el chorro de un reactor. Acercaba el ojo a un centímetro de aquel cristal grueso, que era tan irreal como un gas al trasluz. Solo su punto incandescente se ampliaba entonces bajo mi ojo y se transformaba en un mar de oro, un barniz de oro fundido como el del nimbo de los iconos, pero por el que subían y bajaban, lentamente, seres filiformes. Los observaba fascinado, sorprendido por el hecho de que al mismo tiempo veía tras ellos mi propio ojo reflejado en la lente, sus pestañas largas y negras, su iris castaño en torno a la pupila dorada donde temblaban, con sus sombras inimaginablemente delgadas, unos hilillos como de lana y unos animalitos más evolucionados, con branquias y cilios en continua agitación. La bandeja de oro repujado me tenía en trance durante largos minutos, hasta que una nube la disolvía y la superficie de la lente se transformaba de nuevo en la tela brillante de un miniaturista, abarcando Bucarest en el ojo de pez del cristal frío.
De hecho, por muy profunda que fuera la ataraxia del punto de luz, yo esperaba las nubes. Allí, entre el baúl y el radiador de debajo de la ventana, veía cómo en la lente se apiñaba la ciudad, dibujada con la punta de un pincel extremadamente fino y delicada pero deslumbrantemente coloreada, con lapiceros Hardmuth, con mis propios lapiceros de la caja de metal donde se alineaban, unos más consumidos que otros, veinticuatro lápices de colores que olían a habanos. Esperaba las nubes, con sus formas imprevisibles, porque, al interrumpir el brillo de la habitación oscura, permitían que se reflejara en la lupa, como en la tapa transparente de un reloj, un Bucarest siempre diferente. A veces no aparecía en la lente curvada ningún edificio, tan solo bosques atravesados por ríos turbios. Otras veces, a lo largo de un Dâmboviţa fangoso, entre muros precarios, se amontonaban algunas iglesias y casas. En otras ocasiones, la ciudad crecía, con las callejuelas retorcidas, con la Metrópolis encaramada en la colina, con jardines desperdigados entre casas, con la torre de Colţea, troncocónica y poco agraciada, como el trozo de una muela clavado en la encía de la urbe. Los carruajes que pululaban por las calles despejadas dejaban paso poco a poco a los primeros automóviles, las crinolinas de seda llenas de lazos se volvían vestidos rectos, de talle muy bajo, las casas burguesas adornadas con perifollos y mascarones se deterioraban y en los solares aparecían casas cúbicas, austeras como criptas, entre las que circulaban los viejísimos tranvías. A medida que acercaba el ojo al paisaje de la lente, me sumergía en ese mundo, veía cómo los detalles explotaban en primeros planos y ampliaban, a su vez, unos detalles que ocupaban aquel disco nítido para una mirada cada vez más penetrante. A veces me divertía concentrando mi mirada, en medio del bullicio de una ciudad balcánica, en una única zona azul-cenicienta que, llenando toda la lente, se transformaba de repente en una terraza de verano rodeada por un seto, con parrillas de mititei y clientes sentados a la mesa en sillas de mimbre, con los rostros moteados, con las faldas largas y los trajes a cuadros salpicados de manchas de oro y viento del sol filtrado entre el follaje de los árboles. Elegía luego a una mujer, la pelirroja de la mesita junto a la entrada, un rostro travieso con un vestido rosa cerrado hasta el cuello, con unas perlas cenicientas en el pecho, con el brazo apoyado en el respaldo de la silla, que sujetaba entre los dedos un antirrino con cuatro flores carnosas, anaranjadas. La flor que se encuentra en la parte inferior del tallo está medio oculta por una gran hoja de profundos fiordos, y en esa hoja de un verde casi negro se mueve un pulgón de otro tono de verde, más tierno que el de la hierba, aferrado a la gigantesca hoja con sus seis patitas tan delgadas como los hilos de las telarañas. Me acercaba a él hasta que ocupaba de repente todo el ojo de la lente, luego me centraba en una de sus patas, que se ampliaba ahora en el cristal turbio como un serrucho verde, burdo y amenazador. Me costaba siempre desprenderme de la profundidad ilimitada de esas maravillosas estampas. Me despertaba siempre de nuevo en mi mundo, aturdido, dejaba la lupa sobre la mesa y me dirigía a la cocina, donde mi madre estaba, invariablemente, friendo algo para el almuerzo.
El rugido del molino se amplificaba en cuanto abría la puerta de la cocina porque en verano mi madre siempre tenía abierta la otra puerta, la del balcón. Unas avispas grandes y pesadas volaban por todas partes en la nevada de las semillas de los álamos de la parte trasera del bloque, que se colaban incluso en nuestra cocina y se arremolinaban por los rincones. Solo puedo recordar a mi madre de aquella época así: pequeña y sudorosa, con sus eternos vestidos de felpa, en aquel aire azulado por la fritanga y lleno de avispas. Por la puerta del balcón entraba el resplandor del verano, un verano profundo y perezoso, con olor a ladrillo recalentado del edificio del molino de enfrente y con nubes inmóviles, cegadoramente blancas en las profundidades del cielo. Sobre el hornillo, en la rejilla de ventilación ennegrecida por el aceite quemado, estaba el nido, también ennegrecido, de las avispas, en el que aquellos insectos de fuertes corazas amarillas pululaban frotando sus patas y sus antenas. Pero su zumbido apenas se distinguía del estruendo monótono de los cedazos eléctricos del edificio polvoriento del molino. Cuando salía al balcón —su balaustrada, llena de tiestos, me llegaba entonces al hombro— me encaramaba a una caja y contemplaba durante largos minutos eso que me parecía el paisaje más grandioso del mundo: el inmenso, inmenso edificio del molino Dâmboviţa que se elevaba, con unos frontones y unas torretas que desgarraban las nubes, en medio de un patio desierto, inconmensurable, sobre el que arrojaba, como un gnomon, su sombra. Un edificio melancólico, sin edad, con cientos de ventanas impregnadas de polvo y harina, con huecos entre los ladrillos en los que crecían hierbas y florecían campanillas azules. Una fachada rojiza por la que trepaban varias escaleras de incendios, tubulares y oxidadas que arrojaban su sombra filiforme al viento ardiente. Desde el portón que, asomándome mucho sobre la balaustrada, aplastando casi con el pecho las verdolagas de color pastel del tiesto, apenas distinguía —era el portón de la parte trasera del bloque, lo utilizaba como encerado y lo emborronaba con letras y dibujos garabateados con tizas de colores— hasta el edificio del molino tenías que dar cientos de pasos a través de aquel patio tórrido, raras veces atravesado por algún molinero apresurado, con una bata blanca. Mejor dicho, habrías podido dar, porque por aquel entonces pocos niños de la parte trasera del bloque podían presumir de haberse encaramado alguna vez a la cerca prefabricada entre el bloque y el patio del molino, de haberse colado entre los alambres espinosos que lo bordeaban, de haber saltado al otro lado y haberse encontrado de repente en aquella zona extraña, desconocida, atronadora, que te encogía el corazón. Pocos habían soportado aquel hechizo maligno y habían avanzado por la vasta soledad hacia el palacio colosal, sintiendo cómo crecía, con cada metro de pavimento recorrido, el ahogo de la soledad y del pánico. Poquísimos, muy pocos se habían tragado con avidez el pánico, tal y como tragas agua cuando sientes que te ahogas, habían echado a correr en los últimos metros, habían tocado con la punta de los dedos el muro rojizo de ladrillos, habían lanzado un grito agudo y se habían apresurado a volver a la carrera, sintiendo que la pared rugosa crujía, a punto de derrumbarse sobre ellos. Durante mucho tiempo no vi nada más abrumador que el molino Dâmboviţa, que parecía desgajado de la locura arquitectónica de mis sueños, los mismos de siempre.
Entre esas dos zonas del mundo vivía yo entonces mi vida, perdido en el ridículo laberinto de nuestro apartamento: la ciudad extendida hasta el infinito bajo la altura de los cielos desvaídos y llenos de nubes enfrente del bloque, hacia la que daba solo mi habitación, y el melancólico castillo del molino, rodeado de fábricas y talleres, conductos oxidados y chimeneas construidas a principios de siglo —una arquitectura industrial dominada aún por la pasión por el adorno gratuito—, visibles desde las otras habitaciones y, sobre todo, desde nuestro balcón atestado de dondiego de noche. A través de este laberinto gris-verdoso, en el que la luz apenas se colaba, tamizada por los tallos transparentes de las flores de las ventanas (y en invierno, cuando nevaba, a través de las flores de hielo incrustadas en el cristal de las ventanas y que dejaban, tan solo en la parte superior, un hueco torcido y brillante por el que podías ver la nevada), buscaba siempre a mi madre. No la buscaba con los ojos, tampoco con ese ojo más complejo que llenaba mi cráneo, sino que me dirigía hacia ella de manera quimiotáctica, olisqueando las feromonas, escuchando la llamada de su cuerpo etéreo, cediendo a la atracción irresistible de su cabello y sus ojos y sus brazos, y sus labios pintados con el carmín peor y más barato, sus labios y sus faldas y su perfume de agua de colonia comprada en frascos en forma de cochecito. Estuviera donde estuviera en mi concha de hormigón, sabía dónde se encontraba mi madre porque, aunque habían cortado el cordón que nos unía, con sus arterias y su vena azul, brillaba en cambio turbio e imperioso otro cordón, el que unía nuestras cejas, extensible como una goma e igualmente gradual, porque, cuanto más me alejaba del lugar en el que tenía que estar mi madre, más crecían mi miedo y mi amor y más me hacían correr de vuelta hacia el lugar que era