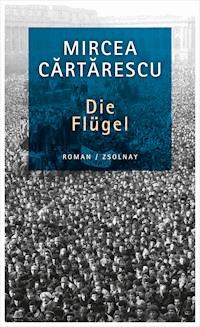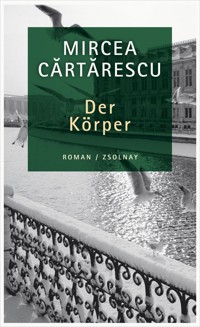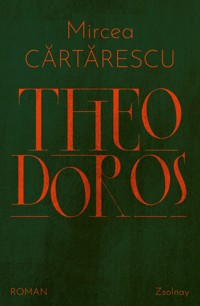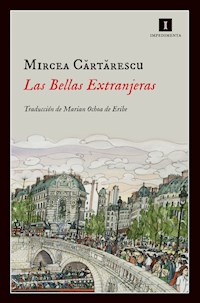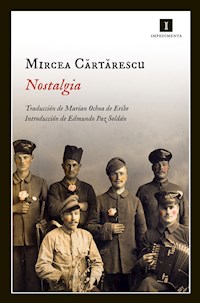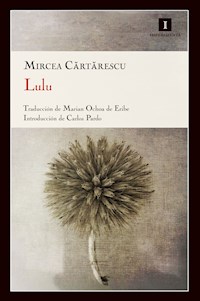Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"El ojo castaño de nuestro amor" es una de las piezas clave en la producción del rumano Mircea Cărtărescu. Superada la barrera psicológica de los cincuenta años y con plena conciencia de que lo mejor "ya ha pasado", Cărtărescu invita al lector en un libro casi confesional, bellísimo, crudo, a adentrarse en un paisaje biográfico, geográfico y literario violentamente personal y brillantemente literario, en una experiencia solamente comparable a leer a Kundera, Sabato o Kafka. Relatos, reflexiones literarias y confesiones íntimas conforman una suerte de arqueología a través de la cual descubrimos recuerdos infantiles, lecturas y opiniones políticas, las claves fundamentales para entender la fascinante narrativa del Cărtărescu, uno de los autores clave de la última narrativa centroeuropea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ada-Kaleh, Ada-Kaleh…
omo si, al escribir, cada línea que trazo en la página con el bolígrafo se cubriera de moho y cada página que dejo atrás, cubierta con mi escritura, se abarquillara, amarilleara y se retorciera como una hoja seca. Pero yo seguiría escribiendo igualmente cada vez más rápido, para que no me alcancen el desastre y la desgracia.
… Como si, al releerme, cada fotón que choca contra mi página, rebota y atraviesa mi retina envejeciera sobre la marcha, se arrugara como un grano de pimienta y, en lugar de luz, brotara de él un polvo sofocante, como el polvillo de las alas de las mariposas muertas, clavadas con un alfiler oxidado en el insectario.
… Como si, al comer, la cuchara en la que la sopa gira lentamente, arrastrando en su giro un fideo, se oxidara en el trayecto del plato a la boca, se corroyera y cayera convertida en migajas de óxido sobre la holanda pura del mantel, y solo una bola de sopa, blanda y en continua remodelación, siguiera levitando en el vacío hasta llenarse también ella de gusanos y tijeretas.
… Como si, al hacer el amor, los billones de barquitos de papel liberados por mi vientre penetraran en el vientre de mi esposa, en el interior de una geografía desconocida y extraña, atravesaran gargantas terribles, cataratas implacables, naufragaran en tierras llenas de conchas, se precipitaran por las trompas traslúcidas, ardieran al rozar las paredes y fueran atrapados por seres sin ojos hasta que un solo velerito se detuviera en las aguas tranquilas que rodean la abrumadora, redonda fortaleza. Y allí, bajo un cielo de tormenta, esperara la ruina, la ruina total, la ruina ilimitada. No ha quedado ni una piedra de aquella ciudadela ovariana.
… Como si los puentes se derrumbaran a mi paso.
… Como si las estrellas explotaran después de caer dormido.
… Como si nuestra memoria fuera un osario.
… Como si nuestra mente fuera una campana resquebrajada.
Recuerdo todavía hoy el olor del cuadro de la isla de Ada-Kaleh. Cuando saltaba en la cama, aquella isla verde, con un minarete verde pálido, saltaba también arriba y abajo, y la mujer turca del primer plano levitaba unas veces en el verde un tanto chillón del Danubio y, otras, en el azul viscoso del cielo. Los primeros días, aquel olor a óleo inundó mi pequeña habitación y, cuando abría la ventana, veía literalmente cómo se derramaba y caía en cascada a lo largo de los cinco pisos de rugosos módulos prefabricados. Era asqueroso y, sin embargo, agradable, como tantos otros olores, el de la gasolina y el de la ebonita, el de la hoja de nogal y el del caucho natural, incluso como el olor a gatos muertos en el patio de la parte trasera del bloque. La pintura no estaba seca todavía: había clavado la uña en ella unas cuantas veces, se hundía como si fuera mantequilla, hasta que me pilló mi padre y me propinó la habitual tunda con el cinturón. Al fin y al cabo, el cuadro había costado veinticinco lei, demasiado para una familia obrera que se acababa de mudar a la calle Ştefan cel Mare y que había empezado a decorar el pequeño apartamento de acuerdo con sus posibilidades. El edificio no estaba rematado aún, lo rodeaban zanjas enfangadas donde se colocarían los tubos del alcantarillado; tampoco el ascensor estaba instalado en el hueco vertiginoso, pero mi familia se puso manos a la obra. Pintaron primero las paredes con un rodillo de goma que tenía un motivo diferente para cada habitación —ramitas marrones, bellotas rojizas, palmeras melancólicas en mi cuarto… Después los salpicaron con chispas de mica—, trajeron algunos muebles cedidos por los parientes y compraron incluso una radio maciza, con un ojo mágico que se iluminaba, verde fosforescente, cuando pulsabas la tecla de encendido. Tenía terminantemente prohibido jugar con la radio, pero en las largas horas de sobremesa, cuando me obligaban a dormir la siesta, golpeaba las teclas sin cesar, las pulsaba de tres en tres, hacía girar sus botones chatos, fabricados en el mismo plástico duro y semitransparente, hasta que la aguja del dial se deslizaba de Berlín a Varsovia y luego a Moscú por la pantalla incrustada en una tela áspera. Me gustaba sobre todo contemplar las profundidades de aquel ojo verde que se tornaba más intenso, como una piedra preciosa, a medida que el aparato se calentaba. Un día, mientras escuchaba teatro radiofónico en sordina, aguzando los oídos para captar el más mínimo ruido en el comedor (mi padre, con su media de señora en la cabeza para mantener el pelo sujeto hacia atrás, podía aparecer en cualquier momento para comprobar si yo dormía), llamó alguien a la puerta. Oí voces, entre ellas la de una mujer desconocida, algo que sucedía muy raras veces en el pequeño mundo de vecinos de nuestro bloque. Solían llamar a nuestra puerta algún penitente que agitaba unos folletos que siempre decían lo mismo: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida», alguna gitana que cambiaba cazuelas o platos por ropa vieja, regateando sin cesar y, en torno a Año Nuevo, el pope con el hisopo al que mis padres no recibían nunca; se limitaban a gritar desde el otro lado de la puerta: «¡No abrimos! ¡Nosotros tenemos otras creencias!». No venía nadie más aparte de, naturalmente, la tía Vasilica, la hermana de mi madre. Pero yo conocía bien su voz melosa. Llevado por la curiosidad, me levanté de la cama, me contemplé un instante en el espejo (un chaval delgadito de nueve años, en calzoncillos, me miró a los ojos negros) y salí al pasillo que comunicaba las habitaciones. Entreabrí la puerta y fisgué el comedor. Sentada a la mesa había una mujer tan vistosamente vestida que mis padres, a su lado, parecían maniquíes de un polvoriento almacén de ropa; eran casi invisibles. La mujer removía la cucharilla en la ineludible mermelada de guindas y hablaba sin parar. Había extraído de una bolsa grande unos trozos de cartón que movía ante las narices de mis padres. Qué rara era: toda una «señora», muy distinta al resto de las madres del edificio, siempre sudorosas en los fogones, siempre con un trapo en la mano para espantar las moscas. Sus ojos, azules, brillaban entre las pestañas cargadas de rímel y, entre los labios pintados, asomaban los dientes con una leve huella de carmín… Me habría acurrucado en su regazo, con mis calzoncillos rotos, habría abrazado su cuello con mis brazos morenos y habría permanecido así, mejilla contra mejilla, con los ojos brillando en la penumbra de la habitación…
Era pintora, me explicó mi madre después de la siesta. Les había mostrado varios modelos de cuadros de los cuales eligieron tres: unas flores para el comedor, una yegua con su potrillo para el recibidor y… ¡la isla Ada-Kaleh para mi habitación! ¿No era maravilloso? También nosotros tendríamos cuadros de verdad y no fotos de gatitos recortados de las revistas o tapices con dos niñitos besándose, como todo el mundo. A mí, que me pasaba las horas muertas contemplando las palmeras brillantes de mis paredes como si fueran un milagro, me costaba creérmelo. Sobre mi cama iba a aparecer (al cabo de una semana) un cuadro de verdad, con un marco dorado y objetos bellamente pintados en su interior, algo que solo había visto en casa de Lucian, el hijo del oficial de la Securitate.
Durante varios días, la casa se impregnó del olor de los cuadros recién pintados. Las flores y los caballitos no me interesaban un pimiento. El mío era el de la isla Ada-Kaleh, que, junto con las palmeras y el enorme aparato de radio, constituía para mí un mundo fantástico. Lo contemplé hasta quedarme ciego, lo toqueteé con los dedos e incluso le di un lametón. Llegué a conocer cada una de las pinceladas de aquel rectángulo de marco dorado. Los otros estaban protegidos por un cristal, pero el mío, no sé por qué, no tenía. En la esquina de la derecha, abajo, había una firma que no conseguí descifrar. «Ada-Kaleh, Ada-Kaleh…» Era una canción de la radio, por eso conocía ese nombre. La ponían casi todos los días. La interpretaba una mujer en tono suave y voluptuoso. Tenía que ser turca porque también la isla de Ada-Kaleh, decía mi madre, estaba habitada por turcos. Era una isla del Danubio en la que mi madre, por supuesto, no había estado nunca pero de la que hablaba como si formara parte de su pasado. Sin embargo, para mí era una isla de música solidificada, una palabra cantada a veces con tanta intensidad que el hilo melódico, fino y elástico, atravesaba las paredes y se extendía hasta nuestro barrio obrero, derritiendo los bloques húmedos y traslúcidos de la fábrica de hielo, enredando los hilos en los telares de la fábrica textil Donca Simo, oxidando las prensas y los tornos de los talleres de la CFR1 y haciendo estallar los sifones azulados del gigantesco aparato giratorio de la sifonería de la esquina.
De tanto mirar —saltando en la cama— el cuadro de la pared, empecé a soñar por las noches con un paisaje mirífico, tal vez el más sorprendente de cuantos se les ha concedido ver a mis ojos o al ojo más grande bajo el párpado de mi cráneo. Era el Danubio, pero no el río abstracto que había estudiado en la escuela, sino una corriente de aguas mezcladas, de mechas verdes y azules, de varios kilómetros de ancho hasta donde se perdía la vista, y que discurría entre cinchas de piedra con una furia espantosa. Una catarata horizontal, sin principio ni fin, turbiones de cristal líquido y gotas macizas, rígidas, de cristal incandescente, una inmensidad de río onfálico, de río que se precipita desde la luna o desde la esfera fija de cuarzo de la bóveda celeste. Aguas gorjeantes y efervescentes abalanzándose sobre su presa como millones de cocodrilos transparentes, de lucios hialinos, de barbos con huevas de viento. Aguas estranguladas y pulverizadas por peñascos en forma de niños de piedra cuyas coronillas arañan el cielo. Era el Danubio en Cazane; no lo había visto nunca, pero lo reconocí de inmediato cuando lo vi por fin, desde el tren, veinte años después. Solo que en aquel sueño emblemático, entre las aguas turbulentas se elevaba —como un feto extraño en un océano amniótico— una lengua de vegetación con una mezquita y un minarete.
Quería averiguar más cosas sobre mi isla, así que pregunté, sucesivamente, a la vendedora de caramelos y galletas de la tienda de ultramarinos, al mutilado del quiosco de prensa, a mis amigos de la parte trasera del bloque, a los trabajadores de la panificadora «El Pionero». Todos la conocían, Ada-Kaleh era para ellos un órgano vital, una especie de páncreas imaginario o incluso un corazón, pero nadie la conocía al detalle, como tampoco sabes, de hecho, qué aspecto tiene tu páncreas o si cada uno de los huesos de tu cuerpo presenta un color diferente. Una isla del Danubio, habitada por turcos, y una canción.
Estábamos en 1965. En la casa de mi abuelo, en el pueblo, encontré, escondidas tras una viga, en una caja de halva, un puñado de monedas grandes y pesadas de plata. En ellas aparecía una cabeza con patillas y corona. Alrededor ponía: «Rey Ferdinand». «Mamá, ¿quién era el rey Ferdinand?», le pregunté a mi madre, que estaba cascando nueces sobre una piedra del zaguán. Mi madre me dijo que antes había habido reyes. En la escuela no se habla de ellos. «Que no se te ocurra mencionarlos, está prohibido.» Sobre las paredes, decoradas con tapetes de bolillos, había muchos iconos con marcos de cristal coloreado en azul o rojo. ¿Qué pasaba con los santos, con los ángeles, con Dios? ¿Dónde vivían? Iuri Gagarin había estado en el cielo y no se los había encontrado allí. Una vez vi en un libro un cuadro extraño: Jesucristo salía de una sepultura, a su alrededor había soldados romanos como los de los libros de historia, pero estaban aterrorizados, a punto de salir corriendo. «Mamá, ¿Jesús vivió en la época de los romanos?», pregunté. Mi madre no supo qué decirme. Tampoco sobre Jesucristo podía hablarse en la escuela.
Luego crecí. Ya no saltaba en la cama. El cuadro de Ada-Kaleh tenía cacas de mosca y se había abarquillado. El dorado del marco había desaparecido por completo. Las paredes pintadas con rodillo de goma no estaban ya de moda así que mis padres volvieron a pintarlas, de forma más sencilla esta vez: una sola línea de pintura en torno al techo. Este tipo de pintura se llamaba «espejo» y, ciertamente, si contemplaba mucho rato el techo blanco, empezaba a distinguir en la escayola batallas y ciudades antiguas, dragones y mujeres de pechos desnudos, con una perla incrustada en el pezón. También me veía a mí mismo, un adolescente flaco, con los ojos negros clavados en el techo. Seguía jugando con la radio, había conseguido soltar el cartón agujereado de atrás y me entretenía viendo cómo, al hacer girar el botón amarillento de plástico, la bobina se deslizaba a lo largo de la barra de ferrita. Entonces se mezclaban voces y fragmentos de canciones en diferentes lenguas. La aguja se movía también a lo largo de los nombres de unas ciudades que —creía yo entonces— no visitaría nunca: Londres, París, Viena, Varsovia… A veces atrapaba las nostálgicas inflexiones de la canción de otra época, «Ada-Kaleh, Ada-Kaleh», pero cada vez con menos frecuencia y, en cierto modo, cada vez más lejanas. El programa «Moscú al habla» había desaparecido, perduraba sin embargo «Buenas noches, niños» y había comenzado a emitirse «La rosa de los vientos», un programa divulgativo sobre ciencia. Fue ahí donde oí hablar por primera vez sobre el gran proyecto de la central hidroeléctrica en las Puertas de Hierro, que sería construida por la República Socialista de Rumanía y por la R. S. F. de Yugoslavia precisamente en Cazane, en el lugar grandioso y aterrador en el que el Danubio discurría como una cascada horizontal. También supe del pantano que alimentaría a la colosal central hidroeléctrica, de sus gigantescas esclusas, de la sala de turbinas subterránea, de las dimensiones sin precedentes de las hélices. Descubrí que la amistad fraternal entre los dos pueblos socialistas vecinos había llevado a la puesta en marcha de ese proyecto audaz que aseguraría la mayor parte de las necesidades energéticas de ambos países. Sin embargo, no oí decir que la ciudad de Orşova fuera a desaparecer bajo las aguas. No supe tampoco que la isla Ada-Kaleh, que pululaba por mi imaginación mucho antes de conocerla de verdad, sería habitada a partir de entonces por peces gato y esturiones en el fondo limoso del pantano. Finalmente conseguiría viajar, gracias a un vuelco histórico inimaginable por aquel entonces, a casi todas las ciudades (irreales, irreales como en Eliot) sobre las que se deslizaba la aguja de nuestra radio, pero nunca podría ver Ada-Kaleh, una isla real, todavía, por aquel entonces, real como la realidad misma, con cada brizna de hierba real, con cada grano de yeso del minarete cilíndrico real, con cada motivo del arabesco de la fabulosa alfombra —real, real y sin embargo traslúcida como todas las ciudades, las nubes, las mentes y los gusanos de ese mundo en ruinas—. La isla desaparecería bajo las aguas antes de que yo madurara, tal y como el timo se reabsorbe en el pecho al final de la adolescencia. Y tuvo que desaparecer para dejar de ser un mito de la infancia y pasar a ser un lugar concreto habitado por gente tiempo atrás.
La tragedia de la isla Ada-Kaleh, engullida por las aguas en 1970 como la tierra en el diluvio universal, se perfiló en mi mente después, en la década siguiente, cuando empecé a recopilar, de todas las fuentes posibles, datos capaces de hacer emerger de entre las olas, si no un mundo concreto, sí al menos un esqueleto en el que poder asentar mis fantasmas y mi nostalgia. Encontré algunos artículos en unas revistas antiguas y unas cuantas fotos ahogadas en tinta que sujeté con chinchetas en el marco del cuadro que todavía «decoraba» mi habitación. Debajo, en la cama desfondada por los brincos de mi infancia, había hecho ya el amor con mis primeras novias. Aquellas chicas no habían oído hablar de Ada-Kaleh y no creían en su existencia fuera de mi mente de poeta famélico. Extenuado por las horas de sexo, flotando por la habitación como un globo blando, les contaba a todas la misma historia con el vergonzoso sentimiento de que me lo inventaba sobre la marcha. Pero la historia, a diferencia de nosotros, perdidos en el laberinto de las sábanas de holanda, era verdadera.
Ada-Kaleh fue una isla del Danubio de dos kilómetros de longitud y algo menos de medio kilómetro de anchura. Se encontraba en un lugar llamado Cazane, donde el curso del río se estrechaba y las aguas pasaban por un desfiladero grandioso, entre rocas que se perdían en el cielo. El nombre lo tomó de las primeras fortificaciones construidas aquí, contra los turcos, por Iancu de Hunedoara. Cuando llegaron los turcos, la bautizaron «Ciudad-de-la-Isla» (Ada-Kaleh). Como los flecos deshilachados de la frontera entre los imperios otomano y austriaco pasaron con frecuencia por delante y por detrás de la isla, esta cambió muchas veces de nombre y de topología. En 1716 pasó a los mapas bajo el nombre de Carolina y luego, dado que Franz Joseph, huyendo de los turcos, enterró su corona en la isla (en el centro geométrico exacto del rombo rodeado de agua, como anotó el alquimista del emperador), el islote fue rebautizado «Corona». En 1717 Eugenio de Saboya construyó aquí una de las más modernas y más sólidas ciudadelas de la época. La isla solo estaba habitada por pacíficos escorpiones mediterráneos y serpientes inofensivas, de vientre amarillo, que se escabullían entre las hierbas. Un botánico húngaro descubrió en la isla de Ada-Kaleh dieciocho especies de plantas con flores que no existían en ninguna otra parte del mundo.
Solo tras casi un siglo de conquistas y reconquistas del bastión pudo la isla conocer la calma, así que unos cuantos centenares de prófugos —en su mayoría piratas— de un Imperio otomano en proceso de desintegración encontraron refugio entre las ruinas de la ciudadela. Eran turcos, kirguices, árabes, persas, desavenidos por la lengua y unidos por la fe, que, a lo largo de varias décadas, levantaron la aldea que más adelante engullirían las aguas. Se dejaron de arrebatos belicosos y se hicieron vendedores de delicias turcas y suciuc,2 fabricantes de braga3 y artesanos del latón, cultivadores de tabaco o, simplemente, pescadores. Llevaron a sus mujeres envueltas en velos para que les acarrearan el agua en cántaros, sobre la cabeza, y para que criaran a sus hijos. Cuando sucumbió el «Enfermo de Europa», la isla turca se independizó de la madre patria, y en 1922, a través de un plebiscito, pasó a manos de la administración rumana.
Entre las dos guerras siguió una época de gloria, leyenda y magia pintoresca de la isla, bautizada a partir de entonces «anillo de esmeralda del dedo del Reino de Rumanía» o «cesto de flores que flota en el Danubio». Los sucesivos gobernadores llevaron una política autónoma, gracias a la cual la modesta aldea originaria se transformó en una especie de paraíso escapado de los versos de Ion Barbu:4 «Junto a un Danubio turco / En una llanura de tabaco / En medio del mal y el bien / Tiene que florecer / Blanca, cálida Isarlȃk». Las casitas cegadoramente blancas se agrupaban en torno a la mezquita, en cuyo centro se alzaba el minarete desde el que el muecín emitía los cantos. Construida como iglesia por monjes franciscanos en el siglo xviii, el edificio de la mezquita fue consagrado al Profeta y consiguió el minarete nuevo gracias a los milagros realizados en la isla por el imán Miskin-Bada, que sería enterrado a los pies de la torre. Pero la maravilla principal de la mezquita, de la isla e incluso de todo el mundo islámico era (y lo sigue siendo aún, pues hoy en día se encuentra enrollada, por falta de espacio, en el edificio de la mezquita de Constanţa) la famosa alfombra persa, la más grande del mundo en aquella época, que decoraba la sala principal de la mezquita. Medía quince metros de largo por nueve de ancho, y pesaba quinientos kilos. La alfombra fue donada a la comunidad turca de la isla por el sultán Abdul Hamid II, en 1904, en señal de veneración al santo musulmán allí enterrado. Los que durante el día pisaban la legendaria alfombra y, durante el rezo, hundían la frente en su increíble grosor, soñaban por la noche con el Paraíso lleno de huríes voluptuosas y montañas de jugoso pilaf, como en los suras del Corán.
Mi madre me contaba que, cuando era una cría, ancianos turcos iban hasta su pueblo en un carrito tirado por un burro. Vendían especialidades de Oriente: delicias turcas traslúcidas como cristal blando, mostillo, turrón de nuez, higos secos. Como la gente no tenía dinero, los turcos les regalaban esos manjares a cambio de huevos o mazorcas de maíz. Les gustaban los niños y muchas veces, a los más pobres, como era mi madre, les regalaban dulces. Muchos de los turcos que así recorrían Muntenia debían de proceder de Ada-Kaleh.
Pero más allá de estos quehaceres humildes, tradicionales, la prosperidad y la fama de la isla se debían a la fábrica de cigarrillos Musulmana, famosa literalmente en el mundo entero durante el período de entreguerras. Sentadas en sus bancos de trabajo en una nave gigantesca, riendo y bromeando entre ellas, las mujeres turcas enrollaban los puros con las manos y el pecho, y los alineaban luego en cajitas de madera aromática en las que ponía «Mariscal», «Regal», «Bafra», «Ali Kadri»… Puesto que la isla era un puerto franco, la fábrica estaba libre de pagar aranceles de exportación, y así prosperó de forma increíble hasta convertirse en la proveedora de humo enrollado y perfumado de las principales casas reales de Europa. La empresa fue fundada por un antiguo pescador, Ali Kadri, que enseguida se convirtió en el «sultán» de la comunidad. Su palacio, alzado junto a la mezquita, era el edificio más imponente de Ada-Kaleh. «Toda la isla está en la barriga de Ali Kadri», escribió una vez un reportero. En los años treinta, la isla era una especie de yate de lujo varado en medio del Danubio. Sus calles estaban llenas de cafés y bazares que no cerraban nunca, el contrabando y el comercio se daban la mano ante los ojos permisivos de las autoridades; como en Casablanca, las historias de amor sucedían bajo velos espesos, provocados por una china de hachís y una cucharita de sorbete.
La isla se «hundió» por primera vez en 1948, cuando las oleadas de la historia ahuyentaron el lujo oriental. Los negocios fueron nacionalizados o clausurados. También la fábrica de cigarros pasó a manos del Estado. Sin embargo, incluso con los comunistas, el encanto mágico de la isla sobrevivió, pues estaba en la mente y en el corazón de todos, al menos como alfombra oriental o como canción.
El desastre, increíble para los rumanos, llegó después, cuando, con el chasquido de los dedos de un futuro tirano, uno de los lugares más bellos de la tierra fue arrasado como si no hubiera existido nunca. Cuando años más tarde Ceauşescu destruyó iglesias, cuando derribó el centro histórico de Bucarest o cuando quiso eliminar —un tornado de rostro humano— los pueblos rumanos, protestó toda la comunidad internacional. Pero el crimen contra la isla Ada-Kaleh tuvo lugar en el momento en que el presidente era un héroe a ojos de todo el mundo: se había opuesto a la invasión de Checoslovaquia por parte de las tropas del Tratado de Varsovia, se había paseado en la carroza de la reina de Inglaterra y había visitado la América de Nixon. ¿Quién iba a protestar? ¿Quién podría entenderlo? Por una parte, teníamos un héroe nacional y unos intereses económicos vinculados a la central. Por otra, una manada de turcos en un parche de tierra entre las aguas… También la propaganda comunista funcionó a toda máquina: sí, Orşova, la antigua ciudad rumana, desaparecería, pero se construiría Nueva Orşova, una ciudad moderna en un Estado moderno. Sí, la isla de Ada-Kaleh sería devorada por las aguas, pero renacería en otra isla, Şimian, adonde trasladarían la mezquita y una parte de la ciudadela. Es inútil decir que Şimian no se convirtió jamás en otra Ada-Kaleh. De hecho, volaron la ciudadela y allanaron la propia isla con excavadoras. Transportaron unas cuantas piedras de la mezquita —abandonadas luego a su suerte— a la nueva isla ahogada por la maleza. A los mil turcos de Ada-Kaleh les ofrecieron elegir entre seguir siendo ciudadanos rumanos o emigrar a Turquía. Aparte de unos cuantos viejos, demasiado nostálgicos como para partir lejos de los paisajes de su juventud, los demás se fueron para siempre. En Estambul y en Ankara aparecieron luego fábricas textiles de la marca Ada-Kaleh que producían ropa barata y de calidad. La delicia turca lokum, conocida también como Ada-Kaleh, se vende todavía hoy en los bazares del Cuerno de Oro.
Durante mucho tiempo, los que se quedaron en Nueva Orşova se reunían en la orilla del Danubio, las noches de luna llena, cuando el agua se transformaba en un cristal grueso bajo el que se podía adivinar con claridad —sostenían ellos con obstinación— la antigua isla, en el fondo del Danubio, no solo con su mezquita, el palacio de Ada Kadri y la fábrica Musulmana, sino con cada una de las tiendas de dulces y refrescos, las suyas y las de sus vecinos. Luego los viejos, que vestían aún bombachos y fumaban aún narguiles, fueron muriendo uno tras otro, soñando tal vez con el Paraíso lleno de huríes, montañas de pilaf y aves Fénix, como señala el Corán. De la esmeralda que en otra época brillaba en el dedo del Reino de Rumanía quedaron únicamente una canción, Ada-Kaleh, Ada-Kaleh, compuesta por Eli Roman con los versos de Grigoriu, y una novela, Noches en Ada-Kaleh, de Romulus Dianu, olvidadas también hace ya tiempo.
Solo cuando ingresé en la facultad comprendí en qué mundo vivía. Todos los días desaparecían del mercado las cosas más necesarias. Todos los días se propagaba, con rumores bien alimentados, el mito de una Securitate omnipresente y todopoderosa, que todo lo veía y todo lo sabía. En mi camino diario hasta la facultad pasaba por callejuelas silenciosas, bordeadas por casas burguesas con fachadas de estuco atestadas de figuras grotescas: gorgonas y Atlas, ángeles con las alas desplegadas que sujetaban algún balcón… Ante ellas, macetas de adelfas que olían maravillosamente… Aquí y allá una iglesia con frescos de santos y mártires pastoreaba el rebaño de unas casas amarillentas de piel desollada. Un día vi, en el lugar que una de ellas había ocupado, unas excavadoras con las palas cargadas de santos. Vi aureolas y alas destruidas, figuras ascéticas y Juicios Finales conducidos en camiones hacia un montón de escombros. El más sagrado, el más coloreado escombro que haya existido nunca. Vi cúpulas con cruces en la cúspide arrancadas por cables de acero. Vi paredes con escenas al óleo del Nuevo Testamento destruidas por una gran bola metálica. Vi ruinas, muchas ruinas, cada vez más ruinas. Vi otras iglesias montadas sobre ruedas y transportadas a decenas de metros de distancia, con pope y todo, como tranvías trascendentales. Quedaban camufladas luego entre bloques cenicientos, mucho más altos que sus modestas cúpulas. A sus muros pintados con timidez y emoción por quién sabe qué pintor miniaturista, quién sabe en qué siglo, se arrimaban ahora los contenedores de basura del gueto obrero. Vi cómo la colina más bella del centro de la ciudad fue arrasada como Hiroshima, y cómo ni siquiera un domo al dolor quedó en pie a modo de testimonio…
¡Qué extraño destino me tocó en suerte! He madurado entre ruinas, he estudiado entre ruinas, he amado entre ruinas. A veces pienso que ser rumano significa ser pastor de las ruinas, arquitecto de las ruinas, amante de las ruinas. Un antiguo mito valaco habla del albañil Manole, que quería construir el monasterio más grande del mundo. Pero todo lo que edificaba de día se desmoronaba de noche. A veces pienso que él levantaba solo ruinas a propósito, como en Heliópolis, en Troya, en Tenochtitlan, en Pompeya, en Roma, por todas partes en esta trágica tierra, como un memento mori de la ruina cósmica en que vivimos.
En 1985 la oscuridad, el frío y el hambre arrasaban la obra del Conducător. Al igual que los ciudadanos desesperados de la Alemania comunista, que se exponían a las balas escalando el muro entre los dos mundos, los rumanos empezaron a huir también al otro lado de la gran cárcel comunista. Su muro era el Danubio. Los más temerarios intentaban atravesar el río a nado hacia la mucho más liberal Yugoslavia y una vez allí cruzar a Occidente. Pasaban días enteros escondidos entre los sauces de la orilla y luego, en las noches sin luna, se lanzaban al inmenso río, muchas veces intentaban surcarlo por la derecha del pantano, donde las aguas eran más mansas. Cientos de ellos murieron perseguidos por las lanchas y tiroteados a bocajarro, en la cabeza, por la policía de frontera, o ahogados a golpe de remo. La orden era no llevarlos vivos a la orilla. ¿Cuántos cuerpos se deslizarían, suavemente, hacia el fondo de las aguas justo sobre la isla de Ada-Kaleh? ¿Cuántos habrán acabado, mordisqueados por los cangrejos y los peces, allí donde en otra época hubo un cesto de flores flotando en el río? ¿Cuántos habrán tocado los huesos de Miskin-Baba, el santo musulmán, desenterrados por el movimiento ondulante del limo del fondo? Destacando aún sobre el fondo del agua como un rodaballo enorme, Ada-Kaleh se repobló aquellos años con muertos, muchos muertos que se balanceaban, de pie, sobre su espinazo, cada vez más desmenuzados por los peces y los sueños…