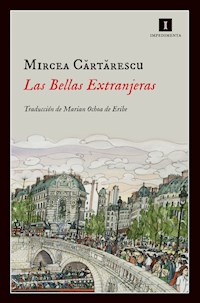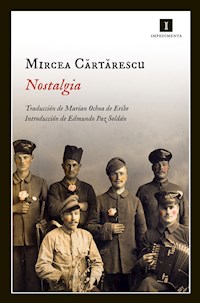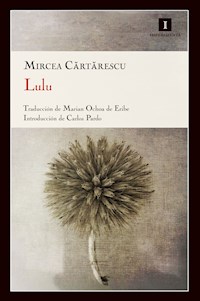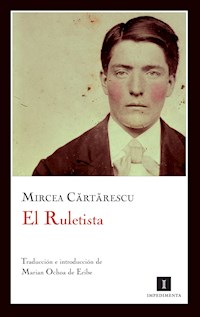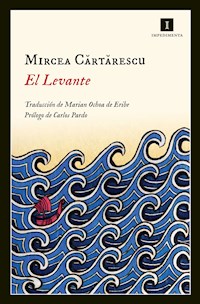15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Un ejercicio de pura libertad literaria, una obra torrencial, libérrima, exuberante, inclasificable. Una novela épica que va desde lo realista hasta lo fantasmagórico. Tudor es el hijo menor de dos sirvientes de la corte de un gran boyardo de la atrasada Valaquia. Desde su nacimiento, la ambición parece guiar cada uno de sus pasos, y en su arduo ascenso al poder no dudará en dejar su camino sembrado de cadáveres. En su historia se cruzan el rey Salomón, la reina de Saba, el bisabuelo de John Lennon, el general Napier y la reina Victoria. Tudor será Theodoros: bandido y pirata, pecador devoto, el terror de los mares de la Hélade. Vivirá en bosques y monasterios, presenciará batallas y milagros, y finalmente se convertirá en Tewodros: el despiadado Emperador de Emperadores, soberano absoluto de Abisinia. Theodoros constituye un ejercicio de pura libertad creativa en una narración torrencial, libérrima, exuberante, la culminación de una obra absolutamente épica. Un terremoto literario. Una novela arrolladora que abarca desde lo realista hasta lo fantasmagórico. Historias de amor y de aventuras, reales y fantásticas, voluptuosas y crueles. Cărtărescu entrelaza lo histórico, lo legendario y lo filosófico con pasajes prodigiosamente hermosos para crear un universo que abarca desde la Creación hasta nuestros días y que va incluso más lejos: hasta el Juicio Final. CRÍTICA «Cărtărescu es la gran estrella de las letras europeas.» —Xavi Ayén, La Vanguardia «Nadie puede leer un libro de Cărtărescu y seguir siendo la misma persona..» —Andrés Ibáñez, ABC Cultural «Cada libro de Cărtărescu es una pequeña victoria de la literatura. Pocos autores son capaces de andar tan al fondo de sí mismos. Libro tras libro, se confirma que la suya es una de las aventuras literarias más sólidas de las letras contemporáneas.» —Frances Serés, El País «Leer a Cărtărescu es una experiencia que nada tiene que ver con la evasión y el entretenimiento, sino que nos procura puro éxtasis y alegría.» —Le Monde «Mircea Cărtărescu pertenece a una tradición de literatura fantástica desmedida y alucinada, cerca de la influencia universal de Borges y Cortázar, y también de su país, Rumanía, con Mircea Eliade.» —Ariadna Castellarnau, Página|12 «Cărtărescu es uno de los grandes magos de la narrativa contemporánea; uno de esos escritores de quien es imprescindible leer algo antes de morir» —Antonio J. Ubero, La Opinión «Una catedral de la imaginación y la erudición que catapulta a Mircea Cărtărescu a los más altos niveles de la literatura europea.» —Neue Zürcher Zeitung «Cada libro de Cărtărescu constituye una nueva oportunidad para llamar la atención sobre la obra de un gran escritor que, como hiciera Thomas Mann desde la frontera con la filosofía, ha dedicado su vida a explorar el alma humana.» —Nelson Fredy Padilla, El Espectador «La escritura de Cărtărescu es mágica, siempre a la búsqueda de fórmulas, hechizos, cambios de ritmo que sirven para desbrozar el camino y exorcizar nuestros más íntimos demonios.» —Alfred Goubran, Die Presse
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1122
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz:
«¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos?».
Apocalipsis 5, 2
PRIMERA PARTE
TUDOR
1Si te santiguas con tres dedos embadurnados de sangre, si te unges con sangre la frente, sobre las cejas (de donde se escurre un reguero a lo largo de tu nariz morena y aguileña hasta el bigote enroscado en la parte izquierda con hilo de oro, antes de gotear en las baldosas de malaquita de la fortaleza real), y dejas una mancha en el faldón de tu camisa de un satén tan blanco que parece dorado, y otras dos en los hombros con charreteras de ópalo, primero el derecho, luego el izquierdo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, ¿se aceptará tu cruz? Te han dicho siempre que eres un hombre osado, y eso has sido desde que tienes uso de razón, pues así saliste del vientre de tu madre en el Archipiélago, una cruz de carne en la que muchos, incontables mártires, entregaron su alma, una cruz de soberbia y codicia en la que, con tus manos bañadas en sangre y en pólvora, con tus uñas apestosas, que siempre has llevado largas y que no limpias jamás para no olvidar ningún cuerpo, de mujer o de hombre, en el que las hayas clavado, fue al principio crucificado tu pobre espíritu, un fantasma de aire transparente, un aire transparente atravesado por clavos que grita de dolor, y flores de sangre que florecen arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
Has sido un hombre sangriento, Theodoros, has hecho el mal a ojos de Dios, has comido con sangre y has bebido sangre, y por ello tu sacrificio no será aceptado, porque la vida de cada cuerpo está en su sangre. Durante toda tu vida has intentado conciliar la mirra y la sangre, en tu cruz clavaste otro tablón, abajo, en los pies, idéntico al tablón donde se extienden los brazos, y a ambos extremos colocaste unas ruedas con radios de bronce y transformaste la cruz en un carro de guerra tirado por cuatro parejas de caballos, y tú, señor de las arenas rojas africanas, tú, dios embustero, tú, profeta de la matanza, tú, Tewodros II de Etiopía, como nadie de tu estirpe había soñado que pudieras llegar a ser, pero como supiste tú desde el comienzo de los tiempos, como si no hubiera sido el Hijo de Dios, sino tú, un gusano, el partícipe de la Creación y hubieras visto a Satanás caer del cielo como un rayo, tú, el que vio su sueño con los ojos y cuyos ojos no pudieron soportar ni la maldición ni la bendición, tú, el último hombre en la faz de la tierra, sujetabas las riendas de las cuatro parejas de caballos, con las botas llenas de barro rojo plantadas en la madera blanca e inmaculada, como de abedul, de la cruz, haciendo ondear sobre los ejércitos encarnizados tu bandera verde-amarilla-roja con el león conquistador de la tribu de Judea en el centro, Moa Ambassa ze imnegede Yehuda, tú, león de los leones, rey de reyes…
De niño ya te preguntabas cuán poderosa será la fe si, con una fe del tamaño de un grano de mostaza, le dices a la higuera que se plante en el mar y ella saca las raíces y vuela con sus hojas temblorosas sobre montañas y valles y llega a la orilla pedregosa del mar —el mar del Archipiélago, del color de la esmeralda y del lapislázuli recién molido, otro no ha existido jamás en tu corazón ni en tu mente— y clava sus decenas, sus centenares de raicillas heridas y crudas en la carne gelatinosa de las olas, y prende ahí, una higuera en medio del mar, un espectáculo inaudito y desconocido, y da fruto, y el aroma de los higos maduros, blandos como senos, dulces como la miel, colma las islas. Eras un niño harapiento y mocoso que hojeaba Alixăndria[1] al fondo de un jardín descuidado, en un lejano país bajo los lémures celestiales, cuando brotó por primera vez en tu mente, pequeña como un grano de mostaza, la idea de que… Pero te dominaste entonces, atenazado por el pánico que marchitaba de repente lo más profundo de tu corazón, como si hubieras pensado que, si contaras con suficiente fe, no un grano de mostaza, sino mucha, mucha, como una monedita o el peso de tu cuerpo, podrías cambiar el curso de las estrellas en el cielo y podrías detener el sol y la luna como hizo Josué cuando el Señor lo entregó a los amorreos, y podrías hacer que un anciano regresara de nuevo al vientre de su madre para volver a nacer, o podrías mecerte sobre querubines, con una bóveda de zafiro a tus pies idéntica al cielo en todo su esplendor. Si se pudiera ver el destino del hombre, si cada hombre, cada mujer y cada niño tuviera una bandeja de oro en torno a la cabeza, como los santos pintados en las iglesias, entonces se vería el tamaño de su fe, pues algunos no tendrían ni un ápice de aureola, y en otros esa bandeja redonda, labrada en oro, sería tan grande que abarcaría no solo su cuerpo entero en la urdimbre de oro de su destino, sino también las casas y los árboles frutales y los campos de alrededor, y descendería incluso bajo el polvo, de tal manera que la tierra se volvería transparente y se vería allí el territorio de los muertos, los pueblos y los sembrados de los que gozan del descanso eterno. Y se vería asimismo a algunos que, destinados a no tener destino, se forjan solos su propio destino, pues ese es su deseo, y su deseo es férreo y tajante.
Desde que eras un niño te preguntaste, con la agudeza de tu ingenio afilado por Alixăndria y Esopia y Archirie y Anadan y Las mil y una noches con todas sus maravillas, y las historias interminables de tu madre, Sofiana, de la isla de Tinos, cuna de la ortodoxia del Archipiélago, coronada por el santo monasterio de Panagia Evangelistria, a los que se sumaron después los libros de Moisés y los Hechos del apóstol san Pablo y el testimonio de san Juan de Patmos y finalmente el Kebra Nagast, el libro sagrado de la Iglesia etíope tewahedo, te preguntaste de niño si voluntad y fe serían lo mismo, sin entenderlo entonces, aunque lo entiendes perfectamente ahora, aquí, en uno de los doscientos aposentos de la fortaleza de Magdala, donde tú, «el Esposo de Etiopía y prometido de Jerusalén», como tanto te gusta llamarte, vives los últimos instantes de tu vida: la fe viene de Dios; la voluntad, del Diablo. «Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de terafín la contumacia», le dijo el profeta Samuel a Saúl cuando el Señor abjuró de él y se arrepintió de haberlo elegido rey. La misma energía, pero la primera brota de un corazón puro, la otra de una mente perversa e idólatra cuyo ídolo eres tú mismo. Te has postrado ante tus propios pies desde que tienes uso de razón, Theodoros, no has tenido otro Dios, y ahora, cuando todo ha terminado y las tropas de Napier han destruido la fortaleza y los cañones retumban todavía como la voz del Todopoderoso y los soldados registran todas las celdas en tu busca para arrastrarte de la barba y arrojarte a los perros y la emperatriz Tiruwok y su hijo están recluidos en sus aposentos, más soberbios y más despiadados aún que tú, dispuestos a cortar tu cuello de miserable hombre del pueblo, hijo de una vendedora de remedios para las lombrices, porque osaste deshonrar a una descendiente del sabio Salomón, e Ytege Yetemegnu, tu concubina con el vientre y las nalgas llenas de cardenales, pues hace años que no puedes acoplarte con una mujer si no es golpeándola con saña, ha huido con los ingleses, y no hay un criado ni un sacerdote a la vista, aunque uno de cada cinco hombres de Etiopía sea sacerdote; ahora, cuando no tienes escapatoria, pues la reina Victoria, en otra época tu amiga, te ha retirado sus favores, esa perra hereje y loca, y si te entregas acabarás en una jaula, transportado como un animal sanguinario, como un carnicero bárbaro por las callejuelas de Londres, donde serás finalmente ahorcado en medio de una turbamulta burlona como un ramillete de dientes estropeados; ahora, cuando sabes que en unos instantes serás apresado por unas criaturas con garras más largas y más negras que las tuyas y serás arrastrado a una de las infinitas estancias del infierno, angostas como armarios, con paredes de hierro al rojo vivo y llamas crepitando bajo tus pies con una furia destructiva, y que arderás ahí, colgado de la lengua y desollado vivo y sodomizado con un hierro candente y con los ojos reventados, y que el aullido que florecerá entre tus dientes será absorbido de inmediato por las paredes de cobre fundido, y esto no durante una hora, ni durante un día, ni durante un año, sino durante toda la eternidad, y tras la primera eternidad, durante otras mil eternidades, como vio con Sus ojos la Virgen María cuando descendió al infierno; ahora, el glorioso día de Pascua, en el Año del Señor de 1868, después de cumplir medio siglo en el que te has ocupado de una única cosa, conquistar el mundo a costa de perder el alma, te quedan tan solo la soberbia, el odio, la voluntad cruel de caminar sobre cadáveres, esta vez sobre tu propia carroña, todavía vivo pero muerto ya, muerto en tu mente y muerto para tus manos, que ahora tiemblan, mas no lo suficiente como para no realizar su cometido, y que buscan ya el frío del cañón, de la cresta y del gatillo como busca una boca un hilo de agua fresca.
Tienes encima de la mesa, revestida por un brocado rojo con escenas doradas del Pentateuco, una caja de caoba abierta en la que, sobre un lecho de satén arrugado, hay dos pistolas de duelo de una rara belleza, como los tallos de una flor nunca vista o como pequeños animales marrones, de piel reluciente como un espejo. La culata de cada pistola está adornada con un encaje de oro que ciñe el mecanismo del gatillo. Entre las pistolas colocadas cañón contra culata hay un espacio en el cual, hundidos en el satén fruncido, se encuentran varios accesorios de formas curiosas, brillantes como el azogue, y tres balas doradas. Es el regalo de la reina Victoria de unos tiempos mejores en los que, aunque no respondía con su graciosa mano a tus largas y enrevesadas misivas, pues en definitiva no eras para ella sino un salvaje africano que hace monerías en un trono arrebatado a otros, te enviaba siquiera de vez en cuando un cesto de quesos tan apestosos que se los dabas a los esclavos y a los cerdos y que ni ellos comían, o un reloj que estropeaste cuando le diste cuerda por primera vez con tus garras toscas, o una especie de instrumento musical que nadie sabía tocar en Etiopía, así que en las frecuentes ceremonias marcaban el ritmo golpeando la curvatura de caoba con sus manos negras de palmas rosadas, como si fuera un tambor, ignorando sus cuerdas y sus teclas de marfil, cuya función todos desconocían. Al menos las pistolas serían de utilidad, aunque fuera una sola vez, tras lo cual Napier se apropiaría también de ellas, como se apropiaría de Magdala, de sus tesoros, de los montones de colmillos de marfil, de los sacos de especias de los sótanos donde, para poder entrar, tenías que taparte la nariz y la boca con un pañuelo perfumado, pues de lo contrario el aroma de la madera de sándalo y el de la canela y el clavo y el ámbar y la mirra y el nardo y los siete tipos de pimienta te embalsamarían por dentro, te pararían el corazón, y el tiempo se detendría como en el Paraíso pintado en las paredes de tus iglesias excavadas en piedra, y no volverías a mostrarte sobre la faz de la tierra, bajo los deslumbrantes cielos africanos. Salomón, hijo de David —a cuya estirpe deberías pertenecer para tener derecho a gobernar la sagrada Etiopía, para no ser un ladrón del reino dos veces embustero, pues ni estabas inscrito en el libro de los santos de Israel como descendiente de Menelik, ni eras siquiera Kassa, el hijo de la vendedora de kosso contra las lombrices y las tenias de las tripas, sino un vagabundo de un país lejano—, había reunido el oro de Ofir y los cedros del Líbano, había levantado la Casa de Dios en la que puso el Nombre de Aquel que hablaba de entre los querubines, sobre el propiciatorio, y había recibido a la reina de Saba en sus palacios y finalmente en su regazo, para que así viniera al mundo Menelik, el fundador de la dinastía etíope, la más antigua sobre la faz de la tierra, pero no podía alardear de las innumerables riquezas acumuladas por ti en tan solo treinta años de reinado, Tewodros II, aquel que, si Dios le hubiera preguntado qué atributos desearía de Su mano, no habría pedido nunca, como Salomón, sabiduría y entendimiento, adecuados tal vez para los zapateros y los carpinteros, sino ser emperador y tener un poder ilimitado para ponerles un aro en la nariz a sus enemigos y extender ante sus pies las montañas altas y cubiertas de nieve de este mundo. Y, aunque Dios no lo hubiera querido, tú habrías sido de todas formas emperador por tu propia mano, habrías reinado igualmente sobre estos africanos negros como el ébano, de ahí su nombre de etíopes, pues el chiquillo harapiento de la brumosa Valaquia, que en los fríos otoños, acurrucado en los desvanes, leía Esopia, el libro sobre el negro y feo Esopo, el esclavo de Xantos, no sabía que su destino iba a llevarlo, ciego, al país de aquel, donde todos eran negros como él, pues eso significa Esopo, etíope, es decir, negro.
De tal manera que hace trece años, en la santa iglesia de la Virgen María de Dirasge, rodeado por decenas, por cientos de sacerdotes vestidos con lana multicolor que cantaban rítmicamente en tono gutural, mostrando unos dientes destrozados —los que aún tenían dientes— y saltando como langostas, como chamanes, de los que los diferenciaban tan solo los incensarios y las cruces torcidas, y agitando sus varas de bambú como si fueran lanzas, tú, el falso Kassa de Qwara y el falso descendiente de Salomón, te coronaste a ti mismo, a semejanza de Napoleón, con una corona bárbara de oro, marfil y madera de sándalo tallada, con el nombre, también este una impostura, de Tewodros II, para cumplir la profecía de que un rey con ese nombre vendría a convertir Etiopía en un país de cuento en el que fluirían la leche y la miel, el país de Cristo crucificado, el país de los mil años de paz. Tú, sin embargo, que antes incluso de llegar al trono hiciste temblar las vidrieras de la iglesia, a través de las cuales caía la luz sobre la muchedumbre de sacerdotes y niños desnudos y mujeres de mejillas pintadas con yeso, curiosos esclavos de Cristo, gritando que tú eras aquel, que ese día se cumplía la profecía; tú, el embustero mesías de un pueblo esclavo vendido, transformaste el antiguo imperio en un valle de lágrimas. En solo trece años destrozaste el pueblo del Kebra Nagast y llenaste la tesorería de riquezas de las que no quedará ni rastro, pues en unos pocos días los soldados de Napier, más criminales y más bárbaros que los tuyos, saquearán todo, todo, y desaparecerán tus tres coronas, y el icono milagroso de Kurate Re’esu con el rostro del Redentor coronado de espinas, tan poderoso que luchaba por ti cuando lo llevabas contigo a la batalla, como en otra época el Arca por las tribus de Israel, y las cruces de oro, y los jarrones de alabastro, y las cajas con puñados de piedras preciosas, y las armas sagradas de tus predecesores en el trono, todo ello será acarreado a las faldas de una Magdala en llamas, arrojado al azar, en montones, sobre mantas extendidas en la hierba y vendido a quien quiera y a quien no quiera a precio de baratijas. Tiruwork Wube, tu reina, que te odiaba más que al mismo infierno, la grandiosa y gélida descendiente del emperador Salomón, y vuestro hijo, Alemayehu, que habría debido sucederte en el trono pese a ser un mozalbete que a los doce años no se separaba aún de las faldas de su madre —algo que te hacía recordar cómo estuviste también tú bajo el hechizo de la tuya, Sofiana, la griega del Archipiélago que había acabado de sirvienta en la brumosa y agitada Valaquia, y cuánto perdura en tu nariz el aroma a tela desgarrada y a frío de su aposento—, serán raptados y trasladados a Inglaterra ante la indiferencia de todos, para morir allí en las brumas y las lluvias y la oscuridad de la pérfida Albión; serán introducidos en féretros cubiertos con fantásticos ropajes etíopes, terciopelos llenos de bordados que representaban los más gloriosos momentos de la dinastía salomónica, de más de mil años de antigüedad, y sepultados en la tierra fría de ese islote de piedra.
Tú ni siquiera de eso podrás disfrutar, pues te encontrarán desplomado en el piso, con el cañón de la pistola todavía en la boca y los sesos extendidos por la mesa roja, el suelo y las paredes, con trozos de cráneo y cuero cabelludo de los que colgarán todavía tus trenzas desparramadas por las losas de malaquita verde oscura, y los obispos del pueblo que habías gobernado sin legitimidad no van a perdonarte por haber alzado la mano contra ti mismo, un pecado mortal, porque solo Él puede dar la vida y arrebatarla cuando quiera y a quien quiera, y quitarte la vida significa privar al Señor de uno de sus siervos, de una vasija para el honor o para la vergüenza, según tuviera Él a bien para Sus caminos siempre inescrutables. Así pues, después de que te hayan encontrado los soldados y te hayan despojado de tus ropajes hasta dejarte desnudo, porque las vestimentas del emperador muerto se venderán caras, después de haber sido objeto de burla, después de que te hayan arrancado la barba y te hayan escupido y te hayan pateado los huevos arrugados y morados, serás enterrado por los ingleses, con salvas de escopeta, cierto, pero no en tierra santa y no como se entierra a los consagrados al Vivo en la tierra, sino como al vagabundo y el don nadie que eras. Pues no entraste en el fango sudoroso de Etiopía ni como Tewodros, coronado con sándalo y marfil, ni como Theodoros, terror del Archipiélago y déspota expoliador del Levante, sino, puesto que así te conoció el Señor en tu bautizo, como Tudor, el hijo de tu padre, Gligorie el Bonetero, siervo de Tachi Ghica, el boyardo de una estirpe de la que habían surgido también los príncipes de aquellas tierras, más de leyenda y ensueño que de geografía: la brumosa, nevada, salvaje e incomparable Valaquia, patria florida, con aroma a durazno y a membrillo, con gallos cantores que traspasaban todavía con su voz de trompeta tu alma perdida. Y tus últimas palabras, mientras te recorrían unos sudores mortales en la celda que vería el final de tus días, sobre el peñasco de Magdala, bajo los retorcidos cielos africanos, serán solo en rumano, como en rumano hablabas en todos tus sueños, que, adondequiera que te llevaran tus pasos, las caravanas y los veleros, te situaban siempre en tu casa de Ghergani, en la hacienda de los Ghica o en su mansión de Bucarest, por donde discurría el Dâmboviţa con sus dulces aguas en las que se bañaban las doncellas y las ocas. Allí estaba, durante el medio siglo en el que has arrastrado tu sombra por la faz de la tierra, el único lugar al que has llamado casa, el único en el que tenías carne y huesos como las criaturas humanas, antes de convertirte en un fuego abrasador y en una vasija rebosante de sangre. Y ni siquiera en la gélida tumba de una tierra ardiente encontrarás el descanso verdadero, fueras quien fueras en tu corazón, porque entre las alhajas robadas por los ingleses de tu cuerpo todavía caliente —los pendientes de crisolitos arrancados de los lóbulos de las orejas y los hilos de oro que prendían la parte izquierda de tu bigote y la cruz de cristal caída del cielo en la provincia de Gojjam después de un súbito relámpago, que llevabas colgada del cuello en una cadena de eslabones de piel seca de jirafa, y el diente de oro de tu boca, comprado en un mercado del Líbano en la época en que Nura era tu diosa árabe y tu mujer serpiente, elegido entre decenas de dientes de madera, marfil, oro y sílex en una de las cajas del tenderete de un musulmán que vendía, además de dientes, puntas de flechas y de lanzas— se encontraba también tu anillo imperial, con el título real grabado en una plaquita de amatista, la piedra del día de tu nacimiento en Acuario, y nadie tuvo conocimiento de él, pues el ladrón te había untado el dedo gordo con grasa para poder sacarlo, y no lo devolvió ni bajo las más severas amenazas de la proclamación de Napier al día siguiente.
Pero varias semanas después de que fueras enterrado y tus parientes emprendieran el camino de los mares hacia la brumosa tierra de los ángeles, el anillo apareció en Wollo, entre los clanes de los perros infieles Mammadoch, que se creían descendientes del propio Mahoma y a los que, con la crueldad de un animal salvaje, casi habías exterminado años atrás, ordenando colgar de un árbol a su príncipe y cercenando las manos y los pies a los que no quisieron creer en la resurrección de los muertos de Nuestro Señor Jesucristo. Un hombre desconocido se había presentado, al parecer, en medio de los musulmanes con tu anillo en el dedo, afirmando ser tú, diciendo que los ingleses habían enterrado tan solo un saco de ropa y que ibas a regresar al trono de Abisinia para expulsar a los extranjeros y aplastarlos a ellos, hijos de la patraña, pero desapareció entre los musulmanes antes de que le echaran el guante y de que lo mezclaran con el polvo. Se presentó luego en Saba, de donde en otra época una reina hermosa y riquísima, Negest Makeda, había partido con su caravana hacia Jerusalén para convencerse de la sabiduría del rey Salomón; más adelante apareció en la iglesia de la Virgen María de Sion —situada en la ciudad más sagrada de tu reino, Axum—, donde alzó el dedo con el anillo de amatista hacia el techo y anunció de nuevo tu próximo retorno; se presentó después en otros mil lugares, bajo todos los árboles verdes y en todas las alturas, de tal manera que tu sucesor, el nuevo emperador Tekle Giorgis III, hijo del chiflado de Wollo, instalado por los ingleses en el trono del país después de que Magdala desapareciera devorada por las llamas hasta que no quedó piedra sobre piedra allá arriba, en la roca donde se había elevado tu poder, tuvo que enfrentarse a un ejército entero de Tewodros, nacidos de los miedos y las pesadillas de los infelices que habían vivido bajo tu yugo durante trece años como trece siglos. Miles de Tewodros, miles de leones de Magdala, miles de guerreros con corazas y cascos, con ojos de fuego y barbas ardientes como una hoguera que no se consume, a lomos de cruces transformadas en carros de combate, y que alzaban hacia los cielos africanos el dedo con el anillo de amatista, invadieron Etiopía como langostas de rostro humano, profetizando que Tewodros volvería muy pronto para someter a sus enemigos mortales. Solo después de que Giorgis fuera sustituido por Yohanis IV, el ejército de lémures se disolvería lentamente en el aire ardiente, como un espejismo sobre las colinas arenosas. Te trasladaron luego de tumba en tumba, para que se perdiera tu rastro y desapareciera de raíz tu adoración por parte de los que recordaban, como después de cualquier tirano, que en tus tiempos se vivía mejor.
¿Y acaso no se vivía mejor?, te preguntas ahora, cuando aún estás vivo, aunque hayas muerto ya en tu mente profética, cuando aún puedes ver con tus ojos crueles, tan puros en otra época en los amaneceres de Valaquia, tan bellos y masculinos en el fuego de minio y esmeralda del Archipiélago, cuando aún puedes palpar los cañones floridos de las pistolas que te regaló, por una broma del destino, la reina que jamás imaginó que fueras a quitarte la vida con ellas, cuando aún puedes oír el alboroto de los soldados que saquean tu fortaleza. Atormentado y solo, escribiste toda la mañana de aquel sagrado día de Pascua una epístola a tu enemigo, el general Robert Napier, un hombre curtido en las guerras en India y China, un hombre inmisericorde al igual que tú, aunque se consideraba portador de la civilización y campeón de la cristiandad, que había recorrido cuatrocientas mil millas desde Zula, donde había construido un puerto en el mar Rojo para poder invadir Etiopía, hasta Magdala, un país sin carreteras ni puentes, un avispero de guerreros con impenetrables montañas azules y cascadas de rugiente cristal y pueblos con mujeres blanqueadas con yeso y con quitasoles de parches coloridos, con iglesias excavadas en roca y monos con dientes de perro por doquier, con monjes desdentados en cada nicho, con las noches más estrelladas y más frías que en cualquier lugar de nuestra bendita esfera. Le escribiste a tu enemigo como si te escribieras a ti mismo porque no tenías a quien escribir, porque tu madre, Sofiana, se había convertido en monja de Cristo y tal vez hubiera pasado ya a la eternidad y, de cualquier manera, no le habrías escrito, pues ¿qué podías escribirle? ¿«Madre querida como la luz de mis ojos, debes saber que tu hijo se ha vuelto un infame y ha vendido su alma por unas monedas como hizo en otra época Judas Iscariote, que ha manchado de sangre el icono de la Santísima Virgen con el niño en el regazo, que ha quemado iglesias con sus santos y todo, que les ha cercenado las manos y los pies a unos cristianos todavía vivos, que los ha ahorcado y les ha arrancado los testículos solo por unos supuestos, unas imaginaciones y unos sueños, que ha deshonrado a princesas y reinas, que ha colocado bajo un yugo insoportable a su pueblo y lo ha azotado con látigos y escorpiones, que no se ha atrevido desde hace años a arrodillarse delante de su lecho junto a su reina altiva, pero llena de celo religioso, para rezar el padrenuestro con ella, que no ha habido mentira ni traición ni perjurio ni trampa tendida a sus semejantes que no haya cometido en el nombre y el desprecio de la ortodoxia, sobre la que tanto me hablaste en otro tiempo, cuando estaba pegado a tu cuerpo, más amado que la vida, cuando creía que sería un hombre bueno porque tú eras buena y mi padre era bueno»?Mojaste en cambio la pluma en el tintero y, apático y asqueado de la vida, le escribiste a tu acérrimo enemigo:
Yo, Tewodros II, Rey de Reyes y Emperador de Emperadores, León conquistador de la tribu de Judea, Esposo de Etiopía y prometido de Jerusalén, a Robert Napier, comandante de la armada de su Majestad la Reina de Inglaterra.
General, debes saber que gracias a Dios me encuentro sano, algo que le deseo asimismo a su señoría. Ahora estoy en tus manos, tal y como lo estarías también tú, sin espada y postrado a mis pies, si El que todo lo ve no hubiera deseado otra cosa, pues hizo que el gran cañón Sebastopol, en el que confiaba como en un arcángel celestial, reventara con la primera salva, para desesperación de mi ejército, que se vio así vencido y desarmado. Aquel cañón era milagroso y podía destruir con una sola salva un escuadrón entero y, de haber funcionado, habría hecho añicos tu ejército. Así pues, despójate de tu soberbia y perdona a mi ciudad y sede del trono, porque ninguna victoria descansa en el poder de los ejércitos, sino en la voluntad de la Providencia celestial.
¿Qué? ¿Has venido a rescatar de mis manos a los forasteros que han llenado el país con sus Biblias, a los papistas y a los herejes protestantes que quieren enseñarnos los santos Evangelios? ¿Acaso no sabes que mi país tiene desde hace siglos un Evangelio, más antiguo y más sagrado que el vuestro, que se llama Kebra Nagast, Gloria de los Reyes, y que se saben de cabo a rabo aquí, en Etiopía, incluso los niños? Contiene la verdadera historia de Salomón, el hijo de David, y de la reina de Saba, sobre la que se funda la casa de los reyes de Etiopía y que vosotros desconocéis, pero que es verdadera y que conoce cada alma de mi gran imperio. Contienen además sus hojas muchos tesoros de sabiduría e historias floridas sobre los tiempos de los patriarcas, y los milagros que hizo Jehová cuando condujo a su pueblo al desierto, bajo la nube, y la verdadera historia del Arca de Dios. No hace falta otro libro sagrado, porque no existe bajo el sol otro como el Kebra Nagast.
¿O has venido tal vez con tus decenas de miles de soldados a enseñarnos cómo deben comportarse los cristianos? Hasta ahora no he visto en vosotros más que fuego, sangre, soberbia y embustes. Sí, he visto también sumisión absoluta, y orden, y una sola voluntad que yo he admirado, aunque sea la de destruirlo todo. Pues de vosotros, los pueblos de Poniente, hablaba el sueño de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, cuando revelaba el cuarto imperio, el de hierro, el que destruye toda la tierra con el poder del hierro. Habéis sometido las Américas, habéis hundido China en una espesa nube de opio que la devora hasta la médula espinal. Incluso los peces del mar huyen de vuestros veleros al ver que no son las velas desplegadas, sino el alquitrán y el humo denso, los que los conducen, gracias a sortilegios alemanes, por la superficie de las aguas. Ahora le ha llegado el turno a la madre de la humanidad, mi negra y tatuada África, la de las mil tetas y mil lágrimas, de ser violada y saqueada por vosotros, que despreciáis las enseñanzas de Cristo, crucificado para ser el consuelo de los pueblos, como despreciáis la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto.
Al arrebatarme hoy el trono, debes saber, General, que has aniquilado un sueño. Quería yo, Negus de los Negus y luz de Etiopía, hacer de ella un país donde fluyeran la leche y la miel, con los caminos llenos de mercaderes, con sus territorios pacificados, con las herejías arrancadas de cuajo. Quería ser bendecido por un pueblo que recibe las lluvias a su debido tiempo y que tiene las manos llenas de pan. Quería aplastar al dragón mahometano que envenena las tierras del norte para alzar la sagrada cruz sobre todo mi reino, feudo de los santos de la fe verdadera. Quería traer hasta aquí, y enraizarlos en nuestra tierra roja, el ferrocarril y los telares y las fábricas de armas, y erigir edificios grandiosos, como en las ciudades de Poniente, que no he visto con mis ojos, sino solo con la mente, y mi mente se maravilló con su grandeza. Quería sacar a mi pueblo de los terribles siglos de destrucción que nuestros sabios llaman Zemene Mesafint, la Era de los Príncipes, y guiarlo a la paz y la luz. Estimé los regalos de la reina Victoria, su inolvidable epístola dirigida a nosotros, y la bandeja de oro y el par de pistolas y la buena voluntad de Su Majestad, como el comienzo de unos tiempos nuevos, mas nuestra confianza se vio terriblemente traicionada. Unifiqué la Iglesia ortodoxa etíope tewahedo bajo el signo del Hombre-Dios Jesucristo, en cuya naturaleza hombre y Dios no pueden separarse, mientras que vuestros sacerdotes y los de los papistas cuentan de manera embustera y herética que el Señor habla en los Evangelios unas veces solo como hombre y otras solo como Dios. En mi reino, Cristo era Dios desde el vientre de su Madre, y he atacado sin piedad a los que, siguiendo la fe de Qibat, mienten diciendo que Él recibió su condición divina en el bautizo.
Si el maldito cañón Sebastopol no se hubiera resquebrajado con la primera salva, dejándonos sin el ala del ángel que nos habría concedido la victoria plena, yo habría vencido tu tenacidad y habría seguido adelante como un rey iluminado y bueno y justo, que sería recordado durante siglos y siglos, y en el trono de Etiopía no habría faltado nunca un descendiente de mi semilla. Pero por culpa de mis graves pecados parece que El que vuela sobre querubines no lo ha querido así, y se me ha asignado morir poco después de haber cumplido medio siglo en este mundo, en la tierra roja de Etiopía. Hoy me parezco a Job, desnudo y lleno de bubas sobre su montón de basura. Pero desde lo más profundo de mi ser y como última voluntad, te ruego por Dios que te apiades de Magdala y de la emperatriz, y de nuestro Alemayehu, para que tengas suerte en este mundo, como has tenido hasta ahora, y resultes vencedor en todas las batallas. Queda en paz, bajo el amparo de la Santa Trinidad y de la Madre de Dios, la Virgen María.
He escrito esta carta con mi mano, yo, el Rey de Reyes Tewodros II, en Magdala, el sagrado día de Pascua del Año del Señor de 1868.
Metiste la epístola en un sobre, la sellaste con lacre rojo y lo marcaste con la amatista de tu anillo. Luego, cuando el alboroto de los soldados que saqueaban el laberinto de estancias se acercaba, y los desgarradores gritos femeninos, tus muchas concubinas y las criadas de la cocina y las monjas de la enfermería, anunciaban su sacrificio a unos deseos impuros, y el olor a humo indicaba que Magdala estaba en llamas y que en unos pocos días sería tan solo un montón de cenizas en la cima de un peñasco antaño inconquistable, apoyaste la cabeza canosa y abotargada y grasienta entre las manos, cubriendo tus orejas con los dedos cargados de anillos, apretaste los párpados y te volviste a encontrar en el icono de oro y sangre de tu vida, borrosa y misteriosa como cualquier otra vida cuando la contemplas desde las ciénagas de la carne, pues desde arriba el dibujo se vuelve nítido como la palma de la mano y se pueden leer las letras de los crímenes, de los besos, de las caricias, de los destellos del cuchillo, de los paisajes con islas y estrellas, de los recuerdos y de los sueños insensatos, de los vientres rajados y de los intestinos sacados de vientres que apestan a cloaca y del relincho de los caballos y del almizcle de entre los muslos de las mujeres, y del miedo al Juicio Final, del que nadie escapa. Viste de nuevo tu vida en un momento interminable, como el ahorcado entre el aflojamiento de la cuerda y la rotura de la médula de los huesos del cuello, y lloraste de furia e impotencia. Fuiste el más pequeño de tu familia, a semejanza de Saúl y de David el de los salmos, esclavo en casa de unos boyardos que te hicieron el bien y a los que pagaste haciéndoles el mal, luego robaste por mares de zafiro y esmeralda y, finalmente —como la mariposa que sale húmeda del capullo y extiende luego sus alas de seda hacia el cielo—, llegaste a ser el último príncipe de la Era de los Príncipes y el Rey de Reyes bajo los deslumbrantes cielos africanos.
«Señor de los ejércitos —murmuraste en tu fuero interno, a solas, con los sentidos sellados—, ¿por qué me trajiste a este mundo si todo debe tener un final? ¿Por qué tejiste el hilo de mi vida en el bastidor de los días y de las noches? ¿Por qué engendras sin cesar, en cada instante, la inutilidad y el sueño de nuestras vidas en la tierra?» Y no recibiste respuesta alguna, porque tu efod no tenía Urim ni Tumim y porque, al igual que Simón el Mago, no has participado ni has heredado en la historia sagrada. La rebeldía, dice Jehová a través de la voz de sus profetas, es como el pecado de la hechicería, y crimen de terafín la contumacia. El último rostro que atraviesa tu corazón es el de tu primera reina, Tewabech Ali, a la que llamabas Paloma cuando estabas a solas con ella y en ella, Paloma, una palabra valaca de la lengua en la que soñabas, la reina a la que amaste en tu corazón, pues viste en sus ojos los ojos de la mujer de tu vida en el cuadro que llevabas siempre encima como si fuera un icono.
Mientras recordabas su rostro moreno y sus labios de ébano y sus tetas de ídolo y sus vergüenzas como la pez, pero también la inocencia de sus ojos de yegua que brillaban bajo la pesada corona de perlas cuando reinaba a tu lado en un trono unido al tuyo, tomaste una bala del lecho de satén, la palpaste con los dedos, te la acercaste hasta ver en ella tu rostro barbudo y la depositaste sobre la mesa cubierta con encajes que representaban acontecimientos del Pentateuco. Sacaste de la caja la pistola de arriba; a continuación, los instrumentos para cargarla. De la pólvora no te separabas jamás, porque la mezclabas a veces, en lugar de la sal, con las viandas de la mesa, pensando que su olor a nitrato te fortalecería. Cargaste la pistola y admiraste su perfección: ¡si la hubieras tenido en Quíos o en Petra! ¡Se habrían arrodillado ante ella los palicari[2] y los negros como ante un icono milagroso! ¡Qué culata de palisandro con magistrales taraceas! ¡Qué filigranas de marfil! ¡Qué redecilla de oro en el mecanismo del gatillo, fabricado a su vez en un acero primoroso! Pesada en la mano, de confianza, portadora de una muerte buena, dulce como un fruto maduro. Levantas el martillo y se oye un leve ruido dentado, su aceite fino te mancha los dedos. Los primeros ingleses irrumpen en el aposento, con sus uniformes de fieltro azul, a la vez que un humo denso, nudoso, impetuoso, y unos aullidos como los del fondo de la Gehena, y solo entonces vuelves en ti y sabes que todo ha acabado y, asaltado por los escalofríos de la muerte, pero decidido y despiadado, rezas el padrenuestro en rumano, «que estás en los cielos…, venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad…», pero tu corazón está petrificado y no se ablanda con las palabras de la oración a Cristo, y apenas has dicho Amén cuando te introduces la pistola en la boca, sientes por un instante el sabor a hierro en la lengua, apoyas el extremo en el paladar, oyes que un soldado te grita algo mientras corre hacia ti con los ojos desorbitados, y entonces aprietas bruscamente el gatillo y el mundo se hace añicos y tu vida se acaba y tu historia puede comenzar, trenzada con todas las historias que brillan como los hilos de oro en el eterno bastidor de los días y las noches.
[1]. Famosa novela popular rumana, de los siglos XVII-XVIII, en la que se narran los viajes y las hazañas de Alejandro Magno. (Todas las notas son de la traductora.)
[2]. Soldados voluntarios griegos.
2No llegaste a ser señor del mundo y Pantocrátor porque esa labor estaba en tu época ya adjudicada, a Cristo en los cielos y a la reina Victoria en la tierra. Nada se movía en los mapas de Mercator, donde el mundo redondo estaba aplastado en el papel liso, sin su mirada, que llegaba hasta las alcobas íntimas, a los lechos y los sueños de los príncipes y de las princesas, de los tapizadores y las tapizadoras, de los porqueros y de las porqueras del mundo, convertido desde hacía unos siglos en otro nombre del Imperio británico. Cuando recibió en su gabinete la noticia de tu muerte, la del negus absurdamente sanguinario de Etiopía, la reina se volvió hacia quien se la había llevado, Disraeli, su recién nombrado primer ministro, y él se encogió de hombros. El Imperio no se preocupaba por tu país, por su cristiandad negra, por sus obispos que no reconocían los Evangelios, por su belleza que se decía inigualable, pero que carecía de carreteras y de puentes para quien quisiera visitarla. Hic sunt leones, ponía en los mapas ante el país que tenía el león de la casa de Judea en la bandera. Leones en el desierto, amontonados unos sobre otros, martirizados por las moscas, bostezando con sus inmensas bocas, lamiendo a los cachorros que intentaban morderles la cola. La pequeña crisis había sido sofocada por el general Napier con sus treinta mil soldados, un contingente que parecía ahora demasiado grande y demasiado costoso para lo que tuvo que hacer, pero, y esto también contaba, había salido victorioso contra el negus que había insultado a Su Majestad y Su Imperio. Con Napier, la reina había ido a lo seguro, pues era un hombre de hierro en las colonias, se había distinguido en el Punjab, en las guerras con los sijs armados de curvos kirpan, en Ranode, cuando venció al príncipe Ferozeshah y puso fin a la insurrección de la India contra Su Majestad, luego en la China rebelde, donde defendió el camino a Pekín y derrotó a los chinos en Sinho. Por todo ello fue llamado al Parlamento y recibió el reconocimiento de la nación. Era general-lugarteniente cuando se le asignó la desagradable y curiosa misión de entrar en los territorios del mar Rojo, al sur de Egipto, aunque no para capturar a Tewodros II, pues a la reina le era por completo indiferente quién gobernaba Etiopía, donde el Imperio no tenía demasiados intereses: era un país inmenso y pobre, fragmentado además por cadenas de montañas que llegaban hasta el cielo. Pero el bárbaro se había empeñado en insultar a Su Majestad y en arrebatarles la libertad a algunos súbditos de distintas monarquías europeas, que, pese a ser unos misioneros insignificantes como todos los que estaban desperdigados por las colonias, evangelizando pueblos que confundían luego a Cristo y a los apóstoles con los ídolos locales, se habían convertido, ennoblecidos por el agravio a la reina, en faros de la civilización y víctimas del despotismo que debían ser salvados sin falta de las garras del negus.
Aquejada de una terrible migraña —había llegado a la bendita edad con la que llevaba tantos años soñando, esa que la libraría, por fin, Señor, de embarazos, de lactancias, de esos bebés a los que había dedicado su vida y a los que odiaba porque ofuscaban sus pensamientos durante largos meses después de cada parto, haciendo que se viera a sí misma, como le había revelado a una confidente, más como una vaca o una perra que como un ser humano, pues había tenido nueve hijos y muchos eran ya reyes y reinas, y a los cuarenta y nueve años la llamaban Abuela de Europa—, Victoria le preguntó también al primer ministro si tenía noticias de la campaña y de la situación del ejército en aquel momento. Contemplándola a su vez con ojos cansados, ya que había trabajado toda la noche en Lothair, su última novela, Disraeli se deshizo en elogios al general Napier y sugirió su promoción, por enésima vez, debido a sus extraordinarios méritos, a un rango más elevado en el Ejército de Su Majestad.
Después desarrolló, en pocas palabras, una historia que la reina conocía en parte, porque había sido asaltada durante un tiempo por unas epístolas burdas, escritas pomposamente y con curiosos bucles de pluma por el negus, que se aferraba con desesperación a sus faldas como Hamán el de Ester. Respondió solo a la primera, cuando le envió las pistolas y la bandeja, ya que le comunicaron luego que se trataba de un hombre oscuro, ni siquiera de estirpe real, «hijo de una vendedora de remedios, con todos mis respetos, para las lombrices», que se había abierto camino gracias a la violencia y la astucia hasta acceder al trono de aquel país africano, que había matado con ferocidad a niños en Kordofán y había abandonado en el desierto a unas niñas apenas núbiles, cada una con su canario ciego en una jaula; que había mortificado a la gente con sus torturas espeluznantes. Así que cuando el negus, asustado por la expansión del islamismo en sus territorios del norte, le rogó que le enviara maestros para construir un gran taller de armas, la reina no se dignó a responderle. Tewodros siguió escribiéndole, una y otra vez, cada vez más furioso, hasta verter su furia sobre el cónsul Cameron, su único vínculo verdadero con el palacio de Buckingham, al que encerró en los sótanos de Magdala, llenos de ratas y piojos, donde juró mantenerlo hasta que la reina le escribiera una carta de su puño y letra. Para que no se sintiera demasiado solo, le había ofrecido la compañía de todos los europeos que había conseguido capturar a lo largo y ancho de su país, misioneros católicos y protestantes en su mayoría. Así que el Parlamento, tras interminables deliberaciones, decidió que un cuerpo del Ejército de treinta y dos mil soldados al mando de Robert Napier entrara en Etiopía por el mar Rojo y se abriera paso hasta Magdala para liberar a los rehenes. Los acompañaba también el periodista Henry Morton Stanley, llamado a encontrar más adelante, en Ujiji, en el corazón del África negra, en medio de traficantes de esclavos árabes con turbantes, al explorador David Livingstone, ante el cual se quitó el sombrero y pronunció la famosa frase de la época: «El doctor Livingstone, supongo». La gloria de aquel fantástico encuentro, junto a las fuentes del Nilo, de los dos exploradores no lo coronaba todavía, y tampoco su gran artículo sobre la batalla de Magdala, que aparecería poco después en el New York Herald, sería suficiente, por el momento, para hacerlo famoso.
La expedición de Napier fue grandiosa y digna de ser contada. Mientras devanaba su historia, Disraeli sentía cómo su talento de poeta se animaba, e incluso la plácida reina, para quien la imaginación no había sido nunca una perla de la corona, se mostraba ávida de esos detalles pintorescos, pues el país que se había extendido ante los ojos del general en los tres meses que tardó en recorrer las cuatrocientas millas desde Zula hasta Magdala, por un terreno áspero y rugoso como en ningún otro lugar, no era un país, ni un imperio, sino un territorio de cuento, la obra de un poeta, de un verdugo y de un orfebre, una verdadera fantasmagoría como las infinitas historias de Heródoto o las increíbles invenciones de Plinio el Viejo. O, habrías dicho tú, como las hazañas de Alixandru Machidon[3] en la región de las amazonas, de los gimnosofistas y de las hormigas tan altas como un hombre, que sacaban granos de oro de las profundidades de la tierra.
El golfo de Zula, en el mar Rojo, era seguro y acogedor, los árabes eran afectos a la Corona, pero una flota grande no podía desembarcar allí en condiciones seguras, con los cuarenta y cuatro elefantes que Napier llevó desde Bombay, donde su ejército había acampado hasta entonces, y con los pesados cañones, fundidos en una sola pieza, necesarios para la destrucción de Magdala, y con las decenas de miles de soldados con uniforme británico, así que los ingenieros de Napier llegaron antes en barco y proyectaron un puerto cuya construcción, con los fellahin locales, duró varios meses. Cuando el puerto estuvo listo, aparecieron en las aguas oscuras del golfo barcos de vela y navíos de guerra a vapor, una mezcla curiosa y variopinta, animada por los incontables estandartes de colores en los extremos de los mástiles. Las tropas hicieron un largo camino por tierra firme porque las obras gigantescas del canal de Suez, impulsadas por el fervor suicida de Ferdinand de Lesseps (aquí Disraeli se inclinó, como si el heroico y desafortunado Lesseps se encontrara allí mismo, ante la reina y ante él), iban a concluir quizá el año siguiente, y salvaron en barco la parte mediterránea del mar Rojo, muy por debajo de la estrecha banda del mar que Moisés, en los tiempos bíblicos, abrió para que el pueblo de Israel pudiera cruzar indemne hacia el desierto, tras lo cual hizo que las aguas se precipitaran a su cauce, arrastrando a los soldados y los carros de bronce del faraón.
El ejército británico desembarcó en el golfo de Zula y los ingenieros se aplicaron en la construcción de una línea ferroviaria para el equipamiento, los bultos y las municiones, unas obras que avanzaban a medida que el ejército se adentraba en las profundidades de Etiopía. El país era un avispero, le habían advertido al general, no era de hecho un país, sino una manta de remiendos abigarrados y variopintos, cada uno con sus tribus, sus religiones, la lengua y las características de cada clan, sus armas y estandartes; enemistados con los de alrededor y enfrentados en su mayoría al poder imperial de Magdala, compartían todos un solo rasgo común: el odio implacable a los extranjeros, a los que habían matado durante miles de años en cuanto ponían un pie en la santa Etiopía. Tewodros II, Kassa Haile Giorgis de nombre verdadero, había sido el último de los príncipes guerreros que habían luchado a lo largo de los siglos por el poder, el más insignificante y más vilipendiado de todos —porque no contaba entre sus antepasados con ningún descendiente de la sagrada estirpe salomónica y porque se reía con ganas del rumor de que, en su juventud, su madre había vendido kosso, un remedio contra las lombrices—, pero que finalmente, gracias a una especie de prodigio de determinación y valentía, había destruido a sus enemigos y se había labrado el camino hacia el trono para convertirse en el primer negus que interrumpía la dinastía de Salomón y Menelik, de varios milenios de antigüedad.
—¿Pero es cierto —le interrumpió la reina— que la dinastía etíope se remonta al rey Salomón?
Disraeli entornó los ojos y una especie de orgullo se elevó en su fuero interno, como cada vez que salía a colación su pueblo; llevaba escrito su origen en los rasgos de su rostro, en su forma de hablar e incluso en su nombre —ya que Benjamín era Beniamin, la tribu más pequeña de las doce de Israel—, y alardeaba de él en aquella época de persecución, pues la reina era una mente privilegiada que no se fijaba en la cara del hombre ni en el pueblo del que procedía, sino que, con una agudeza increíble en una mujer rechoncha de aspecto tan corriente, leía el alma de todos sus súbditos. En el gran Imperio no había existido jamás un primer ministro judío y tal vez no volvería a existir, porque se acercaban unos tiempos difíciles para el pueblo perseguido por Jehová debido a su rebeldía y desperdigado entre todas las naciones de la tierra.
—Parece que en su libro sagrado, llamado Kebra Nagast, el Libro de la Gloria de los Reyes, figura la leyenda, que nuestra Biblia no reconoce, de que la reina de Saba, llegada desde las profundidades de Etiopía para conocer al rey Salomón y convencerse de su sabiduría, su riqueza y su gloria, no solo fue obsequiada por el gran emperador con incontables riquezas, pues le dio todo lo que le pidió y mucho más por añadidura, sino también con un niño, fruto de su secreto abrazo, al que llevó en su vientre durante el camino de regreso, al que alumbró y crio luego en su país para que se convirtiera en su rey, para que difundiera y tal vez superara la gloria de su padre. El príncipe se llamaría Menelik y de su vientre nacería la dinastía salomónica de Etiopía, que ocupa desde hace casi tres mil años el trono del país. Su libro sagrado afirma con absoluta rotundidad la verdad de esa sucesión casi increíble, algo que en Oriente queda más allá de toda duda. Pero Oriente confunde a menudo los hechos y las leyendas, como muy bien sabéis, Majestad.
Disraeli quiso añadir algo más a lo dicho, pero se contuvo con discreción, pues la historia más amada por su espíritu y que le había atormentado desde la juventud, la del destino del Arca sagrada, perdida en algún momento sin dejar huella, y sobre la que el Kebra Nagast tenía mucho más que decir que todo lo que se podía extraer del Antiguo Testamento, la consideraba una cuestión personal con la que no quiso, entonces, abrumar a la reina.
Prefirió continuar con el relato de la expedición de Napier, mirando algunas veces los ojos azules acuosos de la reina, pero contemplando la mayor parte del tiempo a través de la ventana abierta el jardín inglés ante la fachada del palacio, melancólico y desordenado como un bosque crecido en libertad, bañado en la luz de la tarde. El terreno era montañoso, siguió Disraeli, con paisajes grandiosos y salvajes. Se vieron obligados a construir carreteras, terrazas y puentes sobre los precipicios, así como pozos para el enorme ejército y para los cuarenta mil animales que debían ser abrevados cada día. Las reservas de comida iban menguando, y cuando llegaron al lago Ashangi, con sus aguas rosadas, los soldados empezaron a recibir ya tan solo la mitad de las raciones. Napier había hecho unos esfuerzos colosales por evitar las escaramuzas locales, pues de cada pueblo junto al que pasaban salían bandas de guerreros negros provistos de escudos y lanzas, tatuados y pintados con yeso y minio, con el cabello prendido en decenas de trenzas embadurnadas de arcilla roja, que atacaban a las columnas británicas con un arrojo insólito. En los valles sumidos en la niebla, grupos de babuinos con hocico de perro gruñían a las mulas y les mostraban a los soldados unos colmillos enormes. Había enviado misivas a los príncipes locales en las que les decía que era su amigo y que solo quería la liberación de los misioneros rehenes. No pretendía intervenir en los asuntos del país: su vida, su religión y sus propiedades estaban garantizadas por la Corona. Dos de los príncipes más poderosos del norte se aliaron con los ingleses, al igual que dos reinas de Oromo, un territorio en el que solo las mujeres podían gobernar y cuyo trono había ocupado en otra época incluso un perro con plenos poderes reales.
En la corte de Dajamach Kassai los ingleses fueron recibidos con una pompa insólita, el príncipe lucía un aro de oro en la nariz, y su reina mostraba los pechos desnudos. En las mesas había montones de frutas desconocidas, con un sabor repugnante al principio, pero al que luego nadie podía resistirse. Todos creían en el Señor Jesucristo, los sacerdotes se distinguían por doquier gracias a sus vestimentas rojas como el fuego e índigo como las plumas de las aves exóticas, pero, sobre todo, por sus parasoles semiesféricos de lana de colores, que unos chiquillos desnudos, que parecían esculpidos en ébano, sostenían sobre sus cabezas. Leían sin cesar unos libros gruesos y pringosos, adornados con dibujos bárbaros. Jesús, en sus crucifijos, era negro. Napier se había presentado sobre su elefante favorito, guiado por un cornaca con turbante y bigotes retorcidos como en el Ramayana. Cuando el general bebió con el príncipe el cáliz de la amistad, diez salvas de cañón sellaron el acuerdo.
Desde Tigray la armada avanzó hacia Lasta, donde Napier y su séquito visitaron el primero de los muchos monasterios excavados en la roca que pisaban: el techo estaba a ras del suelo y tenía forma de cruz, y las paredes se hundían bajo la tierra en una fosa inmensa. Para llegar a la puerta de entrada había que descender por una frágil escalerilla de madera. Los muros del monasterio eran antiquísimos y rojos, llenos de nichos en los que estaban acurrucados unos monjes jóvenes, empapados en sudor, y otros ancianos, con barbas como de lana y varas de junco en la mano. En su interior había unas pinturas tan extrañas que Napier pensó en los Baal y las Astarté de la antigüedad: desde la bóveda lo observaban unas cabezas de ojos saltones y cabellos negros como la pez que representaban a los ángeles, y en las paredes se veían caravanas de camellos flotando por el aire y a la Virgen con el niño sentada con las piernas cruzadas en uno de ellos.
El convoy siguió avanzando hacia Magdala, volando rocas y excavando pozos, contemplando cascadas como zafiros envueltas en un vapor refrescante, hasta que llegó al río Bashilo, donde Napier recibió noticias de los movimientos de Tewodros. El negus había regresado a su fortaleza tras una aventura militar en el oeste contra el territorio sublevado de Gobeze, que le había costado una buena parte de sus tropas, de modo que ahora contaba tan solo con cuatro mil soldados, y estos se encontraban en un estado lamentable, pero, a pesar de su debilidad y de las promesas de Napier, tenía la intención de resistir hasta el último hombre, llevado por uno de esos inexplicables accesos de obstinación tan habituales entre los bárbaros. De hecho, estaba acabado y seguramente lo sabía de sobra. En Gobeze había masacrado decenas de aldeas, había matado a todos sus habitantes, desde los bebés hasta los ancianos, sin distingos, así que ahora, con las manos llenas de sangre por enésima vez en trece años de reinado, no tenía con quien contar. Era un perro muerto, como se decía en Etiopía, pero todavía peligroso, porque Magdala no era una ciudadela cualquiera, sino una imponente fortaleza, situada en la cima de un peñasco macizo, que nadie había logrado conquistar durante siglos. La roca estaba rodeada por árboles jamás vistos en otros lugares, de copas extensas y frutos rojos, venenosos y del tamaño de albaricoques, sobre los cuales se alzaba un granito liso, con surcos profundos y numerosos escalones que se elevaban hacia el cielo. En la cumbre, la gigantesca fortaleza apenas parecía una mansión comparada con la inmensidad de la roca. Un solo camino conducía hasta la cima y el negus había colocado a lo largo de este a miles de bandoleros, con la orden de defender la entrada a Magdala a cualquier precio.
La batalla comenzó el Viernes Santo y se desarrolló en primer lugar en la meseta de Arogye, por donde discurría el camino, bajo la lluvia de obuses de los treinta cañones escondidos por Tewodros en las colinas de los alrededores. Los etíopes atacaron con todas sus fuerzas al mismo tiempo, desaforadamente: miles de soldados de rostro como la pez, enfundados en antiguos uniformes ingleses hechos jirones, algunos armados tan solo con lanzas y espadas, gritando o cantando algo indistinguible. El general dio la orden de disparar de frente, y siguió un baño de sangre como pocas veces se había visto en un campo de batalla. Los pobres shifta —pues no merecían el apelativo de soldados— fueron despedazados, por centenares, por el fuego devastador de los morteros de la Brigada Naval y por los pesados cañones de la artillería de montaña. Pilas de cadáveres cubrían el camino, muñones de brazos y piernas estaban desperdigados por todas partes, soldados con los vientres reventados, con los sesos esparcidos, yacían en charcos de sangre que se extendían y se unían a otros charcos hasta que todo se convirtió en un lago de sangre, ininterrumpido, del que se elevaban islas de cadáveres. Los gritos de los mutilados ponían los pelos de punta. Ochocientos muertos y mil heridos quedaron tendidos en el campo de batalla en tan solo media hora, y los supervivientes se retiraron a la ciudadela para hacer frente al asedio que vendría a continuación. Entre los ingleses había tan solo veinte heridos por los obuses, pues los ejércitos no se habían enfrentado ni un solo instante en esa batalla a cañonazos.
—Eso está muy bien —dijo la reina, que sentía remordimientos por haber consentido la expedición, aunque no fue ella, sino el Parlamento, el que decretó la dimensión desproporcionada del ejército y los descomunales gastos de la campaña etíope que solo aportaría al Imperio la mezquina satisfacción de haber vengado una ofensa.