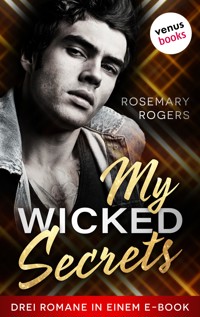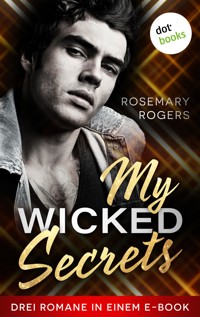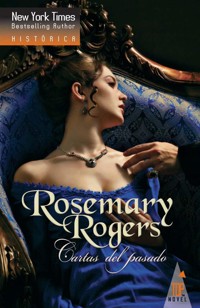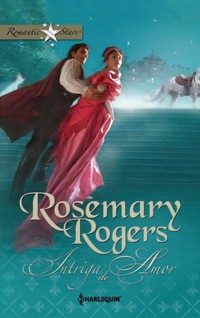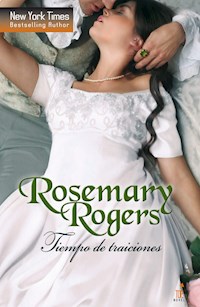
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Había descubierto dentro de sí misma una fuerza de espíritu que le iba a permitir luchar por lo que realmente deseaba... Después de que la abandonaran en el altar, Talia Dobson sufrió una nueva humillación: ¡tener que casarse con un sustituto! El hermano mayor de su prometido huido había decidido afrontar las consecuencias de la irresponsabilidad de su hermano. Talia siempre había sentido una secreta atracción hacia Gabriel Richardson, el guapísimo conde de Ashcombe. Pero después de la boda y de una sola noche de pasión, él la mandó al campo sin sospechar que ese único encuentro había despertado dentro de ella un fuego intenso y completamente nuevo. Por muy lejos que estuviese su bella esposa, Gabriel no podía dejar de pensar en ella y, cuando se enteró de que la habían secuestrado unos espías franceses, el conde tuvo miedo de perder para siempre lo que apenas acababa de descubrir. Pero la mujer a la que iba a intentar salvar ya no se parecía en nada a la joven tímida que había enviado a su solitaria casa de campo. La nueva Talia estaba dispuesta a reclamarle a su marido lo que merecía y deseaba. La reina del romance histórico New York Times Book Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Rosemary Rogers. Todos los derechos reservados.
TIEMPO DE TRAICIONES, N.º 155 - mayo 2013
Título original: Bride for a Night
publicada originalmente por HQN™ Books
Traducido por Laura Molina García
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™TOP NOVEL es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3087-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
A mi familia, a mis leales lectores.
Gracias por estar siempre ahí.
C A P Í T U L O 1
Sloane» Square no era el mejor barrio de Londres, pero era una zona respetable y cómoda para vivir, cerca de los lugares más de moda de la ciudad. Por regla general, allí vivían miembros de la alta sociedad que se salían de lo convencional o que preferían evitar el bullicio de Mayfair.
Y luego estaba el señor Silas Dobson.
Con la mansión más grande del barrio, el señor Dobson era lo que se denominaba delicadamente como un arribista. Otros menos delicados decían que era un mal educado que olía a clase trabajadora por mucho dinero que tuviera.
Quizá le habrían perdonado su inadecuada intromisión en la clase alta si hubiese estado dispuesto a pasar inadvertido y a aceptar que siempre sería inferior a los que pertenecían a la aristocracia de nacimiento.
Pero Silas no era de los que pasaban inadvertidos en ninguna parte.
Grande como un toro, corpulento y con el rostro colorado por el sol, era además gritón y grosero como cualquiera de los cientos de trabajadores de los almacenes y talleres que había en la ciudad. Pero lo peor de todo era que no pedía disculpas por haber salido de los bajos fondos para hacer fortuna en el comercio. Era el menor de doce hermanos y había empezado trabajando como estibador en los muelles antes de invertir en el transporte de mercancías peligrosas, lo que le había permitido ir comprando propiedades que alquilaba a precios desorbitados a distintas compañías navieras.
Era un hombre zafio y sin modales que se las había arreglado para insultar por lo menos tres veces a prácticamente todos los habitantes de Sloane Square a lo largo de los últimos diez años.
Aunque no era tan tonto de creer que podría algún día parecer un caballero, sí estaba dispuesto a valerse de su escandalosa fortuna para conseguir meter en la alta sociedad a su única hija.
Una imprudencia que no le ayudaba precisamente a congraciarse con los ciudadanos de primera.
Lo único que los tranquilizaba un poco era saber que el dinero y las fanfarronadas de Dobson no podrían nunca hacer que su hija tuviese éxito.
A la joven no le faltaba belleza. Tenía grandes ojos color esmeralda, nariz delicada y labios carnosos. Pero había algo demasiado sencillo y poco sofisticado en sus curvas de gitana y en su cabello negro como la noche.
Pero lo que realmente hacía pensar que nunca nadie la sacaría a bailar era su falta de encanto.
Después de todo, siempre había caballeros de buena familia que sin embargo carecían de fondos. Era muy caro formar parte de la nobleza, especialmente si uno era el menor de varios hermanos y no contaba con propiedades que contrarrestaran el alto coste de estar a la moda.
Con una dote que superaba con creces las cien mil libras, Talia Dobson debería haber encontrado marido en su primera temporada en el «mercado», incluso con el lastre de tener un padre que siempre haría pasar vergüenza a su futuro yerno.
Pero, además de la desventaja que suponía su padre, resultaba que la muchacha en cuestión era una intelectual incapaz de decir una palabra en público y mucho menos cautivar a un caballero con sus coqueteos. El resultado de semejante combinación era que todo el mundo le tenía lástima y huía de ella como de la peste.
Los miembros de la alta sociedad parecían disfrutar de los fracasos de Talia. Estaban convencidos de que serviría de lección al odioso señor Dobson y de ejemplo para otros advenedizos que creyeran que podrían instalarse entre la aristocracia gracias a su dinero.
Pero no habrían estado tan convencidos si conocieran a Silas Dobson tan bien como lo conocía su hija.
Un hijo de un simple carnicero no se hacía con un pequeño imperio a menos que tuviese la absoluta determinación de superar cualquier obstáculo, a costa de cualquier sacrificio.
Consciente de la despiadada fuerza de voluntad de su padre, Talia se estremeció al oírlo gritar por la casa.
—Respóndeme, maldita sea, Talia. ¿Dónde está esa niña?
Oyó las voces de los sirvientes que trataban de responder a su señor y, con un suspiro de resignación, Talia dejó sobre la mesa el libro sobre China que estaba leyendo y miró a su alrededor, a aquel refugio donde siempre encontraba un poco de paz.
Las ventanas daban a la rosaleda y a la fuente de mármol que brillaba bajo el sol del mayo. Las estanterías abarrotadas de libros encuadernados en cuero cubrían las paredes de lado a lado y el techo abovedado estaba decorado con un fresco en el que se veía a Apolo en su carro. Cerca de la chimenea de mármol tallado había un escritorio de madera de nogal y frente a ella, dos butacas de piel. El suelo estaba cubierto con una alfombra persa de tonos rojizos.
Era una biblioteca preciosa.
Talia se levantó de la silla, se alisó el vestido con la mano y lamentó no haberse cambiado aquel sencillo atuendo por uno de los vestidos de seda que su padre prefería que utilizase.
Claro que eso tampoco habría servido para que estuviese satisfecho con su aspecto, pensó con tristeza.
A la decepción que había supuesto para Silas no tener un hijo varón que pudiese ser su heredero, había que añadir el que además su hija pareciese una gitana y no una de esas delicadas debutantes rubias que se paseaban por los salones de baile de la ciudad.
Preparada para la llegada de su padre, Talia consiguió no encogerse al verlo entrar por la puerta, mirándola ya con el ceño fruncido.
—Debería haber imaginado que te encontraría perdiendo el tiempo, escondida entre estos malditos libros —se fijó en el vestido verde azulado y en la falta de joyas—. ¿Para qué crees que me he gastado una fortuna en ropa si no es para que la luzcas como todas esas estúpidas muchachas?
—Yo nunca le pedí que se gastara nada —le recordó con voz suave.
Silas resopló con furia.
—Claro, supongo que preferirías ir por ahí vestida como una limpiadora y que todo el mundo creyera que soy tan tacaño que ni siquiera soy capaz de atender a las necesidades de mi única hija.
—No es eso lo que pretendía decir.
Silas se acercó al escritorio con paso pesado y el rostro más enrojecido de lo habitual, como si el pañuelo blanco que llevaba al cuello lo estuviese ahogando.
Talia se inquietó. Su padre solo permitía que su ayuda de cámara le pusiese aquel traje cuando tenía intención de codearse con la alta sociedad en lugar de trabajar. Algo que normalmente hacía que Silas acabara de muy mal humor después de que varios aristócratas hubieran amenazado con librar al mundo de la existencia de Silas Dobson.
—¿No te basta con avergonzarme con tus torpes modales y tus balbuceos atolondrados? —siguió rugiendo mientras se servía una generosa copa de brandy.
Talia bajó la cabeza, con esa sensación de fracaso que conocía tan bien.
—Hago lo que puedo.
—¿Por eso estás aquí sola con el día tan bonito que hace mientras tus amigas están almorzando al aire libre en Wimbledon?
—No son mis amigas —aclaró, decepcionada—. Y no podría haber asistido a una comida sin haber recibido invitación alguna.
—¿No te han invitado? Como hay Dios, que lord Morrilton se va a enterar.
—No, padre —Talia lo miró, horrorizada. Ya era bastante malo que nadie le hiciera el menor caso cuando se veía obligada a asistir a los acontecimientos a los que la invitaban, no querría además que las jóvenes de su edad le guardaran rencor—. Se lo advertí y no quiso escucharme. No puede comprarme un lugar en sociedad, por mucho dinero que gaste.
De pronto desapareció la furia del rostro de su padre y dejó paso a una sonrisa de arrogancia.
—Ahí es donde te equivocas.
Talia se quedó inmóvil.
—¿Qué quiere decir?
—Vengo de tener una provechosa reunión con el señor Harry Richardson, hermano menor del conde de Ashcombe.
Talia ya sabía quién era, por supuesto.
Se trataba de un apuesto caballero de ojos claros, con un peligroso encanto y un talento innegable para escandalizar a la alta sociedad con sus bromas y su afición al juego. También era famoso por estar metido en un sinfín de deudas.
Tras mucho observarlo de lejos, Talia había llegado a la conclusión de que el atroz comportamiento de aquel caballero era el resultado de su parentesco con lord Ashcombe.
A diferencia de su hermano menor, Ashcombe era algo más que apuesto. En realidad era... impresionante.
Tenía el cabello dorado y brillante como el fuego, unos rasgos tan perfectos que parecía un dios más que un simple hombre; los pómulos marcados, la nariz fina y algo arrogante y unos labios sorprendentemente carnosos. Sus ojos...
Talia sintió un pequeño escalofrío.
En sus ojos había a veces un brillo de fría inteligencia y otras el ardor de la furia. Su cuerpo era firme y fuerte como el de un atleta.
Era una increíble combinación de elegancia, poder y astucia. Apenas se prodigaba en actos sociales y sin embargo la alta sociedad lo adoraba.
¿Cómo no iba a sentirse Harry ensombrecido por un hombre así? Era perfectamente comprensible que se rebelase como pudiera.
Talia se aclaró la garganta, consciente de que su padre esperaba una respuesta por su parte.
—Ah, ¿sí?
—No te quedes ahí con la boca abierta —espetó su padre—. Llama al mayordomo y pide que nos traigan una botella de ese líquido francés que me costó una fortuna.
Talia hizo sonar la campanilla con un estremecimiento nada halagüeño y sin apartar los ojos de su padre.
—¿Qué ha hecho, padre?
—Te he comprado un lugar en esa sociedad tan estirada, tal y como dije que haría —anunció, ufano—. Nadie podrá pasarlo por alto.
Talia se sentó en la silla más cercana mientras el miedo se apoderaba de ella.
—Dios mío —susurró.
—Es a mí a quien debes dar las gracias, no al Todopoderoso. Él no habría podido hacer el milagro que he conseguido hacer yo durante una simple comida.
Se humedeció los labios, tratando de controlar el pánico. Quizá no fuera tan horrible como presentía.
«Por Dios, que no sea tan malo como me temo».
—Deduzco que ha estado en el club.
—Así es —Silas apretó los labios—. Los muy bastardos. Es un robo que me hagan pagar solo por codearme con todos esos aburridos idiotas que creen estar por encima de los honrados ciudadanos.
—Si le resultan tan repulsivos, no comprendo por qué se molesta en hacerse socio del club.
—Por ti, ingrata. Tu madre, que en paz descanse, quería que tuvieras un futuro respetable y eso es lo que tengo intención de hacer. Pero no me lo estás poniendo nada fácil —su padre señaló los mechones de pelo que se le escapaban del moño y el polvo que tenía en el vestido de haberse acercado a las librerías—. Contraté a la institutriz más cara y a una docena de profesores que prometieron prepararte para la sociedad, ¿y qué he obtenido a cambio? Una desagradecida que no aprecia todos los sacrificios que he tenido que hacer.
Tania se encogió, incapaz de negar semejantes acusaciones. Su padre había dedicado mucho dinero a intentar convertirla en una dama y no era culpa suya que ella no tuviera las cualidades que se esperaban de una debutante.
No sabía tocar el pianoforte, no sabía pintar, ni hacer punto de cruz. Se había aprendido los pasos de algunos bailes, pero no conseguía llevarlos a cabo sin tropezar con sus propios pies. Y nunca había sido capaz de comprender el arte del coqueteo.
Todos esos defectos habrían sido excusables si al menos hubiera tenido el sentido común de haber nacido hermosa.
—Soy consciente de los esfuerzos que ha hecho, padre, pero creo que lo que madre habría querido es que fuera feliz.
—No tienes la menor idea —replicó su padre—. Pasas tanto tiempo con la cabeza metida en esos libros, que te has quedado tonta. Ya le dije a la institutriz que no te permitiera leer esas poesías absurdas que te han corrompido el cerebro —hizo una pausa para lanzarle una mirada de advertencia—. Menos mal que yo sé lo que te conviene.
—¿Y qué se supone que es lo que me conviene?
—Casarte con el señor Harry Richardson.
Por un momento, todo se volvió negro a su alrededor, pero Talia luchó para no desmayarse. Perder el conocimiento no le serviría para hacer cambiar de opinión a su padre. Quizá no pudiera hacerlo de ninguna manera, pero tenía que intentarlo.
—No —susurró suavemente—. No, por favor.
Silas la miró con el ceño fruncido al ver que se le habían llenado los ojos de lágrimas.
—¿Qué demonios te pasa?
Talia se puso en pie.
—No puedo casarme con un completo desconocido.
—¿Cómo que un desconocido? Habéis sido presentados, ¿verdad?
—Sí, nos han presentado —reconoció Talia, segura de que Harry Richardson no sería capaz de reconocerla entre una multitud. Desde luego desde que los habían presentado en su primera temporada en sociedad, él no se había molestado en prestarle la menor atención—. Pero apenas habremos intercambiado una docena de palabras.
—¡Bah! La gente no se casa por las conversaciones que puedan tener en un baile. Los hombres lo que buscan es una mujer que les dé un par de mocosos.
—Padre.
Silas soltó una carcajada y luego volvió a clavar la mirada en ella.
—No me vengas con remilgos. Sé mucho de la vida y hay que llamar a las cosas por su nombre. Un hombre necesita una mujer y una mujer necesita un hombre que le dé un hogar y un poco de dinero que la haga feliz.
El pánico volvió a apoderarse de ella. Respiró hondo y se llevó la mano a la boca del estómago.
—Entonces me temo que ha elegido usted mal —consiguió decir—. Por lo que he oído, el señor Richardson es un jugador empedernido y un... —le faltó valor para proseguir.
—¿Un qué?
Talia comenzó a caminar por la habitación. No podía admitir que a menudo aprovechaba que nadie reparaba en su presencia para escuchar los chismorreos y, sin admitirlo, resultaba muy difícil explicar por qué sabía que Harry Richardson era un lujurioso con un sinfín de amantes.
—Y un caballero incapaz de darle a una esposa ni un hogar, ni dinero —optó por decir.
Silas se encogió de hombros. Sin duda se inclinaba a pasar por alto los numerosos defectos de su posible yerno siempre y cuando pudiera darle el pedigrí que necesitarían sus futuros nietos.
—Por eso le he dicho que dedicaré parte de tu dote a compraros una casa adecuada en Mayfair y a asegurar que tengas una buena asignación anual —hizo una nueva pausa—. Ahora no podrás decir que no hago lo mejor para ti.
¿Lo mejor?
Talia se volvió bruscamente hacia su padre y lo miró a los ojos con furia. No solo estaba dispuesto a sacrificar a su hija para complacer sus ansias por que la sociedad lo aceptara, sino que además pretendía hacerle creer que lo hacía por ella.
—¿Por qué has elegido a un hermano menor? Pensé que buscabas un título.
—Después de tres temporadas esperando que conquistaras a alguien, aunque fuera un simple caballero, me he dado cuenta de que me había creado falsas esperanzas —se tomó el último sorbo de brandy—. Me pasó lo mismo cuando intenté vender ese caballo la primavera pasada. A veces hay que aceptar el fracaso.
Talia apretó los labios con dolor. Su padre no dudaba en humillarla si eso le servía para conseguir que hiciera lo que él quería, pero no solía ser tan cruel.
—Yo no soy un caballo al que pueda vender.
—No, eres una jovencita demasiado sensible para estar a punto de convertirte en una solterona.
—¿Tan terrible sería eso? —le preguntó.
—No seas estúpida, Talia —más que hablarle, le ladró y luego la miró con impaciencia—. No he hecho fortuna para que acabe quedándosela algún sobrino estúpido cuando yo estire la pata —se acercó a ella y la señaló con el dedo—. Harás lo que tengas que hacer y me darás un nieto que sea sangre de mi sangre, irá a Oxford y, con el tiempo, puede que hasta llegue a ser primer ministro —en sus labios se dibujó una sonrisa de arrogancia—. No está mal para el hijo de un pobre carnicero.
—Me sorprende que no quieras el trono —murmuró sin pararse a pensar.
—Podría haberlo hecho si no hubieras resultado ser semejante fracaso —dicho eso, se volvió hacia la puerta, dando por terminada la conversación—. La boda se celebrará a finales de junio.
—Padre...
—Y tendrás que asegurarte de que sea el acontecimiento más importante de la temporada —añadió sin hacer el menor caso de sus súplicas—. Si no es así, harás las maletas y te enviaré a Yorkshire con tu tía Penelope.
Se le encogió el estómago al oír aquella amenaza.
Penelope Dobson era la hermana mayor de su padre, una solterona amargada que había dedicado su vida a rezar y a hacer sufrir a los demás.
Tras la muerte de su madre, Talia había pasado casi un año en casa de su tía, que la había tratado como a una sirvienta sin sueldo y, además, no le había permitido salir apenas de sus habitaciones. Pero no habría sido tan horrible si aquella mujer no hubiese tenido la costumbre de azotarla con una fusta por la infracción más insignificante.
Su padre sabía perfectamente que se tiraría al río Támesis antes de tener que ir a Yorkshire.
Que el cielo la ayudara.
C A P Í T U L O 2
Para sorpresa de Talia, el día de su boda comenzó con un impresionante amanecer que tiñó de rosa y oro un cielo completamente despejado. Prometía ser un bonito día de verano. Ella esperaba una mañana gris y sombría acorde con el estado de ánimo que tenía desde hacía semanas.
Lo que era aún más sorprendente era que casi estaba guapa con aquel vestido de seda color marfil, gasa plateada y un corpiño salpicado de diamantes. Llevaba el pelo recogido en un moño alto sujeto por una tiara de diamantes, a juego con los pendientes y el enorme collar que lucía en el cuello.
Todo ello regalo de su padre, claro.
Estaba empeñado en que todo el mundo hablara de aquella boda, a pesar de las súplicas de Talia, que había intentado hacerle ver que era de muy mal gusto celebrar un enlace tan ostentoso cuando era de dominio público que Silas Dobson había comprado al novio con la cuantiosa dote de su hija.
Pero Dobson era de la opinión de que la discreción era para aquellos que no podían permitirse derrochar dinero de la manera más extravagante.
Una vez que asumió que no iba a tragarla la tierra por mucho que lo deseara, Talia se subió al carruaje negro y se dejó llevar en silencio a la pequeña iglesia donde iba a celebrarse una ceremonia privada. Después de dicha ceremonia, regresarían a Sloane Square para asistir a una elegante recepción para doscientos invitados.
Pero cuando se encontró de pie ante el altar ocurrió el desastre que llevaba todo el día presintiendo.
El pastor lucía sus mejores vestimentas y un gesto poco halagüeño en el rostro. El padre de Talia estaba junto a ella con su mejor chaqueta negra y un chaleco plateado y al otro lado estaba su única amiga, Hannah Lansing, la hija de un baronet condenada como ella a ser siempre la fea del baile.
Pero había una notable ausencia.
El señor Harry Richardson no había aparecido.
Esperaron al novio durante casi dos horas durante las cuales el silencio que reinaba en la iglesia fue inundando el corazón de Talia.
Estaba... aletargada. Como si la terrible humillación que suponía ser abandonada en el altar le estuviese ocurriendo a otra.
No había conseguido quitarse de encima aquella sensación, ni siquiera cuando su padre había salido de la iglesia maldiciendo y asegurando que aquel bastardo tendría que sufrir las consecuencias de haberse burlado de Silas Dobson. Ni cuando había tenido que volver a su casa y anunciar a los doscientos invitados impacientes que se había pospuesto la boda.
Y seguía sintiendo lo mismo allí, sentada en su sala de estar privada, decorada en color lavanda y marfil.
Sentada junto a la ventana que daba a la rosaleda del jardín, aún lleno de invitados entusiasmados de estar siendo testigos del mayor escándalo de la temporada, Talia pensó que debería sentir algo.
Rabia, humillación, dolor...
Cualquier cosa excepto aquel terrible vacío.
Observaba con gesto ausente mientras Hannah iba de un lado a otro de la habitación. Lo único que rompía el silencio era el ruido que hacía su vestido de satén cuando su amiga caminaba por la alfombra persa. La pobre no sabía cómo afrontar tan incómoda situación.
—Estoy segura de que ha tenido un accidente —murmuró por fin Hannah, con el rostro sonrojado y algunos mechones castaños escapándosele del moño.
Talia se encogió de hombros, incapaz de mostrar el más mínimo interés por los motivos que podrían haberle impedido a Harry asistir a su propia boda.
—¿Tú crees?
—Desde luego —en los ojos oscuros de Hannah se reflejaba una compasión que no podía ocultar—. Seguro que volcó el carruaje y el señor Richardson y su familia quedaron inconscientes.
—Es posible.
—Espero que no pienses que deseo que les haya ocurrido algo —se apresuró a decir, horrorizada ante tal posibilidad.
—No, por supuesto que no.
—Pero al menos eso explicaría...
—¿Por qué me ha dejado plantada en el altar?
Hannah apretó los labios, avergonzada.
—Sí.
Se hizo un incómodo silencio y Talia trató de buscar la manera de deshacerse de la compañía de su amiga. Agradecía los esfuerzos que estaba haciendo Hannah para consolarla, pero en esos momentos necesitaba desesperadamente estar sola.
Se aclaró la garganta y miró hacia la puerta.
—¿Ha vuelto ya mi padre?
—¿Quieres que vaya a ver si está?
—Si no es mucha molestia.
—No es ninguna molestia —aseguró, contenta de poder hacer algo por ella—. Aprovecharé para traerte algo de comer.
—No tengo hambre.
—Es posible, pero estás muy pálida —la miró con evidente preocupación—. Deberías intentar comer algo.
—Está bien —Talia consiguió esbozar una sonrisa—. Eres muy amable.
—Qué tontería. Soy tu amiga.
Hannah salió de la habitación y cerró la puerta suavemente. Talia respiró con alivio, aunque nunca dejaría de agradecer la lealtad de su amiga. La joven podría haber aprovechado su privilegiada posición en el escándalo para ganarse un hueco entre los que seguían chismorreando en el jardín.
Sin embargo se había quedado junto a Talia y había intentado consolarla denodadamente.
No era culpa suya que Talia fuese completamente incapaz de llorar y lamentarse como habría hecho cualquier novia abandonada en el altar.
Talia se acercó a abrir la ventana con la esperanza de que entrara un poco de aire fresco porque empezaba a asfixiarse en aquella habitación. No se dio cuenta de que dos invitadas se habían apartado de las mesas y se encontraban bajo su ventana.
—Pareces aturdida, Lucille —comentó una de ellas.
—¿No has oído lo último? —preguntó la otra.
Talia se quedó inmóvil al oír aquello y se quedó a medio camino de volver a cerrar la ventana.
Era absurdo. No le importaba lo más mínimo lo que se rumoreaba. Nada podría ser más humillante que la vendad.
Aun así, se vio incapaz de cerrar y se dejó llevar por la necesidad de escuchar lo que se decía de ella.
—Cuéntame —dijo la primera, su voz le resultaba familiar.
—Parece ser que lord Eddings estuvo anoche con el novio en un antro de juego.
—Menuda noticia. La afición a las cartas de Harry ha sido precisamente lo que lo ha obligado a prometerse con la pavisosa Dobson.
Talia apretó los puños. La gente llevaba insultándola con aquel mote desde su primera temporada en sociedad.
—Sí, pero anoche estaba tan bebido que acabó confesando que nunca tuvo la menor intención de casarse con la vulgar joven.
—¿No? —se oyó una risilla maliciosa—. ¿Entonces por qué aceptó el compromiso? ¿Solo pretendía urdir un cruel engaño?
—Según Eddings, el muy taimado consiguió que el padre de la novia le adelantara una parte de la dote con la excusa de comprar una casa que había visto en Mayfair —la mujer hizo una pausa cargada de dramatismo—. Pero lo que en realidad piensa hacer con el dinero es largarse.
—Madre de Dios —exclamó la primera dama, escandalizada.
—Desde luego.
Talia debería haberse escandalizado también.
Harry no le había hecho el menor caso desde el anuncio del compromiso, pero lo cierto era que había dado muestras de estar resignado a casarse. Desde luego ella no había sospechado en ningún momento que tuviese intención de engañar a su padre escapando con aquella pequeña fortuna de Londres.
Y de ella.
—Es un plan muy arriesgado —dijo entonces la primera mujer—. No creo que Harry piense que puede esconderse de un hombre como Silas Dobson —la dama mostró una clara repulsión al pronunciar el nombre del padre de Talia—. Seguro que ese animal tiene por lo menos una docena de matones a sueldo.
—No tengo la menor duda.
—Además, piensa en el escándalo que va a provocar. Lord Ashcombe va a reclamar la cabeza de su hermano.
Talia no estaba tan segura de ello.
Por lo que se rumoreaba por la ciudad, el conde se había lavado las manos en cuanto se había enterado de que su hermano se había prometido con la hija de Silas Dobson.
—No podrá hacerlo si Harry se marcha a Europa —dijo la tal Lucille.
—¿En medio de una guerra?
De pronto se oyó una risotada.
—Está claro que prefiere correr el riesgo de que lo maten los hombres de Napoleón a casarse con la pavisosa Dobson.
—¡No me extraña! —comentó la otra—. Pero no creo que piense pasar el resto de su vida lejos de Inglaterra.
—Claro que no. El escándalo quedará olvidado en menos de un año y Harry podrá hacer su glorioso regreso.
—¿Y crees que lo recibirán como al hijo pródigo? —se oyó un abanico que se abría—. Está claro que no conoces al conde si piensas que va a perdonarlo tan fácilmente. Ese hombre da miedo.
—Es posible que dé un poco de miedo, pero es tan guapo —añadió la mujer con un suspiro de admiración, que era lo que sentían por él la mayoría de las mujeres—. Es una lástima que tenga tan poco interés por la gente.
—Al menos por la gente de bien.
—Yo me volvería tan poco cortés como él me pidiese si se dignase siquiera a mirarme.
Las dos se echaron a reír.
—Me escandalizas, querida.
—Mira, ahí está Katherine. Tenemos que contarle la noticia.
Talia las oyó alejarse, pero aún pudo escuchar algo más.
—Sabes, casi me da lástima la pobre señorita Dobson.
A pesar de sus palabras, su tono de voz no transmitía la menor compasión; de hecho, más bien parecía regocijarse en su humillación.
—Sí —repuso la otra—. Lo que está claro es que no tendrá valor para volver a aparecer en sociedad.
—No debería haberse visto obligada a codearse con gente que es muy superior a ella —comentó la primera con evidente desaprobación—. Nunca trae nada bueno el intentar mezclarse con una clase a la que uno no pertenece.
Talia sintió un escalofrío.
La sensación de letargo seguía protegiéndola, pero no era tonta y sabía que tarde o temprano desaparecería aquel escudo y no tendría más remedio que enfrentarse al dolor de la humillación.
Ni siquiera podía consolarse pensando que su padre tendría la decencia de dejar que se apartara de la sociedad hasta que el escándalo quedara olvidado.
No. Silas Dobson jamás comprendería que alguien quisiera hacer algo para salvaguardar su dignidad. Insistiría en que se enfrentara a la gente sin tener en cuenta el dolor y la vergüenza que pudiera causarle.
Estaba inmersa en sus negras perspectivas de futuro cuando llamaron a la puerta y apareció Hannah con una bandeja.
—Te he traído un poco de trucha en salsa con espárragos frescos y unas fresas —anunció su amiga en ese tono absurdamente animado que se solía utilizar con los enfermos.
—Gracias —respondió Talia a pesar de que, solo de oírlo, se le había revuelto el estómago.
—Te lo dejaré aquí, ¿de acuerdo?
Talia esbozó una tenue sonrisa de gratitud.
—¿Has localizado a mi padre?
—No. Parece que... —Hannah dejó de hablar y se mordió el labio inferior.
—¿Qué?
—Nadie lo ha visto desde que salió de la iglesia.
Talia se encogió de hombros. Su padre era tan obstinado como para pasarse la eternidad buscando a Harry Richardson.
—Pero seguro que vuelve pronto —se apresuró a añadir Hannah.
—Seguro —dijo entonces una voz maravillosamente profunda, procedente de la puerta abierta—. El señor Dobson es como una cucaracha que se mueve en la oscuridad y de la que es imposible librarse.
Talia se quedó inmóvil, horrorizada, al reconocer de inmediato aquella voz. ¿Cómo habría podido olvidarla? Aunque jamás se atrevería a admitirlo, lo cierto era que su condición de ignorada por la sociedad le había permitido espiar al conde de Ashcombe como una jovencita enamorada.
Estaba absolutamente fascinada por su belleza y esa peligrosa elegancia. Era como un puma que había visto en la ilustración de un libro. Majestuoso y letal.
Además le encantaba el desdén con el que trataba a la alta sociedad londinense sin el menor reparo, algo que resultaba reconfortante para su maltrecho orgullo. No había duda de que sentía el mismo desprecio que ella por todos aquellos frívolos.
Pero no fue fascinación lo que sintió al volverse hacia su hermoso rostro y su fría mirada.
Sintió un escalofrío de temor que le recorrió la columna vertebral.
C A P Í T U L O 3
Gabriel, sexto conde de Ashcombe, no pedía disculpas por su cinismo.
Era algo que se había ganado a pulso.
Tras heredar el título de su padre a la tierna edad de dieciocho años, había tenido que cargar con la responsabilidad de varias propiedades con cientos de sirvientes y con una madre que de vez en cuando se negaba a levantarse de la cama durante días.
Y luego estaba Harry.
Lady Ashcombe siempre había mimado en exceso a su hermano, seis años menor que él. Él había hecho todo lo posible para mitigar el daño, pero había pasado mucho tiempo estudiando fuera de casa y, cuando volvía a Carrick Park, la mansión que la familia tenía en Devonshire, había tenido que dedicar todo su tiempo a aprender con su padre todas las complejidades que conllevaba ser conde.
Entre tanto, Harry había tenido ocasión de dejarse llevar por sus peores impulsos. Lo habían expulsado del colegio por copiar en los exámenes, se había gastado su generosa asignación en el juego y se había batido en duelo por lo menos dos veces. Todo ello antes de trasladarse a Londres.
Desde su llegada a la ciudad, los excesos habían empeorado aún más. Harry se había dedicado al juego, las prostitutas y a poner en peligro su vida participando en cualquier apuesta que llegaba a sus oídos, por ridícula que fuera.
Gabriel había intentado imponerle ciertos límites, pero su madre le llevaba la contraria constantemente. Como medida desesperada, había advertido a la condesa que, si Harry no aprendía a vivir con el dinero de su asignación, lo obligaría a volver a Carrick Park.
Dios. Había creído que Harry sería capaz de suplicar, mentir e incluso engañar para evitar que lo alejaran de Londres, pero nunca se le habría ocurrido que pudiera prometerse en matrimonio con una arribista que solo podría llevar la vergüenza a la familia.
Como era de esperar, su madre se había refugiado en la cama y le había exigido a Gabriel que hiciera algo para rescatar a su querido hijo pequeño de las garras de la malvada señorita Dobson. Pero Gabriel se había negado rotundamente a intervenir. Si su hermano quería tirar por la borda su futuro casándose con una mujer que era el hazmerreír de la sociedad, y que, lo que era aún peor, era familia de Silas Dobson, Gabriel no pensaba hacer nada al respecto.
En sus labios se dibujó una sonrisa forzada al adentrarse en la sala de estar privada de Talia Dobson. Debería haber imaginado que Harry encontraría la manera de escapar, dejándolo a él para resolver el desaguisado.
Con la frialdad que había ido adoptando con el paso de los años, recorrió la habitación con la mirada, sin prestar la menor atención a la rolliza muchacha de pelo castaño que había junto a la joven que ocupaba el asiento de la ventana.
La señorita Talia Dobson.
Gabriel estaba preparado para sentir la furia que en ese momento invadió su corazón. Cualquier hombre habría deseado matar incluso al sentirse atrapado de aquella forma. Para lo que no estaba preparado era para la extraña sensación que le estremeció el estómago al verla. Tuvo la impresión de haberse fijado ya en aquella mujer de sedoso cabello negro y ojos de color esmeralda durante alguna de sus escasas apariciones en sociedad. Sintió que se había planteado qué se sentiría al tocar aquella piel de marfil y sentir contra su cuerpo las deliciosas curvas de aquella mujer.
Eso no hizo sino acentuar su furia.
Quizá hubiese interpretado de manera convincente el papel de fea del baile, pero en la última hora había demostrado ser tan codiciosa e intrigante como su zafio padre.
—Oh —exclamó la otra joven con sorpresa—. Milord.
Gabriel no se molestó siquiera en mirarla, seguía observando la decoración sencilla y elegante de aquella estancia que, a diferencia del lujo chabacano del resto de la casa, encajaba perfectamente con sus gustos.
—Puede marcharse —le dijo a la desconocida.
—Pero...
—No tengo por costumbre repetir lo que digo.
—Sí, milord.
La oyó salir de la habitación mientras él no apartaba los ojos de la señorita Dobson, que lo miraba, a su vez, con cara de horror. Parecía un ratoncillo atemorizado por la proximidad de un gato hambriento.
¿Acaso pensaba que iba a dejarse chantajear?
En tal caso, estaba a punto de llevarse una gran decepción.
Cuando hubiese terminado aquella conversación, la señorita Talia Dobson lamentaría haberse atrevido a meterlo en semejante situación.
Como si percibiera su enfado, Talia se inclinó hacia atrás y, al hacerlo, abrió sin darse cuenta la ventana que tenía detrás.
—Si está pensando en tirarse por la ventana para poner fin a esta farsa, le sugiero que espere hasta que se hayan marchado los invitados —le dijo en tono burlón al tiempo que cruzaba los brazos sobre la pechera de la chaqueta azul, que había combinado con un chaleco de color marfil y calzones de ante. Había planeado pasar el día en Tattersall con la esperanza de poder adquirir dos nuevos caballos para el carruaje y evitar así las quejas histéricas de su madre por no haber querido hacer nada para impedir la boda de Harry. Pero entonces había aparecido en su casa de la ciudad el maleducado de Dobson y no había visto necesidad de ponerse un atuendo más formal.
—Esta farsa de boda ya ha provocado demasiados chismorreos.
La joven parpadeó y meneó la cabeza. Casi parecía creer que quizá fuera una visión desagradable que pudiera desaparecer.
—¿Qué hace usted aquí, lord Ashcombe?
—Creo que sabe muy bien lo que me ha traído hasta aquí.
Ella frunció el ceño.
—¿Se ha sabido algo de su hermano? ¿Ha sufrido algún percance?
Entonces fue él el que arrugó el entrecejo, pues no le hacía la menor gracia que fingiese no saber nada.
—No se haga la inocente, señorita Dobson, se lo ruego. Ya he hablado con su padre —hizo una mueca de desprecio—. Una experiencia que me ha resultado muy desagradable, debo confesar.
Talia se puso en pie de un salto, con la mano en el pecho.
—¿Ha hablado con mi padre?
Gabriel apretó los puños. ¿Era posible que una mujer se quedara pálida deliberadamente?
—Debo admitir que interpreta el papel de mártir de manera convincente —dijo, lleno de mordacidad—. Seguramente me conmovería si no supiera que usted y su padre son dos charlatanes sin la menor vergüenza, capaces de servirse de los trucos más bajos para abrirse paso en sociedad.
—Soy consciente de que no aprueba que su hermano me tome por esposa.
La carcajada retumbó en toda la habitación.
—No tanto como desapruebo el tomaros por esposa yo mismo.
—¿Qué? —se tambaleó de tal modo que, por un momento, Gabriel pensó que iba a desmayarse, pero enseguida se cuadró de hombros con visible esfuerzo y respiró hondo—. ¿Tomarme usted por esposa? —meneó la cabeza—. ¿Es una broma?
—No bromeo en asuntos tan serios como la próxima condesa de Ashcombe.
—Dios mío.
—Dios no la va a ayudar en este asunto.
—No comprendo nada —murmuró.
Gabriel se dijo a sí mismo que no podía dejarse engañar por la mirada de dolor de aquellos ojos verdes.
Maldición. Aquella mujer era tan falsa como el bruto de su padre.
¿O no?
—¿Va a seguir haciéndose la inocente? —le preguntó—. Muy bien. Después de que su padre me insultara y tratara de amedrentarme con sus amenazas, lo cierto es que me he sentido acorralado. Habría admirado su astucia de no haber sido yo el infeliz al que estaban coaccionando para casarse con una mujer que solo conseguiría atrapar a un hombre mediante engaños.
Se hizo un largo silencio roto tan solo por el tictac del reloj de bronce que había sobre la chimenea y el lejano rumor de los invitados.
—Esto no tiene ningún sentido —dijo por fin Talia—. Yo estoy prometida con Harry.
—Como es habitual en él, mi hermano solo ha pensado en sus necesidades y deseos y ha desaparecido antes de verse obligado a caminar hacia el altar, dejándome a mí toda la responsabilidad, una vez más.
—Pero... —se pasó la lengua por los labios—. Supongo que tendrá una idea de dónde pueda estar.
—Tengo varias ideas, pero me parece que ya no importa dónde se haya escondido, ¿no le parece? —le preguntó, sin molestarse en ocultar el rencor que sentía.
Ella se retorció las manos mientras su rostro se llenaba de una inesperada desesperación.
—Supongo que no hay manera de disimular el que no haya aparecido esta mañana en la iglesia, pero quizá se le podría obligar a volver a Londres y...
—¿Estaría dispuesta a casarse con él después de haberla dejado plantada en el altar? —espetó, extrañamente molesto por ese empeño suyo en seguir adelante con el compromiso que tenía con Harry.
¿Acaso sentía algo por el haragán de su hermano?
¿O se trataba de otra estratagema?
Ninguna de las dos explicaciones le satisfacía.
—Es lo que quiere mi padre —murmuró.
—Quizá lo era antes de haber encontrado la manera de atrapar a un conde. Ahora puedo asegurarle que no tiene intención alguna de conformarse con un hermano menor.
Parecía costarle seguir sus palabras, el pulso se le notaba en la base del cuello como si de un pajarillo atrapado se tratara.
Sintió una oleada de calor al imaginarse besando ese lugar donde se veía el latido. ¿Sabría tan dulce como prometía su imagen? ¿O también eso sería falso?
Ajena, por suerte, a sus inadecuados deseos, Talia lo miró frunciendo el ceño de nuevo.
—Sé que mi padre ha ganado cierta influencia entre algunos miembros de la sociedad, pero no alcanzo a comprender cómo podría obligarlo a casarse conmigo.
—Mediante el vulgar chantaje.
—¿Chantaje?
—Me ha amenazado con denunciar a mi hermano por no cumplir con su palabra, lo que sin duda llevaría el nombre de mi familia a la portada de los peores periódicos de Inglaterra, que se encargarían de que el escándalo durara meses, si no años.
La vio apretar los ojos y los labios al escuchar la explicación y su rostro se tornó rojo escarlata.
—Ah.
—Sí —asintió con desprecio—. Su padre sabe muy bien que haré cualquier cosa, por escandalosa o absurda que sea, para proteger a mi madre de semejante bochorno.
—Yo... —levantó las manos en un gesto de impotencia—. Lo siento mucho.
Sin apenas darse cuenta de que se movía, Gabriel fue acercándose a ella hasta quedar justo delante, tan cerca que pudo sentir el aroma que desprendía su cuerpo. Lilas, notó inconscientemente, y un olor más terrenal que era solo suyo.
—¿De verdad? —gruñó él.
—Sí —se estremeció bajo su mirada—. Sé que es difícil de creer, pero toda esta farsa me horroriza tanto como a usted.
—No es difícil de creer, señorita Dobson, es imposible —matizó mientras se decía a sí mismo que la ira que sentía se debía a su empeño en seguir mintiendo y no a que le horrorizara tanto la idea de casarse con él—. Conozco bien a las mujeres como usted.
—¿Las mujeres como yo?
—Así es, mujeres vulgares capaces de valerse de lo que sea con tal de conseguir marido —bajó la mirada deliberadamente para observar las curvas que se adivinaban bajo el vestido plateado. Si se hubiese atrevido a mostrar mejor la mercancía, seguramente habría tenido más éxito en la caza de un esposo—. Bien es cierto que sus tácticas suelen ser más...
—¿Atrayentes? —sugirió ella con cierta amargura.
—Refinadas —corrigió él.
—Le pido disculpas por haberlo defraudado. Parece ser la misión que se me ha encomendado en esta vida —dijo en voz tan baja que apenas se oían sus palabras—. En mi defensa debo decir que nunca he deseado tanto un marido como para refinar mis tácticas.
Gabriel frunció el ceño. Debajo de esa actitud asustadiza, parecía haber cierto carácter.
—Lo que dice resultaría más convincente si no hubiese ofrecido esa escandalosa suma de dinero a mi hermano a cambio de que la aceptara por esposa, sabiendo, además, que no tenía el menor deseo de atarse a usted.
—Fue mi padre el que... —se mordió el labio y después meneó la cabeza con resignación—. ¿Qué más da?
—Efectivamente, no importa —la agarró de la barbilla y miró fijamente a unos ojos llenos de inocencia—. Aunque fuese tan tonto de creer que es usted víctima de las maquinaciones de su padre, la idea de que sea mi esposa sigue siendo igual de desagradable.
La sintió estremecerse y vio que bajaba la mirada para ocultar su dolor. Gabriel apretó los dientes para huir de una sensación que le recordaba peligrosamente al arrepentimiento.
Maldición. No tenía nada de qué arrepentirse.
—Se ha explicado perfectamente, milord —dijo ella—. ¿A qué ha venido?
—Es obvio que tenemos que hablar de nuestra... —tuvo que hacer un esfuerzo para decirlo—: Boda.
—¿Por qué? Es evidente que usted y mi padre son perfectamente capaces de planear mi futuro sin consultarme siquiera.
Le levantó la cara para obligarla a mirarlo.
—No ponga a prueba mi paciencia, señorita Dobson. Hoy no.
Talia apretó los labios antes de apartarse de él y señalarle una silla.
—¿Quiere sentarse?
—No, esto no nos llevará mucho tiempo.
—Como quiera.
—El lunes pediré una licencia especial al arzobispo de Canterbury. Es amigo mío, así que no creo que haya problema.
—Claro.
—La ceremonia se celebrará en la capilla privada de la casa que tengo en Londres —prosiguió explicándole—. Me pondré en contacto con el pastor y hablaré con dos criados para que ejerzan como testigos.
Ella tardó unos segundos en comprender lo que significaba eso y, cuando por fin lo hizo, abrió los ojos de par en par.
—Mi padre...
—No está invitado —su tono de voz daba a entender que no estaba dispuesto a ceder—. Ni él, ni nadie más.
—¿Pretende que nuestro matrimonio sea un secreto?
—Ojalá pudiera hacerlo, pero lo que sí puedo conseguir es que no se convierta en una ridícula farsa —miró a la ventana, desde la que aún podía verse a los invitados que seguían disfrutando abiertamente del escándalo—. Quiero que la próxima semana se mantenga apartada de la gente y que guarde silencio. También debería advertirle a su padre que no me haría ninguna gracia que fuese por ahí presumiendo de haber conseguido cazar a un conde como yerno.
Se mostró sumisa, pero no podía ocultar el pulso que latía en su cuello y que daba a entender que apenas podía controlar el impulso de abofetearlo.
—¿Y después de la ceremonia?
—¿Qué?
—¿Tendré que seguir escondida?
—No, pero hará una larga visita a mi casa de Devonshire.
Ella parpadeó varias veces antes de responder a tan fría explicación.
—¿Quiere recluirme en el campo?
—Si mis condiciones no la satisfacen, señorita Dobson, quizá debería intentar convencer a su padre de que se busque a otro imbécil al que obligar a casarse con usted.
Con un brusco movimiento, Talia se dio la vuelta hacia la ventana y miró a los invitados con angustia.
—Si tuviese la menor capacidad de influir en mi padre, habría podido evitar que me obligara a casarme con su hermano y ahora no estaríamos en esta situación.
Gabriel se puso rígido al darse cuenta de que volvía sentir lástima por ella. Ya era lo bastante horrible verse obligado a casarse con la hija de Silas Dobson sin tener además que dejar que lo tomara por tonto.
—Entonces me temo que los dos tendremos que aceptar lo inevitable con resignación —le dijo antes de darse media vuelta hacia la puerta.
—Eso parece —susurró ella a su espalda.
Gabriel se detuvo en la puerta y la miró de nuevo.
—Ah, señorita Dobson.
—¿Sí?
—Preferiría que se abstuviese de cubrirse de joyas de ese modo —miró con desprecio la ostentosa exhibición de diamantes que llevaba al cuello—. La condesa de Ashcombe no necesita presumir de joyas.
Una vez dicho eso, Gabriel salió de la habitación preguntándose por qué demonios no sentía la menor satisfacción.
Talia se encontraba en el lavadero examinando las sábanas que había que arreglar cuando apareció el mayordomo de su padre.
Como era habitual, se sorprendió al ver a aquel hombre alto de cabello gris que se movía con una dignidad y una elegancia que su jefe jamás podría emular. A Silas Dobson no se le escapaba lo paradójico que resultaba y disfrutaba mofándose groseramente de su formal empleado. Anderson, sin embargo, se esforzaba en ocultar sus opiniones tras una fachada de impecable eficiencia.
Era lógico porque, a pesar de los muchos defectos de su padre, había que reconocer que era un empresario sagaz que no tenía ningún reparo en pagar generosamente a sus trabajadores, lo que le reportaba más lealtad de la que se habría ganado con elegancia o refinamiento.
Talia miró al mayordomo con extrañeza, pues no era habitual que se presentase en lo que consideraba territorio femenino.
—¿Sí?
—Está aquí el conde de Ashcombe—anunció Anderson con formalidad—. ¿Debo decirle que va a recibirlo?
La sábana que tenía agarrada se le escapó entre los dedos al ponerse en pie. ¿Lord Ashcombe estaba allí?
A pesar de que hacía ya casi una semana que era su prometido, a Talia le costó creer que hubiese ido a visitarla. Seguramente porque llevaba días repitiéndose una y otra vez que el conde de Ashcombe tenía tantas intenciones de casarse con ella como las que había tenido su hermano.
Lo cierto era que todas las mañanas se despertaba esperando que el London Times anunciara que lord Ashcombe había cancelado aquella absurda boda, aunque con ello implicase a su familia en un nuevo escándalo.
¿Qué estaría haciendo allí?
¿Habría ido a cancelar la boda en persona? En tal caso, ¿por qué habría de molestarse? Sin duda habría sido más fácil para todos que hubiese enviado un mensaje y así evitar tan incómodo encuentro.
Talia se aclaró la garganta para acabar con el silencio que de pronto reinaba en el cuarto de la colada.
—¿Le ha informado de que mi padre no se encuentra en casa?
Anderson bajó la cabeza.
—Ha pedido hablar con usted, señorita Dobson.
—Comprendo —no tuvo más remedio que quitarse el delantal que cubría su vestido de muselina—. Acompáñelo a la sala, por favor.
El mayordomo se inclinó ante ella y se disponía a salir cuando Talia se dio cuenta de que se olvidaba de sus obligaciones como anfitriona. Era extraño teniendo en cuenta el afán con el que se las habían inculcado sus numerosas institutrices.
Claro que rara vez tenía oportunidad de ejercer como anfitriona.
¿Quién iba a querer visitar a Silas Dobson y a su extraña hija? A los ojos de los habitantes de Londres, eran una vergüenza para la sociedad civilizada.
—Anderson.
—¿Sí, señorita?
—¿Podría pedirle a la señora Knight que prepare unos refrigerios?
—Por supuesto.
Aunque el mayordomo no hizo el menor gesto, el modo en que asintió denotaba cierta aprobación.
Una vez sola, Talia se lavó las manos y se colocó el lazo de color zafiro que llevaba el vestido bajo el corpiño de estilo imperio. Después, salió de la habitación y siguió con desgana el mismo camino que había seguido el mayordomo.
Cuando llegó a la sala, tenía el corazón acelerado y le sudaban las manos, pero no quiso detenerse ni siquiera un momento antes de entrar en aquella estancia decorada con abundancia de terciopelo color carmesí y muebles lacados. Si titubeaba lo más mínimo, corría el peligro de perder el valor y salir corriendo aterrorizada.
La idea de huir siguió en su cabeza mientras miraba al caballero alto de cabello dorado que siempre conseguía que el corazón le diera un vuelco.
Esa mañana llevaba una chaqueta azul claro y un chaleco plateado que se le ajustaba al torso impecablemente. De pie junto a la ostentosa chimenea, su elegancia no hacía sino acentuar la llamativa opulencia de todo lo que allí había.
Se puso rígido al verla entrar y la miró con expresión indescifrable mientras examinaba sin disimulo su desaliñado atuendo.
Talia se ruborizó, consciente de que llevaba un lazo ya muy gastado y de que la trenza con la que se había recogido el pelo era más propia de una sirvienta que de una dama. No sospechaba que el vapor del lavadero había hecho que la fina tela del vestido se le pegara al cuerpo, ni que los mechones ondulados que se le habían escapado de la trenza resaltaban una belleza tan sencilla que tentaría a cualquier hombre, pero especialmente a uno harto de la fría perfección de la mayoría de damas de la alta sociedad.
Y mucho menos podría sospechar que un hombre pudiera imaginársela tumbada sobre un lecho de flores silvestres, dejándose arrancar el vestido para dejar a la vista su maravillosa piel de marfil.
Solo sabía que el modo en que él la miró le provocó un calor y una inquietud que no comprendía.
Se humedeció los labios con la lengua y se inclinó ante él con torpeza.
—Milord, me temo que no esperaba su visita.
Como si sus palabras hubiesen roto un hechizo, lord Ashcombe se apartó de la chimenea y le dedicó una expresión sarcástica que le endureció el gesto.
—No creo necesitar una invitación para visitar a mi prometida —dijo, burlón.
Ella se ruborizó aún más.
—Por supuesto que no, pero no estaba preparada para recibir visitas. Si no le importa esperar, iré a cambiarme...
—Me temo que sí me importa —la interrumpió—. Soy un hombre muy ocupado, Talia. Además —añadió con una sonrisa fría—, ambos sabemos que no me ha traído aquí precisamente la imperiosa necesidad de ver a mi bella prometida.
A pesar de haber tomado la determinación de no dejarse ofender por sus provocaciones, Talia no pudo evitar sentirse herida.
—No es necesario ser tan ofensivo —dijo con una voz que era apenas un susurro—. Si ha venido a cancelar la boda, le agradecería que lo hiciera cuanto antes y así poder volver a mis tareas.
—¿Qué demonios? —frunció el ceño, sorprendido por sus palabras—. ¿Crees que he venido a cancelar la boda?
—¿Por qué habría de venir si no?
En los ojos de Ashcombe apareció un brillo peligroso.
—¿Acaso tu padre ha decidido dejar de amenazarme con denunciar a mi hermano?
—Mi padre no me ha comunicado sus intenciones.
—¿Y tienes algún motivo para creer que haya cejado en sus intentos de cazar a un conde?
Talia se encogió de hombros.
—No.
La tensión despareció de pronto cuando Gabriel movió la mano con impaciencia.
—Entonces, a menos que se haya obrado un milagro, todo parece indicar que la boda sigue adelante.
Talia intentaba encontrar una explicación a su extraña reacción. ¿Qué le ocurría? Parecía como si la posibilidad de cancelar la boda le... molestara.
¿O quizá lo que le molestaba era que le hubiese recordado tan desagradable acontecimiento?
Sí, era más probable que fuera eso.
—¿Puedo preguntarle a qué ha venido?
Meneó la cabeza antes de agarrar los papeles que había dejado sobre la repisa de la chimenea.
—Tu padre tiene que firmar esto antes de la boda —le explicó al tiempo que le daba los papeles.
Talia miró aquel pergamino de aspecto oficial.
—¿De qué se trata?
—Son los documentos legales con los que pretendo asegurarme de estar protegido.
—¿Protegido? —repitió ella al tiempo que levantaba la vista para mirarlo a los ojos—. ¿De mí?
—De ti y especialmente de Silas Dobson.
—¿Qué amenaza podríamos suponer para el mismísimo conde de Ashcombe?
Él se encogió de hombros.
—Está perfectamente detallado en los documentos.
Talia volvió a centrar su atención en los papeles con una desagradable sensación en la boca del estómago.
El silencio invadió la sobrecargada habitación mientras ella intentaba encontrar sentido a toda aquella jerga legal. Solo unos párrafos y lamentó haberlo hecho.
La vergüenza la dejó boquiabierta y sin poder retirar los ojos de aquella fría disección de lo que debería ser una unión romántica.
No fue por el hecho de que se insistiera en que la cuantía de su dote estaría bajo el control exclusivo de su esposo, ni que ella solo fuera a recibir una pequeña asignación para hacer frente a los gastos domésticos. Ni siquiera el que no le fueran a dar nada en caso de que se disolviera el matrimonio. Todo eso eran cosas que había asumido desde el principio de aquella locura.
Lo que le revolvió el estómago fue saber que lord Ashcombe había hablado de su comportamiento más íntimo con un completo desconocido.
—¿Cree que voy a serle infiel? —le preguntó con voz áspera, clavando sobre él una mirada de indignación.
Él se encogió de hombros con una arrogancia que hizo que sintiera ganas de abofetearle.
—Lo que creo es que eres una persona de una moralidad, cuanto menos, cuestionable y no voy a permitir que me pongan los cuernos en mi propia casa.
Talia apretó los puños. Cretino insensible.
—¿Entonces yo puedo exigir esa misma fidelidad por su parte?
Él esbozó una fría sonrisa.
—Por supuesto que no.
—¿Acaso no sería lo justo?
De pronto, sin previo aviso, fue hasta ella y le puso la mano en la mejilla de un modo que casi le quemó la piel.
—No pretendo ser justo, querida —murmuró, mirándola con una intensidad alarmante—. Soy yo el que va a determinar las condiciones de nuestro matrimonio, no tú.
—¿Y esas condiciones incluyen el derecho a pasearse por la ciudad con sus amantes mientras espera que yo me quede en casa y me comporte como una esposa sumisa y obediente?
Se estremeció al sentir cómo se le colaba bajo el vestido el calor de su cuerpo. Dios, a menudo había soñado con estar en los brazos de ese hombre mientras bailaban, pero aquellas inofensivas fantasías no la habían preparado para la abrumadora realidad.
—¿Tú qué crees? —le preguntó él.
Talia bajó la mirada para no darle la satisfacción de ver lo doloroso que le resultaba imaginarlo con otra mujer.
—Creo que va a hacer todo lo que esté en su mano para humillarme.
Él inclinó la cabeza y Talia pudo sentir el roce de su respiración en la mejilla.
—¿Preferirías que me quedara en casa contigo y me comportara como un esposo abnegado?
Talia se apartó de él, tan horrorizada como sorprendida por el hormigueo que le recorría el cuerpo solo con sentirlo cerca de ella.
—Jamás me atrevería a pedir algo imposible —murmuró—. Pero sería muy agradable para variar...
—¿El qué? —preguntó él, instándola a continuar al ver que dejaba la frase a medias.
Talia se echó los brazos alrededor de la cintura, como si eso pudiera protegerla de algo.
—Sería agradable por una vez no ser el hazmerreír de todos los bailes —hizo un esfuerzo para poder proseguir.
Él la observó con gesto pensativo.
—¿Por eso quieres casarte conmigo? ¿Crees que recibirás la aprobación de la sociedad al convertirte en condesa de Ashcombe?
Talia hizo un gesto de frustración.
—Ya le he dicho que no tengo ningún deseo de casarme con nadie, y mucho menos con un caballero que siente tal desprecio por mí.
Ashcombe apretó los dientes un instante.
—¿Y la culpa es mía?
Se sintió culpable al darse cuenta de que trataba de recordarle que él era tan víctima de la situación como ella.
Si no más.
¿Qué mal había hecho él? Solo intentaba proteger a su familia y ahora estaba atrapado con una mujer a la que jamás en su vida habría elegido por esposa.
—No —respondió con apenas un hilo de voz—. No, la culpa no es suya.
Talia tuvo la impresión de que su respuesta le había sorprendido, pero enseguida volvió a mostrarse enfadado.
—¿Te asegurarás de que tu padre reciba los documentos?
—No hasta que haya terminado de leer las condiciones de mi encarcelamiento —dijo ella en voz muy baja.
Ashcombe frunció el ceño.
—¿Cómo has dicho?
—Me parece que debo al menos saber qué se espera de mí como esposa —aclaró, encogiéndose de hombros—. Si no lo hago, es aún más probable que acabe decepcionándolo.
Él la miró fijamente.
—No vas a decepcionarme, querida.
—¿Ah, no? —ahora era ella la que se sonreía sin sentimiento alguno—. ¿Cómo está tan seguro?
—Muy sencillo, porque no voy a permitirlo.
Una vez lanzada tan arrogante amenaza, lord Ashcombe se inclinó ante ella y la dejó sola en la sala, con aquellos terribles documentos aún en la mano.
La casa de lord Ashcombe era tan apabullante y elegante como Talia temía.
Estaba situada en la prestigiosa Grosvenor Square y era una construcción de piedra con siete grandes ventanales y arcos de ladrillo. Al salir del carruaje, Talia tuvo la impresión de que, tras cada una de aquellas ventanas que daban a la calle, había unos ojos que la observaban.
Su inquietud no disminuyó un ápice mientras la conducían por un vestíbulo con suelo de mármol blanco hacia una increíble escalera que pasaron de largo. Quizá no perteneciese a una ancestral familia aristocrática, pero había pasado tantas horas en la biblioteca que enseguida reconoció el valor de las obras maestras que decoraban las paredes del largo pasillo y los frescos de estilo italiano con escenas de la mitología griega que pudo admirar en el techo del gran salón. Tampoco le costó reconocer la araña veneciana que iluminaba la entrada a la capilla privada de la casa.