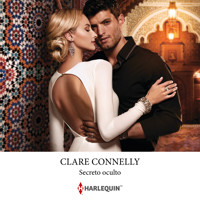2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Su contrato era temporal, pero no iba a ser tiempo suficiente. Paige Cooper, que de niña había sido una estrella de Hollywood, huía de la fama y trabajaba de niñera. Al ser contratada por el magnate de las perlas australiano Max Stone para ayudarla con su hija, Paige decidió aprovechar la oportunidad para escaparse a la otra punta del mundo. Sorprendida por su conexión con Max, que era viudo, Paige deseó abrirse a él, pero revelarle su pasado podía destruir la relación más real que había tenido en toda su vida. No obstante, reprimir el deseo que sentía por él era un suplicio y, según iban pasando los días, se dio cuenta de que era inútil resistirse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Clare Connelly
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un contrato para huir, n.º 3116 - octubre 2024
Título original: Contracted and Claimed by the Boss
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788410742031
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Por la noche, cuando estaba dormida, Max siempre iba a ver a su hija, se quedaba un instante observando su rostro angelical y, después, apagaba la lámpara de lava rosa fosforita y morada que adornaba su mesita de noche. En los últimos tiempos, eso le había causado un extraño dolor, porque, dormida, era fácil pensar que seguía siendo la niña pequeña, amable y divertida que siempre había sido, hasta hacía unos pocos meses. En esos momentos, Amanda se enfadaba con facilidad, sus cambios de humor eran impredecibles y en ocasiones casi no la reconocía.
Pero por las noches Max se quedaba junto a su cama, deseando que volviese a ser feliz, a estar tranquila y contenta. Y, sobre todo, esperaba que entendiese lo mucho que la quería.
Debido a la niñez que había tenido el solitario multimillonario, le resultaba complicado expresar aquel amor, pero lo intentaba.
Quería, más que nada en el mundo, ser mejor. Diferente. Un padre mucho más activo e implicado de lo que lo había sido su propio padre, y su madre también. Eran su ejemplo de lo que no había que hacer y, hasta hacía poco tiempo, se había guiado por aquello.
Pero del mismo modo que a veces cambiaban las estaciones sin que uno se diese cuenta, Amanda había cambiado sin que Max se percatase, al principio. Había empezado con pequeñas rabietas, fáciles de ignorar, que le habían resultado incluso divertidas, pero la tormenta se había ido formando y ya no se acordaba de la última vez que había tenido una conversación con su hija que no hubiese terminado en discusión. Solía empezar a alzar la voz ella, pero Max tenía que reconocer, por mucho que lo avergonzase, que en ocasiones él lo hacía también.
Max siempre había tenido éxito. De niño había sido el más rápido, el más listo, el mejor y más inteligente, su natural instinto de competición se había visto avivado por unos padres que jamás le transmitían su aprobación, que era lo que él más deseaba. A pesar de que sus motivaciones habían cambiado, ya no le importaba la aprobación ni el elogio de nadie, seguía decidido a tener éxito en todos los aspectos de su vida.
Con Max a las riendas, el negocio en el sector del lujo, que incluía su proyecto personal: granjas de perlas allí, en Australia, había pasado de ser una respetada tienda a un gigante mundial con diversas marcas de joyas, bolsos o ropa, conocidas en el mundo entero. Ese éxito era gratificante, pero su prioridad era siempre Amanda. Lo que más le importaba a Max era ser un buen padre.
Y en esos momentos estaba fracasando estrepitosamente. Aunque le costaba reconocerlo y odiaba lo que se veía obligado a hacer, tenía que admitir, por primera vez en su vida, que necesitaba ayuda. Y por el bien de Amanda, la iba a buscar.
Capítulo 1
Nunca había visto algo así. Todavía estaba entumecida después del largo viaje desde la otra punta del mundo, y un poco mareada del vuelo más corto dentro de Australia en un avión pequeño, privado. Paige Cooper notó que se le llenaban los ojos de un polvo rojizo, pero aún así se sintió hipnotizada. Lejos del aeropuerto, la carretera no era más que un camino que atravesaba el desierto, bordeado por unos pocos árboles poblados por un millón de cacatúas, majestuosas bajo la luz del atardecer. Según fueron avanzando en el elegante todoterreno negro aumentó el número de árboles, se volvieron más verdes, el ambiente se oscureció a medida que crecía sobre su cabeza un dosel lustroso, de olor dulce: a mango y a algo más, un olor tropical.
La carretera, que había sido una línea recta durante muchos kilómetros, empezó a zigzaguear y tras cada curva apareció un bosque más denso y pequeñas franjas de cielo azul, hasta que doblaron la última y apareció ante ella el océano de Wattle Bay, brillando como un manto de diamantes turquesa, más bonito que una postal. Paige pensó en todo lo que había dejado atrás hacía años en Los Ángeles, la playa que había asociado con una vida que prefería olvidar y unos malos tratos por parte de sus padres que habían marcado su manera de ver la vida, pero aquella playa era diferente. Era más elemental. No había cuestas ni tiendas para turistas. Solo había arena blanca, agua cristalina y tantos árboles que se le cortaba la respiración.
La casa también era distinta a como se la había imaginado. Al fin y al cabo, Paige sabía que la familia Stone era una de las más ricas del mundo, sus joyerías eran sinónimo de lujo. Paige había llevado uno de sus collares de diamantes a la primera ceremonia de premios a la que había asistido. Solo había tenido doce años, pero su madre había insistido en que pareciese mayor y había elegido un vestido escotado, tacones y joyas caras. A pesar del éxito que había tenido aquella noche, a Paige se le encogía el estómago al recordarla porque había estado allí obligada por sus padres.
Lo que Paige no había sabido hasta que no había aceptado el trabajo era que el imperio de la familia Stone había empezado con el cultivo de perlas a principios del siglo XX, y que en aquella propiedad situada en el extremo más septentrional de Australia estaba su mayor explotación.
Era normal que hubiese esperado encontrarse con una casa moderna y ostentosa, como las que había en Los Ángeles, pero lo que vio fue, en muchos aspectos, todo lo contrario. Sus ojos, de un verde casi idéntico al de los árboles tropicales que crecían descontroladamente sobre su cabeza, recorrieron la casa y sintió algo parecido a placer, un placer inesperado en aquella zona salvaje del mundo.
¿O tal vez fuese alivio? Durante los últimos meses había actuado por instinto, desde que se había anunciado la publicación del libro de sus padres. Paige había empezado a notar un sudor frío. ¿Es que jamás se libraría de ellos? A pesar de que se había emancipado en la adolescencia, los fantasmas de aquellos seres manipuladores seguían persiguiéndola. Lo único que ella quería era fingir que el libro no existía, pero le habían pedido entrevistas y los paparazis habían llegado a acercarse al colegio de uno de los niños que tenía a su cargo. Entonces, consciente de que habían descubierto su tapadera, había tenido que huir y encontrar otra misión que estuviese lo más lejos posible de la civilización.
Se fijó en los detalles de la casa sin permitir que su corazón respondiese, aunque era difícil ignorar los encantos de la propiedad. Paige se mantuvo impasible, siempre la contrataban por poco tiempo, era ella misma la que insistía en que así fuese, y una parte esencial de lo que hacía era brindar ayuda sin involucrarse en lo emocional.
Había una gran zona de césped cuidadosamente cortado y la casa era toda de madera, excepto las numerosas ventanas, y el primer pensamiento de Paige fue que parecía una casa en un árbol para adultos. Tenía tres pisos, pero era más encantadora que grandiosa, al menos desde el exterior, con la madera pintada de color crema y un gran porche en el que Paige solo alcanzó a distinguir una tumbona y una mesa. Se imaginó lo agradable que sería sentarse en una de las sillas de mimbre con un té con hielo y contemplar las vistas.
Pero no había ido allí a relajarse, sino a trabajar, y suponía que iba a estar muy ocupada.
La agencia le había advertido que la casa estaba bastante aislada, y ella había esperado encontrar silencio, ya que lo necesitaba de manera desesperada tras el alboroto que había habido en su vida personal durante el último mes, pero allí no había silencio, sino todo lo contrario. El canto de los pájaros era increíble, una verdadera orquesta de la naturaleza, se oían zumbidos y silbidos a su alrededor y no tuvo elección, tuvo que detenerse a escucharlos y disfrutar de aquello.
Y así fue como encontró él a Paige Cooper. Tenía la piel clara, luminosa como una perla bajo el sol del atardecer, los ojos muy grandes muy abiertos, los labios rojos separados, el pelo color caoba echado sobre un hombro, buscando un soplo de brisa del mar en el cuello, porque la humedad era asfixiante, y un cuerpo pequeño, esbelto, que estaba relajado, proyectando un aire de fragilidad que llevaba años intentando conquistar.
Max Stone estudió a la mujer que la agencia le había enviado y contuvo un gemido. Porque, a pesar de que sabía que necesitaba ayuda, no le había gustado tener que pedirla.
La idea de que hubiese alguien más viviendo bajo su tejado y ocupándose de su hija le hacía sentirse como un fracasado. O, peor, le hacía sentirse como su propio padre, Carrick Stone, que siempre había encargado a otros todo lo relacionado con Max y solo se había interesado por él cuando había tenido claro que tenía una buena cabeza para los negocios.
Max no se había preguntado cómo sería la niñera, pero, al mirar a aquella mujer que había en medio del jardín, sintió calor por dentro. Se quedó inmóvil, enfadado porque fuese guapa y atractiva, porque conocía a muchas mujeres que eran lo primero sin ser lo segundo. Y desear a la mujer a la que había contratado para que cuidase de su hija era una complicación innecesaria.
Pensó en despedirla en aquel momento y pedir que le mandaran a otra, pero estaba desesperado y le habían informado de que aquella era la mejor. Además, solo era un contrato de tres meses y él no tenía la intención de caer en la tentación. Cerró un puño y se obligó a centrarse.
–¿Paige Cooper? –la llamó en tono rudo.
Y a ella le brillaron los ojos con sorpresa al oírlo.
A Max le ardió el vientre todavía más. Apretó los dientes, puso los hombros rectos y utilizó su legendaria determinación para avanzar hacia aquella estadounidense de aspecto frágil con pasos largos y firmes.
La casa tenía un halo de misterio y Paige estaba segura de que estaba llena de secretos, que tenía una historia fascinante, pero todavía más misterioso era el hombre que había salido de las sombras y avanzaba hacia ella con gesto sombrío. Paige era actriz de formación, había grabado su primer anuncio de niña y después había protagonizado películas, había crecido rodeada de actores. Conocía bien el lenguaje corporal y el significado de las expresiones faciales, pero aquel hombre era difícil de interpretar. Era evidente que se sentía molesto, pero ¿por qué? Ella no había llegado tarde y casi no había hablado. ¿Qué podía ser?
Además de la irritación había algo más en su rostro: ¿estrés, cansancio, cautela? Y eso chocaba con la fuerza de su cuerpo al caminar, como si fuese un animal salvaje con forma humana.
–¿Señorita Cooper?
Tenía acento australiano, como un actor con el que Paige había trabajado, profundo y relajado.
–Paige –le respondió ella asintiendo, aclarándose la garganta y obligándose a sonreír.
Tenía mucha sed. Después de haber vivido varios años en Dubái, tenía que haber llevado una botella de agua, pero lo cierto era que llevaba casi dos horas sin beber y hacía mucho calor.
–Soy Max Stone.
Ella ya lo sabía. Era un hombre muy conocido, multimillonario y uno de los hermanastros que había heredado el imperio de la familia Stone varios años antes.
–Gracias por venir –añadió él, aunque no parecía precisamente agradecido.
Tenía una voz muy masculina, la mandíbula cuadrada y dura, un hoyuelo en la barbilla. Su pelo era negro, con algunas canas en las sienes, y tenía los ojos de un azul profundo, fascinante. Si hubiesen estado en Los Ángeles, Paige habría sospechado que llevaba lentillas de contacto de ese color, pero sabía que Max Stone estaba por encima de aquellas vanidades.
La estaba mirando como si esperase que ella hablase, pero ¿qué más podía decirle? ¿Que era un placer? Eso no era del todo cierto. Aquel trabajo había sido su escapatoria. Había necesitado marcharse a la otra punta del mundo, así que había aceptado el puesto en el lugar más lejano y aislado que había podido encontrar, en el trópico australiano, lejos del resto del mundo y, en especial, de los medios de comunicación que habían golpeado su vida con la fuerza de un huracán.
–Gracias por aceptarme –le dijo, y se maldijo por haber admitido aquello.
No quería que su nuevo jefe supiese que estaba huyendo, pero él no pareció reaccionar a aquello.
–Amanda llegará a casa en… –dijo, mirándose el Rolex que llevaba en la muñeca–… algo menos de una hora. Entre, se lo enseñaré todo.
Paige oyó un ruido a sus espaldas y Reg, el hombre que la había conducido hasta allí, tomó su maleta y subió con ella las escaleras del porche. Había plantas exuberantes, coloridas, a ambos lados de las escaleras.
Cuando Max abrió la puerta de su casa, Paige se dispuso a entrar, pero Reg, distraído, se interpuso en su camino y ella solo pudo echarse hacia donde estaba Max Stone.
Si le había parecido un animal salvaje nada más verlo, en ese momento, cuando sus cuerpos se tocaron, lo sintió y supo que vibraba a un ritmo que no era el normal. Sintió su energía y se apartó enseguida, con el pulso acelerado.
–Lo siento, jefe –se disculpó Reg sonriendo y tocándose el descolorido sombrero.
Después, bajó las escaleras de dos en dos.
Paige no se molestó en volver a mirar a Max, no podía hacerlo. No mientras luchaba contra la respuesta de su cuerpo al tocarlo. En su lugar, buscó refugio en el interior de la casa.
En comparación con el exterior, la entrada estaba oscura y fresca, y los suelos y las paredes eran de madera. Todo parecía original, aunque Paige no era experta en arquitectura, mucho menos, australiana. Solo supo que le gustaba, y mucho.
–La casa fue en su origen un hotel –le explicó Max en tono ronco, a sus espaldas–. Mi abuelo lo convirtió en una vivienda hace unos cuarenta años y tiró muchas paredes para hacer las habitaciones más grandes. Yo renové la cocina, los baños, y puse fontanería del siglo XXI.
Dijo lo último casi en tono de broma y ella se obligó a esbozar una sonrisa mientras avanzaba dentro de la casa.
–El piso de abajo son todo zonas comunes. El salón está allí –continuó él, señalando hacia la izquierda con la cabeza.
Paige se asomó y vio un espacio muy agradable, sofás enormes, una alfombra grande, la televisión colgada de la pared y estanterías con libros. Los enormes ventanales tenían vistas al mar, que todas las habitaciones de aquella parte de la casa debían de compartir. Cruzó los dedos para que su dormitorio fuese parecido. En la mesita del café había un juego de mesa: el Scrabble, pero la partida parecía abandonada, tal vez porque Amanda había tenido que irse a la cama o al colegio.
Sintió un vacío en el pecho que le resultaba muy familiar, una sensación a la que se había acostumbrado en los últimos cinco años, desde que se había marchado de Los Ángeles y había empezado a trabajar como niñera. Se había visto rodeada todos los días de signos de amor familiar, de unidad, y no había podido evitar comparar aquellas señales de afecto paternal con su propia niñez, en la que no habían existido.
Max había continuado andando, así que Paige apretó el paso una vez más.
–Mi despacho –le dijo él, señalando a la derecha.
Pero la puerta estaba cerrada y Paige no se asomó.
–La habitación de Amanda –añadió Max, indicando a la izquierda.
Paige entró en ella con expresión de curiosidad. Al fin y al cabo, iba a ser su trabajo y su responsabilidad.
No había cama, pero era el paraíso de cualquier niño, con una mecedora junto a la ventana para sentarse a admirar las maravillosas vistas, otra televisión y una estantería con todos los juegos que uno pudiese imaginar, y algunos libros cuyos títulos conocía, porque eran libros que les gustaban a todos los niños del mundo, tirados por el suelo.
–Le gusta estar aquí –le dijo él con voz casi normal, solo un poco tensa–. Ese es el comedor, pero no lo utilizamos.
Max abrió otra puerta y Paige entró. Tenía vistas al jardín y, más allá, a la selva.
–Qué bonito –comentó.
–No nos gusta –le respondió él.
Y a Paige se le encogió el corazón al oírlo hablar en plural.
–¿No? ¿Qué es lo que no les gusta? –le preguntó ella, sonriendo.
–Amanda dice que le resulta agobiante.
–Supongo que es demasiado formal –comentó Paige, acercándose a la enorme y oscura mesa de roble.
Allí no había ninguna señal de vida familiar. No había fotografías, libros, arañazos en la madera, nada que indicase que hubiesen pasado buenos momentos comiendo allí. Había una chimenea, que sospechó que casi no se utilizaba, y unos enormes ventanales con cortinas color burdeos y, en la pared del fondo, dos puertas pequeñas.
–¿Qué hay ahí?
Él hizo una mueca y sonrió.
–Un pasillo que comunica el comedor con la cocina –continuó explicándole Max–. De cuando era un hotel.
–Bien pensado.
–Era normal en esa época. Venga, no tenemos todo el día.
A ella le sorprendió el tono y se movió deprisa.
Dio un grito ahogado al llegar a la increíble cocina, que era nueva y espaciosa. Había una isla central y tres paredes eran ventanales, por lo que tenía vistas al mar y también a la fascinante selva tropical. Los suelos parecían los originales de madera y la mesa era todo lo contrario a la del comedor. Era una mesa muy usada. Ella se acercó sin pensarlo y apoyó la mano en el respaldo de una de las dos sillas, porque solo había dos sillas. Eso debía de significar que no solían recibir invitados y que no estaban acostumbrados a que una tercera persona se sentase a su mesa.
Se imaginó al padre con la hija, se los imaginó muy unidos. Contuvo un suspiro, miró a Max y notó que se le aceleraba el corazón.
–Siéntese, por favor –le pidió él.
Paige se preguntó cuál sería su sitio y cuál el de Amanda. Pensó que tenía sentido sentarse en la silla que ya estaba tocando, así que la echó hacia atrás, se sentó y apoyó los codos en la mesa.
Max se acercó a la nevera.
–¿Quiere agua?
–Sí, gracias.
Él sacó dos vasos de un armario y los llenó directamente de la nevera. El cristal se empañó por el frío y ella sintió que necesitaba beber.
Max llevó los vasos hasta la mesa con el ceño fruncido. No había otra manera de describir su expresión. Dejó uno delante de Paige y, en cuanto lo soltó, ella lo tomó y casi lo vació antes de mirarlo. Max la estaba observando y ella sintió un cosquilleo en la espalda que no le resultó nada desagradable. Pero era una advertencia. Paige había aprendido a dejarse llevar por su instinto, en especial, cuando este la avisaba de que debía ser cauta.
Él tenía los brazos en jarra, la mandíbula apretada, todo el cuerpo en tensión, así que Paige se inclinó hacia delante y le preguntó:
–¿Qué ocurre, señor Stone?
Él frunció el ceño y a Paige se le aceleró el corazón. Era muy guapo, pero tosco al mismo tiempo, no se parecía en nada a los hombres con los que había crecido. Era una belleza salvaje y poderosa.
–Mi hija… –empezó él con la voz tensa–. Amanda…
Paige escuchó con paciencia. La agencia le había dado algo de información: la niña tenía once años; había vivido los cinco primeros en Sídney, hasta que su madre había fallecido en un accidente de tráfico; estaba en quinto de primaria en un colegio de Mamili, una pequeña ciudad situada en el corazón de Wattle Bay. Paige se había visto obligada a firmar un acuerdo de confidencialidad, y le parecía bien. Respetaba a cualquiera que quisiese proteger su intimidad.
–Lo he hecho lo mejor posible –murmuró Max–, pero ha cambiado. Está… irreconocible.