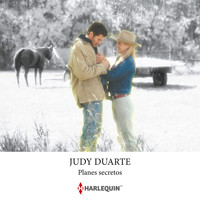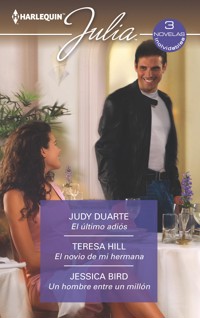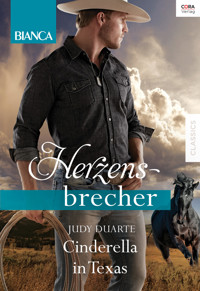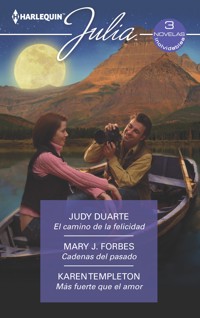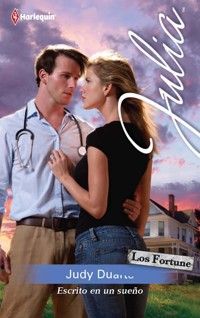7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Ese niño rubio tenía que ser su hijo... En otro tiempo, el bombero Joe Davenport y Kristin Reynolds habían sido amantes, pero la prestigiosa familia de Kristin los había separado. Joe nunca había deseado abandonarla, del mismo modo que ahora no quería renunciar a su hijo. Como adultos que eran, ambos podían compartir la paternidad del pequeño Bobby sin desear nada más. Y, aunque entre ellos la atracción seguía tan viva como siempre, Joe no tenía la menor intención de dejarse llevar por ella... por mucho que Kristin fuera la única mujer que le había hecho desear tener una familia... y una esposa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Judy Duarte
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un nuevo comienzo, n.º 1580- julio 2017
Título original: Their Secret Son
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-063-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
UNA descarga de adrenalina invadía la sangre de Joe Davenport cada vez que había un fuego, y no disminuía hasta que la última llama quedaba apagada. Y ése no era distinto.
El olor a ceniza impregnaba el aire mientras Joe recorría el descampado, mirando entre las hierbas carbonizadas. Buscaba el punto de origen del fuego; finalmente lo encontró junto a un trozo de plástico rojo derretido.
Sólo habían tardado diez minutos en controlar las llamas, pero la situación habría sido peligrosa si hubieran alcanzado la vieja casa de madera de los Billings.
Edna Billings, que estaba confinada a una silla de ruedas a causa de la artritis, quizá no habría podido escapar de la casa en la que insistía en vivir sola.
Dustin Campbell, un bombero novato, se acercó con la mano en el hombro de un chico de unos siete años.
—Tenemos un pirómano, Joe. Lo encontré entre los árboles, y huele a humo.
El niño llevaba pantalones color caqui con manchas de tierra y hierba en las rodillas. En el bolsillo de su camisa blanca se veía un bulto sospechoso.
—¿Qué tienes ahí, hijo?
El chico, que por su forma de vestir parecía de buena familia, encogió los hombros. Después sacó un mechero de oro grabado y se lo entregó.
Joe no quería asustar al niño, pero una charla sobre el peligro de jugar con mecheros o cerillas, seguida de la oferta de convertirlo en un vigilante contra el fuego solía funcionar de maravilla. Tampoco iba mal infundir algo de culpabilidad.
—¿Cómo te llamas? —preguntó con severidad.
—Bobby —el niño se estiró. Su barbilla, pequeña y firme, indicó a Joe que le costaría intimidarlo.
El niño, con un remolino en el pelo rubio, pecas en la nariz y una mejilla manchada, le recordaba a sí mismo a esa edad. Joe también había sido rubio, gallito y con tendencia a meterse en problemas.
—¿Empezaste tú el fuego?
—No —Bobby cruzó los brazos.
—Pero debes haberlo visto.
El niño asintió.
—¿Cómo de grande era el fuego cuando lo viste?
—Así —el niño separó los dedos tres centímetros—. Pero no lo empecé yo.
—¿Así de pequeño? Debes haber sido el primero en llegar.
Bobby encogió los hombros con aire defensivo. Joe recordó su propio encuentro con la policía después de encender un fuego en un edificio abandonado. Joe sólo había pretendido llamar la atención respecto a las actividades ilegales de su padre. Éste llevaba años utilizando el almacén para traficar con drogas y él había decidido acabar con eso. A sus catorce años, pensó que las autoridades podrían hacer entrar en razón a su padre drogadicto.
Ese día, hacía casi doce años, la vida de Joe había dado un giro radical.
Joe Davenport, que había sido acusado de delincuente e incendiario, pronto se convertiría en jefe de bomberos, gracias a la ayuda de Harry Logan, santo patrón de los chicos malos.
—¿Como crees que empezó el fuego? —preguntó Joe.
—Fue culpa de mi madre —dijo el chico.
—¿Estás diciéndome que tu madre inició el fuego? —preguntó Joe; la historia se ponía interesante.
—No. Pero fue culpa suya.
—¿Podrías explicarme por qué? —Joe habló con seriedad, pero tuvo que controlar la sonrisa.
El niño tomó aire y suspiró, como si le molestara tener que explicar algo que estaba muy claro.
—Me regalaron una maqueta de coche para mi cumpleaños, y algunos de los dientes que sirven para sujetar las piezas se rompieron. Le pregunté si podía utilizar su pegamento de uñas, porque es tan bueno que se te pueden pegar los dedos para siempre, pero no me dejó.
—¿Incendió el descampado? —Joe alzó una ceja.
—No. Tuve que descubrir otra manera de pegar las partes. Me acordé de que una vez puse un tenedor de plástico en la chimenea y se derritió y se puso muy duro. Así que fui por el mechero de mi abuelo, aunque no me dejan jugar con él; pero iba a tener mucho cuidado —los ojos avellana del niño brillaron y el labio inferior tembló con un principio de remordimiento—. Y el coche prendió el campo cuando se derritió.
La lógica infantil hizo que a Joe le costara mucho contener la sonrisa. Se preguntó cómo manejaban los padres esas historias día a día. El niño necesitaba una mano firme y cariñosa.
No un puño, claro, que era lo que había utilizado su padre para tratar con él. Davenport no era un experto en educación infantil, pero sabía que eso no funcionaba.
—¡Bobby! —llamó una voz femenina desde el otro lado de la calle.
Debía ser la madre. Davenport también tenía una charla para las madres de pequeños pirómanos. Giró lentamente para enfrentarse a ella.
Pero nada lo había preparado para ver a Kristin Reynolds, una mujer con quien había salido ocho años atrás. Seguía siento tan bonita como él recordaba: alta y esbelta, con el pelo color miel y ojos verde esmeralda.
Los años la habían tratado bien. Muy bien.
Llevaba pantalones color crema y un suéter negro ajustado, que realzaba sus pechos casi perfectos.
Eran dos adolescentes de diecisiete años cuando se conocieron. Joe se enamoró de ella en el primer baile del curso escolar, en noviembre. Y seguía encontrándola atractiva, impresionante, en realidad.
Se le aceleró el corazón. Había cosas que el tiempo no cambiaba. La bonita mujer fue hacia ellos con una expresión que parecía de preocupación maternal.
Joe pensó que Kristin no podía ser la madre de ese niño.
—Oh, oh, —rezongó el niño. Dio una patada al barro—. Aquí viene mi madre.
Kristin sólo había reconocido al niño, a él no lo había mirado todavía. El corazón le latía como un tambor, aunque no estaba seguro de por qué. Suponía que por la sorpresa de verla y algo de vergüenza. Kristin Reynolds había sido su primera amante.
Joe había roto con Kristin presionado por el padre de la joven, un rico propietario que nunca había perdonado al chico que incendió un almacén abandonado y atrajo la atención de la prensa sobre la malas condiciones de uno de los muchos edificios que poseía.
Thomas Reynolds había dejado muy claro que Joe Davenport no era lo bastante bueno para su hija. Fue a ver a Joe y le exigió que se apartara de su hija. Pero él no hizo caso hasta que el hombre le habló de la felicidad de Kristin y el maravilloso futuro que tenía por delante.
Kristin había sido una alumna de matrícula de honor que pretendía ir a la universidad, pero su notas habían empeorado y se interesaba menos por los estudios desde que lo había conocido.
—Mi hija nunca me había mentido —dijo Thomas—, ni había hecho cosas a mis espaldas. Y mírala ahora.
Joe no había sabido que Kristin mentía a su padre ni que se escapaba de la casa a escondidas para verlo a él.
—¿Quieres que caiga tan bajo como tu padre?
Eso era lo último que deseaba Joe. Sin embargo, el pomposo y desagradable hombre tenía razón. Kristin estaría desperdiciando su vida si se quedaba con él, que nunca podría competir con su padre ni con ningún miembro del círculo social en el que ella se movía.
Joe había disimulado muy bien aquel día de junio en el campo de fútbol, cuando le dijo a Kristin que no la quería. La mentira casi lo había destrozado, pero el padre de ella tenía razón. Kristin se merecía mucho más de lo que podía ofrecerle el hijo de un traficante de mala muerte. Dejarla ir había sido lo correcto.
No entendía por qué le aceleraba el corazón verla ocho años después. Su perfume, elegante, exótico, y caro, lo envolvió como una cálida ola de recuerdos.
Joe maldijo entre dientes. Ella seguía provocándole una intensa reacción emocional y física. Habían pasado ocho años desde la última vez que la tuvo en sus brazos, y había tardado una eternidad en olvidarla.
—Estoy bien, mamá —dijo el niño.
Joe miró a Bobby. De pronto, el parecido que había visto entre el niño y él lo golpeó como una bofetada. Hizo un rápido cálculo mental, restando nueve meses a ocho años.
—Deberías estar en tu habitación, jovencito —dijo la mujer alta y rubia. Cuando se volvió hacia Joe, tragó aire y entreabrió los labios.
Kristin contempló la versión adulta del chico que había amado, al que había entregado su corazón y su virginidad. El chico que la había dejado.
No era que no hubiese esperado verlo cuando fue a pasar el verano en Bayside, con su padre enfermo. Pero no había esperado verlo en ese momento. Así.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó, intentando recobrar la compostura.
—¿Este niño es tu hijo? —preguntó Joe.
Ella se preguntó si notaría el parecido y si sospechaba algo. Sería lo lógico. Ella lo veía cada vez que miraba esos ojos color ámbar, idénticos a los de su padre. Y cada vez, recordaba el dolor que le había causado el rechazo del que había sido su primer y hasta hacía muy poco, único amante.
Había tardado años en olvidar a Joe, pero verlo de nuevo lo traía todo de vuelta: el dolor, el rechazo, la humillación de decirle a su padre que iba a ser madre soltera. La mentira que le contó cuando él preguntó quién era el padre.
—Sí —contestó—. Soy su madre.
La mirada de Joe la atravesó. Volvió a sentirse como una adolescente, observando maravillada al chico nuevo del instituto.
Joe había madurado; era más ancho y más alto. Sus ojos color ámbar, más agudos que antes, pasaban de Bobby a ella, analizando, amenazando con levantar cada capa de mentira hasta llegar a la verdad. Una verdad que no podía dejar que saliese a la luz.
Frotó las palmas húmedas de las manos en los pantalones, rezando por una escapatoria rápida y fácil. Tenía que irse antes de que el secreto que había guardado durante ocho años saliera a la luz.
Se preguntó si Joe veía lo mismo que ella, día a día. Un niño que era el vivo retrato del «chico Davenport».
—Por lo visto, este incendio es culpa tuya —Joe le dio el mechero de oro que le había regalado a su padre dos años antes y sonrió.
—¿Mía? —su voz sonó como un chirrido.
—Eso nos ha contado Bobby —dijo Joe—. Necesitaba pegamento para un coche roto.
—Bobby —se acuclilló y miró a su hijo a los ojos—. No puedo dejar que juegues con Superglue.
—Los mecheros tampoco son buena idea —apuntó Joe—. Intentó unir el plástico quemándolo.
Tener un hijo inteligente y curioso, con tendencia a las travesuras, hacía que su vida fuera una aventura continua. Siempre estaba esperando la siguiente. Su instinto le decía que Bobby no era más que un niño activo, pero su prometido creía que ella lo estaba malcriando por su excesiva tolerancia.
—Bobby, hablaremos de esto en casa —dijo Kristin. Miró a Joe y captó las chispas doradas de sus ojos, y esa mueca de chico malo que solía acelerarle el corazón.
Se dijo que no podía permitir que su obsesión de adolescencia interfiriese con su plan de vida. Ya no. Por primera vez en muchos años, había encontrado la paz y la satisfacción, y tenía un prometido que anhelaba casarse con ella. Y no era un prometido cualquiera.
Dylan Montgomery era un hombre que entendía las relaciones, a la gente. A los niños. Era un hombre que se había hecho un nombre en el mercado de la autoayuda y estaba introduciéndose en el ámbito de las tertulias televisivas, el tipo de hombre con el que su padre siempre había soñado que se casaría.
Tenía que considerar los sentimientos de su padre, además de su estado de salud. Llevaba años fumando y su idea para dejarlo había sido pasarse a fumar en pipa, pero tenía los pulmones fatal y principios de enfisema. Necesitaba una operación de corazón; pero era diabético y tenía exceso de peso. Esas complicaciones impedían realizar la operación que le salvaría la vida.
Kristin no podía someterlo al estrés que supondría decirle la verdad. Aunque hubiera vivido los últimos ocho años en la costa este, no por eso había dejado de preocuparse por su padre. Por eso había vuelto a casa, para hablar con sus médicos. Para protegerlo, igual que él la había protegido siempre.
Thomas Reynolds podía dar la impresión de ser un bruto a veces, pero eso se debía a que era un hombre de negocios de éxito. Los rumores decían que no convenía llevarle la contraria, sobre todo en lo referente a ventas de propiedades y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Quizá hubiera algo de verdad en eso. Ella sabía que había habido unos cuantos juicios, que su padre había ganado provocando la ruina de al menos una compañía. Pero eso era cuestión de negocios.
Thomas Reynolds era mucho más de lo que se veía a primera vista. Era su padre, el hombre que la adoraba. El hombre que había ido con una cámara de vídeo a todas las obras teatrales del colegio; que creó un disfraz de mariposa para que se lo pusiera en el desfile de primavera y que la había oído recitar el mismo poema una y otra vez para el discurso de inicio de curso de la escuela elemental.
El amable gigante que la arropaba todas las noches y escuchaba sus oraciones. El marido con el corazón roto que había intentado compensar a su hija por la pérdida de su madre.
Aunque tuviera que dedicar el resto de su vida a ello, Kristin quería compensar a su padre por el dolor y la decepción que le había causado al enamorarse y confiar en Joe Davenport.
—Tenemos que hablar —Joe le tocó el brazo. A ella se le puso la carne de gallina.
—Si sugieres que hablemos del pasado, no hay nada que decir.
—Yo creo que tenemos mucho de lo que hablar —replicó Joe, mirando al niño y luego a ella.
Ella no estaba dispuesta a hablar de su pasado con Joe. Ni allí, ni en ese momento, ni nunca.
—Pagaré cualquier daño que haya causado mi hijo —dijo Kristin—. Ahora, si me disculpas, tengo que volver a casa. He dejado las patatas al fuego y, a no ser que quieras ocuparte de un fuego doméstico, más vale que vaya a apagarlas.
Agarró la mano de Bobby e inició el largo camino que llevaba a casa de su padre, deseando escapar del escrutinio del bombero y llevar a su hijo a casa antes de que hubiera más preguntas.
Cuando se acercó a la casa victoriana de tres pisos y cien años de antigüedad, sus mentiras la asaltaron.
«¿Estás qué?» había gritado su padre, cuando lo telefoneó desde la universidad para darle la noticia.
«Estoy embarazada».
El día que pensaba decirle a Joe que temía estar embarazada, él se adelantó y le dijo que ya no la amaba. Desde su punto de vista, no le quedaba más opción que irse a la universidad un par de meses antes. Cuando llegaron las vacaciones de navidad, ya no podía disimular el embarazo.
—«¿Quién es el padre? Si es el chico Davenport, lo descuartizaré».
Entonces fue cuando dijo la primera mentira, la que había perpetuado hasta ese momento.
«El padre es un chico que conocí aquí, papá. Un miembro del equipo de waterpolo. Pero para mí sólo fue una aventura. Y no pienso casarme con él, por mucho que me lo pida».
Su padre había rugido y clamado su desaprobación y decepción, pero continuó apoyándola financieramente hasta que se graduó con honores y empezó a trabajar como profesora en la costa este. Siempre que su padre le había sugerido que fuera a casa a visitarlo, Kristin le había dado alguna excusa, pidiéndole que fuera él quien volase a verla a ella y al nieto que adoraba.
Cuando llegaban a la verja de la casa, apretó suavemente la mano de Bobby. Para él había sido duro no tener una figura masculina en casa; y para ella también. Pero les iba bien. Y pronto Dylan asumiría el rol paternal. No necesitaba a Joe Davenport en su vida.
Sin embargo, estaba casi segura de que él había sospechado la verdad. Se preguntó si seguía dándole vueltas al asunto. Incapaz de contener su curiosidad, Kristin se dio la vuelta.
Él seguía mirándola. Le pesaron los pies y oyó el eco de los latidos de su corazón en los oídos. Podía ver la sospecha y las preguntas en su mirada.
Kristin no quería mentir. Pero no podía decirle a Joe la verdad sin desvelar el secreto que había ocultado a su padre durante años. Si su padre lo descubría, el disgusto podría provocarle un infarto, que acabaría con su vida.
Intentó convencerse de que Joe quizás diera gracias al cielo por haberse librado de los pagos de manutención y las responsabilidades que iban unidas a la paternidad. Tal vez dejara las preguntas en el aire, hasta olvidarlas.
Eso deseaba.
Joe maldijo entre dientes mientras Kristin se alejaba.
Había muchas posibilidades de que fuera el padre de Bobby.
—Esa es toda una mujer —dijo el bombero novato. Soltó un silbido largo y lento—. No se parece a ninguna de las madres que conozco.
—Es bonita, pero está fuera de tu alcance, Dustin —le dijo Joe—. Cuando un tipo se enamora de una mujer como esa, el futuro es agreste y peligroso.
La relación de juventud que Kristin y él habían iniciado, había sido como librar una batalla cuesta arriba desde el primer momento.
Mientras crecía, la gente solía referirse a él como «ese chico Davenport», algo que odiaba. No había sido fácil librarse de la rémora de la reputación de su padre. Si Harry Logan no hubiera entrado en su vida, sólo Dios sabía cómo habría terminado.
La noche del fuego, Harry había encontrado a Joe cerca de un contenedor, muerto de miedo, pero dispuesto a justificar su acción hasta la muerte. Sólo había pretendido hacer una hoguera en el viejo almacén, no provocar un incendio que amenazase a los demás edificios de la manzana. Harry había visto más allá de su ira, percibiendo su miedo y su dolor. En vez de llevarlo a un reformatorio, como habrían hecho muchos policías, Harry lo llevó a su coche de patrulla, pero no en calidad de sospechoso o criminal.
Harry había notado que nadie se ocupaba de Joe, que nadie lo escuchaba. Durante una hora se sentó con él, asintiendo con comprensión, haciendo preguntas cuando le parecía necesario. Después de escucharlo, dejó que el chico que se hacía el duro se deshiciera en lágrimas.
Cuando su llanto acabó por fin, Harry le ofreció algo que nunca le habían ofrecido antes. Un hombro en el que apoyarse y esperanza para el futuro. Una amistad con uno de los mejores hombres del mundo. Una familia que lo incluía en las barbacoas de los domingos y en los partidos de fútbol. Una hermandad de chicos fantásticos que antes habían sido inadaptados y rebeldes, pero habían encontrado un objetivo en la vida.
Gracias a Harry, Joe le dio la vuelta a su vida. Suponía que alguna gente no olvidaba su origen humilde, en especial el padre de Kristin. Pero eso le daba igual.
Hacía mucho que Joe Davenport había decidido ignorar a las personas incapaces de olvidar lo que había sido su padre. Y no iba a pasar el resto de su vida intentando demostrar que era lo bastante bueno para Kristin Reynolds. Sabía que su padre nunca lo creería.
Pero las cosas habían cambiado.
Había un niño de por medio. Un niño rubio cuya existencia él había desconocido, y que podía ser su hijo.
Si era el padre de Bobby, cumpliría con su obligación. Dijeran lo que dijeran Kristin y su padre.
Capítulo 2
AL día siguiente, cuando acabó su turno de veinticuatro horas, Joe fue a casa de los Reynolds y se detuvo en la puerta de roble tallado con vidriera.
Su excusa era hablar con Bobby sobre el fuego y sus peligros, y entregarle una insignia de miembro del cuerpo de bomberos juvenil. Joe sabía, por experiencia personal, que el esfuerzo y el contacto personal ayudarían a Bobby a ser más precavido.
Harry Logan y George Ellison, el jefe de bomberos que había hablado con Joe tras el incendio, habían utilizado el mismo enfoque. Lo habían llevado al parque de bomberos y le habían hecho sentirse como uno de ellos. Esa experiencia había dado la vuelta a su vida, otorgándole un propósito, un montón de amigos y, finalmente, un trabajo que adoraba.
Joe habría ido a hablar con cualquier otro niño que hubiese provocado un incendio, pero su visita tenía otro motivo más importante. Quería ver a Kristin de nuevo, preguntarle directamente si era el padre de Bobby.
Si el niño era hijo suyo, él estaba dispuesto a ser la clase de padre que siempre había deseado tener. No podría recuperar los años perdidos, pero sí tomar parte activa en su futuro; dijera lo que dijera Thomas Reynolds. Llamó al timbre.
Un momento después, Kristin abrió la puerta con un sencillo vestido verde y el pelo recogido en una cola de caballo. Parecía muy joven, casi la adolescente que había sido. La chica que él había amado.
Cuando lo vio, sus ojos esmeralda se ensancharon y se le abrió la boca. Era obvio que no esperaba que fuese a su casa. Nunca lo había hecho antes.
Sobre todo porque ella no había querido. Pero las cosas habían cambiado, eran adultos y cada uno había seguido su propio camino.
—Joe —fue lo único que dijo. Se puso pálida un momento y después pareció recuperarse.
—Vengo a hablar con Bobby —«y contigo», pensó.
—Bobby se ha ido de picnic a Oceana Park con los vecinos. No llegaran hasta última hora de la tarde.
—Siento que no esté —Joe no decía la verdad. Lo que Kristin y él tenían que hablar era mejor hacerlo en privado, sin que lo oyera Bobby.
—Gracias por venir —dijo ella, despidiéndolo.
—Como dije antes, Kristin, tú y yo tenemos cosas que hablar —dijo Joe—. Éste podría ser buen momento.
Ella miró por encima del hombro y, antes de que Joe pudiera hacer su pregunta, lo guió a través del césped hacia su coche.
—Ahora no es buen momento.
Él pensó que era porque su padre estaba en casa. Se preguntó si Thomas Reynolds se interpondría siempre entre ellos como un guardián, o como un perro enseñando los dientes.
Joe cruzó los brazos sobre el pecho, la miró exigiendo la verdad, la razón por la que no era buen momento.
—¿Qué ocurre, Kristin? ¿Temes que tu padre me vea en su propiedad y salga con una escopeta?
—No, claro que no.
Joe no la creyó. Se había sonrojado. Sabía que temía que su padre montara en cólera, pero no se amilanó.
—De acuerdo, Kristin, me iré. Por ahora. Pero contesta a una pregunta. ¿Soy el padre de Bobby?
—Bobby no es de tu incumbencia —replicó ella, frunciendo los labios con actitud defensiva.
—Si es mi hijo, sí lo es.
Ella se quedó parada, silenciosa y rígida como una estatua griega. Por alguna extraña razón, Joe sintió el deseo de consolarla, de envolverla en sus brazos. Decirle que podía apoyarse en él.
Pero Kristin Reynolds, por suave y gentil que fuera en el exterior, tenía una fuerza interior que Joe siempre había admirado. En vez de rendirse y ofrecerle ese gesto protector, se mantuvo firme.
—Quiero respuestas. Y no me iré hasta conseguirlas.
Ella se dio la vuelta, pero no dio un paso. Joe se preguntó si estaba llorando o buscando una respuesta. Quizá intentando decidir cómo contarle la verdad. O pensando en recordarle que nunca había sido bienvenido en la propiedad de los Reynolds.
Kristin, intentando controlar sus emociones, se limpió una lágrima de la mejilla y miró al porche de la casa en la que había crecido, que le había ofrecido refugio, confort y seguridad a lo largo de los años.
Había deseado que Joe no mostrase interés por su hijo, pero era obvio que el dominante y seguro bombero no daría marcha atrás.
Le había dicho a Joe que no temía que su padre lo persiguiera con una escopeta, y era verdad. No era un hombre violento, aunque a veces alzaba la voz tanto que hacía temblar a la gente que se enfrentaba a él. Pero la presencia de Joe irritaría a Thomas Reynolds y eso podría provocarle un infarto que acabase con su vida.
—Quiero un análisis de sangre para establecer mi paternidad —Joe la tomó de la mano y la volvió hacia él.
Kristin dejó escapar un suspiro. El testarudo bombero estaba yendo demasiado lejos. Tenía que decirle algo. La verdad. Pero no lo haría hasta conseguir su promesa. La promesa de que guardaría el secreto hasta que fuera oportuno revelarlo.
Se apartó un mechón de pelo que había escapado de la cola de caballo y miró el rostro anguloso del hombre que tanto poder tenía sobre ella; poder para conseguir que se le doblaran las rodillas y se le derritiera el corazón. Poder para poner su vida del revés y destrozar la relación que tenía con su padre.
—Tranquilo, Joe. Hay muchas cosas que no sabes y no entiendes. Hablaré contigo, en privado, si me das tu palabra respecto a una cosa.
—¿Cuál es?
—Prométeme que mantendrás nuestra conversación en secreto hasta que yo te lo diga.
Joe era orgulloso y tenía mucho sentido del honor. Si daba su palabra, la cumpliría. Ella dudaba que los años hubieran cambiado eso. Lo observó analizar sus palabras, preguntándose si aceptaría sus términos.
Después de lo que parecieron años, pero que no debió ser más de un minuto, él se pasó la mano por el pelo.
—De acuerdo. Lo haremos a tu manera.
—Muy bien —aliviada, Kristin soltó el aire que había estado conteniendo—. Pero no quiero hablarlo aquí.
—¿Qué te parece si lo hablamos cenando esta noche?
Ella no había pensado en cenar. Se parecía demasiado a una cita. La idea de estar a solas con Joe Davenport le provocó una oleada de recuerdos. Batidos de chocolate en la cafetería de Dottie, con las manos enlazadas bajo la mesa. Bailes lentos en la fiesta de primavera. Besos robados tras la caseta del campo de béisbol.