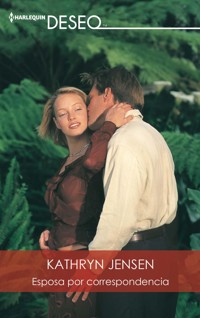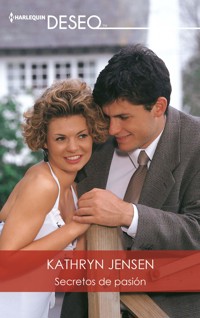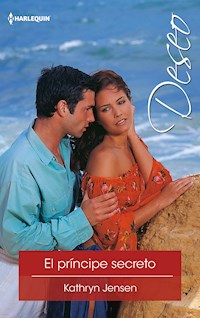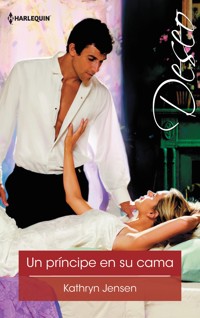
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
El hombre de su vida era un príncipe de verdad. Se suponía que el extravagante regalo de cumpleaños que le habían preparado a Maria McPherson sus compañeras de trabajo era un impostor. Alguien debería haber llamado a la agencia, porque resultó que aquel guapísimo caballero pertenecía de verdad a la realeza. El príncipe Antonio Boniface era guapo, rico y sofisticado... Y estaba más que dispuesto a enseñar a una muchacha inexperta todo lo que debía saber sobre la vida... y el amor. La tentación de abandonarse a él y permitir que la llevara a su mundo de lujo era casi irresistible. Pero si dejaba que aquel hombre se metiera en su cama, aunque fuera una sola noche, ¿sería capaz de dejarlo marchar después?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Kathryn Pearce
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un príncipe en su cama, n.º 1249 - mayo 2016
Título original: Mail-Order Prince in Her Bed
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8239-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
La situación era peor de lo que había imaginado. Antonio Boniface salió del ascensor en el piso décimo del rascacielos en Washington capital y se quedó mirando la placa de la pesada puerta de roble en la que se leía: Klein & Klein Public Relations and Advertising. Rápidamente, comprobó la dirección escrita en el papel que se sacó del bolsillo y los músculos del vientre se le tensaron como si se estuviera preparando para recibir un golpe. Marco no le había dicho que se tratara de una empresa y él, por consiguiente, había supuesto que acabaría en el apartamento de la mujer.
«No le des demasiada importancia», se dijo a sí mismo con firmeza. Tenía que haber una explicación sencilla respeto a la tal María McPherson, la clienta a la que Marco iba de camino a ver cuando él y las autoridades de emigración de los Estados Unidos lo interceptaron.
«Perdone, señorita. El señor Serilo ya no está al servicio del Royal Escort Service. Por favor, dígame cuánto le había pagado usted por sus servicios y le reembolsaré la cantidad inmediatamente».
Eso era lo único que tenía que decir. No tan difícil, ¿no?
Además, había demasiado en juego para echarse atrás ahora. No podía permitir que Marco deshonrase el ilustre apellido de su familia. En el pasado, la familia Boniface d’Apulia había sido tan poderosa como la de Medici, también benefactores de grandes artistas como Miguel Angel y Leonardo da Vinci. Sus raíces aristocráticas se remontaban al siglo doce e incluían dos papas, políticos, y mujeres de inteligencia y orgullo. Ningún sirviente iba a manchar el apellido de su familia mientras él viviera.
Con decisión, Antonio giró el pomo de la puerta y entró en una sala de recepción color gris y crema con mobiliario escandinavo y estéril. El mostrador de recepción estaba vacante y no había nadie allí. ¿Qué podía hacer?
De repente, oyó gritos al otro lado de una puerta entreabierta a su derecha. Antonio se dio media vuelta, caminó hacia la puerta y asomó la cabeza por la rendija.
La sala de conferencias estaba llena. En el centro de la mesa de caoba había una tarta con velas. Inclinada sobre la tarta, una joven de baja estatura, fríos ojos grises y cabello ondulado color champán se disponía a soplar las velas. Cuando las apagó, se enderezó y sonrió.
–Bueno, ya está. Ahora, todo el mundo a comer un trozo de tarta. Yo me voy porque tengo trabajo –dijo la mujer al tiempo que empezaba a darse la vuelta.
–¡Eh, espera, María! –una mujer alta de cabello negro lanzó una carcajada y le salió al paso–. Aún no ha aparecido tu regalo.
El resto intercambiaron miradas conspiradoras y Antonio supuso que todos sabían de qué regalo se trataba.
Marco.
Era evidente que la mujer del cumpleaños no lo sabía.
Se quedó observando la delicada figura de la mujer y tuvo la sensación de que la había visto antes. En alguna parte. Pero no lograba acordarse.
María sacudió la cabeza nerviosamente.
–Tamara, no deberíais haberos tomado tantas molestias.
–Ha sido un placer, querida. Creo que vamos a disfrutar tanto como tú con el regalo.
–¡No si tiene suerte! –exclamó alguien.
Los demás rieron.
Ese debía ser el plan, pensó Antonio. Esos sofisticados ejecutivos habían decidido divertirse a costa de una de sus compañeras de trabajo. Habían solicitado que les enviaran, por correo, un príncipe, tal y como decía el vulgar anuncio de la empresa que ofrecía el servicio de «señoritas y caballeros de compañía».
Por suerte, su buen amigo el senador lo había visto y le había enviado una copia. Marco se había apropiado del nombre de Antonio y de su título, Il Príncipe di Carovigno.
En cierto modo, la señorita McPherson había tenido suerte de que él se hubiera enterado del engaño de su antiguo empleado y lo hubiera enviado de vuelta a casa. De esta manera, la joven que ahora estaba mordiendo un trozo de tarta no tendría que sufrir las indignidades que pudiera conllevarle el engaño de Marco. Por lo que él sabía, esas indignidades podrían haber comprendido desnudarse… ¡o algo peor!
Sin embargo, si entraba y desenmascaraba la estratagema de Marco, ¿no conseguiría con ello únicamente retrasar el tormento de esa mujer? Una nueva estratagema podía reemplazar pronto a la primera.
De repente, Antonio sintió auténtica compasión por ella. Quizá él pudiera hacer algo para evitarle…
Una súbita inspiración le indicó la solución.
Antonio abrió la puerta y entró en la sala de conferencias, sonriendo misteriosamente a la joven del cumpleaños.
–Ah, signorina –dijo él aproximándose a ella. Después, le tomó la mano y se la llevó a los labios–. Es un placer conocerla por fin. Me han hablado mucho de usted, cara mia.
Estaba exagerando su acento italiano, pero suponía que ese debía ser el estilo de Marco.
María sonrió forzadamente. Luego, parpadeó con expresión de perplejidad.
–¿Que ha oído hablar de mí?
–Sí. Sus amigos lo han arreglado todo para que comparta una aventura conmigo. Según tengo entendido, dispone del resto del día libre, ¿verdad? –la mujer de cabellos negros sonrió y lo miró sin disimular un poco de envidia hacia la otra joven–. Andiamo, cara. Mi coche nos está esperando.
María lanzó una mirada de pánico a su alrededor; después, clavó los ojos en él mientras se le acercaba.
–No tiene que hacerlo –le susurró ella–. Sé que solo se trata de una broma.
–Señorita McPherson, será un placer –respondió Antonio en voz alta; después, le guiñó un ojo.
Antonio le puso la mano en la espalda y, con suavidad, la empujó hacia la puerta. Ella iba vestida con un conservador vestido de tejido acrílico negro algo áspero al tacto.
Antonio la imaginó vestida con lana de cachemir azul. Sí, mucho mejor.
Por fin, Tamara se puso en pie y, cuando les dio alcance, le dio a María su bolso, el abrigo y una tarjeta.
–Diviértete, cielo. Esto explica los servicios que tu acompañante está dispuesto a brindarte. Eso sí, tendrás que contarnos todos los detalles mañana.
María se sonrojó visiblemente, agarró sus cosas y, sin volver la vista atrás, salió de la oficina con Antonio acompañada de las risas y gritos de ánimos de sus compañeros.
–¿Quiere que le pida a mi chófer que la ayude a bajar sus cosas, si es que tiene algo más? –preguntó él exagerando su acento italiano intencionadamente.
–No, no es necesario –respondió ella con voz tensa–. Vamos al ascensor. Enseguida le explicaré la situación.
–Por supuesto.
Antonio la dejó caminar por delante de él y admiró la vista. Sí, la lana de cachemir le sentaría muy bien. Tenía una figura muy elegante, el problema era que no sabía vestirse. O quizá se tratara de que no podía permitirse el lujo de comprarse ropa de calidad.
Tan pronto como las puertas del ascensor se cerraron tras ellos, María lo miró.
–Escuche, sé que este es su trabajo, pero conmigo no tiene por qué seguir representando el papel de aristócrata. Mis compañeros solo querían reírse a costa mía, nada más. Usted ya ha hecho su trabajo –María alzó la barbilla y una sombra enturbió sus ojos grises–. No sé por qué servicios le han pagado, pero será mejor que lo olvide. No salgo con desconocidos y no me interesan las aventuras… románticas.
–¿Tenía otros planes respecto a la celebración de su cumpleaños? –preguntó Antonio–. ¿Una celebración familiar?
–No –María lanzó una carcajada, parecía incómoda con la conversación–. No, ninguna celebración. Me voy a casa y pienso celebrar mi cumpleaños con un libro y un baño caliente.
Antonio arqueó las cejas.
–¿Sola?
–¡Sí, sola! ¿Qué clase de mujer cree que soy?
–Una mujer encantadora, sensible e inteligente –respondió él.
Antonio no había dicho eso por halagarla, sino con toda honestidad.
María, que se había quedado boquiabierta, pareció darse cuenta de ello y apretó los labios. Después, lo miró con expresión irónica.
–¿Quién es usted y cómo puedo convencerlo de que deje de hacerse el «latin lover»?
Antonio se negó a sentirse ofendido. Al fin y al cabo, con todo lo que le había pasado durante los últimos veinte minutos, esa pobre mujer debía sentirse muy confusa.
–Mi nombre es Antonio Boniface, Il Príncipe di Carovigno –declaró él con solemnidad–. Mi única intención ha sido librarla de una situación aún más incómoda. Y, a propósito, soy un ciudadano italiano, no un «latin lover». Y yo…
–Escuche –le interrumpió ella con sorprendente decisión–, sé que han contratado sus servicios y que usted solo está haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que necesita para demostrar que lo ha hecho? ¿Un papel en el que el cliente, en este caso yo, explique que ha quedado satisfecha? ¿Un recibo firmado? Dígamelo y acabemos con esto.
Habían salido del edificio y estaban en la avenida Connecticut delante de una limusina negra. El chófer de Antonio se había colocado al lado de la puerta posterior; al verlos, la abrió e hizo una inclinación con la cabeza en dirección a María.
Ella tragó saliva y luego se volvió a Antonio con las mejillas encendidas.
–Esto no puede ser parte del servicio, ¿verdad?
–Sí lo es –respondió Antonio con un encogimiento de hombros.
En Italia, Antonio prefería conducir su Ferrari por las serpenteantes carreteras de la costa.
–¡Vaya, nunca he ido en limusina!
Antonio sonrió.
–Déjeme que la lleve a su casa. Así, por el camino, tendré tiempo para explicarle una cosa.
María titubeó.
–No sé… quizá debiéramos dejarlo…
–Yo, en su caso, no lo haría –murmuró él antes de tomarle la mano.
María estuvo a punto de retirarla, pero siguió la mirada de Antonio hacia arriba, hacía las ventanas de la oficina. Los compañeros de María estaban asomados, mirándolos.
Ella se echó a reír, la tensión de su rostro desapareció.
–No, no quiero darles la satisfacción de pensar que me he asustado.
Entonces, María le permitió que la ayudara a acomodarse en el asiento posterior de la limusina. Una vez sentada, hizo sitio para él y luego le dijo al chófer.
–Vivo en Bethesda, Maryland, en el número setecientos cincuenta y cinco de la calle Mullen.
El chófer cerró la puerta posterior y fue a ocupar su lugar al volante.
–¿Sabe su chófer dónde está Bethesda? –preguntó María.
–Estoy seguro de que sí lo sabe. Espero que sea un trayecto largo, tengo mucho que contarle, señorita McPherson –Antonio sonrió.
María suspiró y sacudió la cabeza.
–Es usted muy bueno en su trabajo. Y también es muy atractivo y se le da muy bien representar su papel, pero no me interesa la clase de servicio que presta.
Tras unos momentos de reflexión, María añadió:
–Quizá lo mejor sea que, al dar la vuelta a la esquina, le diga al chófer que pare para que me baje. Volveré a casa en autobús, como de costumbre.
–No –respondió él simplemente.
–¿Que no? –preguntó ella súbitamente alarmada.
–Pensándolo mejor, creo que se merece una celebración de verdad. ¿Tiene amigos a los que le gustaría invitar?
Antonio pensó que podía explicarle lo de Marco, lo del departamento de inmigración y lo referente a su verdadera identidad cuando ella se hubiera calmado un poco.
–¿Amigos? No. Quiero decir que tengo amigos de la universidad, pero están todos en Connecticut. Y las personas con las que trabajo… –María se encogió de hombros.
–No son como usted –concluyó Antonio por ella.
–No, no lo son –murmuró María–. Por ejemplo, mire lo que ha pasado hoy, se han aprovechado de que era mi cumpleaños para reírse a costa mía. Eso, para mí, ha sido humillante. El año pasado, al poco de empezar a trabajar en esta empresa, pedí tener libre el día de mi cumpleaños, pero mi jefa me contestó que me necesitaba en la oficina.
María suspiró y añadió:
–Supongo que lo que han hecho hoy ha sido sin malicia, pero a mí nunca me ha gustado ser el centro de atención.
Antonio asintió, conmovido por la sencillez de María. Totalmente distinta a las mujeres que conocía.
–En ese caso, tenemos que celebrar su cumpleaños los dos. ¿Le parece bien?
Su vuelo de regreso a Italia no salía hasta el día siguiente por la mañana. Casi nunca permanecía tiempo alejado de la fábrica y pasar la tarde con una atractiva americana no le resultaría muy difícil. Además, después de la catástrofe con Marco, se merecía un descanso.
María se echó a reír.
–¿Los dos solos? No, no lo creo.
–¿Por qué no? Una mujer atractiva como usted se merece, por lo menos, una buena cena en este día tan especial. ¿Por qué no quiere darse ese sencillo placer?
María lanzó un gruñido de frustración, pero a él se le antojó un sonido sumamente sensual.
–La oferta es tentadora. Esto entra dentro del servicio por el que le han pagado, ¿verdad? Lo que quiero decir es que, al final de la cena, no va a pasarme la cuenta, ¿verdad?
Antonio se echó a reír. ¡Qué inocencia tan refrescante la de esa mujer!
María se recostó en el asiento de la limusina mientras recorrían las calles de Washington. Los famosos cerezos aún no habían florecido, pero los capullos estaban a punto de abrirse.
Se sentía como pez fuera del agua. El estómago le hormigueaba. No sabía dónde poner las manos ni hacia dónde mirar. Clavó los ojos en la sensual boca de su compañero y luego bajó la mirada hasta sus manos, que descansaban en el elegante pantalón de lana gris.
No sabía el verdadero nombre de él y ahí estaba, con un desconocido. Sospechaba que él estaba medio dispuesto a acostarse con ella, incluso podían haberle pagado para que lo hiciera. ¿Estaría mal que mirase la tarjeta que le habían dado para ver los servicios incluidos en el regalo?
Al pensar en ello, las mejillas se le encendieron. Ese hombre la estaba mirando, pensando que ella no lo sabía.
–Creo que debería pasar por casa para cambiarme de ropa –María se miró el vestido de tejido acrílico negro–; es decir, si es que vamos a almorzar en un restaurante elegante.
–Prego. Póngase algo con lo que se sienta femenina y animada –sugirió él.
María trató de ignorar la sensualidad de esa voz. ¿Qué podía ponerse?
Casi toda la ropa que tenía era blanca o de colores neutros. Ropa de oficina. El resto eran pantalones vaqueros y camisetas. Quizá Sara, su vecina, pudiera prestarle uno de sus vestidos, algo con color.
–Creo que le sentaría bien un Ungaro o uno de los nuevos estilos que he visto en Positano.
–¿Positano? –María se echó a reír al recordar un artículo en la revista Vogue que había leído hacía poco–. ¿Se refiere al Positano de la alta costura italiana? Escuche, no tiene que seguir representando el papel de…
–No estoy representando nada –respondió él con una leve sonrisa.
–No, claro que no. Sé perfectamente que usted es de aquí y que le han pagado para que me haga… compañía, por decirlo de alguna manera –María le dedicó una comprensiva sonrisa, indicándole así que no tenía nada contra él–. ¿Un príncipe? ¿Es así como le presenta su agencia?
–Es lo que soy –respondió él.
María lanzó un gruñido.
–Sí, un príncipe. Por si no lo sabía, los títulos murieron con los cuentos de hadas. ¿Es que no lo sabía?
–No, no lo sabía.
María se dijo a sí misma que debería despreciar la altanería con que él la estaba mirando, pero ese hombre era demasiado guapo.
Treinta minutos más tarde llegaron a su casa.
–Espéreme aquí –le dijo ella a su acompañante.
–Un caballero siempre acompaña a la dama hasta la puerta –objetó él.
–Sí. Pero caballero o no, usted me espera aquí.
No estaba dispuesta a permitirle la entrada a un… en fin, no sabía cómo llamarlo.
María entró en el edificio. En el ascensor, apretó la tecla con el número ocho. Por fin, cuando cruzó el umbral de la puerta de su piso, lanzó un suspiro.
¿Se había vuelto loca? Había accedido a celebrar su cumpleaños con un perfecto desconocido. Pero quizá consiguiera salir airosa. Iría a almorzar con él, le daría una generosa propina y volvería a su casa antes de las seis de la tarde, antes de que sus vecinos volvieran del trabajo, con el fin de que no la vieran aparecer en una limusina.
A los diez minutos ya estaba con un jersey morado, una falda negra y zapatos de salón negros de tacón bajo. Se puso unos pendientes diminutos de oro, su único artículo de joyería, se retocó el maquillaje y… lista.
¡Lista para cualquier cosa!
Cuando él la vio salir del edificio, María le vio hacer un gesto al chófer para que abriera la puerta de la limusina. Su acompañante salió y la dejó pasar antes de volver a entrar en el vehículo.
–Desde luego les preparan a ustedes muy bien, eso hay que reconocerlo –murmuró María acoplándose en el asiento.
–¿Mi scusi? –dijo él, sentándose a su lado.
–Bueno… en la actualidad, casi nadie muestra tan buenos modales –dijo ella nerviosamente–. Mi madre no hacía más que quejarse de eso todo el tiempo. A propósito, ¿quiere que lo llame príncipe?
María sonrió traviesamente.
Él la miró con expresión de divertimiento e ironía.
–Antonio. Es mi verdadero nombre.
–Ah.
–¿Su madre vive con usted?
–No –respondió ella con pesar–. Mi madre murió hace dos años, de cáncer.
–Lo siento.
María era consciente de que Antonio la estaba observando detenidamente. Parpadeó un par de veces para contener las lágrimas.
–Fue horrible, estábamos muy unidas.
–Pero tiene al resto de su familia…
María sacudió la cabeza.
–No, pero no importa. Mi padre no vivía con nosotras y yo soy hija única, así que no tengo hermanos. Tengo una tía en Connecticut, pero no la veo, solo nos intercambiamos tarjetas de Navidad.
–Así que está sola –dijo él.
María vio en los ojos de él comprensión y le pareció extraño que un desconocido simpatizara con ella de esa manera. Suponía que hombres como él eran inmunes a los problemas personales de sus clientes.
–Tengo mi trabajo; a veces, da satisfacciones.
Antonio se quedó callado unos momentos; después, María le vio inclinarse hacia delante para hablar al chófer con voz queda. No logró oír lo que le había dicho al conductor.
Se dirigieron al centro de la ciudad. Pasaron por la avenida Wisconsin y atravesaron la zona de Chevy Chase. El coche se detuvo delante de una tienda por la que ella había pasado muchas veces sin atreverse a entrar nunca.
–Versace no es un restaurante –dijo ella.
–Lo sé, pero he cambiado de planes. Se sentirá más cómoda con otra ropa.
María se miró la falda y el jersey.
–¿No voy suficientemente bien vestida para el restaurante al que vamos?
–Digamos que no le hace justicia –declaró él–. Vamos adentro.
María lanzó un involuntario gruñido.
–Sé que esto no puede formar parte del servicio, mis compañeros de trabajo jamás pagarían tanto. ¿Tiene idea de lo cara que es esta tienda?
–No se preocupe por eso –respondió él.
María le lanzó una mirada desafiante.
–Muy bien. Pero le advierto que no voy a pagar ni un céntimo en Versace.
Antonio rio y sacudió la cabeza.
–De acuerdo, cara.
Una hora más tarde, salieron de Versace con una bolsa color dorado en la que estaba la ropa de María y sus zapatos. Ahora, llevaba un elegante traje de cachemir color azul, un broche de oro en la solapa y elegantes zapatos italianos de fino tacón. Y no había visto ni un solo recibo, todo lo había arreglado Antonio con una de las dependientas.
María era casi una conversa.
Si Antonio no era un aristócrata de verdad, cosa que aún le costaba creer, al menos debía de tener medios económicos.
La siguiente parada fue en I Matti, una tratoría italiana en la calle Dieciocho. Comieron cordero y pasta con salsa de tomate; para acompañar, vino Barolo.