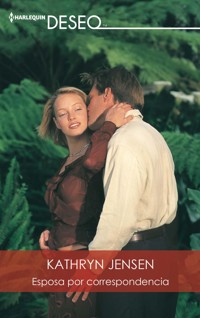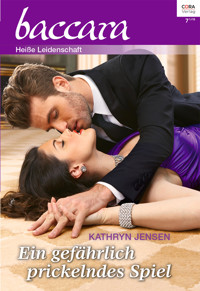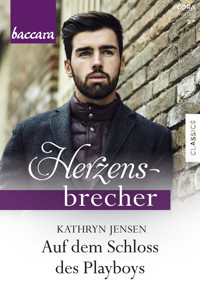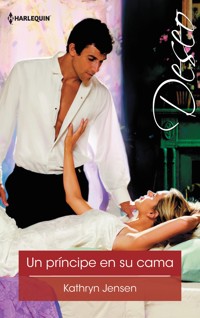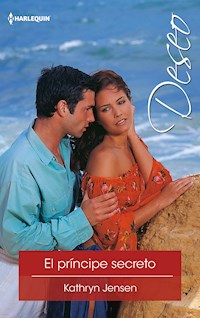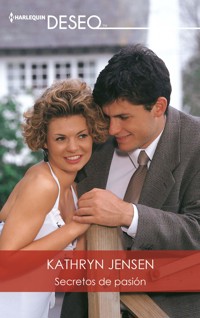
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Tomar un desvío equivocado hacia un castillo había provocado que la turista Jennifer Murphy se encontrara repentinamente visitando el dormitorio de la torre del aristócrata Christopher Smythe. La atracción entre ambos había sido inmediata e intensa, pero a pesar de ello su unión no tenía futuro. En una tierra donde el título y el honor significaban todo, el apuesto Conde de Winchester había hecho un juramento de silencio y estaba condenado a ver cómo su querida hija crecía con otro "padre". El secreto oprimía su corazón como un puño, y la bella americana estaba decidida a ser su bálsamo sanador...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Kathryn Pearce
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Secretos de pasión, n.º 1046 - febrero 2019
Título original: The Earl’s Secret
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-479-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
La vida había dado un giro equivocado en alguna parte de la vida. Y por más que el joven conde de Winchester lo intentaba, no podía enmendarlo.
En lo alto de la torre norte del castillo estaba su habitación preferida, su refugio y lugar para estar solo con sus pensamientos más íntimos. Cuando era pequeño sus hermanos y él jugaban allí. Durante sus veranos de adolescente, ahí era donde subía a leer sobre intrépidos caballeros, valerosas batallas y hermosas aunque desesperadas princesas. Él siempre salía victorioso en su fantasía y se había sentido reconfortado cuando su joven alma estaba preocupada.
Pero ya siendo adulto, cuando pasaba el tiempo entre las gruesas murallas de granito, los pensamientos que lo envolvían como la niebla de Lorch Kerr solo ensombrecían su ya de por sí sombrío humor. Su frustración e ira aumentaban día a día, acumulando energía como una tormenta retumbando en el páramo escocés, hasta que acababa arremetiendo contra quien se cruzase en su camino.
Saliendo al balcón de piedra, Christopher Smythe miró ceñudamente el fragante brezo violeta. A trescientas millas al sur estaba Londres, donde la mayoría de su círculo de amistades de elite estarían unos días antes de dirigirse en masa a pasar el mes de agosto a la Costa Azul. Sus invitados normalmente eran una buena distracción, pero al final se iban de caza, a jugar al polo o a alguna fiesta. Entonces no le quedaba otra elección que afrontar con impotencia su furia, porque era incapaz de actuar según el instinto más profundo del hombre.
Las fuertes manos de Christopher se aferraron a la balaustrada de piedra mientras levantaba el rostro al cielo de la mañana y maldecía en voz alta su destino. En lugar de sentirse mejor por sacar su rabia, experimentó algo más. Una sensación casi abrumadora de que su vida estaba a punto de complicarse todavía más, antes de conseguir estar en paz consigo mismo.
Fue entonces cuando vio algo que se movía a lo lejos al final del estrecho camino de grava que ascendía por la colina desde la carretera. Parecía una furgoneta, si se podía llamar así: roja, achatada y polvorienta. Su ama de llaves no conducía, y su mayordomo tenía el día libre. El capataz de los establos y su gente estaban ocupados con los caballos. La verdad era que no conocía a nadie que tuviese un cajón de vehículo como ese.
Mientras la monstruosidad carmesí se acercaba con gran estruendo, levantando polvo y piedras como una yegua asustada, Christopher distinguió un cartel magnético de colores brillantes a un lado de la furgoneta: Escapadas por el Mundo Murphy. Un grupo perdido de turistas. No podía hacer otra cosa que bajar a indicarles cómo volver a la carretera.
Irritado de que su amargura hubiese sido interrumpida, o tal vez porque la interrupción prometía ser breve y poco emocionante, bajó corriendo las escaleras de caracol de la torre hasta el rellano. En largas zancadas enseguida estuvo en otro tramo de escalones de mármol color marfil que bajó de dos en dos hasta el enorme vestíbulo de la planta baja. Christopher abrió la pesada puerta de roble con pomo de hierro cuando una joven se bajaba del asiento del conductor de la furgoneta e indicaba alegremente con la mano a sus pasajeros que se bajasen a su propiedad.
Aquello era demasiado.
–¿Qué demonios cree que está haciendo? –se precipitó hacia ella, sintiendo que el calor le subía por el cuello y le cubría el rostro como una manta de vapor.
Ella se giró de golpe, mirándolo con la boca abierta. Tenía los ojos del color de las hojas nuevas. Fresco, verde, virginal. Se oscurecieron en el instante en que se posaron en su ceñuda mirada.
–¿Perdón?
–¿No ha visto el cartel?
–¿Qué cartel?
Había una nota de desafío en su voz, que lo sorprendió. Normalmente hacía que los intrusos saliesen disparados con una simple mirada.
–El que dice que esto es una propiedad privada –gruñó el–. «Prohibido el paso».
Ella parpadeó dos veces, se mordió el labio inferior y suspiró.
–Bueno, supongo que pensaba que no estábamos… –abriendo su bolso de felpa, rebuscó en su interior–. Aquí está –le agitó un papel delante de la cara–. Tenemos una reserva para las once de la mañana.
–¿Reserva? –Christopher le arrebató el papel de los dedos y lo desdobló.
Parecía una carta de confirmación, indicando que su grupo visitaría el castillo de Bremerley. Él abrió la boca para informarla de que Bremerley estaba a unos veinte kilómetros hacia el norte por la costa, cerca de Edimburgo. Pero vio que los clientes miraban con expectación los muros del castillo, y tras su valiente fachada esos ojos verdes parecían preocupados.
Las capas exteriores de su enfado se disiparon: sintió la frente fría y la tensión de sus músculos se calmó. No tenía corazón para decirle delante de la gente que estaba tan perdida como un pequeño topo fuera de su agujero.
Además, parecía adorable, ahí de pie delante de él, pasándose la lengua por el labio superior y escudriñándolo con esos encantadores ojos verdes claros. Un repentino e inexplicable dedo de deseo lo tocó en su interior.
–Estaré encantado de mostrárselo –gruñó con tan buen carácter como un oso despertado de su hibernación.
La expresión de ella inmediatamente se animó.
–Oh, estupendo. Usted debe de ser el mayordomo. ¿Reside lord MacKinney en el castillo en esta época del año?
La inesperada oportunidad de un juego le gustó a Christopher, hasta el punto de dibujar una sonrisa en sus labios. ¿Por qué no fingir ser otra persona durante un tiempo? Y si eso ayudaba a esa encantadora joven americana… mucho mejor.
–Ocasionalmente –dijo él–. Cuando no está fuera jugando al polo o asistiendo al teatro en Londres. Hoy no está aquí.
Ella le guiñó un ojo con complicidad.
–Estará encantado de que esté fuera y no tenerlo encima.
Él se inclinó sobre su oído y percibió un olorcillo a vainilla.
–Oh, sí, es de armas tomar.
–Pues entonces, me alegro de que no esté –se volvió a mirar la elevada fortaleza de piedra, con los ojos muy abiertos, brillando maravillados de forma infantil. ¿Nos enseñará las habitaciones que están abiertas al público?
La larga curva de su cuello captó la atención de Christopher, evocando una momentánea visión de sus labios recorriendo la delicada piel, asaltándole de nuevo el deseo. Era rubia y menuda, apenas le llegaba al hombro, incluso con sus conservadores tacones. Un momentáneo ceño frunció su frente, y miró con más concentración el ala derecha, que permanecía en ruinas.
Christopher pensó que era una mujer inteligente. Bremerley había sido completamente restaurado, y si era una guía competente, lo sabría. Se preguntó cuánto tiempo tardaría en darse cuenta del error.
–¿Cómo se llama? –preguntó él, señalándole las escaleras.
Ella empezó a andar, y su grupo de diez parlanchines viajeros siguieron a su pastora como dóciles corderos.
–Jennifer Murphy, ¿y usted?
–Christopher.
–Christopher –repitió ella pensativamente mientras subía por las escaleras de granito, desgastadas y satinadas en el centro por generaciones pasadas–. ¿Es un nombre escocés? Parece inglés. Como Christopher Robin.
–Nací en Sussex. Me crié en aquella zona, y en Londres.
–¡Qué emocionante! –sus ojos chisporrotearon en la luz matinal.
–A veces –admitió él.
Ciertamente siempre había tenido mucho dinero para hacer todo lo que quería. Su padre, el conde de Sussex, había sido poco generoso con su afecto, pero había dado gustosamente su dinero a Christopher y a sus dos hermanos siempre que lo pedían, así como los títulos.
–¿Y usted? Obviamente es americana. ¿De qué parte de Estados Unidos?
–Nací en Baltimore, y he pasado allí toda mi vida. Mi madre y yo tenemos una agencia de viajes. Nos hemos especializado en viajes por Europa.
–¿Y usted guía personalmente todos los viajes?
Ella sonrió.
–No todos. Aunque la mayoría, ya que mi madre prefiere hacerse cargo de la oficina. Y como estoy licenciada en Historia, tengo los conocimientos necesarios para las explicaciones de los lugares que ofrecemos.
–¿Ah, sí?
No solo era muy bonita, sino que también era inteligente. Christopher se moría por saber más cosas de ella. Pero de momento estaba en medio de un enorme vestíbulo, y su grupo se estaba inquietando y empezando a investigar.
Iba a pedirle que advirtiera a sus clientes que no tocasen los cuadros que estaban apoyados en una pared de piedra a la espera de que los colgasen, pero ella estaba mirando su ropa, con un ceño arrugando ligeramente su frente.
–¿Ocurre algo?
–Me preguntaba cuánto pagan a los mayordomos hoy en día –le pasó un dedo por la solapa de su chaqueta de cachemir preferida.
Estaba dándose cuenta enseguida. Christopher casi se echó a reír.
Se había vestido para ir a Edimburgo a una reunión con su abogado. Esa era la forma en la que su padre y él se comunicaban últimamente. El viejo conde no aprobaba el tipo de vida de su hijo pequeño, según informes detallados de los paparazzi británicos. Su padre lo consideraba un playboy con debilidad por los caballos y las mujeres. Cuando Christopher le había pedido hacía un año que le diese el castillo Donan como parte de su herencia, había accedido con la esperanza de que Christopher sentase la cabeza y se buscara novia. Pero llevaba viviendo en Donan más de nueve meses y eso no había sucedido.
En realidad el joven conde pensaba que tenía una única debilidad… que permanecería en secreto hasta que fuera liberado de su promesa. Esperaba con toda su alma que ese día llegase pronto.
Christopher forzó una sonrisa.
–La chaqueta es un regalo del señor conde.
Jennifer lo estudió un momento más a través de sus ojos entrecerrados. Repentinamente se dio media vuelta y, con un rápido palmeo de sus manos sobre la cabeza, reunió a su grupo y empezó a hablar de la arquitectura de la Edad Media. Él la escuchó, cautivado más por el sonido de su voz que por lo que decía. Su voz era delicada y dulce, y le recordaba a una niñera, cuyo nombre no recordaba, que le leía historias hasta que se quedaba dormido sobre una época en la que el honor significaba todo.
Intentó imaginarse a Jennifer vestida con las ropas de una mujer noble del siglo XV. Ese día llevaba una sencilla falda vaquera y una camiseta de algodón rosa. En aquella época habría llevado un vestido de damasco y lazos y joyas entrelazadas en su largo cabello rubio.
Se imaginó a sí mismo solo con ella, libre para tocarla donde deseara, y su cuerpo respondió a las intrigantes imágenes que pasaban por su mente.
–¿Viene?
Sobresaltado, Christopher se concentró en la voz de Jennifer, que repentinamente parecía lejana. Se volvió y la vio entrando con brío a su biblioteca.
–Tenemos que darnos prisa –le dijo ella, alzando la voz–. Tenemos programada la comida en un restaurante al Sur de Edimburgo. Y… –le lanzó una elocuente mirada por encima del hombro…– las notas que he preparado sobre el interior de Bremerley no encajan con sus habitaciones.
Entonces Christopher sí que se rio. Su sonora carcajada le demostró a Jennifer que no se arrepentía de que lo hubiese descubierto tan pronto. Una mujer muy, muy inteligente.
Se apresuró a alcanzarla.
Escuchando su charla seriamente, se sorprendió de cuánto sabía ella de la historia del condado escocés que lindaba con Inglaterra, donde se libraron las batallas más encarnizadas entre ambos países durante cientos de años. El castillo Donan había sido crucial en la línea de defensa. Estaba tan embelesado con su discurso que no se dio cuenta de que uno de los hombres se había apartado del grupo e investigaba un par de pistolas de duelo colgadas de una pared.
Con el rabillo del ojo, Christopher vio una mano sobre una de ellas. Un grito salió de sus labios antes de que pudiera evitarlo.
–¡No!
Todo el mundo se volvió a mirarlo. Jennifer ladeó la cabeza y lo observó con una mirada de triunfo.
En tres zancadas Christopher atravesó la habitación y apartó la mano del hombre de la pistola.
–Al conde no le gustaría que tocasen sus cosas –dijo él, intentando mantener la voz serena.
–Lo siento, no iba a romperla –repuso el turista.
–Esa es una excelente regla que hay que seguir siempre que vayan a un museo o a un edificio histórico –sugirió Jennifer alegremente–. Muchas cosas de las que ven son irreemplazables, y el tiempo las ha vuelto frágiles. Continuemos –le lanzó una maliciosa sonrisa al pasar–. Estoy segura de que hay muchas otras cosas intrigantes que descubrir aquí.
Cuando terminaron de ver la primera planta, Christopher estaba seguro de que Jennifer no solo sabía que no estaban en Bremerley, sino también que él no era quien fingía ser. Sentía como lo observaba cada vez que el pequeño grupo entraba a una nueva habitación.
Al final se dirigió a él mientras volvían al vestíbulo principal.
–¿Están las habitaciones de los pisos de arriba abiertas al público?
Automáticamente él se puso tenso ante la idea de que unos extraños se paseasen por sus habitaciones privadas.
–Pues…verá, las plantas de arriba están en restauración.
Era cierto, aunque podría habérselas mostrado de todas formas. Todo menos la torre… esa era para él solo.
Dos de las mujeres suspiraron con desilusión
–Pues entonces, esto es todo en esta parada –anunció Jennifer–. Gracias, Christopher, por dejarnos entrar y hacer de anfitrión. Hemos disfrutado viendo el castillo.
–A su disposición.
Su voz, tan relajada y afable, le sonó extraña a él mismo. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía tan libre de tensión?
Antes de que pudiera contar los meses, Jennifer estaba conduciendo a su gente hacia las enormes puertas, con su voz retumbando contra las paredes de piedra mientras anunciaba su itinerario para la tarde.
Christopher la siguió pegado a sus talones, sintiéndose un poco culpable por haberle tomado el pelo mientras observaba al grupo subirse a la furgoneta. No le gustaba la idea de que se fuese pensando que la había engañado a propósito, cuando su verdadera intención había sido ayudarla a salir de un apuro. Y, por supuesto, divertirse un poco inocentemente.
–¡Espere! –gritó cuando ella empezaba a subirse al asiento del conductor.
Agarrándola, la hizo bajarse, cerrando la puerta para darles algo de intimidad, y le habló en voz baja:
–¿Cómo lo ha descubierto?
–Los mayordomos, generalmente, son solo superficialmente leales a sus señores –declaró ella, con los ojos inexplicablemente fríos y serios–. Ninguna persona contratada se preocupa tanto de la casa de su jefe como usted lo ha hecho. Creía que iba a estrangular al señor Pegoski cuando ha tocado esa pistola –lo miró acusadoramente a los ojos–. Esto no es Bremerley, ninguno de sus detalles arquitectónicos encajan con mis notas, y usted no es el mayordomo de nadie. ¿Así que dónde estamos y quién es usted?
Él le dirigió una mirada glacial apropiada para el señor de una propiedad privada.
–Este es el castillo Donan. Se equivocó de desvío. Yo soy Christopher Smythe, conde de Winchester.
La mirada de ella no vaciló, y al cabo de un momento asintió con la cabeza lentamente.
–He oído hablar de usted, he visto su foto en alguna parte. En una revista, creo. Una de esas revistas del corazón en algún quiosco de Londres.
Él levantó una ceja, nada sorprendido.
–No crea todo lo que lee.
El hecho de que ella no pareciera impresionada ni preocupada por su reputación lo intrigó. Le tomó los dedos y se los llevó a los labios. Delicadamente le rozó los suaves nudillos. Olía a vainilla otra vez. Al cabo de un momento, le soltó la mano de mala gana.
–El conde de Winchester –repitió ella pensativamente.
–Un título relativamente pequeño. Apenas me reconocen en la corte.
Ella levantó la vista hacia el, mirándolo con recelo desde debajo de sus pestañas. Jade detrás de seda.
–Claro. Usted es una persona normal y corriente.
Él sacudió la cabeza y sonrió por primera vez en tanto tiempo que no podía recordarlo. Por alguna razón le agradó que lo considerase atractivo.
–No se le da nada bien mentir, sabe –dijo ella–. Y no parece para nada un sirviente. No creo que pudiese engañar a nadie durante mucho tiempo.
A Christopher le gustaba su franqueza.
–La incapacidad de engañar puede ser una buena cualidad. ¿Cuánto tiempo estará en Escocia? –le preguntó él impulsivamente.
–Un día más.
–¿Y luego?
–Pasaremos dos días en Londres, y luego enviaré al grupo a Estados Unidos. He pensado quedarme un par de días más.
–Qué poco tiempo. Es una pena –murmuró él cuando ella se volvió para abrir la puerta de la furgoneta.
Christopher decidió ignorar el calor que se había instalado en la parte baja de su cuerpo. Claramente Jennifer Murphy estaba a este lado del Atlántico por poco tiempo. Su casa y su futuro se encontraban en Estados Unidos. En cuanto a él, su sitio estaba en Gran Bretaña y permanecería así por razones en las que prefería no pensar en ese momento.
–Entonces –empezó él, pero extrañamente tuvo que aclararse la garganta antes de continuar–, adiós, Jennifer de Baltimore.
Le tendió la mano y la ayudó a subir a la furgoneta antes de volverse rápidamente en dirección a sus establos. Necesitaba un buen galope. No era la actividad física que prefería en ese momento, pero tendría que servirle.
Jennifer miró por el espejo retrovisor mientras se alejaba del castillo equivocado. Antes de alcanzar la primera curva del camino, observó a Christopher Smythe doblando con paso decidido la esquina de piedra gris de su querido castillo. Le sudaban las palmas de las manos en el volante, y un hormigueo le recorría la nuca. Todavía podía sentir la presión de sus labios en las yemas de los dedos. Maldito hombre.
Sí, era arrogante. Sí, era demasiado y guapo y rico para la cordura de cualquier mujer que se cruzase en su camino. Pero gracias a él, nadie del grupo parecía haberse dado cuenta de que ella se había perdido. Por eso estaba en deuda con él.
Tal vez debería enviarle una nota de agradecimiento… o romper al menos un ejemplar de esa horrible revista que había escrito cosas vergonzosas sobre él.
Durante toda la tarde en Edimburgo, Jennifer pensó en Christopher, aunque intentaba no hacerlo. Sus vertiginosos ojos azules aparecían repetidamente en su cabeza; su expresiva boca con su sexy acento británico la susurraba mientras recorrían las ruinas de Hollyrood Abbey y el parque colindante. Recordaba cómo su cabello negro le caía en una onda infantil a un lado, y cómo brillaban sus ojos, compartiendo la broma con ella cuando se dio cuenta de que lo había descubierto.
Y luego estaba el tema del beso en los dedos. ¿Había sido intencionado el seductor hormigueo que le había ascendido por el brazo? Probablemente no. Christopher era un hombre acostumbrado a despertar tales sentimientos en las mujeres. Sin duda lo habría hecho de una forma automática.
Aunque su cabeza le decía que los sentimientos que había despertado en ella no significaban nada, su corazón no cooperaba. Y ese era el peor momento para complicarse la vida.
Tenía que proteger su seguridad económica y la de su madre. Esa era su prioridad, y significaba trabajar muchas horas para pagar las deudas que el granuja de su padre les había dejado antes de que su madre finalmente se divorciase de él. Sería agradable tener a un hombre en su vida, sí. Pero ninguno de los que había conocido podían garantizarle la seguridad que ella necesitaba.
Jennifer pensó en su padre, y luego en Christopher. El único tipo masculino peor que un mujeriego con afición al juego era un playboy que derrochaba el dinero en ropa extravagante, coches y fiestas para sus amigos. ¡Y encima vivía en otro continente! Se imaginaba las semanas de separación, preguntándose si estaba gastando su última libra o durmiendo con otra mujer. Y qué decir del dinero gastado en llamadas de larga distancia y billetes de avión.
Enamorarse de alguien tan sexy y encantador como el conde de Winchester… que vivía en un impresionante castillo, y que hacía que a las mujeres les fallasen las piernas al contacto de sus labios… sería el peor error de su vida.