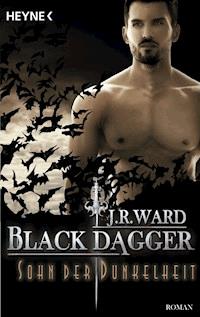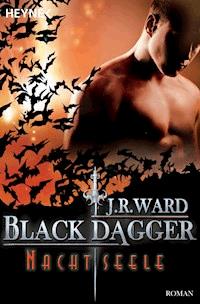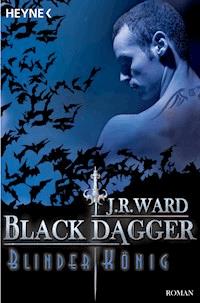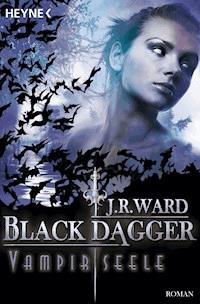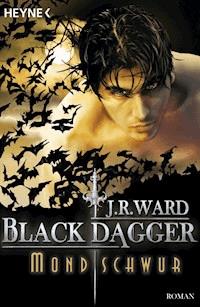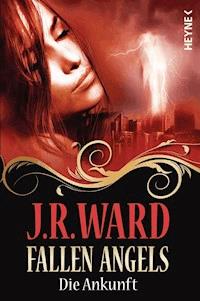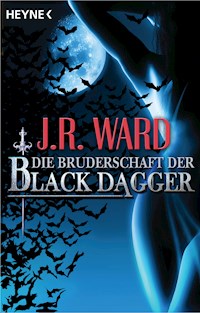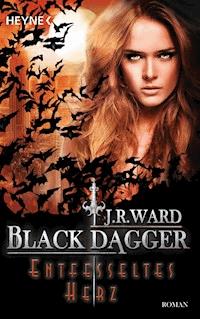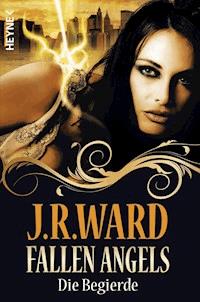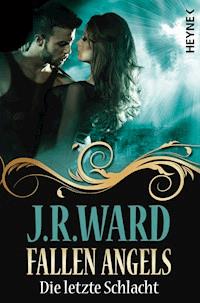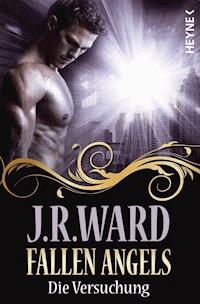4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Un soplo de aire. La fuerza de aquellos ojos la había golpeado como una ráfaga de viento, pero Frankie Moorehouse enseguida se recordó que tenía que preparar la cena y seguir dirigiendo su pensión. No podía permitirse el lujo de quedarse mirando a un desconocido. Pero aquel desconocido, Nate Walker, era el chef que tanto necesitaba para su restaurante... y se quedaría a pasar el verano. Resultaba tan tentador dejarse llevar por aquella ráfaga de aire fresco...Amor hechiceroLo único que Joy sabía de aquel hombre era que se llamaba Gray, no había llegado más lejos con él… En sus sueños sí, pero en la vida real sólo ella sentía la atracción. O eso pensaba. Joy apenas podía creer que sus fantasías sobre Grayson Bennet, asesor político y rompecorazones, estuvieran a punto de hacerse realidad. Por fin, Gray se había fijado en ella y la miraba hasta hacerla derretir. Pero ¿encajaría la dulce Joy con el arrogante Gray?Desde siempreEl mejor amigo de Alex había muerto, pero él no podía quitarse de la cabeza que Cassandra había sido su esposa. Cassandra era la mujer prohibida a la que había deseado desde el primer momento en que la había visto hacía ya seis años. La mujer con la que se había casado su mejor amigo, la mujer que estaba reconstruyendo el pequeño hotel de Alex… y quizá también su maltrecho corazón. J.R. Ward es una escritora de gran talento. Te sumergirás en su mundo literario. All About Romance
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 603
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Jessica Bird. Todos los derechos reservados.
UN SOPLO DE AIRE, N.º 145 - Enero 2013
Título original: Beauty and the Black Sheep
Publicada originalmente por Silhouette® Books
© 2006 Jessica Bird. Todos los derechos reservados.
AMOR HECHICERO, N.º 145 - Enero 2013
Título original: His Confort and Joy
Publicada originalmente por Silhouette® Books
© 2006 Jessica Bird. Todos los derechos reservados.
DESDE SIEMPRE, N.º 145 - Enero 2013
Título original: From the First
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicados en español en 2006.
El nombre de la autora que figuró en portada fue Jessica Bird.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™ TOP NOVEL es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2625-0
Editor responsable: Luis Pugni
Imagen de cubierta: BELLEMEDIA/DREAMSTIME.COM
Distribuidor para España: SGEL
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
El Legado Moorehouse
Un soplo de aire
Amor hechicero
C A P Í T U L O 1
El único aviso que Frankie Moorehouse tuvo de que cincuenta litros de agua le iban a caer encima fue una gota.
Una sola gota.
Cayó sobre el informe que estaba leyendo; justo en medio de la página. Aquello le hizo sospechar que el hostal White Caps estaba a punto de derrumbarse.
La mansión estaba llena de rincones y recovecos que le conferían una estructura interesante. Desgraciadamente, el techo que cubría todos esos tesoros arquitectónicos estaba lleno de ángulos con viejas goteras que creaban pequeñas bolsas de humedad y podredumbre.
Miró por la ventana con la esperanza de ver llover. Pero no había ni sola una nube en el cielo. Miró para arriba con el ceño fruncido y vio una mancha oscura en el techo. Tuvo el tiempo justo de apartarse antes de que el torrente golpeara la mesa.
—¿Qué demonios...?
El agua arrastró trozos de escayola del techo y un montón de suciedad que se había acumulado entre las vigas. El ruido fue estruendoso. Cuando la cascada cesó, se quitó las gafas salpicadas de gotas de agua sucia.
Olía fatal.
—Oye, Frankie, ¿qué ha pasado? —la voz de George tenía su característico tono de confusión. Llevaba trabajando con ella seis semanas y, a veces, la única diferencia que encontraba entre él y un objeto inanimado era que, de vez en cuando, pestañeaba. Se suponía que iba a ayudar en la cocina, pero, con sus casi dos metros de estatura y sus ciento veinte kilos de peso, lo único que hacía era ocupar espacio. Lo habría despedido al segundo día, pero tenía un buen corazón y necesitaba trabajo y un lugar donde vivir; además, era muy amable con la abuela.
—¿Frankie, estás bien?
—Estoy bien, George —que era lo que siempre respondía a esa pregunta que tanto odiaba—. Tú encárgate de cortar el pan para las cestas, ¿de acuerdo?
—Sí, claro. De acuerdo, Frankie.
Cerró los ojos. El sonido del goteo del agua sucia le recordó que no solo tendría que buscar otro truco para conseguir que las cuentas salieran, sino que también tendría que limpiar la oficina.
Para su consternación, White Caps tenía problemas financieros que no lograba solucionar por mucho que lo intentara. En la mansión Moorehouse, a las orillas del lago Saranac, en las montañas Adirondacks, había un hostal de diez dormitorios que llevaba luchando por sobrevivir los últimos cinco años. La gente ya no viajaba como antes, así que cada vez había menos turistas y al comedor cada vez iban menos personas. Pero la culpa no solo era la escasa afluencia de visitantes en general; la casa misma era, en gran medida, el motivo de que hubiera cada vez menos reservas. Una vez había sido una casa de verano elegante; pero, en la actualidad, necesitaba una reforma completa. Las reparaciones superficiales como pintar las paredes o poner macetas con flores en las ventanas no solucionaban el problema verdadero, que era que la podredumbre se estaba comiendo la madera.
Cada año había algo nuevo: otra parte del tejado que arreglar, un calentador que reparar...
Miró las tuberías que habían quedado al descubierto encima de su cabeza. Haría falta cambiar toda la instalación.
Frankie arrugó el informe que tenía en la mano y lo tiró a la papelera, pensando que hubiera preferido nacer en una familia que nunca hubiera tenido nada a nacer en una que, poco a poco, lo había ido perdiendo todo.
Mientras se quitaba trozos de escayola del pelo, decidió que la casa no era la única cosa que cada día estaba más vieja y menos atractiva.
Tenía treinta y un años, pero se sentía como si tuviera cincuenta y uno. Llevaba trabajando siete días a la semana más de diez años seguidos y no recordaba la última vez que había ido a la peluquería o se había comprado ropa.
—¿Frankie?
La voz de su hermana sonó a lo lejos y tuvo que hacer un esfuerzo para no gritarle que no le preguntara si estaba bien.
—¿Estás bien?
Ella apretó los ojos antes de contestar.
—Estoy bien, Joy.
Hubo un largo silencio y se imaginó a su hermana apoyada contra la puerta con una expresión de preocupación en su preciosa cara.
—Joy, ¿dónde está la abuela? —Frankie sabía que al preguntar por su abuela desviaba la atención hacia otro sitio.
—Está leyendo el listín telefónico.
Bien. Aquello solía mantenerla entretenida durante un tiempo.
Frankie se agachó a recoger los trozos de escayola del suelo y del escritorio.
—¿Frankie?
—¿Sí?
—Chuck ha llamado.
Su hermana le hablaba tan bajo que tuvo que dejar lo que estaba haciendo y enderezarse para poder oírla.
—No me digas que va a venir tarde otra vez...
Era viernes y ese fin de semana se celebraba la fiesta del Cuatro de Julio, por lo que, probablemente, irían a cenar un par de personas más. Como tenían dos habitaciones ocupadas en la casa, serían nueve o diez para la cena. No eran demasiados, pero querrían comer.
Joy murmuró algo, así que Frankie abrió la puerta del todo para poder oírla.
—¿Qué dices? —preguntó un poco desesperada.
Su hermana empezó a hablar deprisa y Frankie captó la idea. Chuck y su novia se iban a casar y se marchaban a Las Vegas. No iba a volver, ni esa noche ni nunca.
Frankie se apoyó contra el marco de la puerta sintiendo que la ropa empapada se le pegaba como una segunda piel.
—De acuerdo, primero voy a darme una ducha y después te diré lo que vamos hacer.
La vida de Lucille no acabó con un susurro, sino con un rugido en una carretera secundaria de algún lugar de las montañas Adirondacks, al norte del estado de Nueva York.
Nate Walker, su dueño, dejó escapar un improperio.
—Oh, Lucy, cariño, no seas así —acarició el volante, pero sabía muy bien que suplicando no iba a conseguir arreglar lo que había producido aquel ruido.
Abrió la puerta, salió y se estiró. Llevaba conduciendo cuatro horas desde Nueva York en dirección a Montreal y aquella no era la parada que hubiera deseado hacer.
Miró a ambos lados de una carretera que, si no hubiera sido por las rayas pintadas en el suelo, habría dicho que era un camino, y pensó que tardaría bastante en recibir ayuda.
Puso la palanca en punto muerto y empujó el coche hacia el arcén. Sacó un triángulo del maletero y lo puso a unos metros de distancia. Después, fue a abrir el capó. Conforme Lucille se había ido haciendo mayor, él había ganado en experiencia en la reparación de automóviles; con un rápido vistazo supo que no había nada que hacer. Salía humo del motor y un ruido sibilante indicaba que estaba perdiendo líquido por algún lado. Cerró el capó y se apoyó en él, mirando al cielo.
Pronto sería de noche y, como estaba muy al norte, hacía bastante frío; aunque fuera julio. No sabía cuánto tiempo tendría que caminar hasta llegar al siguiente pueblo, y pensó que más le valía prepararse para hacer autoestop.
Agarró su chaqueta de cuero y una mochila y, antes de cerrar el coche, sacó del maletero su juego de cuchillos de acero inoxidable y lo metió la mochila.
Para un cocinero, sus cuchillos eran lo más importante; aunque estuviera perdido en medio de ninguna parte. Las demás cosas no le importaban. Aunque tampoco tenía nada de mucho valor. Su ropa era bastante vieja y casi toda tenía remiendos. Tenía dos pares de botas, también viejas y con remiendos. Sus cuchillos, sin embargo, no solo eran nuevos y estaban en perfecto estado, sino que se podría decir que eran verdaderas obras de arte. Y valían bastante más que el coche y todo lo que dejaba dentro.
Le dio un golpecito al capó y comenzó a andar. Sus botas resonaban sobre el asfalto. Se colocó la mochila a la espalda.
Se imaginó que estaría llegando a alguna zona residencial pasada de moda, donde los ricos se habían refugiado del calor de Nueva York y Filadelfia en los días anteriores al aire acondicionado.
Los ricos todavía iban a las montañas Adirondacks, por supuesto, pero ahora ya solo era por la belleza del lugar.
Miró al cielo cuajado de estrellas y, antes de darse cuenta, resbaló con algo y cayó a la cuneta. Afortunadamente, el suelo estaba bastante acolchado por las hojas y el golpe no fue muy fuerte; pero un dolor intenso en la parte de abajo de la pierna le indicó que no iba a poder caminar sin cojear.
Se quedó un rato tumbado. Después, se levantó. Se sacudió algunas hojas de la chaqueta y pensó que estaba bien. Sin embargo, cuando intentó apoyarse en la pierna izquierda, el tobillo protestó.
Apretó los dientes e intentó caminar. Sabía que no iba a llegar muy lejos. Pararía en la próxima casa. Necesitaba un teléfono y quizá un lugar donde pasar la noche. Por la mañana, seguramente se sentiría mejor y podría llevar el coche a algún taller.
Frankie se dio cuenta de que olía a quemado y corrió hacia el horno. Había estado tan entretenida haciendo peras escalfadas que se había olvidado completamente del pollo. Abrió la puerta del horno y el olor se hizo más intenso. Con un paño en cada mano, agarró la bandeja y sacó la comida.
—Eso no tiene muy buen aspecto —dijo George.
Frankie dejó caer la cabeza, haciendo un esfuerzo para no soltar un improperio.
Joy entró corriendo en la cocina.
—Los Little, esa pareja a la que no se le abría el armario, quieren cenar ya. Llevan esperando cuarenta y cinco minutos y...
Frankie tomó aliento. ¿Cómo iba a salir de aquella? Si White Caps estuviera cerca de algún sitio civilizado, podría llamar para que le enviaran algo de comer; pero estaban en medio de las montañas.
—¿Qué vamos hacer? —preguntó Joy.
Frankie fue a apagar el horno y se dio cuenta de que, en lugar del horno, había encendido el grill.
Cuando se volvió, vio la cara esperanzada con la que la miraba su hermana. Dios, lo que daría ella por tener a alguien a quien mirar así.
—Déjame pensar.
Empezó a darle vueltas a la cabeza. Opciones; necesitaban opciones. ¿Qué más había en el congelador? No, no había tiempo para descongelar nada. Tendría que arreglárselas con lo que había en el frigorífico y en la alacena.
El ruido de unos golpes en la puerta de la cocina que daba al patio de atrás le hizo girar la cabeza.
Joy miró a la puerta y después a ella.
—Ve a ver quién es —dijo Frankie mientras abría la puerta del frigorífico.
—George, llévales a los Little más pan.
Estaba buscando en los estantes, sin encontrar nada que le ofreciera una solución, cuando oyó a su hermana:
—Hola.
Frankie se giró y se olvidó de lo que estaba haciendo. Un hombre del tamaño de un armario había entrado en la cocina.
¡Dios! Era tan grande como George, aunque no tenía la misma estructura. Definitivamente, era diferente. Ese tipo estaba macizo justo donde a las mujeres les gustaba: en los hombros y en los brazos, no en el estómago.
Y era demasiado guapo.
Llevaba una chaqueta de piel negra desgastada y una mochila al hombro. Parecía perdido, aunque se comportaba como si supiera exactamente dónde estaba. Tenía el pelo negro un poco largo y su cara era sorprendente. Sus facciones eran demasiado bellas para pertenecer a un hombre vestido de esa manera.
Y sus ojos... sus ojos eran lo más extraordinario de todo. Eran excepcionalmente verdes.
Y estaban totalmente centrados en su hermana.
Como era tan delgada, Joy parecía una niña al lado de aquel hombre.
Frankie sabía exactamente cómo debía de estar mirándolo. Él la miraba complacido. Cualquier tipo con testosterona se sentiría halagado con esa expresión arrebatada; sobre todo, si se tenía en cuenta que Joy era como un jardín de las delicias femeninas.
Fantástico. Justo lo que necesitaba: un turista extraviado.
—Hola, princesa —dijo el hombre con expresión desconcertada, como si nunca hubiera visto una chica como la que tenía delante.
—Me llamo Joy.
Aunque Frankie no podía verla, estaba segura de que tenía una sonrisa en los labios. Frankie decidió que había llegado el momento de tomar cartas en el asunto. Antes de que aquel extranjero se derritiera en el suelo.
—¿Podemos ayudarlo en algo? —dijo en tono cortante.
El hombre frunció el ceño y la miró; la fuerza de aquellos ojos la azotó como un golpe de viento. A ella le costó respirar. Era un hombre muy seguro de sí mismo. La miró de arriba abajo y ella sintió que se ponía colorada. Tuvo que hacer un esfuerzo para recordar que tenía que preparar la cena y que, al contrario que su hermana, no tenía tiempo para disfrutar de la cara de aquel hombre.
Aunque tenía que reconocer que era guapísimo.
—¿Y bien? —dijo ella.
—Se me ha estropeado el coche a un kilómetro de aquí —explicó él, haciendo un gesto con el hombro—. Necesito un teléfono.
—Acompáñeme a la oficina.
—Parece que el cocinero tiene un mal día —dijo el hombre, burlón, señalando el chamuscado pollo.
A Frankie le entraron ganas de estrangularlo.
En aquel momento, George entró en la cocina con la cesta del pan; estaba al borde de las lágrimas.
—Tienen mucha hambre, Frankie —le dijo, mirándose los zapatos—. Y no quieren más pan.
Ella apretó los labios.
—Intenté decirles que no tardaría mucho...
—No te preocupes, George —miró el pollo, deseando que se convirtiera en algo comestible. Agarró un cuchillo y pensó que tal vez podría salvar algo. Pero ¿y luego qué?
Oyó un golpe y se dio cuenta de que el desconocido había dejado su mochila en la isla de la cocina, al lado de ella. A continuación, se quitó la chaqueta y la lanzó sobre una silla.
Frankie se quedó mirando la camiseta negra desteñida que llevaba. Le quedaba tan apretada que dejaba poco a la imaginación. Para apartar aquella visión, levantó los ojos hacia la cara del hombre. Tenía unos ojos preciosos, pensó.
Movió la cabeza para lograr despejarse y se preguntó qué estaba haciendo allí, invadiendo su espacio.
—Perdone —le dijo, señalando con el pulgar hacia una puerta—. El teléfono está por ahí, en la oficina. Ah, y no se preocupe por el agua.
El hombre frunció el ceño. Después, la apartó y se puso delante del pollo. Ella estaba demasiado sorprendida como para decir nada cuando lo vio sacar un fardo de la mochila. Con un movimiento ágil lo desató y lo extendió sobre la encimera, dejando al descubierto media docena de cuchillos.
Frankie se echó para atrás, pensando que quizá fuera ella la que necesitara el teléfono. Para llamar a la policía.
—¿Cuántos? —dijo el hombre con el tono de un sargento.
—¿Perdón...?
Frankie se dio cuenta de que ninguno de los otros dos se había movido. Obviamente, estaban esperando a que ella hiciera algo.
Miró el pollo y, después, al hombre que había sacado uno de los cuchillos y estaba cortando la carne.
—¿Eres cocinero? —preguntó.
—No, herrero.
Ella lo miró a la cara y vio el reto.
Tenía que elegir. Seguir intentando buscar una solución o confiar en aquel extraño y sus cuchillos.
—Unas diez personas —dijo rápidamente.
—Muy bien. Esto es lo que voy a necesitar —miró a Joy y, cuando volvió a hablar, lo hizo con amabilidad—. Princesa, por favor, pon una cacerola al fuego con dos tazas de agua.
Joy se puso manos a la obra.
—George, así es como te llamas, ¿verdad? —le preguntó el desconocido al cocinero. Este asintió—. Quiero que metas esa lechuga bajo el grifo de agua fría y que acaricies cada hoja como si fuera un gato. ¿Lo has entendido?
George dio un salto y comenzó a hacer su trabajo.
El desconocido comenzó a partir el pollo con movimientos ágiles. Trabajaba a tal velocidad y confianza que Frankie lo miraba tan fascinada como perpleja.
—Ahora, princesa... —volvió a decir con suavidad— quiero que me traigas mantequilla, leche, tres huevos y curry. ¿Y tienes algo de verdura congelada?
Frankie, que se sentía ignorada, intervino:
—Tenemos coles de Bruselas, me parece que también brócoli...
—Princesa, necesito algo más pequeño. ¿Guisantes?
—No, ¡pero tenemos maíz! —dijo Joy, entusiasmada.
Frankie dio un paso hacia atrás, sintiendo más pánico ahora que cuando todo era un caos.
Debería hacer algo, pensó.
George volvió con la lechuga y Frankie lo miró admirada. Realmente, jamás había hecho nada tan bien.
—Muy bien, George —el desconocido le pasó un cuchillo—. Ahora córtala en trozos tan anchos como tu dedo. Pero no utilices el dedo para medir, ¿de acuerdo?
Joy apareció con la bolsa de maíz. Estaba sonriendo, encantada de agradar.
—¿La pongo en agua?
—No —levantó el pie izquierdo—. Necesito que me la pongas en el tobillo. El dolor me está matando.
C A P Í T U L O 2
En menos de diez minutos, Frankie llevó las ensaladas a las mesas, perfectamente aliñadas con una mezcla de aceite, especias y zumo de limón. George había cortado la lechuga a la perfección y también había triunfado con los trozos de pimiento rojo y verde.
Para entonces, los clientes del pueblo se habían marchado, porque ellos tenían sus propias cocinas en sus casas; pero los del hostal estaban hambrientos.
No tenía ni idea de cómo estaría aquel mejunje; pero se imaginó que los Little y la otra pareja estarían tan hambrientos que probablemente no les importaría si les servía comida para perros.
Cuando dejó los platos delante de los Little, la pareja la miró lanzándole puñales.
—Ya era hora de que apareciera —soltó el señor Little—. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cultivando las lechugas?
Frankie miró al hombre y a su estirada esposa con una sonrisa forzada, alegrándose de no haber enviado a George o a Joy. Iba camino de la cocina cuando oyó al hombre decir:
—Dios mío. Esto es... comible.
Genial. El improvisado cocinero había preparado una buena ensalada. Pero ¿qué dirían del pollo?
Nada más cruzar la puerta de la cocina, se preguntó por qué era tan crítica con un tipo que acababa de salvarle la vida. Pero no tuvo tiempo para responderse. Estaba demasiado sorprendida mirando cómo George iba colocando galletas de avena y pasas encima de una capa de queso.
El desconocido estaba hablando con voz tranquila.
—... y entonces pones la bandeja sobre el agua hirviendo. ¿De acuerdo, George? Para que se ablanden.
Frankie se quedó perpleja mirando cómo aquel hombre era capaz de sacar una cena del más absoluto desastre. Veinte minutos más tarde, estaba sirviendo un pollo a la crema con curry que olía como si procediera de otro mundo.
—Ahora te toca a ti, princesa. Ven, sígueme.
Mientras él servía la comida en cuatro platos, Joy iba detrás de él salpicándolo todo de pasas y almendras. Después, el hombre llenó unas tazas de una especie de cuscús y las volcó sobre los platos. Rocío la montaña con un poco de perejil y la llamó.
—Listo.
Frankie se puso en marcha y agarró todos los platos a la vez, igual que había hecho siempre desde que era adolescente.
—Joy, recoge las mesas, por favor —le dijo a su hermana.
Joy salió delante de ella y retiró de la mesa los platos de la ensalada antes de que ella dejara los del pollo.
Cuando la comida terminó, los clientes se marcharon contentos y satisfechos. Hasta los Little iban sonriendo. Joy y George estaban encantados con el trabajo que habían hecho dirigidos por el desconocido.
Frankie era la única que no estaba contenta.
Debería estar de rodillas, agradeciéndole al hombre de los cuchillos lo que había hecho por ellos. Debería sentirse aliviada; pero, en lugar de eso, estaba furiosa. Estaba acostumbrada a ser la salvadora y era difícil aceptar que un desconocido la hubiera destronado. Un hombre que había salido de la nada.
Y que todavía tenía una bolsa de maíz congelado atada al tobillo.
El hombre acabó de limpiar sus cuchillos y los acercó a la luz para examinar las hojas con cuidado. Aparentemente satisfecho con lo que vio, los metió dentro de los bolsillos y lio el fardo con un cordón. Después, lo volvió a meter en su mochila y Frankie se dio cuenta de que no había llamado por teléfono.
—¿Por qué no usa el teléfono? —dijo con tono gruñón en lugar de darle las gracias. Pero estaba acostumbrada a dar órdenes; no a alabar la iniciativa. Y aquel nuevo rol la hacía sentirse algo incómoda.
Y quizá, debía admitir, también sentía un poco de envidia ante la facilidad con la que él lo había arreglado todo.
Lo cual era bastante ridículo.
Cuando él la miró, entrecerró los ojos.
Considerando lo relajado que se mostraba con Joy y George, Frankie pensó que ella debía de caerle mal. Aquella idea le molestó bastante, aunque se dijo que no había motivos para que su opinión le importara. Al fin y al cabo, nunca iba a volver a verlo. Y, de hecho, ni siquiera sabía su nombre.
En lugar de responderle, el hombre miró a Joy, que tenía un pie en las escaleras que conducían a las habitaciones de los sirvientes.
—Buenas noches, princesa. Esta noche has hecho un buen trabajo.
Frankie se preguntó cómo había sabido que Joy iba a marcharse a la cama.
La encantadora sonrisa de Joy iluminó la cocina.
—Gracias, Nate.
Y así fue como Frankie se enteró de su nombre.
Nate cerró la bolsa y miró a Frankie. A pesar de su evidente hostilidad, podía ver que estaba exhausta. Parecía agotada y tenía la expresión de alguien que había gritado demasiadas órdenes a demasiada gente en una empresa que no funcionaba.
Se había encontrado con muchos gerentes como ella a lo largo de los años. El fracaso se olía en cada rincón del hostal White Caps. Desde lo que había visto fuera a lo que había visto en la cocina y en el comedor. Aquel lugar era como un traje de fiesta lleno de manchas. Una mansión preciosa que estaba convirtiéndose en un montón de escombros.
Y el negocio estaba arrastrando con él a aquella mujer. ¿Cuántos años tenía? ¿Treinta? Probablemente, aunque parecía mucho mayor.
Intentó imaginarse qué había tras aquellas gafas, las ropas amplias y el delantal blanco.
Probablemente, había comenzado aquella empresa llena de esperanza y optimismo. Aunque, probablemente, aquella actitud le había durado solo hasta que le había quedado claro que servir a los ricos era un trabajo desagradecido y poco valorado. Después, si había tenido que pagar alguna factura por algún agujero en el tejado o alguna otra reparación, le debía de haber quedado claro que aquel encantador hotel era demasiado caro de mantener.
Estaban muy cerca el uno del otro y, de repente, él sintió que era demasiado consciente de su presencia. A pesar de la ropa grande, de las gafas, del mandil blanco y de las grandes ojeras, su cuerpo empezó a calentarse. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y Nate se preguntó si también habría sentido la corriente que parecía ir del uno al otro.
—¿Estás buscando cocinero? —preguntó él de repente.
—No lo sé —dijo ella.
—Seguro que necesitas a alguien. El barco se te habría hundido si yo no hubiera aparecido por esa puerta.
—De lo que no estoy segura es de si te necesito a ti —le contestó ella sin tapujos.
—¿Crees que no puedo hacerlo? —le preguntó con una sonrisa, y al ver que seguía en silencio, añadió—: ¿Qué te ha parecido lo que he preparado esta noche?
—Estuvo bien; pero eso no significa que vaya a contratarte.
Nate meneó la cabeza.
—¿Bien? Vaya, parece que te cuesta alabar el trabajo de la gente.
—No me gusta malgastar mis energías en inflarle el ego a nadie. Especialmente, cuando ya está bastante inflado.
—¿Prefieres estar con los deprimidos? —preguntó él con amabilidad.
—¿Qué se supone que significa eso?
Nate se encogió de hombros.
—Tus empleados están tan abatidos que es extraño que puedan mantenerse en pie. Esa pobre chica estaba dispuesta a trabajar hasta morir a cambio de una palabra amable y George agradece cualquier cumplido como si no hubiera escuchado ninguno en la vida.
—¿Qué te hace pensar que los conoces tan bien? —tenía las manos en las caderas y lo miraba directamente a la cara.
—Está claro. Si te quitaras la venda de los ojos durante un momento, quizá tú misma podrías ver lo que les estás haciendo.
—¿Lo que les estoy haciendo? —lo señaló con un dedo—. Joy tiene un techo donde vivir y George no está encerrado en un asilo. Y tú ya te puedes marchar de aquí con tus críticas.
Nate se preguntó por qué demonios estaba discutiendo con ella. Lo último que aquella mujer necesitaba era otra batalla. Además, ¿a él qué le importaba?
—Mira, no quiero discutir contigo —le dijo—. ¿Hacemos un trato?
Le ofreció la mano, consciente de que acababa de aceptar un trabajo que nadie le había ofrecido. Pero ¡qué diablos!, necesitaba pasar el verano en algún sitio y, obviamente, ella necesitaba ayuda. Y White Caps estaba tan bien como cualquier otro sitio; aunque se estuviera hundiendo. Al menos, podría divertirse y probar nuevas cosas en las que había pensado sin que los críticos culinarios estuvieran encima de él.
Ella le miró la mano y se cruzó de brazos.
—Creo que es mejor que te vayas.
—¿Siempre eres tan obstinada?
—Adiós.
Él dejó caer la mano.
—Vamos a dejar las cosas claras: no tienes cocinero y estás buscando a alguien. ¿De verdad prefieres encargarte tú de algo que no controlas solo porque no te gusto? —al ver que ella lo seguía mirando sin decir nada, añadió—: ¿Has pensado alguna vez que esto se puede estar viniendo abajo por tu culpa?
El silencio que siguió a continuación fue como la calma que precedía a la tormenta. Nate lo supo en cuanto la vio temblar.
Pero ella no se dirigió a él con palabras enfadadas, ni le lanzó un derechazo. En lugar de eso, comenzó a llorar. Detrás de las gafas, vio aparecer las lágrimas y, después, las vio caer.
—¡Oh, Dios! —Nate se pasó la mano por el pelo—. No pretendía...
—Mira, tú no me conoces de nada —gimió ella con voz ronca. A pesar de las lágrimas, lo miró directamente a la cara como si no tuviera nada que ocultar—. No tienes ni la más remota idea de lo que estamos pasando. Así que recoge tu mochila y márchate.
Nate se acercó a ella, sin estar muy seguro de lo que debía hacer. Por supuesto, no podía abrazarla. Pero tenía que hacer algo, darle unos golpecitos en el hombro o algo así.
No le sorprendió cuando ella se dio la vuelta y lo dejó solo en la oficina.
En la alacena, rodeada por latas de verduras, bolsas de galletas y tarros llenos de condimentos, Frankie respiró hondo intentando recobrar la compostura. Se limpió los ojos con las palmas de las manos, se sonó la nariz y se estiró el mandil.
No podía creerse que se hubiera venido abajo de aquella manera. ¡Delante de un extraño! Pero era mucho mejor que llorar delante de Joy.
¡Dios! Le había dado en su punto más débil. La idea de que White Caps se estuviera viniendo abajo por su culpa era su mayor temor y solo pensar en ello hacía que volviera a llorar.
¿Qué iba a decirle a Joy si tuvieran que marcharse? ¿Dónde iban a vivir? ¿Y cómo iba a ganar dinero suficiente para cuidar de su hermana y de su abuela?
¿Qué le diría a Alex?
Cerró los ojos y se apoyó en los estantes.
Alex.
Se preguntó dónde estaría su hermano. La última vez que había tenido noticias suyas se estaba entrenando para la Copa de América en las Bahamas; pero eso había sido en febrero. Viajaba de competición en competición por todo el mundo y no siempre era fácil localizarlo.
Se habían quedado huérfanos cuando Frankie acababa de cumplir los veintidós años, por culpa de aquel accidente en el lago. Por eso, el hecho de que Alex pasara tanto tiempo en el mar hacía que ella viviera con el corazón en un puño. Sin embargo, había aprendido a vivir con el temor.
Cuando no quedaba más remedio, la gente era capaz de hacer cosas inimaginables.
Por culpa de la mala fortuna, ella se había convertido en una especie de Superwoman. Quizá un poco cansada y no muy en forma; pero al cargo de todo lo referente a la familia y al hotel.
Frankie tomó aliento y pensó que, por una vez, le gustaría compartir aquella carga. Tener a alguien que tomara las decisiones por ella, que se encargara de todo.
Joy vivía en una nube y George solo sabía cuándo necesitaba comer, la hora de ir a la cama y poco más. Y la abuela pensaba que todavía estaban en 1953.
Entonces, como si estuviera viendo una película, le pasó por la mente la imagen de Nate en la cocina, preparando la comida.
Aquel hombre tenía razón. Necesitaba un cocinero y él estaba disponible.
Además, era bueno.
Frankie giró sobre sus talones y salió de la alacena, dispuesta a correr tras él; pero enseguida se paró en seco. Él estaba allí esperando, apoyado en la nevera.
—No quería marcharme hasta saber que estabas bien —explicó él.
—¿Quieres el trabajo?
El hombre levantó la ceja, aparentemente sorprendido por su cambio de opinión.
—Sí. Me quedaré hasta septiembre.
—No puedo pagarte mucho; pero tampoco tendrás mucho que hacer.
Él se encogió de hombros.
—El dinero no me importa.
—También puedo ofrecerte alojamiento y comida. Pero quiero dejar una cosa clara...
—Déjame adivinar: tú eres la jefa.
—Bueno, sí. Pero lo que quería decir es que te mantengas alejado de mi hermana.
Él frunció el ceño.
—¿La princesa?
—Se llama Joy. Y no le interesas.
Él sonrió.
—¿No crees que eso debería decidirlo ella?
—No, no lo creo. ¿Queda claro?
Como no se le borraba la sonrisa de la cara, Frankie no pudo evitar preguntarse qué era lo que aquel hombre encontraba tan divertido.
—¿Y bien?
—Sí, queda muy claro —él alargó la mano y levantó una ceja—. ¿Esta vez vas a tocarme?
Era un reto.
Y Frankie nunca se echaba para atrás.
Agarró su mano como si fuera el tirador de una puerta, con fuerza, para que quedara claro que aquello era un negocio. Pero, al tocarlo, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, dejándola confundida.
Él entrecerró los ojos.
Frankie sintió que le apretaba la mano y tuvo la ridícula sensación de que la acercaba a él para darle un beso. «¡Dios!», pensó. Lo que podría hacerle si estuvieran desnudos en la cama...
Dio un paso hacia atrás, pensando que tal vez necesitaba darse una ducha.
—Recuerda lo que te he dicho —gruñó—. No te acerques a mi hermana.
Él se pasó la mano por el cuello y después metió las manos en los bolsillos.
A Frankie le dio la sensación de que era una persona a la que no le gustaban las órdenes; pero no importaba. Iba a trabajar para ella y eso significaba que ella era la que decía lo que había que hacer. Punto final.
Y lo último que necesitaba era tener que preocuparse por si le rompían el corazón a Joy. O si la dejaban embarazada y sola al final del verano.
—¿Ha quedado claro?
Él no respondió, pero Frankie supo que la había entendido por la forma en la que apretaba la mandíbula.
—Entonces te acompañaré a tu habitación —se dio la vuelta y apagó las luces, antes de dirigirse hacia las escaleras.
Cuando los Moorehouse tenían dinero, antes de que varias generaciones de despilfarradores gastaran la fortuna de la familia y vendieran todas las joyas y obras de arte, la familia había ocupado las habitaciones de la parte delantera de la casa que daban al lago. Ahora, vivían en el ala de la casa destinada al servicio, en la parte de atrás de la mansión. Aquella zona tenía los techos bajos y suelos de madera de pino, y carecía de adornos. Era calurosa en verano y en invierno todas las tuberías crujían. Desafortunadamente, eso ya pasaba en el resto de las habitaciones.
En la parte de arriba de las escaleras había un pasillo a cada lado. A Frankie no le cabía ninguna duda sobre dónde iba a dormir el cocinero. No le gustaba la idea de tenerlo cerca; pero, al menos, así podría mantenerlo vigilado. Se dirigió hacia la izquierda, al otro lado de donde estaba la habitación de Joy.
Abrió la puerta pensando que a aquel hombre no le importaría la falta de comodidades. Parecía una persona que podía dormir en el coche o en un parque si fuera necesario; así que una cama debería parecerle bien.
—Traeré las sábanas —le indicó—. Vamos a compartir el cuarto de baño. Es esa puerta de al lado.
Se marchó a buscar la ropa de cama al armario que estaba en la parte de Joy. A la vuelta, lo oyó hablar.
—En realidad, señora, soy el nuevo cocinero.
«¡Oh, no! ¡Abuela!»
Frankie corrió en dirección a las voces, dispuesta a mantener a su familia alejada de aquel extraño.
—¿Cocinero? Ya tenemos tres cocineros. ¿Por qué iba mi padre a contratar otro?
Emma era una mujer menuda y llena de adornos. Llevaba un traje de cóctel que había visto tiempos mejores. Tenía el pelo largo y blanco y le caía por la espalda.
Al lado de Nate, parecía una figurita china.
—¡Abuela!
Nate la paró con la mano. Después, se volvió hacia la mujer y le hizo una reverencia.
—Señora, es un placer estar a su servicio. Mi nombre es Nathaniel, para lo que usted mande.
La anciana se quedó mirándolo pensativa y dio media vuelta.
—Me gusta —le dijo a nadie en particular antes de marcharse.
A Frankie le habría gustado decirle que también se mantuviera alejado de su abuela, pero pensó que sonaría bastante rudo, así que mantuvo la boca cerrada.
—Tengo una pregunta —dijo él de repente—. ¿Cómo te llamas? Aparte de «jefa», claro.
—Frankie —contestó, cortante—. Buenas noches.
Caminó hacia su habitación y, cuando fue a cerrar la puerta, se dio cuenta de que él estaba apoyado en la suya, mirándola.
Era un hombre muy sexy, pensó, mirándolo a los ojos durante un segundo.
—Buenas noches, Frankie —las palabras sonaron como una caricia.
Ella no respondió y cerró la puerta rápidamente; después, se apoyó contra ella sintiendo que el corazón le latía acelerado.
Hacía tanto tiempo que un hombre no la miraba así... ¿Cuándo fue la última vez que se había sentido una mujer? Desde David, pensó, conmocionada. ¿Cómo había pasado el tiempo tan deprisa? Día a día, luchando para intentar conservar White Caps, no se había dado cuenta de que había consumido una década de su vida. Por alguna estúpida razón, sintió que le apetecía volver a llorar. Sacudió la cabeza y empezó a quitarse la ropa. Estaba cansada, pero necesitaba una ducha. Se puso un albornoz y se asomó por la puerta. El pasillo parecía libre. La puerta de Nate estaba cerrada y no se oía el agua del grifo. Corrió hacia el baño y se metió bajo la ducha. Se lavó el pelo y se enjabonó y, en menos de seis minutos, estaba lista.
Mientras volvía a su habitación, pensó que la ducha habría estado mucho mejor sin el estrés de tener que compartir el baño con el cocinero. Pero tenía que tenerlo vigilado.
C A P Í T U L O 3
Nate se despertó con una quemazón en el cuello. Abrió un ojo y no le sorprendió descubrir que no conocía el cuarto en el que había dormido. Ni siquiera estaba seguro de si estaba en Nueva York o en Nuevo México.
Se sentó en la cama y estiró los brazos. No estaba mal la habitación. Un armario y una mesilla de pino y dos ventanas pequeñas. Lo mejor del lugar era que estaba limpio y era tranquilo. La cama era cómoda y había dormido como un bebé.
Nate se echó hacia delante y miró por la ventana.
Entonces recordó a la mujer de pelo castaño y las gafas de montura de pasta.
Frankie.
Rio ligeramente y se rascó el cuello.
Era una mujer frustrante, pero le gustaba. Su tenacidad le intrigaba. Toda aquella fuerza y aquel estilo desafiante hacían que deseara penetrar la capa dura del exterior. Ver detrás de las gafas. Quitarle aquellas ropas grandes y que soltara toda su rabia contra él.
Meneó la cabeza al recordar la vehemencia con la que le había advertido que se mantuviera alejado de su hermana. No tenía de qué preocuparse. Si al principio la chica le había sorprendido, había sido porque su belleza y fragilidad eran inusuales; no porque lo atrajera. De hecho, aquella chica rubia con cara de princesa hacía que le apeteciera sentarla sobre sus rodillas y darle de comer pasta hasta que pesara unos cuantos kilos más.
No; aquella princesa no era para él.
A él le gustaban las mujeres, no las niñas, y le gustaban las mujeres con carácter, como Frankie. Aunque a veces pudiera resultar irritante, era algo que él valoraba mucho.
Se preguntó cuánto le costaría ablandarla para que le diera una oportunidad. Quizá no le vinieran mal un par de besos bien dados. Dejó escapar un suspiro mientras se imaginaba las posibilidades.
Salió de la cama y se volvió a rascar el cuello. Aquel picor insistente empezaba a inquietarle.
Al levantarse, sintió que le dolía el tobillo y tuvo que ir hasta el espejo cojeando. Al ver su reflejo, soltó una maldición. Tenía al cuello plagado de pequeñas ampollas. Hiedra venenosa.
Aquellas hojas que habían amortiguado la caída le habían parecido inocuas. Debería haberlo sospechado; en las montañas Adirondacks, ese tipo de hiedra cubría los lados de las carreteras como un manto. Tenía suerte de haber estado completamente vestido y de que ninguna de las hojas le hubiera rozado la cara; sin embargo, iba a ser muy molesto.
Agarró una toalla y se fue al cuarto de baño. Recordaba que Frankie le había dicho que había dos parejas hospedadas, así que pensó que lo mejor sería bajar a prepararles el desayuno.
Diez minutos más tarde, con la misma ropa que había llevado el día anterior y con el pelo mojado, entró en la cocina. Lo primero que hizo fue abrir la cámara frigorífica para hacer un inventario. No había mucho: huevos, queso, verdura y algo de fruta.
Al menos el desayuno estaría cubierto, pensó mientras agarraba un recipiente con grosellas.
Para el resto de las comidas, tendría problemas. Si fuera a cocinar para niños de cinco años, les prepararía un sándwich. Pero los invitados que dormían en las habitaciones principales de la casa no iban a quedarse satisfechos con cualquier cosa. Tendría que encargar más cosas; nada espectacular, pero que al menos pudiera servirle para preparar algo decente.
Se dirigió hacia el congelador, imaginándose que lo encontraría vacío. Sin embargo, se encontró con que estaba repleto de todo tipo de carne: ternera, cordero, pavo... Aquello le dio esperanzas.
Nate resistió la tentación de rascarse el cuello. Todavía no eran las seis, por lo que tenía tiempo suficiente para preparar buñuelos. Media hora más tarde, acababa de sacar el primer lote del horno cuando oyó pisadas.
La hermana de Frankie apareció por las escaleras.
Él sonrió.
—Buenos días, princesa.
—Eso tiene una pinta estupenda —dijo ella, acercándose a los buñuelos. Se inclinó sobre ellos y respiró hondo.
—Prueba uno.
Ella meneó la cabeza.
—Son para los clientes.
—Esta es solo la primera tanda. No te vendría mal un buen desayuno —sus ojos se dirigieron hacia el albornoz que le cubría del cuello a los pies y que, probablemente, podría darle dos vueltas.
Ella agarró las solapas y las cerró.
—¿Puedo ayudarte en algo? —preguntó como para distraerlo.
—Puedes preparar el café. ¿Están las mesas listas?
—No. Pero también puedo hacerlo.
—Fantástico —Nate frunció el ceño e intentó calmar el picor frotándose con el cuello de la camisa.
—¿Estás bien?
—Para un tipo al que le arde el cuello, bastante bien —señaló el lado izquierdo—. Hiedra venenosa.
—¡Oh, eso es terrible! —dijo Joy mientras se acercaba para verlo mejor.
Frankie se estiró, sintiendo que había dormido muy bien y miró el reloj.
—¡Maldición!
Se había olvidado de poner la alarma y se había quedado dormida. Ya eran las siete menos cuarto. Saltó de la cama y se puso una camisa blanca limpia y unos pantalones negros. Tenía que darse prisa para organizar el desayuno y preparar las mesas. Además, estaba a punto de llegar el pedido con más verdura.
Se estaba recogiendo el pelo cuando le llegó un olor delicioso; algo que sugería magdalenas o bizcochos.
Nate debía de haberse levantado.
Frankie se dio más prisa.
Corrió escaleras abajo y, nada más entrar en la cocina, se quedó paralizada al ver a su hermana pegada al nuevo cocinero, tan cerca que podría estar besándolo. Estaba de puntillas, mirándole el cuello. ¿Qué hacía tocándolo? ¿En el cuello? ¿Con solo un albornoz?
—Disculpad que os interrumpa —dijo en voz alta—. Pero quizá deberíais estar pensando en el desayuno.
Joy se alejó del hombre totalmente ruborizada, mientras que Nate la miraba con tranquilidad.
—El desayuno ya está listo —dijo, señalando una bandeja de buñuelos—. Los clientes todavía no se han levantado.
—Joy, ¿te importaría dejarnos solos un minuto?
La muchacha desapareció.
—¿Ya se te ha olvidado lo que te dije ayer?
Él abrió el horno y echó una ojeada a lo que había dentro.
—¿Siempre estás tan contenta por las mañanas?
—Respóndeme.
—¿Quieres un café?
—¿Me vas a decir lo que estabas haciendo con mi hermana?
—No.
Cuanto más nerviosa estaba ella, más tranquilo parecía él.
—Pensé que habíamos llegado a un acuerdo. O te mantienes alejado de mi hermana o te largas de aquí.
Él se rio y meneó la cabeza mientras doblaba unos paños de cocina.
—¿Exactamente qué es lo que piensas que voy a hacerle? Tirarla al suelo, abrirle el albornoz y...
Frankie cerró los ojos y le cortó.
—No hay por qué ser tan gráfico.
—Y tú tampoco tienes por qué preocuparte.
Frankie lo miró, pensando que un hombre tan atractivo como él no era de fiar. ¡Si incluso era capaz de derretirla a ella con la mirada!
Dios, ¿por qué habría llegado a su casa? Además, se había olvidado de pedirle las referencias... ¿Y si fuera un asesino? ¿O un violador en serie?
Empezó a imaginarse todo tipo de terribles escenas con su hermana como víctima. Si le pasara algo a Joy, nunca se lo perdonaría.
—Hiedra venenosa —dijo él.
Frankie se vio obligada a dejar aquella espiral de paranoia.
—¿Qué?
—Estaba mirando la erupción que me ha dejado la hiedra venenosa. Mira —ella se acercó a mirarlo—. Puedes acercarte más, no muerdo. A menos que me lo pidan.
Frankie se acercó y se puso de puntillas. Tenía el cuello lleno de ampollas.
—Eso te debe de picar muchísimo —dijo, a modo de disculpa.
—Sí, no es divertido —se volvió hacia el horno y sacó otra bandeja con los buñuelos más esponjosos que Frankie había visto en su vida. El olor era algo sobrenatural.
—¿Quieres uno? —preguntó él—. Intenté que tu hermana tomara uno, pero no quiso.
Nate separó uno con un dedo, aunque aún estaban muy calientes. Lo untó con mantequilla, que se derritió al instante, y le ofreció la mitad. Frankie se lo tuvo que cambiar de una mano a la otra, soplando para enfriarlo. Después, se lo llevó a la boca y cerró los ojos para saborearlo.
Él rio satisfecho.
—No está mal, ¿eh?
Era un cocinero fantástico, pensó ella. Sin embargo, no iba a dejar de pedirle referencias.
—Están... deliciosos —hizo una pausa—. Necesito que me des el nombre y el número del último sitio donde estuviste trabajando. También necesito tu apellido, olvidé preguntártelo anoche.
—Walker. El apellido es Walker.
Frankie frunció el ceño, pensando que había oído aquel nombre en algún lugar.
Antes de que pudiera preguntarle, él continuó:
—Y el último sitio donde trabajé fue en Nueva York. La Nuit. Pregunta por Henry. Te dirá lo que quieras.
—Frankie abrió los ojos. De La Nuit sí que había oído hablar. Era uno de los restaurantes de cuatro tenedores que aparecían en las revistas que los clientes dejaban en las habitaciones. ¿Cómo había conseguido una persona como él trabajar en un lugar así?
—¿Cuándo llega el pedido con la comida? —preguntó Nate.
—Los miércoles y los sábados llega la verdura y la carne. Los productos frescos, los lunes, y también los viernes si hace falta.
No había hecho falta en todo el año.
—Genial. ¿Me puedes dar el número para hablar con el encargado?
—¿Quieres hablar con Stu?
Nate frunció el ceño.
—Sí. A menos que pueda leerme el pensamiento.
—Yo soy la que se encarga de los pedidos. Dime lo que quieres.
—No lo sabré hasta que sepa lo que tiene.
Ella señaló hacia la cámara.
—Puedes consultar lo que ya tenemos.
Él hizo una pausa, y después se cruzó de brazos.
—Pensé que querías que yo fuera el cocinero.
Frankie se preguntó en qué cocina creía que estaba.
—Como ya me señalaste en una ocasión, White Caps no es que vaya a las mil maravillas exactamente. Tengo que asegurarme de que nos ceñimos al presupuesto; no puedo permitirme que tires el dinero.
Nate señaló al comedor.
—¿Quieres sentar traseros en esas sillas? ¿Quieres que vuelvan los clientes? Entonces tienes que darles buena comida, y para eso tienes que gastarte dinero, preciosa.
Ella se rio y miró hacia la ropa ajada de él.
—¿Qué sabes tú del dinero? ¿O de llevar un restaurante?
Nate se acercó y dejó de sonreír.
—Quizá deberías dejar esa actitud tan desdeñosa, sobre todo teniendo en cuenta que no sabes mucho sobre mí. Aparte de que está bastante claro que me necesitas en tu cocina.
Ella abrió los ojos, claramente sorprendida. Era toda una experiencia tener a alguien enfrentándosele.
—Todo lo que necesito saber de ti es que ahora mismo estás trabajando para mí. Lo que significa que tienes que hacer lo que yo diga, ¿te queda claro?
Él la miró durante un buen rato y Frankie pensó que se iba a marchar. Sintió una congoja repentina al recordar lo que había pasado la noche anterior antes de que él llegara. Sin embargo, si ese hombre no podía acatar las órdenes, no lo quería en su casa. Su teoría sobre lo de gastar dinero quizá fuera cierta, pero no servía cuando uno tenía menos de cinco mil dólares en la cuenta corriente. Un negocio como aquel necesitaba un montón de malabarismos y para ello tenía que saber dónde ponía cada céntimo. Seguro que él era capaz de gastárselo todo en tonterías y dejar la cuenta vacía para la semana siguiente.
Frankie respiró hondo y se dio cuenta de que él se estaba rascando el cuello mientras la miraba.
—Mira, ¿por qué no haces una lista con todo lo que necesitas para ver qué puedo hacer? Y no te rasques. Cuando vaya al pueblo, te traeré algo para el picor.
Frankie se dio la vuelta, pensando que no tenía más tiempo para seguir discutiendo. Tenía que intentar encontrar unas facturas en la oficina y pensar de dónde iba a sacar el dinero para pagar al fontanero, que llegaría en una hora.
C A P Í T U L O 4
Nate se apoyó en la encimera e hizo un esfuerzo para no soltar un improperio. ¿Qué era lo que pensaba que iba a pedir? ¿Trufas y caviar? Él sabía muy bien las dificultades por las que estaban pasando, pero necesitaba comida de verdad.
Se quedó pensativo y decidió que, por el momento, le haría caso. Haría una lista para que la revisara. Le demostraría que se podía confiar en él. Y cuando se diera cuenta de que no era un despilfarrador, ella podría dedicarse a llevar el hotel.
Dios, ¿cuándo había sido la última vez que le habían revisado un pedido? Miró a su alrededor, buscando papel y, al no encontrarlo, fue a la oficina. Al entrar, la encontró empujando el escritorio con toda su fuerza. A pesar de todo el esfuerzo, aquello no se movía.
—Déjame que te ayude —le dijo él.
—No hace falta —respondió ella.
Por supuesto que hacía falta. El escritorio estaba hecho de caoba y debía de pesar casi tanto como un coche. La ignoró y agarró la mesa por una esquina para alejarla del agujero del techo del que aún caía agua. La dejó al lado de una ventana con vistas al lago.
—¿Tienes papel? —preguntó cuando acabó.
Ella sacó un folio de un cajón del escritorio y se lo entregó. Nate se marchó, pensando que aquella mujer iba a tener que empezar a confiar en él.
* * *
Frankie colgó el teléfono y se quedó mirándolo. Después del informe tan brillante sobre Nate que le había dado el propietario de La Nuit, sentía como si le hubiera tocado la lotería. Tenía un título de la escuela de cocina más famosa del país y además había trabajado en París. ¿Quién lo diría? Realmente, era un regalo del cielo.
Eso la hizo pensar. Si él se quedara un tiempo, quizá pudiera ayudarlos a adquirir cierto prestigio. Al menos con la gente de por allí. Entonces, podrían...
Frankie levantó la cara y vio a Nate en la puerta.
Intentó ocultar su sorpresa y esperó a que él hablara.
—Aquí está la lista, jefa —su voz sonó relajada.
Se acercó a la mesa y dejó el papel delante de ella.
—Me imagino que no tendremos más de diez personas por noche durante los próximos días, así que no pido mucho. Y para que lo sepas, voy a preparar otro menú. El que tenéis es demasiado tradicional.
Ella asintió.
—Acabo de hablar con Henry.
Nate sonrió.
—¿Qué tal está?
—Me dijo que eras... muy bueno.
—Precisamente por eso te di su nombre. Me imaginé que, si te lo decía él, no te preocuparías tanto.
—¿Puedo preguntarte algo?
—Dispara.
—¿Por qué alguien con tu experiencia quiere trabajar aquí?
Él se encogió de hombros.
—Necesito dinero. Y solo es durante el verano.
—Pero ¿por qué no buscas algo mejor en la ciudad? Podrías ganar mucho más.
Frankie cerró la boca de golpe. ¿Es que se había vuelto loca?
Él se quedó pensando un rato.
—Un amigo mío y yo vamos a comprar un restaurante. Llevamos cuatro meses buscando en Nueva York, Boston y Montreal; pero todavía no hemos encontrado nada que nos guste —sonrió—. O, mejor dicho, que nos guste y nos podamos permitir. Llevo un tiempo viviendo de los ahorros y ese dinero lo necesitamos para empezar. Justo cuando se me rompió el coche, había decidido ponerme a trabajar durante el verano y seguir en otoño con la búsqueda. Este sitio es como cualquier otro.
—Eso tiene sentido.
—Además, ¿cómo iba a resistirme a trabajar parar alguien como tú?
Ella lo miró.
—¿Como yo?
Él la miró a la boca y Frankie sintió que se le cortaba la respiración. La estaba mirando como si quisiera besarla, pensó.
El tiempo se detuvo un instante y Frankie tuvo que apartar la vista, incapaz de aguantar la tensión.
—Estás más guapa cuando sonríes —dijo él, y se marchó a la cocina.
Frankie dejó caer la cabeza en las manos, pensando que no era el tipo de mujer que iba por ahí enamorándose. Ella no era así. Pero, en cuestión de segundos, aquel hombre era capaz de desarmarla con sus encantos.
Aquello no era bueno.
En medio de aquel caos, la atracción que sentía por su nuevo cocinero era una complicación que no necesitaba. El teléfono sonó y Frankie lo descolgó con alivio, dispuesta a pensar en otra cosa. Desgraciadamente, era un cliente que quería cancelar una reserva que había hecho para el siguiente fin de semana.
Cuando colgó, miró por la ventana. En el césped, que pronto tendría que volver a cortar, vio un par de ardillas. Entonces, su mente voló un instante al pasado y recordó cuando sus hermanos y ella eran pequeños y correteaban por el jardín jugando.
Los animalitos treparon a un árbol y desaparecieron y Frankie volvió al presente.
Al lado de la lista de Nate había una carta del banco. En ella le recordaban que debía seis meses del crédito hipotecario. Afortunadamente, Mike Roy, el director del banco, siempre había sido muy comprensivo con ella. Especialmente, durante los meses de invierno. Después, durante el verano, Frankie conseguía ponerse al día con los pagos.
Al menos, hasta el verano anterior. Por primera vez, no había logrado pagarlo todo, lo cual significaba que ese verano tenía un agujero aún más grande que cubrir.
No quería tener que vender la casa. Rechazaba la idea, pero temía que fuera inevitable.
Sintió náuseas al imaginarse que tendría que dejar la herencia de su familia. Se imaginó dejándole la casa y la tierra a otra persona. Marchándose de allí para siempre.
No.
La protesta no salió de su cabeza, sino de su corazón. Y su fuerza la invadió, haciendo que le temblaran las manos.
Debía de haber una manera de hacer funcionar el negocio. Se negaba a vender lo único que le quedaba de sus padres. Pensó en Nate; quizá él pudiera conseguir algo. Además, según había leído en el periódico, el año se presentaba bueno en cuanto al turismo.
Volvió a mirar al césped del jardín. La última vez que le había pedido a George que lo cortara, el resultado había sido desastroso, por lo que se tendría que encargar ella misma.
Pasó por la cocina, donde Nate estaba trabajando, y se acercó a las escaleras.
—Joy, me voy al pueblo, ¿necesitas algo?
—¿Podemos ir la abuela y yo?
Estuvo tentada de decir que no porque quería volver antes de que llegara el pedido de la verdura, y si las llevaba se retrasaría.
Joy apareció en lo alto de las escaleras.
—Por favor.
—De acuerdo; pero date prisa —se preguntó qué estarían tramando, y miró a Nate—. Eso huele muy bien. ¿Qué estás haciendo?
—Un estofado —se giró hacia la tabla de cortar y comenzó a picar una cebolla. En un instante, la había reducido a un montón de cuadraditos perfectos—. Por cierto, le he dicho al de la grúa que trajera aquí mi coche, ¿te parece bien? Quiero echarle un vistazo.
«Y además arregla coches», pensó ella.
—Por mí está bien. Puedes dejarlo en el granero que hay en la parte de atrás.
—Gracias —dijo él mientras partía una zanahoria en tiras.
En aquel momento, apareció Joy con su abuela, que llevaba puesto unos de sus trajes de otra época.
—¿Necesitas algo? —le preguntó Frankie a Nate.
Él la miró y sonrió.
—Nada que puedas comprarme —le guiñó un ojo a Joy y volvió a su trabajo.
Mientras se marchaban, Frankie iba pensando que no sabía qué le molestaba más, si el coqueteo de él o su propia reacción.
Se dirigieron hacia el coche. La abuela, que estaba acostumbrada a viajar con chófer, se acomodó en la parte de atrás y Joy se sentó al lado de Frankie. Durante el viaje, la abuela les fue narrando historias del pasado, hablándoles de las casas en las que había estado, de sus fiestas. Siempre eran las mismas historias, los mismos nombres, las mismas fechas.
Cuando llegaron al pueblo, Frankie aparcó delante del banco.
—Voy a hacer unos recados. ¿Por qué no esperáis aquí?
—Sí —respondió Joy mientras giraba el cuello mirando los vehículos que estaban aparcados a los dos lados de la calle. Debido a que esa semana tenía un día festivo y el fin de semana iba a ser más largo, había más coches de lo habitual. Los Jaguar, Mercedes y Audi indicaban que los propietarios de las mansiones habían llegado para pasar el fin de semana.
Frankie salió del coche preguntándose a quién estaría buscando su hermana.
«Vendrá este fin de semana», pensó Joy. «Siempre viene para la fiesta del Cuatro de Julio».
Grayson Bennett tenía un BMW 645 TDI. O, al menos, ese era el automóvil del año pasado. Hacía dos años, había llegado en un Mercedes verde oscuro. El año anterior, había sido un Porsche. También recordaba un Alfa Romeo descapotable. Para ser una mujer a la que no le interesaban los coches, había aprendido mucho gracias a él. Había bastante gente en las calles; pero Gray era muy fácil de distinguir: era muy alto y siempre caminaba a paso ligero. También solía llevar gafas oscuras que, junto con su pelo negro, le conferían un aspecto aún más intrigante.
Joy sabía que Gray estaba a punto de cumplir los treinta y seis años. La fiesta que solía organizar para su cumpleaños en su mansión era uno de los eventos más importantes de la zona; aunque ni a Frankie ni a ella las habían invitado nunca. Hubo un tiempo en el que los Moorehouse se habían codeado con los Bennett; pero, con el declinar de la fortuna de la familia de Joy, habían dejado de moverse en los mismos círculos.
Pero eso no significaba que ella no pudiera soñar. Uno de sus sueños favoritos era imaginarse que iba a la fiesta con un vestido precioso y que él la veía y se daba cuenta de que ya no era una niña, sino una mujer. Después, la tomaba en sus brazos y la besaba.
En la vida real, sus encuentros eran mucho menos románticos. Durante los meses de verano, si lo veía por el pueblo, se plantaba en su camino. Gray paraba y Joy contenía el aliento, deseando que él recordara su nombre. Siempre lo hacía. Le sonreía y, a veces, incluso se quitaba las gafas mientras le preguntaba por la familia.
Vio que se acercaba un BMW, pero no era el mismo. Mientras tanto, la abuela seguía hablándole de la inauguración de la biblioteca en 1936, sin percatarse de que la mente de su nieta estaba muy lejos de allí.
Joy se miró el dedo. Si no lograba un anillo pronto, acabaría siendo la tía rara que nunca se había casado y que olía a naftalina. Si se pudiera marchar de allí, a algún lugar con más gente de su edad, quizá podría quitarse a Gray Bennett de la cabeza.
—¿Sabías que mi tatarabuelo construyó el templete del pueblo? —le comentó la abuela.
—¿De verdad? Cuéntamelo todo —murmuró Joy, agarrándola de la mano.
A Joy le gustaban las historias de la abuela. Le parecían fascinantes y le encantaba escuchar, sobre todo, las de los bailes y la ropa.
Pero no en aquel momento.
Después de una década fijándose en un hombre al que no podía tener, Joy se sorprendió de lo patética que era esa atracción. Era absurdo aferrarse a unos sueños sin esperanza, y decidió que aquella fantasía, al igual que ella, se estaba haciendo vieja.
Se quedó mirando a la gente.
—¿Qué estás mirando? —le preguntó su abuela al ver que no le estaba prestando atención.
—Al hombre con el que quiero casarme —murmuró Joy, girándose hacia ella para animarla a que continuara hablando—. Por muy loco que parezca.
—¿Estás comprometida?
Joy meneó la cabeza, pensando que aquello no iba a pasar nunca.