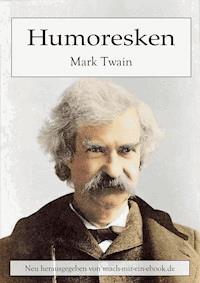Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
EL viaje trece siglos atrás, hacia la época artúrica, de un caballero en el Connecticut del siglo XIX, es el pretexto que esgrime el escritor norteamericano Mark Twain para trazar una ingeniosa y aguda crítica a la sociedad, el poder y la Iglesia a través de los tiempos. El derecho de los seres humanos a reivindicarse por su inteligencia y dominio del saber científico frente al oscurantismo que imponen las clases dominantes, es uno de los temas de esta novela que el autor escribió en el ocaso de su carrera, cuando estaba decepcionado de la política y las instituciones sociales. Fantasía desbordante, argumento satírico y ucronía se dan la mano en un trepidante argumento donde la aventura cabalga de la mano del panfleto. Un libro sin edad para lectores ávidos de adentrarse en las entrañas de la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 654
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UN YANKI DE CONNECTICUT EN LA CORTE DEL REY ARTURO
Mark Twain
Titulo de la obra en idioma original:Connecticut Yankee in King Arthur's CourtEdición y corrección: Enrique Pérez DíazCorreción para ebook: Mónica Gómez LópezComposición computarizada: Lino Alejandro Barrios HernándezIlustración de cubierta: Marla Albo QuintanaProgramación: Alberto Correa Mak© Sobre la edición para epub:Cubaliteraria, 2020Primera edición, 1976© Sobre la presente edición:Editorial Arte y Literatura, 2020ISBN 9789590309380Colección HURACÁNEditorial Arte y Literatura Instituto Cubano del LibroObispo no. 302, esq. a Aguiar, Habana ViejaCP 10 100, La Habana, Cubae-mail: [email protected] Ediciones DigitalesInstituto Cubano del LibroObispo 302 e/ Habana y Aguiar, Habana Vieja, La Habana, Cubaeditorial@cubaliteraria.cuwww.cubaliteraria.cuwww.facebook.com/cubaliteraria
www.twitter.com/cuba_literaria Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
EL viaje trece siglos atrás, hacia la época artúrica, de un caballero en el Connecticut del siglo XIX, es el pretexto que esgrime el escritor norteamericano Mark Twain para trazar una ingeniosa y aguda crítica a la sociedad, el poder y la Iglesia a través de los tiempos. El derecho de los seres humanos a reivindicarse por su inteligencia y dominio del saber científico frente al oscurantismo que imponen las clases dominantes, es uno de los temas de esta novela que el autor escribió en el ocaso de su carrera, cuando estaba decepcionado de la política y las instituciones sociales. Fantasía desbordante, argumento satírico y ucronía se dan la mano en un trepidante argumento donde la aventura cabalga de la mano del panfleto. Un libro sin edad para lectores ávidos de adentrarse en las entrañas de la historia.
PREFACIO
Las rudas leyes y costumbres que se exponen en este relato son históricas, y también son históricos los episodios de que nos servimos para ilustrarlas. No afirmamos que tales leyes y costumbres existiesen en la Inglaterra del siglo VI, no; lo único que afirmamos es que, puesto que existían en la civilización inglesa y en otras de tiempos posteriores, se puede pensar que no se lanza un libelo contra el siglo VI al suponer que se hallaban en práctica también en aquella época. Se siente uno plenamente justificado para deducir que si alguna de aquellas leyes y costumbres era desconocida en aquella época, otra ley o costumbre peor llenaría dignamente ese vacío. No queda resuelta en este libro la cuestión de si existe eso que llaman el derecho divino de los reyes; nos resultó demasiado difícil. Cosa evidente e indiscutible era la de que la cabeza ejecutiva de una nación debe ser una persona de elevado carácter e indudable habilidad; también era evidente e indiscutible que únicamente la divinidad podría seleccionar esa cabeza sin equivocarse; que la divinidad debería realizar esa selección, era también, por consiguiente, evidente e indiscutible, y de ahí se deducía irremisiblemente el que es Dios quien la hace, según la tesis del derecho divino de los reyes. Todo eso estaba bien hasta que el autor de este libro tropezó con la Pompadour y con lady Castlemaine y algunas otras cabezas ejecutivas por el estilo. Le resultó tan difícil encajarlas debidamente dentro de esta idea, que se juzgó preferible hacer un zigzag en este libro —que tiene que ver la luz pública durante este otoño—, para poder luego entrenarse en el tema y decidir la cuestión en esta obra. Desde luego, es un problema cuya resolución se impone y, de todos modos, yo no voy a tener ninguna tarea especial el próximo invierno.
MARK TWAIN
UNAS PALABRAS EXPLICATIVAS
En el castillo de Waxwich fue donde yo tropecé con el extraño extranjero acerca del cual voy a hablar. Atrajo mi atención por tres cosas: por su ingenua simplicidad, por su maravillosa familiaridad con las armaduras antiguas y por lo descansada que resultaba su compañía, ya que él lo decía todo. Coincidimos, como les ocurre a las personas modestas, en la cola del rebaño al que alguien iba enseñando todo, y aquel desconocido empezó a decir cosas que me interesaron. A medida que hablaba, suavemente, con agrado, con fluidez, parecía que yo me dejaba llevar imperceptiblemente fuera de este mundo y de este tiempo, entrando en una época remota y en un antiguo país ya olvidado; fue tejiendo gradualmente a mi alrededor un encantamiento tal, que me parecía estarme moviendo entre espectros, sombras, polvo y moho de una antigüedad gris, porque en sus palabras había un vestigio de la misma. Exactamente igual que yo pudiera hablar de mis amigos o enemigos más próximos o de mis convecinos más familiares, hablaba él de sir Bedivére, de sir Bors de Ganis, de sir Launcelot del Lago, de sir Galahad y de todos los demás ilustres personajes de la Tabla Redonda… ¡Qué viejo, qué viejísimo, qué indeciblemente viejo, ajado, apergaminado, verdoso y antiguo me iba pareciendo conforme avanzaba en su charla! De pronto se volvió hacia mí y dijo, de la misma manera que uno pudiera hablar del tiempo o de cualquier otro tema corriente:
—Vos habréis oído hablar de la transmigración de las almas; pero, ¿sabéis lo que son la transposición de épocas y la transposición de cuerpos?
Le contesté que no había oído hablar de semejante cosa. Él mostraba tan poco interés, igual al de la gente cuando habla, el tiempo que hace, que ni siquiera se fijó en si yo le había contestado o no. Hubo un ligerísimo silencio, interrumpido en el acto por la voz runruneante del cicerone a sueldo:
—Plaquín1 antiguo que data del siglo XVI, de los tiempos del rey Arturo y de la Tabla Redonda; se dice que perteneció al caballero sir Sagramor el Anhelante; fíjense en el agujero redondo que atraviesa la cota de malla en el lado izquierdo del pecho; no hay modo de explicarse cómo se produjo; se supone que lo agujereó alguna bala con posterioridad a la invención de las armas de fuego, quizá lo hizo con dañina intención alguno de los soldados de Cromwell.
El desconocido que hablaba conmigo se sonrió, no con una sonrisa moderna, sino con una sonrisa que había pasado de moda seguramente desde hace ya muchos, muchos siglos, y masculló, aparentemente para sí mismo:
—Bien enterado estáis… Yo vi hacerlo.
Luego, después de una pausa, agregó:
—Fui yo mismo quien lo hizo.
Cuando me recobré de la sorpresa electrizante de semejante observación, aquel hombre había desaparecido. Durante toda la velada de aquella noche permanecí sentado junto al fuego del mesón del Escudo de Warwich, sumido en un ensueño de los tiempos antiguos; mientras, la lluvia golpeaba en mis ventanas y el viento rugía por los aleros del tejado y por las esquinas. De cuando en cuando, me zambullía en la lectura del libro encantador del viejo sir Thomas Malory, y después de nutrirme con el rico festín de sus prodigios y aventuras, aspiraba la fragancia de sus nombres anticuados; otra vez, me sumía en un ensueño. Cuando, por fin, llegó la medianoche, descansando, leí otro relato. Este que doy a continuación, a saber:
De cómo sir Launcelot mató a dos gigantes y libertó un castillo
«…Y enseguida, y al mismo tiempo, se vio atacado por dos enormes gigantes bien armados, salvo las cabezas, que empuñaban dos espantables clavas en sus manos. Sir Launcelot se cubrió con su escudo, esquivando el mazazo de un gigante y, de un tajo de su espada le cortó la cabeza. Cuando el otro gigante vio esto, huyó como enloquecido, por el miedo a los horribles golpes de espada, y sir Launcelot corrió tras él, lo atacó con toda su fuerza, le dio un tajo en el hombro y le hundió la espada hasta la mitad del cuerpo. Sir Launcelot entró después en el vestíbulo del palacio, y acudieron a recibirlo sesenta damas y damiselas, se arrodillaron todas delante de él, y dieron gracias a Dios y a sir Launcelot por su liberación.
»—Porque, señor —dijeron ellas—, casi todas nosotras llevamos aquí siete años prisioneras de los gigantes, obligadas a tejer toda clase de tejidos de seda para ganarnos el sustento, aunque todas somos damas de alta alcurnia, y bendito sea, caballero, el día en que nacisteis, porque habéis realizado la empresa más grande que realizó jamás caballero en el mundo y que nosotros recordaremos. Os suplicamos nos digáis vuestro nombre, a fin de que podamos contar a nuestros amigos quién fue el que nos libertó.
»—Lindas damiselas —contestó él—, mi nombre es sir Launcelot del Lago.
»Dicho lo cual, se retiró encomendándolas a Dios. Luego montó a caballo y recorrió en él muchos países desconocidos y salvajes, cruzó muchos ríos y valles y se hospedó en malos alojamientos. Por último, la fortuna le deparó, a fin de pasar la noche, una linda casa de campo, en cuyo interior encontró a una anciana dama, que lo alojó con la mejor voluntad y le dio muy buen acomodo a él y a su caballo. Cuando llegó la hora de acostarse, su hospedera lo condujo a un lindo altillo encima de la puerta, donde estaba su cama. Una vez allí, sir Launcelot se quitó las armas y colocó su arnés a mano, se acostó y luego quedó dormido. Poco más tarde, llegó un hombre solo a caballo, y llamó a la puerta con grandes prisas. Sir Launcelot se levantó al oírlo, miró por la ventana y vio, a la luz de la luna, que tres caballeros venían a caballo persiguiendo a aquel hombre que iba solo, y los tres se abalanzaron contra él con sus espadas, y el caballero que iba solo les dio la cara y se defendió.
»—Por vida mía —dijo sir Launcelot—, que he de ayudar a ese caballero que está solo; porque sería para mí una vergüenza ver cómo tres caballeros atacan a uno, y si lo matasen, yo sería cómplice de su muerte.
Dicho y hecho, se armó con sus armas y se descolgó por la ventana, valiéndose de una sábana, hasta el lugar en que estaban los cuatro caballeros, y sir Launcelot les gritó:
»—Caballeros, volveos contra mí y dejad de pelear con ese caballero.
»Al oír esto, los tres caballeros dejaron de atacar a sir Kay, se volvieron contra sir Launcelot y empezaron en ese momento un gran combate. Los tres echaron pie a tierra y descargaron muchos golpes contra sir Launcelot, lo asaltaron por todas partes. Entonces sir Kay pidió permiso a sir Launcelot para ayudarlo; pero él le contestó:
»—No quiero en modo alguno vuestra ayuda; como soy quien viene a prestaros la suya, dejadme combatir solo con ellos.
»Sir Kay, para darle gusto, se resignó a obedecerlo y permaneció apartado. De inmediato, y en seis golpes, sir Launcelot los derribó.
»Entonces gritaron los tres:
»—Señor caballero, nos entregamos a vos porque sois hombre de fuerza sin par.
»—En cuanto a eso —dijo sir Launcelot—, no aceptaré que os entreguéis a mí, sino que os entregaréis al senescal sir Kay, y solo con esa condición os perdonaré la vida.
»—Noble caballero —dijeron ellos—, nosotros no queremos hacer eso, porque es a sir Kay a quien perseguimos hasta aquí, y lo habríamos vencido de no haberos presentado vos; por consiguiente, no es razón que nos entreguemos a él.
»—Pues entonces —les dijo sir Launcelot—, pensadlo bien, y elegid si queréis morir o vivir, porque si os rendís ha de ser a sir Kay.
»—Noble caballero —contestaron ellos—, si nos dejáis la vida, haremos lo que vos nos mandéis.
»—Entonces —les dijo sir Launcelot—, presentaros el día de la próxima pascua de Pentecostés en la corte del rey Arturo y allí os entregaréis a la reina Ginebra, poniéndoos en manos de su generosidad y de su gracia, diciéndoles que sir Kay os envió allí para que fueseis prisioneros de ella.
»Sir Launcelot se levantó a la mañana siguiente muy temprano, y dejó a sir Kay durmiendo; y sir Launcelot tomó la armadura de sir Kay y su escudo y se armó con ellos; luego marchó al establo y sacó el caballo, se despidió de su anfitriona y se marchó. Poco después se despertó sir Kay y descubrió la ausencia de sir Launcelot; vio luego que le había dejado su armadura y su caballo.
»—Por vida mía, que ahora veo que él ha de dar un disgusto a algunas personas de la corte del rey Arturo; porque los caballeros se ensoberbecerán contra él y lo tomarán por mí, engañados por su exterior, mientras que yo, con su armadura y su escudo, podré cabalgar siempre en paz.
»Poco después se marchó de allí sir Kay, tras haber dado las gracias a su anfitriona».
En el momento en que yo dejaba el libro llamaron a la puerta y entró mi personaje desconocido. Le presenté una pipa y una silla, y le di la bienvenida. Lo reconforté también con mi whisky escocés caliente, luego con otro y finalmente con otro, esperando siempre que me contase su historia. Después del cuarto argumento persuasivo, se metió a contármela él mismo de una manera espontánea, con toda sencillez y naturalidad.
La historia del desconocido
Soy norteamericano. Nací y me crie en Hartford, en el estado de Connecticut, al otro lado mismo del río, en pleno campo. De modo, pues, que soy yanqui por mis cuatro costados, y hombre práctico, sí, desprovisto casi por completo de sentimientos, creo yo, o de poesía, dicho con otras palabras. Mi padre era herrero; mi tío, albéitar,2 y yo empecé siendo las dos cosas. Pero más tarde me dirigí a la gran fábrica de armas, y aprendí mi verdadera profesión; aprendí cuanto en ella había que aprender; aprendí todo cuanto se podía aprender a fabricar: fusiles, revólveres, cañones, calderas, máquinas y toda clase de artefactos para economizar trabajo. La verdad es que yo era capaz de fabricar cualquier cosa que una persona pudiera desear, lo que fuese, no importa qué, porque para mí era lo mismo; y si no existía una manera nueva de hacer una cosa, era yo capaz de inventarla y de hacerla tan fácil como dar vueltas a un madero. Llegué a ser superintendente en jefe, y trabajaban a mis órdenes dos mil hombres. Ni qué decir tiene que un hombre de esa clase es, por fuerza, un hombre lleno de agresividad. Con dos mil hombres rudos a mis órdenes, las ocasiones de divertirse peleando eran muchas. Yo las tuve, en todo momento.
Hasta que encontré mi igual, y me llevé lo mío. La cosa ocurrió en el transcurso de un malentendido que se ventiló con palancas de hierro entre un individuo al que solíamos llamar Hércules, y yo. Me tumbó, fuera de combate, de un martillazo que me cruzó de parte a parte la cabeza, con un crujido tal que pareció que saltaban todas las junturas de mi cráneo, como si quisieran montarse sobre sus vecinas. Se me oscureció el mundo, perdí toda sensación y no supe nada más. Al menos, durante algún tiempo.
Cuando recobré el conocimiento, me hallaba sentado en la hierba, debajo de un roble, y tenía por delante el panorama de todo un país amplio y bellísimo, y lo tenía casi todo para mí solo. Casi, no por completo; porque cerca había un individuo montado en un caballo, mirándome desde su altura; un individuo que parecía acabado de salir de un libro de estampas. Vestía de pies a cabeza una armadura de hierro, antigua, y llevaba un yelmo en forma de una cabeza de clavo, con ranuras; portaba, además, un escudo, una espada y una lanza enorme; también su caballo iba defendido con una armadura; se le proyectaba de la frente un cuerno de acero y le colgaban a todo su alrededor lujosas gualdrapas de seda roja y verde, lo mismo que un cobertor de cama, hasta muy cerca del suelo.
—Noble señor, ¿queréis justar? —dijo aquel individuo.
—Si quiero ¿qué?
—Si queréis que llevemos a cabo un paso de armas, por unas tierras, por una dama o por…
—Pero, ¿con qué me venís ahora? —dije yo—. Volved a vuestro circo, si no queréis que os denuncie.
¿Qué creéis que hizo aquel hombre? Se alejó un par de cientos de yardas, y desde allí avanzó a todo galope contra mí, inclinando su cuñeta de clavos casi hasta el cuello del caballo y apuntando bien hacia delante su larga lanza. Vi que el hombre venía serio, de modo, pues, que cuando llegó, ya me había encaramado al árbol. Pretendió entonces que yo le pertenecía, que yo era el esclavo de su lanza. El hombre tenía de su parte sus razones y casi todas las ventajas, de modo que creí que lo mejor era no llevarle la contraria. Hicimos un convenio, mediante el cual yo lo seguiría y él no me acometería. Bajé del árbol. Y nos pusimos en marcha caminando yo al lado de su caballo. Caminamos tranquilamente, cruzando calveros y pasando arroyos que yo no recordaba haber visto antes, cosa que me traía intrigado y haciéndome toda clase de preguntas a mí mismo; y con todo eso no llegábamos a ningún circo ni se observaba señal alguna de que lo hubiese por allí. Abandoné, pues, la idea de que aquel hombre procedía de un circo, y deduje que se había escapado de un manicomio. Pero tampoco llegábamos a ningún manicomio, de modo que yo estaba hecho un lío.
Le pregunté a qué distancia estábamos de Hartford. Me dijo que jamás había oído hablar de semejante sitio; esto me pareció mentira, pero no hice hincapié en ello. Al cabo de una hora vimos, a lo lejos en el fondo de un valle, una población que dormía junto a un río serpenteante, y más allá, sobre una colina, una gran fortaleza gris con torres y torrecillas; era la primera vez que yo veía cosa semejante fuera de las estampas.
—¿Bridge Port? —dije yo, apuntando.
—Camelot —dijo él.
Mi desconocido venía dando señales de amodorramiento. En uno de sus cabeceos se despertó y, al darse cuenta, dejó ver una de aquellas sonrisas patéticas y anticuadas que lo caracterizaban, y dijo:
—Veo que no puedo seguir adelante; pero acompañadme, porque lo tengo todo puesto por escrito y podéis leerlo si gustáis.
Una vez en su habitación, me dijo así:
—Al principio llevaba un diario; después, poco a poco, al cabo de algunos años, rehíce el diario, y lo convertí en un libro. ¡Cuánto tiempo hace ya de eso! —me entregó su manuscrito, señalándome el lugar donde yo debía comenzar mi lectura—. Empezad aquí; lo ocurrido antes ya os lo he contado.
Aquel hombre estaba ya sumido para entonces en una modorra total. Cuando salía de la puerta de su cuarto, lo oí murmurar como en sueños:
—Acomodaos a vuestro placer, noble señor.
Me senté junto al fuego y examiné mi tesoro. La parte primera del mismo, el cuerpo principal, era de pergamino, y estaba amarilleado por los años. Eché un vistazo especialmente a una hoja y vi que se trataba de un palimpsesto. Bajo la letra antigua y confusa del historiador yanqui, aparecían rastros de otra escritura más antigua y todavía más débil, consistente en palabras y sentencias latinas, que eran evidentemente fragmentos de antiguas leyendas de monjes.
Empecé en el lugar que me había indicado mi desconocido, y leí lo siguiente:
CAPÍTULO I
Camelot
«Camelot, Camelot —me dije a mí mismo—. No creo recordar haber oído antes ese nombre. Quizá sea el del manicomio».
Me hallaba ante un panorama veraniego, dulce y sosegado, como un ensueño encantador, y tan solitario como el domingo. El aire estaba impregnado de aromas de flores y del gorjeo de los pájaros, y no se veían personas, ni carretas, ni bullir de vida, ni nada en absoluto. El camino consistía principalmente en un sendero serpenteante, con huellas de cascos de animales, y, de cuando en cuando, débiles señales de ruedas a uno y otro lado, sobre la hierba. Eran huellas de ruedas cuya anchura no era mayor que la de mi mano.
De pronto vino hacia nosotros una preciosa jovencita, de unos diez años, con una catarata de cabellos de oro cayéndole sobre los hombros. Se ceñía la cabeza con un círculo de amapolas de un rojo llameante. Todo ello formaba un conjunto tan agradable como el más agradable que yo he visto. Caminaba con indolencia, con ánimo sosegado, y la paz de su alma se reflejaba en su cara inocente. El hombre del circo no hizo caso alguno de ella. Ni siquiera pareció haberla visto. Ella, por su parte, no manifestó sorpresa alguna ante la fantástica indumentaria de aquel hombre, como si estuviese acostumbrada a ver aquello todos los días de su vida. La muchacha pasaba por nuestro lado con la misma indiferencia que habría pasado junto a dos vacas; pero de pronto me vio a mí, y entonces sí que se advirtió en ella un cambio de expresión. Alzó las manos y se quedó como de piedra; abrió la boca, dejando caer la mandíbula; miró con ojos de asombro y de temor, en una palabra: se convirtió en la representación viva de la curiosidad asombrada y no exenta de temor. Y allí se quedó, mirando atónita, como poseída de una especie de fascinación estupefacta, hasta que nosotros doblamos un recodo del bosque y nos perdimos de vista. Me resultó demasiado fuerte que la muchacha se sobresaltase al verme a mí y no al ver a mi acompañante; aquello no tenía ni pies ni cabeza. También me resultaba otro rompecabezas que me hubiese considerado a mí como espectáculo digno de verse, sin tener en cuenta sus propios méritos a este respecto; y no lo era menos aquella exhibición de magnanimidad, cosa sorprendente en persona tan joven. En todo aquello tenía yo motivo abundante para pensar. Seguí caminando, como si estuviese soñando.
Conforme nos acercábamos a la ciudad, empezaron a surgir señales de vida. Cruzábamos, de cuando en cuando, por delante de una cabaña miserable de techo de bálago,3 rodeada de pequeños cultivos y de retazos de huerta en mediano estado de explotación. También se veían algunas gentes: hombres muy musculosos, con cabelleras largas, ordinarias, mal peinadas, que les caían sobre la cara y les daban aspecto de animales. Por regla general, hombres y mujeres iban vestidos con ropas de cáñamo que les llegaban hasta muy por debajo de la rodilla; calzaban una especie de burdas sandalias, y muchos de ellos llevaban un collar de hierro. Los niños y niñas pequeños iban desnudos, pero nadie parecía reparar en ello. Todas esas gentes se me quedaban mirando fijamente, hablaban acerca de mí, se metían corriendo en sus chozas y sacaban a los miembros de sus familias, que se me quedaban mirando con la boca abierta. Pero a nadie llamaba la atención mi acompañante, salvo para saludarlo humildemente, sin obtener respuesta.
Había en la ciudad algunas casas sólidas, de piedra, sin ventanas, entre una gran cantidad de casuchas con el techo de bálago; las calles eran callejuelas retorcidas y sin adoquinado; gran cantidad de perros y de niños desnudos jugaban al sol, dando a las calles vida y ruido; los cerdos vagabundeaban y hociqueaban por todas las partes, muy satisfechos, y en un revolcadero maloliente, en mitad de la calle principal, estaba tumbada una cerda amamantando a su lechigada. De pronto, se oyó a lo lejos un estrépito de música militar que se fue acercando cada vez más; no tardó en aparecer a la vista una magnífica cabalgata, resplandeciente de yelmos empenachados, llameante de cotas de malla y, entre un ondear de estandartes, ricos jubones y guiones4 dorados; la cabalgata siguió gallardamente su camino por entre el cieno, los cerdos, los rapaces desnudos, los perros bulliciosos y las chozas desaseadas. Seguimos a la cabalgata por callejuelas serpenteantes y siempre subiendo, subiendo, hasta llegar a la colina oreada por la brisa, en que se alzaba el enorme castillo. Tuvo lugar un intercambio de llamadas de trompetas; luego, un parlamento desde las murallas, en las que los hombres de armas, de plaquín y morrión,5 iban y venían con alabardas al hombro, bajo banderas ondulantes en las que se distinguía la ruda imagen de un dragón; después de todo ello se abrieron las grandes puertas de par en par, fue bajando el puente levadizo y la cabeza de la cabalgata avanzó por debajo de los ceñudos arcos; nosotros la seguimos y no tardamos en encontrarnos en una explanada pavimentada, con torres y torrecillas a los cuatro costados, que se alzaban hacia la atmósfera azul; a nuestro alrededor echaban todos pie a tierra y tenía lugar un gran intercambio de saludos y ceremonias de acogimiento, con mucho correr de un lado para otro, y una alegre exhibición de banderas que se movían y se entremezclaban, lo cual producía un movimiento alegre, lleno de bullicio y de confusión.
CAPÍTULO II
La corte del rey Arturo
En cuanto tuve una oportunidad, me aparté disimuladamente a un lado, di un golpecito en un hombro a un anciano de aspecto corriente y le dije de un modo insinuante y confidencial:
—Amigo, sed amable conmigo. ¿Pertenecéis al manicomio, o acaso os encontráis aquí de visita o algo por el estilo?
El hombre me miró como atontado y me dijo:
—Por la virgen santísima, noble señor, que acaso tengo yo…
—No hace falta más —le contesté—; me doy cuenta de que sois un asilado.
Me aparté muy meditabundo, pero sin dejar de estar al acecho de cualquier transeúnte que estuviese en su sano juicio y que pudiera darme al pasar alguna ilustración sobre todo aquello. Al rato creí que había encontrado a una persona de esa clase; la aparté a un lado y le dije al oído:
—¿No podría yo ver un instante, nada más que un instante, al cabeza y encargado?
—Os ruego que no me obstruyáis.
—¿Que me rogáis qué?
—Que no me obstaculicéis, si la palabra os agrada más.
Acto seguido pasó a decirme que él era un segundo cocinero y que no podía detenerse a charlar, aunque en cualquier momento le habría agradado, porque sería para él una viva satisfacción saber dónde había comprado yo mis vestidos. En el momento de alejarse me señaló a alguien del que me dijo era hombre que tenía bastante poco que hacer y podía servirme para el caso, además de que, sin duda alguna, me estaba buscando. Tratábase de un muchacho airoso y enjuto, con calzones de malla del color de los camarones. Lo que hacía que produjese la impresión de una zanahoria con dos bifurcaciones inferiores. El resto de su indumentaria era de seda azul, con lindos encajes y volantes fruncidos. El cabello le caía en bucles largos y rubios, y se ponía en la cabeza un gorro de raso carmesí con plumas, que llevaba ladeado sobre la oreja, muy satisfecho de sí mismo. Era lo bastante bonito como para ponerlo dentro de un marco. Se me acercó, me miró de arriba abajo con curiosidad sonriente y descarada, me dijo que había venido a buscarme y me comunicó que él era un paje.
—Seguid vuestro camino —le dije—. Vos no sois sino un signo tipográfico que indica el párrafo aparte.
Esta respuesta mía era bastante ruda, pero yo estaba muy irritado. Sin embargo, él no se turbó ni pareció sentirse ofendido. Mientras caminábamos, el paje hablaba y se reía, feliz, despreocupado como un muchacho, y se hizo enseguida grande y viejo amigo mío; me hizo toda clase de preguntas acerca de mi persona y de mis ropas; pero sin esperar nunca la respuesta; chachareaba sin interrupción, como si ni siquiera se hubiese dado cuenta del que había hecho una pregunta y como si tampoco esperase contestación; hasta que en un momento dado se le ocurrió decirme que él había nacido a principios del año 513.
¡Me corrió un escalofrío por todo el cuerpo! Me detuve y le dije, un poco, asustado:
—Yo no sé si he entendido bien lo que acabáis de decir. Repetidlo, y repetidlo despacito. ¿Qué año me dijisteis?
—Quinientos trece.
—¡Quinientos trece! ¡De veras que no lo parecéis! Venid acá, muchacho, yo soy un forastero que no tiene ningún amigo; mostraos sincero y honrado conmigo. ¿Estáis en vuestro sano juicio?
Me contestó que sí.
—¿Está toda esta otra gente en su sano juicio?
Me contestó que sí.
—¿De modo que no es esto un manicomio? Quiero decir, ¿no es este un lugar en el que curan a las personas dementes?
Me contestó que no.
—Pues, entonces —le dije—, o yo estoy loco o ha ocurrido una cosa terrible. Veamos, decidme de verdad y honradamente: ¿dónde estoy yo?
—En la corte del rey Arturo.
Esperé un minuto, para dar tiempo a que aquella idea se abriese camino, entre escalofríos, hasta mi comprensión, y luego dije:
—Entonces, según lo que vos sabéis y entendéis, ¿en qué año estamos ahora?
—En el día diecinueve de junio del año quinientos veintiocho.
Sentí un doloroso desmayo en el corazón y murmuré:
—Nunca más volveré a ver a mis amigos, nunca, nunca más. Mis amigos no nacerán hasta de aquí a mil trescientos años.
No sé por qué razón, pero me pareció que el muchacho decía la verdad. Había dentro de mí un algo que le creía; quizá diríais que ese algo era mi conciencia; pero mi razón no lo creía. Mi razón empezó a protestar ruidosamente, lo cual era natural. Yo no sabía cómo ingeniármelas para satisfacerla, porque sabía que de nada serviría el testimonio de los hombres; mi razón afirmaría que se trataba de locos y rechazaría aquella prueba. Pero, de pronto, y de pura suerte, tropecé con lo que necesitaba. Yo sabía que el único eclipse de sol que había ocurrido en la primera mitad del siglo VI tuvo lugar el día 21 de junio, A. D. 528, O. S., y que empezó tres minutos después de las doce del día. Sabía yo también que en el año en que yo creía vivir no habría un eclipse total de sol, es decir, en el año 1879. De manera que, si yo conseguía evitar que la ansiedad y la curiosidad me royesen el corazón acabando con el mismo en cuarenta y ocho horas, descubriría entonces, con toda seguridad, si lo que el muchacho me decía era verdad o no.
De modo que, como soy un hombre práctico de Connecticut, aparté por completo de mi mente todo este problema hasta que llegasen el día y la hora señalados, para, de ese modo, dedicar toda mi atención a las circunstancias del momento actual y poder estar alerta y preparado para sacar de ellas el mejor partido que fuese posible. Una sola cosa cada vez es mi divisa, y jugar las cartas que uno tiene en la mano en todo lo que valen, aunque uno solo tenga dos pares y una sota. Me decidí a realizar dos cosas: si seguíamos estando en el siglo XIX y yo me encontraba entre locos, sin poder escaparme, me haría el amo de aquel manicomio o sabría a qué atenerme; si, por otro lado, vivía realmente en el siglo VI, nada se había perdido, y yo no pedía cosa mejor. Me haría el amo de todo aquel país antes de tres meses; porque yo estaba convencido de que llevaba ventaja de más de mil trescientos años al hombre más culto de todo el reino. No soy hombre que pierde el tiempo una vez que ha tomado una resolución y que tiene tarea a mano; de modo, pues, que le dije al paje:
—Veamos, Clarence, muchacho, si es así como os llamáis; si no tenéis inconveniente, yo querría que me aleccionaseis un poco. ¿Cómo se llama ese fantasmón que me trajo hasta aquí?
—¿Os referís a mi señor y al vuestro? Es el buen caballero y gran lord sir Kay, el senescal, hermano de leche de nuestro soberano, el rey.
—Perfectamente; seguid explicándomelo todo.
El paje habló largo y tendido; pero lo que para mí ofrecía interés inmediato era esto: me dijo que yo era prisionero de sir Kay, y que, de acuerdo con las costumbres y a su debido tiempo, sería arrojado a una mazmorra y abandonado allí con escasos víveres hasta que mis amigos me rescatasen, si antes no me pudría. Me di cuenta de que era esta última posibilidad la que tenía mayores probabilidades, pero el tiempo era precioso y no lo perdí en preocupaciones de esa clase. Me dijo además el paje que para entonces ya debían de estar acabando de comer en el gran salón, y que en cuanto empezase el trato social y el mucho beber, sir Kay me llevaría allí para exhibirme ante el rey Arturo y los ilustres caballeros que se sentaban en la Tabla Redonda; que se jactaría de la hazaña que había hecho apresándome y que quizá exagerase un poco los hechos, aunque no estaría bien que yo lo rectificase, y que tampoco podría hacerlo sin demasiado peligro; que cuando se acabase mi exhibición, me conducirían a la mazmorra, pero que él, Clarence, hallaría el modo de ir a visitarme de cuando en cuando, para alegrarme y para ayudarme a enviar aviso de mi situación a mis amigos.
¡Enviar aviso de mi situación a mis amigos! Le di las gracias; era lo menos que podía hacer; para entonces llegó un lacayo diciendo que era requerida mi presencia. Clarence, entonces, me condujo al interior del salón, me apartó a un lado y se sentó junto a mí.
El espectáculo era realmente curioso e interesante. El salón era inmenso y bastante desnudo, sí, y lleno de contrastes chinos. Era alto, altísimo; tan alto, que las banderas que colgaban de las vigas arqueadas y de las viguetas, flotaban como en una especie de penumbra; en cada uno de los extremos del salón había una galería con balaustrada de piedra, a una altura grande; en una de esas galerías estaban los músicos, y en la otra, las mujeres, ataviadas con ropas de colores despampanantes. El piso era de grandes losas de piedra, en cuadros blancos y negros; estaban regularmente estropeadas por el tiempo y el uso y les hacía mucha falta un arreglo. En cuanto a adornos, hablando estrictamente, no había ninguno, aunque colgaban de las paredes algunos grandes tapices, calificados probablemente de obras de arte; en realidad, eran cuadros de batallas, en los que se veían caballos que tenían la misma forma de los que los niños recortan en papel; moldean con pan de jengibre, y sobre los caballos unos hombres con armaduras de láminas de hierro, que estaban representadas par agujeros redondos, de modo, pues, que las cotas de los hombres parecían haber sido hechas con un pincho de galletas. El hogar de la chimenea era tan grande que se podía acampar en él, sus costados salientes y la caperuza, construidos en piedra tallada y sostenidos por pilares, tenían la apariencia de una puerta de catedral. A lo largo de las paredes se alineaban, en pie, hombres de armas, con sus corazas y morriones, y con alabardas como única arma; permanecían rígidos como estatuas; y estatuas parecían, en efecto.
En el centro de aquella plaza pública abovedada y con lunetas, había una mesa de roble, a la que llamaban la Tabla Redonda. Era tan espaciosa como el círculo de la pista de un circo; a su alrededor se sentaba un concurso de hombres ataviados con colores tan diversos y relumbrantes que lastimaban la vista del que los contemplaba. Todos ellos lucían sus sombreros con plumas, salvo que, cuando uno dirigía la palabra al rey, alzaba un poco el sombrero en el instante de ir a empezar su observación.
Bebían principalmente en cuernos enteros de buey; pero había algunos que aún estaban masticando pan y mondando huesos de vacuno. Los perros formaban un término medio de dos por cada hombre; permanecían en actitudes expectantes hasta que les tiraban un hueso ya mondo, y entonces se abalanzaban sobre el mismo por brigadas y por divisiones, y se producía una lucha que llenaba el panorama de un caos tumultuoso de cabezas y cuerpos en zambullida y de colas que saltaban como un relámpago; la tormenta de ladridos y gruñidos apagaba por momentos todas las conversaciones, pero eso no tenía importancia, porque las luchas de perros interesaban siempre muchísimo; a veces los comensales se levantaban para observarla mejor y hacían apuestas, y las lamas y los músicos echaban el cuerpo fuera de sus balaustradas con idéntico objeto, y todo ello arrancaba, de cuando en cuando, exclamaciones de satisfacción. Al final, el perro ganador se tumbaba cómodamente con el hueso entre las garras y seguía gruñendo por encima del mismo, hincándole el diente y ensuciando el suelo de grasa, tal y como lo estaban haciendo ya otros cincuenta perros; entonces, el resto de la corte reanudaba sus anteriores ocupaciones y entretenimientos.
Por regla general, la conversación y el porte de esta gente era galante y cortés; me fijé en que sabían escuchar bien y con gravedad siempre que alguien decía algo, es decir, en el intervalo de las peleas de los perros. Era también evidente que formaban un grupo de gentes infantiles e inocentes; relataban mentiras de tipo grandioso con la ingenuidad más simpática y atrayente, dispuestos a escuchar de buen grado las mentiras de los demás y también a prestarles fe. Resultaba difícil asociar a aquellos hombres con nada que fuese cruel o terrible y, sin embargo, sus relatos eran principalmente de sangre y de dolor, hechos con una satisfacción inocente que casi me hizo olvidarme de los escalofríos.
No era yo el único cautivo allí presente. Había otros veinte o más. Eran pobres diablos, muchos de ellos mutilados, acuchillados y con tajos terribles de ver; sus cabellos, sus caras, sus ropas, estaban empapados con grumos negros y rígidos de sangre. Como es natural, sufrían terribles dolores físicos; y también, sin duda, estaban cansados, hambrientos y sedientos; nadie les había proporcionado el alivio de poder lavarse, ni siquiera la pobre caridad de lavar sus heridas; sin embargo, no se les oyó un gemido ni un lamento, ni nadie advirtió en ellos signos de desasosiego ni tendencia alguna a quejarse. Yo no pude menos de pensar: «Estos canallas no trataron mejor a los demás cuando se les presentó la ocasión; al cambiarse ahora las tornas, ellos no esperaban trato mejor que este; de modo que lo filosófico de su conducta no es resultado de ningún entretenimiento mental, ni de energía intelectual, ni obra del razonamiento; es simplemente un entretenimiento animal; estos son indios blancos».
CAPÍTULO III
Caballeros de la Tabla Redonda
La conversación en la Tabla Redonda estaba constituida principalmente de monólogos, de relatos de las aventuras en que habían hecho aquellos cautivos y de los amigos y defensores de los mismos a quienes habían muerto y despojado de sus caballos y de sus armaduras. Por lo que yo pude deducir, por regla general, aquellas aventuras asesinas no eran correrías emprendidas para vengar ofensas ni para liquidar viejas disputas o súbitas enemistades, no; por lo general se trataba de simples duelos entre desconocidos, duelos entre personas que nunca habían sido presentadas mutuamente, y entre las que no existía motivo alguno de ofensa. Yo había visto muchas veces a dos muchachos, desconocidos, que se tropezaban por casualidad y que se decían simultáneamente: «Yo te puedo», y se liaban en el acto a bofetadas; pero siempre imaginé, hasta ahora, que aquello era únicamente cosa de chicos, y que llevaba el sello y la marca de la niñez; sin embargo, allí estaban aquellos papanatas grandullones muy apegados a la misma costumbre y muy orgullosos de ella, después de haber llegado a la mayoría de edad y mucho más allá. Sin embargo, había en estos hombrachones de corazón sencillo algo que atraía, algo que despertaba la simpatía y el amor. Se habría dicho que en todo aquel cuarto de crianza no había, como si dijéramos, cerebro suficiente para poner de cebo en un anzuelo de pescar; pero, al cabo de un rato, parece como si ese detalle no os importara mucho, porque pronto se advertía que, en una sociedad como aquella, tenía poca utilidad el cerebro; más bien la habría echado a perder, habría servido de estorbo; habría destruido su simetría; quizá, incluso, habría hecho imposible su existencia.
Se advertía en casi todos los rostros una magnífica hombría, y en algunos cierta elevación y dulzura que rechazaba toda crítica empequeñecedora y la acallaba. En el rostro del caballero a quien llamaban sir Galahad se advertía una bondad y una pureza nobilísimas, lo mismo que en el rostro del rey; había majestuosidad y grandeza en el armazón gigantesco y porte altivo de sir Launcelot del Lago.
Se produjo un incidente que hizo de sir Launcelot el centro del interés general. A una señal dada por una especie de maestro de ceremonias, seis u ocho de los cautivos se alzaron, avanzaron en grupo, se arrodillaron en el suelo y alzaron las manos hacia la galería de las damas, en súplica de que se les otorgase la gracia de hablar unas palabras con la reina. La dama que parecía más destacada en aquel florido macizo de belleza y elegancia femeninas, inclinó la cabeza en señal de asentimiento, y entonces el portavoz de los cautivos hizo entrega de sí mismo y de sus compañeros en manos de la reina para que los perdonase, los entregase a rescate, al cautiverio o a la muerte, de acuerdo con su buen capricho; y dijo que hacía esto por mandato de sir Kay, el senescal, de quien eran prisioneros, porque los había vencido en dura lucha en campo abierto por la sola fuerza de su brazo y de su ánimo.
La sorpresa y el asombro corrieron de cara en cara por toda la concurrencia; al oír el nombre de sir Kay desapareció del rostro de la reina la sonrisa de satisfacción y pareció defraudada; el paje me cuchicheó al oído, con un acento y unas maneras que denotaban burlas extravagantes:
—¡Sir Kay, desde luego! ¡Por favor, llamadme con nombres cariñosos, corazón mío; llamadme tonto! ¡Ni de aquí a dos mil años será capaz el entendimiento humano de idear otra mentira mayestática que se le iguale a esta!
Todos los ojos se hallaban clavados con expresión severamente interrogadora en sir Kay. Pero este se mostró a la altura del momento. Se levantó, movió su mano lo mismo que el alumno primero de una clase, y puso en juego todas sus habilidades. Aseguró que iba a exponer los hechos de completo acuerdo a como tuvieron lugar; relataría sencilla y verazmente su historia; sin agregarle comentarios. «Si después de contada —dijo— halláis que redunda en gloria y honor mío, esa gloria y ese honor se lo rendiréis al hombre de brazo más esforzado que empuñó jamás escudo o repartió mandobles con su espada en las filas de los ejércitos cristianos, ¡a ese hombre que está sentado ahí!», y señaló a sir Launcelot. ¡Ah, y cómo se adueñó de todos! Fue este un golpe maestro. Pasó a continuación a relatar cómo sir Launcelot, caminando en busca de aventuras poco tiempo atrás, había matado siete gigantes de un solo tajo de su espada y había libertado a ciento cuarenta y dos doncellas cautivas. Y después de esto, siguió en busca de aventuras y tropezó con él —con sir Kay—, enzarzado en lucha desesperada contra nueve caballeros extranjeros; sir Launcelot tomó en el acto el combate en sus manos únicamente y venció a los nueve; y aquella noche sir Launcelot se levantó calladamente, se vistió con las armaduras de sir Kay, tomó el caballo de sir Kay y se trasladó a tierras lejanas, donde venció a diecisiete caballeros en una batalla campal y a otros treinta y cuatro en otra batalla. A todos estos y a los anteriores nueve les había hecho jurar que acudirían para las pascuas de Pentecostés a la corte de Arturo y se entregarían en manos de la reina Ginebra como cautivos de sir Kay el senescal, y como trofeo de sus hazañas caballerescas; y allí estaba esa media docena, porque los demás se presentarían en cuanto se hallasen curados de sus gravísimas heridas.
¡Espectáculo conmovedor ver a la reina sonrojarse y sonreír y dar muestras de embarazo y de felicidad, lanzando a sir Launcelot miradas furtivas que en Arkansas le habrían valido que lo matasen a tiros con absoluta seguridad!
Todo el mundo elogió el valor y la magnanimidad de sir Launcelot; y, por mi parte, me quedé completamente atónito de que un hombre solo hubiese sido capaz de vencer y capturar a todos esos batallones de veteranos luchadores. Se lo dije a Clarence; pero esta cabecita burlona se limitó a decir:
—Si le hubiesen dado tiempo a sir Kay de echarse al coleto otro pellejo de vino áspero, habríais visto cómo duplicaba el número.
Miré dolorido al muchacho; entonces pude observar en su cara una nube de profundo abatimiento. Seguí la dirección de sus miradas y vi que se había levantado un hombre muy viejo, de barba blanca, ataviado con una flotante túnica negra, y que se hallaba en pie junto a la mesa, sosteniéndose con piernas inseguras y balanceándose débilmente su anciana cabeza, mientras examinaba, con sus ojos lagrimeantes y de mirada sin fijeza, a la concurrencia. En todas las caras se pudo observar la misma expresión de fastidio que yo había observado en la cara del paje, la expresión de seres mudos que saben que no tienen más remedio que sufrir sin dejar escapar gemido alguno.
—¡Por santa María! —suspiró el muchacho—. Otra vez vamos a tener que oírle el mismo relato fatigoso que ya nos ha contado mil veces con idénticas palabras, y que nos seguirá contando hasta que se muera, todas las veces que tiene el barril lleno y que está en marcha su molino de exageraciones. ¡Ojalá, Dios, que yo me hubiese muerto o que lo hubiese visto morir a él!
—¿Quién es ese personaje?
—Es Merlín, el gran embustero y mago, que ojalá se queme en el infierno por todo lo que nos ha aburrido con el único relato que sabe. Si los hombres no le temiesen porque a su llamamiento acuden las tormentas, los rayos y todos los demonios que hay en el infierno, ya le habrían abierto las entrañas hace muchos años para llegar hasta donde tiene ese relato y arrancárselo. Lo cuenta siempre en tercera persona, a fin de hacer creer que él es demasiado modesto para glorificarse a sí mismo. ¡Caigan sobre él las maldiciones, y sea su suerte la desgracia! Bueno, amigo, despertadme, por favor, para el toque de vísperas.
El muchacho se acomodó sobre mi hombro y fingió dormirse. El viejo empezó su relato; poco después, el mocito se hallaba realmente dormido, y también dormían los perros, la corte, los lacayos y las hileras de hombres de armas. La voz canturreante seguía canturreando; se alzó de todas partes un suave ronquido, que le sirvió de fondo, como si fuese un acompañamiento profundo y lejano de instrumentos de viento. Algunos tenían la cabeza inclinada sobre los brazos cruzados, otros estaban arrellanados de espaldas y sus bocas abiertas dejaban escapar una música inconsciente; las moscas zumbaban y picaban, sin que nadie las molestase; las ratas salían a tropel de un centenar de agujeros, corrían de un lado a otro, se encontraban en todas partes como en su casa; una de ellas se sentó lo mismo que una ardilla sobre la cabeza del rey, sostuvo en sus manos un trozo de queso, lo mordiscó y fue vertiendo las migajas del mismo sobre la cara del soberano con irreverencia ingenua y descarada. Era una escena tranquila y descansada para los ojos fatigados y los espíritus abrumados.
He aquí la historia del viejo. Dijo así:
—Inmediatamente marcharon el rey y Merlín y fueron hasta donde vivía un ermitaño que era hombre bueno y un gran curandero. El ermitaño examinó todas sus heridas y le proporcionó bálsamos eficaces. El rey estuvo allí tres días, al cabo de los cuales sus heridas estaban tan curadas que pudo cabalgar, y se despidieron. Y mientras cabalgaban dijo Arturo: «No llevo espada». «No importa —dijo Merlín—, aquí cerca hay una espada que será vuestra si yo puedo». Cabalgaron, pues, hasta llegar a un lago muy espacioso y de aguas tranquilas, y en el centro del lago vio Arturo un brazo de tela de seda blanca, que sostenía en la mano una hermosa espada. «He ahí —dijo Merlín— la espada de la que yo os hablé». Al decir esto vieron a una damisela que avanzaba por el lago. «¿Qué damisela es esa?», dijo Arturo. «Esa es la dama del lago —dijo Merlín—; y dentro de ese lago hay una roca, y en su interior está el lugar más bello del mundo, el más rico que puede verse, y esta dama se acercará luego a vos, habladle entonces con galantería para que ella os entregue aquella espada». Y luego vino la dama cerca de Arturo y lo saludó, y él le devolvió el saludo. «Señora —dijo Arturo—, ¿qué espada es esa que sostiene el brazo aquel por encima del agua? ¡Ojalá fuese mía, porque no tengo espada!».
—Sir Arturo, el rey —dijo la dama—, esa espada es mía, y la tendréis si me prometéis hacerme un don cuando yo os lo pida». «Por mi fe —dijo Arturo—, yo os otorgaré el don que me pidáis». «Pues bien —dijo la dama—, marchad hasta aquella lancha que hay allí y remad vos mismo hasta la espada y apoderaos de ella y de su vaina; cuando llegue la hora, yo os pediré el don que me habéis prometido». Entonces sir Arturo y Merlín echaron pie a tierra, ataron sus caballos a dos árboles, se embarcaron y cuando llegaron a la espada que la mano sostenía, sir Arturo la agarró por la empuñadura y se quedó con ella. El brazo y la mano se sumergieron en las aguas, y sir Arturo y Merlín desembarcaron y se marcharon en sus caballos. Cabalgaban, cuando sir Arturo vio un rico palacio. «¿Qué significa aquel palacio que hay allí?». «Es el pabellón —dijo Merlín— del caballero con el que últimamente peleasteis, de sir Pellinore; pero él está fuera, no está en el palacio; tenía una cuestión con un caballero vuestro, el alto Egglame, y los dos se trabaron en combate; pero, finalmente, Egglame huyó, porque de otro modo habría resultado muerto, y su adversario lo persiguió hasta Carlion, y nosotros nos lo encontraremos luego en el camino». «Eso está bien dicho —dijo Arturo—, ahora que tengo una espada, porque trabaré batalla con él y me vengaré». «Señor —dijo Merlín—, no haréis eso, porque ese caballero está cansado de pelear y perseguir a su enemigo, de manera que vos no ganaréis ningún honor peleando con él; además, no hay caballero viviente que pueda medirse con él a la ligera; y, por tanto, yo os aconsejo que lo dejéis pasar, porque no tardará mucho tiempo sin que él os rinda buenos servicios, y los hijos suyos, cuando él muera. También descubriréis de aquí a poco tiempo, que vos le daréis muy gustoso vuestra hermana por esposa». «Obraré como me aconsejáis cuando lo encuentre», dijo Arturo. Entonces sir Arturo examinó la espada, y la encontró muy del gusto suyo. «¿Qué os gusta más —le dijo Merlín—, la espada o la vaina?». «A mí me gusta más la espada», dijo Arturo. «Pues cometéis un error —dijo Merlín—; porque la vaina vale por diez espadas; mientras llevéis encima la vaina no os desangraréis, por muy grave que sean vuestras heridas; por consiguiente, tened buen cuidado de llevarla siempre encima». Y siguieron cabalgando hasta entrar en Carlion, y por el campo se cruzaron con sir Pellinore; pero Merlín se sirvió de un artificio para que Pellinore no viese a sir Arturo; de modo que no hubo palabras entre ellos. «Me asombra —dijo Arturo— que ese caballero no haya hablado». «Señor —dijo Merlín—, él no os ha visto, porque si os hubiese visto, vos no habríais salido del paso tan ligeramente». Llegaron, pues, hasta Carlion, donde los caballeros de sir Arturo se estaban dando buena vida. Cuando se enteraron de sus aventuras, se mostraron maravillados de que él arriesgase de esa manera su vida, yendo solo de un lado para otro. Todos los hombres nobles dijeron que se alegraban de servir a un jefe capaz de arriesgar su persona en aventuras, lo mismo que los demás caballeros pobres.
CAPÍTULO IV
Sir Dinadan, el humorista
A mí me pareció que aquella curiosa mentira había sido contada con la máxima sencillez y belleza; pero yo la había escuchado por vez primera; y eso hace variar mucho las cosas; sin duda alguna también los demás la encontraron agradable porque constituía una novedad.
El primero en despertar fue sir Dinadan, el humorista, y no tardó en despertar también a los demás con una broma de bastante pobre calidad. Ató algunos jarros de metal a la cola de un perro y luego lo soltó; el perro corrió desesperadamente por toda la sala, en un arrebato de espanto, y los otros perros lo persiguieron entre ladridos; chocaban y se estrellaban contra todo lo que encontraban en su camino, formando, a su paso, un caos de confusión y un estrépito y un torbellino ensordecedor. Al ver aquello, cuántos hombres y mujeres había entre la multitud se rieron hasta llorar, y hubo algunos que se cayeron de sus sillas y se revolcaron en el suelo presa de un acceso de regocijo.
Parecían otros tantos niños. Sir Dinadan se mostró tan orgulloso de su hazaña que no pudo pasar sin relatar una y otra vez hasta cansarse cómo se le había ocurrido aquella idea inmortal; y, al igual que suelen hacer los humoristas de su calaña, seguía todavía riéndose cuando ya todo el mundo había cesado en sus risas. Aquello lo afianzó de tal manera, que acabó pronunciando un discurso, un discurso humorístico, desde luego. Creo que no he oído en mi vida un rosario musical de tantos chistes manidos. Era peor que los actores que imitan a los negros, peor que un payaso de circo. Resultaba especialmente triste estar allí sentado, mil trescientos años antes de haber nacido, teniendo que volver a oír chistes pobres, sin gracia y apolillados, que mil trescientos años después, cuando yo era un muchacho, me habían dado ya retorcijones de tripas. Aquello me convenció de que no hay posibilidad de hacer un chiste nuevo. Todo el mundo se reía de aquellas antiguallas, y todo el mundo se ríe siempre que las oye; yo me había fijado ya en ese fenómeno, muchos siglos después. Sin embargo, el burlón no se rio, quiero decir, el muchacho. No, el muchacho se burló; el muchacho se burlaba de todo. Dijo que la mayor parte de los chistes de sir Dinadan estaban apolillados, y los que no estaban apolillados estaban petrificados. Yo le dije que lo de petrificado era un acierto, porque yo mismo creía que la única manera inteligente de clasificar las magníficas edades de algunos de aquellos chistes era hacerlo por períodos geológicos. Pero esta idea tan clara dio al muchacho en punto muerto, porque todavía no estaba descubierta la ciencia geológica. Sin embargo, yo tomé nota de aquella observación, resuelto a que sirviese de educación a la comunidad, si lograba salir bien del paso. No se gana nada con arrojar una buena idea, simplemente, porque el mercado no se halla todavía maduro para la misma.
A continuación se levantó sir Kay, y empezó a levantar presión en su molino histórico, empleándome a mí como combustible. Había llegado el momento de que yo me sintiese serio y así lo hice. Sir Kay refirió cómo había tropezado conmigo en un país lejanísimo de gentes bárbaras, en el que todos llevaban el mismo ridículo atavío que yo; un atavío que era obra de encantadores, siendo su finalidad el poner a quien lo llevaba a salvo de ser herido por manos humanas. Sin embargo, él había desbaratado la fuerza del encanto mediante una plegaria, había matado en tres horas de combate a mis trece caballeros, y me había hecho prisionero y perdonado la vida a fin de que una curiosidad tan extraña como yo pudiera ser exhibida al asombro y a la admiración del rey y de la corte. Habló siempre de mí con la mayor magnanimidad, llamándome «Este gigante prodigioso», y «Este horrible monstruo que se alzaba hasta el cielo», y «Este ogro con garras y colmillos, devorador de hombres», y todo el mundo se tragó aquellas paparruchas de la manera más ingenua, sin una sola sonrisa y sin que pareciese existir ninguna discrepancia entre tan adulteradas estadísticas y mi persona. Contó que, al intentar escaparme, me había yo encaramado de un solo salto a la copa de un árbol de doscientos codos de altura, pero que él me desalojó de allí lanzándome una piedra del tamaño de una vaca, con la cual me destrozó la mayor parte de los huesos, y luego me hizo jurar que comparecería ante la corte de Arturo para ser sentenciado. Acabó su relato condenándome a morir a las doce del día veintiuno; y tan poca importancia dio a la cosa, que antes de señalar la fecha se detuvo para bostezar.
Yo estaba para entonces muy abatido, tanto lo estaba, que no tuve serenidad bastante para seguir la disputa que surgió acerca de la mejor manera que habría para matarme, porque no faltaban algunos que ponían en duda la posibilidad de que yo pudiera morir, debido al embrujo de mis vestidos. La verdad es que estos eran solo un traje corriente, de confección, de los que se venden por quince dólares. Sin embargo, sí tuve claridad mental suficiente para fijarme en un detalle, a saber, que muchas de las frases empleadas como cosa corriente en aquella magna asamblea de damas y caballeros más distinguidos del reino, habrían hecho ruborizarse a un comanche.6 La palabra «indelicadeza» resultaba demasiado suave como calificativo de aquella manera de hablar. Sin embargo, yo había leído los libros de Tom Jones y el Roderick Randon y otros libros del mismo género, y por ellos sabía que las damas y caballeros más encumbrados y distinguidos de Inglaterra seguían siendo tan poco limpios en su manera de hablar y en la moral y conducta que esa manera de hablar supone. Hace no más de cien años, para decirlo con más exactitud, hasta nuestro mismo siglo XIX; siglo en el cual, hablando en términos amplios, pueden descubrirse los primeros ejemplares que la historia inglesa nos ofrece de auténticas damas y auténticos caballeros —y podemos extender la afirmación a la historia de Europa—. Imaginémonos que en lugar de haber sido sir Walter el que puso los diálogos en boca de sus personajes, hubiese dejado que estos hablasen por sí mismos. Habríamos tenido en ese caso unas conversaciones entre Rebeca, Ivanhoe y la dulce Rowena que habrían sacado los colores a la cara a un vagabundo de nuestro tiempo. Sin embargo, para quien es inconscientemente grosero, todas las cosas resultan delicadas. Los súbditos del rey Arturo no tenían conciencia de su indecente lenguaje, y yo tuve la presencia de ánimo suficiente para no echárselo en cara.