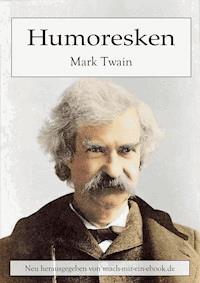0,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Mark Twain es uno de los escritores que mejor ejemplifica las contradicciones de su tiempo, su ingente confianza en los proyectos tecnológicos de la última mitad del siglo XIX chocaba con su escepticismo y desilusión que el mismo progreso le causaba. Publicado en 1889, "Un yanqui en la corte del rey Arturo" es el fiel reflejo de esa dicotomía. Empieza burlándose y satirizando el pasado medieval y acaba cuestionando la superioridad del presente moderno e industrializado.
Tras sufrir un golpe en la cabeza, de manera inexplicada e inexplicable, el yanqui de Twain es transportado hacia atrás en el tiempo y arrastra consigo todo el conocimiento tecnológico del siglo XIX y su ideología republicana y protestante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mark Twain
Un yanqui en la corte del rey Arturo
Tabla de contenidos
UN YANQUI EN LA CORTE DEL REY ARTURO
Prefacio
Una breve introducción
La historia del forastero
1. Camelot
2. La corte del rey Arturo
3. Los caballeros de la Mesa Redonda
4. Sir Dinadan el humorista
5. Una inspiración
6. El eclipse
7. La torre de Merlín
8. El jefe
9. El torneo
10. Comienzos de la civilización
11. El yanqui en busca de aventuras
12. Lenta tortura
13. Hombres libres
14. «Defendeos, milord»
15. La historia de Sandy
16. El hada Morgana
17. Un banquete real
18. En las mazmorras de la reina
19. La caballería andante como profesión
20. El castillo del ogro
21. Los peregrinos
22. La fuente sagrada
23. Restauración de la fuente
24. Un mago rival
25. Un examen de aptitud
26. El primer periódico
27. El yanqui y el rey viajan de incógnito
28. Adiestrando al rey
29. La choza de la viruela
30. La tragedia de la casa señorial
31. Marco
32. La humillación de Dowley
33. La economía política en el siglo VI
34. El yanqui y el rey vendidos como esclavos
35. Un episodio lamentable
36. Un encuentro en la oscuridad
37. Un terrible aprieto
38. Sir Lanzarote y los caballeros al rescate
39. El yanqui se enfrenta a los caballeros
40. Tres años más tarde
41. El entredicho
42. ¡Guerra!
43. La batalla del cinturón de arena
44. Posdata de Clarence
Posdata final de M. T.
UN YANQUI EN LA CORTE DEL REY ARTURO
Prefacio
Las despiadadas leyes y costumbres que se mencionan en este relato son históricas, y los episodios que se utilizan para ilustrarlas también son históricos. Esto no quiere decir que tales leyes y costumbres existieran en Inglaterra en el siglo VI, no; sólo quiero decir que, dado que existieron en la civilización inglesa y en otras civilizaciones de épocas mucho más recientes, se puede concluir sin temor a incurrir en una calumnia que también estaban vigentes en el siglo VI. Hay buenas razones para inferir que, cuando en esos remotos tiempos no existía alguna de estas leyes o costumbres, su lugar era ocupado, y de manera muy eficiente, por una mucho peor.
La cuestión de la existencia o no existencia del derecho divino de los reyes no tiene respuesta en este libro. Resultó ser demasiado difícil. Que el primer gobernante de una nación debe ser una persona de carácter excelso y habilidad extraordinaria es manifiesto e indiscutible, que sólo la Deidad podría elegir a ese primer gobernante certera e infaliblemente es también manifiesto e indiscutible, por lo tanto, resulta inevitable deducir que, como se pretende, es la Deidad quien hace la elección. Quiero decir, hasta que el autor de este libro encontró los Pompadour y lady Castlemaine y algunos otros gobernantes de este tipo. Era tan difícil incorporarlos dentro de este argumento, que juzgué preferible abordar otros aspectos en este libro (que debe aparecer este otoño) y luego entrenarme debidamente y resolver los del derecho divino en otro libro. Es algo que debe ser resuelto, por supuesto, y de todas maneras no tenía nada especial que hacer el próximo invierno.
M ARK T WAIN
Una breve introducción
Fue en el castillo de Warwick donde me topé con el extraño personaje de quien voy a hablar. Me llamó la atención por tres razones: su ingenua simpleza, su asombrosa familiaridad con las armaduras antiguas y el sosiego que ofrecía su compañía —pues era él quien llevaba toda la conversación—. Como suele ocurrir con las personas modestas, nos quedamos a la cola del grupo que visitaba el lugar, y desde el primer momento me interesaron las cosas que decía. Mientras hablaba, suave, agradable, fluidamente, parecía alejarse imperceptiblemente de nuestro mundo y nuestro tiempo y adentrarse en una era remota y un país olvidado, y de tal manera me fue hechizando con sus palabras que creí encontrarme entre los espectros y las sombras y el polvo y el moho de una gris antigüedad, ¡enfrascado en conversación con una de sus reliquias! Exactamente como hablaría yo de mis mejores amigos y de mis peores enemigos, o de los más conocidos entre mis vecinos, me hablaba él de sir Bedivere, sir Bors de Ganis, sir Lanzarote del Lago, sir Galahad y todos los otros caballeros famosos de la Mesa Redonda, ¡y qué viejo, qué indescriptiblemente viejo y ajado y seco y descolorido parecía a medida que seguía hablando! De repente, se volvió hacia mí para decirme con la naturalidad con que uno habla del tiempo o de cualquier otro asunto trivial:
—Ya habrá oído hablar de la transmigración de las almas, ¿pero sabe algo acerca de la transposición de épocas y cuerpos?
Contesté que no había oído hablar de ello. Prestaba tan poca atención como si en realidad estuviésemos hablando del tiempo, y no se dio cuenta de si le había respondido o no. Sobrevino un instante de silencio, inmediatamente interrumpido por la voz monótona del cicerone del castillo:
—Coraza antigua, del siglo VI, época del rey Arturo y la Mesa Redonda; se dice que perteneció al caballero Sagramor el Deseoso; obsérvese el agujero circular que atraviesa la cota de malla en la parte izquierda del pecho; resulta inexplicable; se presume que puede haber sido causada por una bala después de la aparición de las armas de fuego, quizá intencionadamente por soldados de Cromwell.
Mi acompañante sonrió, pero no con una sonrisa moderna, sino con una que debió pasar de moda hace muchos, muchos siglos, y murmuró, aparentemente dirigiéndose a sí mismo:
«A fe que vi cómo ocurrió».
Luego, tras una pausa, añadió:
—Fui yo quien lo hizo.
Cuando logré recuperarme de la electrizante sorpresa que me produjo el comentario, él había desaparecido.
Pasé toda la velada sentado junto a la chimenea de mi habitación en la Hospedería Warwick, inmerso en un sueño de tiempos lejanos, mientras la lluvia golpeaba los cristales y el viento ululaba entre los aleros y las cornisas. De vez en cuando me sumergía en el mágico y anciano libro de sir Thomas Malory, participaba del rico banquete de prodigios y aventuras, respiraba la fragancia de sus nombres obsoletos y volvía a soñar. Pasada ya la medianoche, y mientras conciliaba el sueño, leí un relato más, éste que sigue a continuación y que rezaba así:
DE CÓMO SIR LANZAROTE DIO MUERTE A DOS GIGANTES Y LIBERÓ UN CASTILLO
En esto se abalanzaron sobre él dos enormes gigantes, armados por completo, salvo las cabezas, y empuñando horribles mazas. Enderezó sir Lanzarote su escudo y desvió el golpe de uno de ellos, y con la espada le partió la cabeza por la mitad. Cuando el otro gigante vio esto, echó a correr desatinado por miedo a golpes tan terribles, y sir Lanzarote lo persiguió y con toda su fuerza le descargó un golpe en el hombro que le entró hasta el ombligo. Al cabo sir Lanzarote entró en el salón y allí salieron a su encuentro cinco docenas de damas y doncellas, y todas se arrodillaron ante él y dieron gracias a Dios y al caballero por su liberación. «Porque, señor —dijéronle—, las más de nosotras hemos sido sus prisioneras estos siete años, haciendo toda clase de labores de seda por nuestra comida y todas provenimos de muy noble cuna. Y en buen hora nacisteis, caballero pues habéis realizado la mayor hazaña que jamás haya realizado caballero alguno en el mundo, de lo cual somos testigos, y todas os rogamos que nos digáis vuestro nombre, de manera que podamos decir a nuestros amigos quién nos liberó de la prisión». «Gentiles doncellas —dijo—, mi nombre es Lanzarote del Lago». Y entonces tomó licencia de ellas y las encomendó a Dios. Montó sobre su caballo y recorrió muchos países extraños y salvajes, y atravesó ríos y valles y muchas veces recibió pésimo albergue, hasta que por fin la fortuna le llevó una noche a una hermosa mansión y en su interior encontró a una anciana señora que de muy buen grado le hospedó y fueron bien servidos él y su caballo. Y cuando fue la hora, su huéspeda le condujo a un cuidado camaranchón, encima de la puerta, donde estaba dispuesta su cama. Allí sir Lanzarote se despojó de su armadura, colocó los arreos a su vera, se acostó en el lecho y luego se durmió. Poco después llegó uno que venía a caballo y empezó a dar golpes en la puerta con gran apremio. Cuando sir Lanzarote lo oyó, se levantó y miró por la ventana, y a la luz de la luna vio que tres caballeros venían en pos del hombre solo, y los tres al tiempo se arrojaban sobre él con sus espadas y él se volvió para defenderse como buen caballero. «¡Voto a Dios —dijo sir Lanzarote—, que he de ayudar a este caballero, pues sería una vergüenza para mí ver cómo tres caballeros atacan a uno solo, y si fuese muerto, sería yo partícipe de su muerte!» Sin más, tomó sus arreos y, deslizándose por la ventana con una sábana, se plantó ante ellos y exclamó: «Enfrentaos a mí, caballeros, y abandonad vuestra lucha con este caballero». Y entonces los tres se apartaron de sir Kay, se volvieron hacia sir Lanzarote y sobrevino un gran cambio, porque los tres se apearon y arremetieron contra sir Lanzarote, asediándole desde todos los costados. En esto sir Kay pidió licencia para ayudar a sir Lanzarote. «No, señor —contestó él—, no deseo ayuda vuestra ninguna, y puesto que soy yo quien os la ha ofrecido a vos, dejadme a solas con ellos». Para complacer al caballero, sir Kay se resignó a obrar de tal manera, y se apartó de la contienda. Y pronto, con sólo seis golpes, sir Lanzarote los había derribado a todos.
Y entonces los tres imploraron: «Señor caballero, nos rendimos a vuestra merced como hombre de fuerza sin igual». «En cuanto a eso —dijo sir Lanzarote—, no acepto vuestra rendición, pero salvaré vuestras vidas con la condición de que os rindáis a sir Kay el senescal, y no de otro modo». «Noble caballero —dijeron—, eso que nos pedís detestaríamos hacerlo, pues hemos seguido a sir Kay hasta aquí, y lo hubiéramos derrotado de no haber sido por vuestra merced; y así no es razón que nos rindamos a él». «Bueno, en cuanto a eso —dijo sir Lanzarote—, pensadlo bien, pues estaréis eligiendo si queréis morir o queréis vivir, ya que si pretendéis rendiros ha de ser a sir Kay». «Noble caballero —dijeron entonces ellos—, para salvar nuestras vidas haremos lo que ordenáis». «En ese caso —dijo sir Lanzarote—, os llegaréis a la corte del rey Arturo el próximo Domingo de Pentecostés, y allí os rendiréis a la reina Ginebra y os pondréis a su gracia y merced, y le diréis que sir Kay os ha enviado para que seáis sus prisioneros». Por la mañana, sir Lanzarote se levantó temprano, dejó a sir Kay durmiendo, se llevó el escudo y la armadura de sir Kay, luego fue al establo y tomó el caballo de sir Kay, se despidió de la huéspeda y partió. Poco después despertó sir, Kay, no encontró a sir Lanzarote y se dio cuenta de que se había llevado su armadura y caballo. «A fe —dijo—, que muchos caballeros en la corte del rey Arturo recibirán afrenta y daño, pues con él los caballeros se mostrarán atrevidos, creyendo que soy yo, y se estarán llamando a engaño, mientras que yo seguro estoy de cabalgar en paz gracias a su escudo y armadura». Y entonces poco después partió sir Kay dando gracias a la huéspeda.
En el momento en que cerraba el libro llamaron a la puerta y entró el forastero. Le ofrecí una pipa y un asiento y le invité a que se pusiera cómodo. También le ofrecí un reconfortante whisky escocés caliente; luego otro, y otro más —esperando cada vez que se animara a contar su historia—. Después de un cuarto intento de persuasión comenzó la historia, de una manera bastante sencilla y natural.
La historia del forastero
Soy norteamericano. Nací y crecí en Hartford, en el Estado de Connecticut o sea, justamente al otro lado del río. De manera que soy el más yanqui de los yanquis, y un hombre práctico, sí, y supongo que desprovisto casi por completo de sensibilidad o, en otras palabras, desprovisto de poesía. Mi padre era herrero; mi tío, médico de caballos, y en un principio yo era un poco lo uno y un poco lo otro.
Luego entré en la gran fábrica de armas y aprendí mi verdadero oficio, todo lo que había que aprender, aprendí a fabricarlo todo: fusiles, revólveres, cañones, calderas, motores, cualquier tipo de maquinarias para ahorrar mano de obra. ¡Diantres! Era capaz de fabricar lo que me pidiesen, cualquier cosa en el mundo, lo que fuese, y si no existía una manera veloz y novedosa de fabricarla, yo era capaz de inventarla con la misma facilidad con que se hace flotar un tronco. Llegué a ser superintendente en jefe, con unos dos mil hombres a mi cargo.
Pues bien, un hombre así se ve envuelto en muchas peleas, sobra decirlo. Cuando tienes un par de miles de hombres duros a tu cargo, abunda ese tipo de diversión. Por lo menos, eso me ocurría a mí. Finalmente, encontré un temible contrincante y recibí una buena soba. Ocurrió durante un malentendido con un individuo a quien llamábamos Hércules, que se zanjó con barras de hierro. Me derribó de un golpe tan contundente en la cabeza que me dejó viendo las estrellas y pareció desencajar todas las articulaciones del cráneo y dejarlas en completo desorden. Después se oscureció el mundo entero y ya no sentí nada más ni supe nada más, al menos durante cierto tiempo.
Cuando volví en mí estaba sentado en un prado a la sombra de un roble, con un amplio paisaje a mi entera disposición…, o casi. No del todo, porque había un individuo a caballo que me contemplaba desde lo alto de su posición, un individuo recién salido de un libro de cuentos. Iba cubierto de arriba abajo por una armadura antigua y llevaba en la cabeza un casco que parecía un barrilete para clavos, y tenía un escudo, una espada y una formidable lanza; su caballo también iba cubierto con una armadura y ostentaba un cuerno de acero que se proyectaba desde su frente, y magníficos jaeces de seda, rojos y verdes, que colgaban de los lados como las colchas de una cama y casi tocaban el suelo.
—Gentil señor, ¿queréis justar conmigo? —preguntó el individuo.
—¿Que si quiero qué?
—Batiros en singular batalla por unas tierras, una dama, o…
—¿De qué me hablas? —dije—. Vuelve a tu circo o te denuncio.
Y entonces al hombre no se le ocurre nada mejor que retroceder unos doscientos o trescientos pasos y arremeter contra mí a toda velocidad de su caballo, con el barrilete para clavos inclinado casi a la altura de la nuca de su caballo, y su larga lanza apuntada hacia adelante. Me di cuenta de que la cosa iba en serio, de modo que cuando llegó ya estaba yo en lo alto del árbol.
Me informó que yo pasaba a ser propiedad suya, cautivo de su lanza. Aducía argumentos convincentes, y además se encontraba en una posición ventajosa, así que decidí darle la razón. Llegamos al acuerdo de que yo iría con él, y por su parte él se comprometía a no hacerme daño. Bajé del árbol y nos pusimos en marcha, caminando yo al lado de su caballo. Avanzábamos a un paso cómodo, atravesando claros del bosque, valles y arroyos que yo no recordaba haber visto antes, lo cual me sorprendía mucho y, sin embargo, no se veía ningún circo ni carteles que lo anunciaran. Así que abandoné la idea del circo y llegué a la conclusión de que el individuo pertenecía a un manicomio. Como tampoco había indicios de manicomio en las cercanías comencé a pensar que me encontraba en un verdadero aprieto. Le pregunté a qué distancia estábamos de Hartford. Contestó que nunca había oído hablar de tal sitio; una mentira, pensé, pero no le di más vueltas. Al cabo de una hora de camino apareció a lo lejos una ciudad adormecida a orillas de un río sinuoso, y a sus espaldas, sobre una colina, una enorme y oscura fortaleza, con torres y torreones, una escena que hasta ahora sólo había visto en las ilustraciones.
—¿Bridgeport? —pregunté.
—Camelot —respondió.
Mi forastero parecía estar un tanto adormilado. En un momento se sorprendió cabeceando, y entonces, sonriendo con una de esas sonrisas suyas, patéticas, obsoletas, dijo:
—Me temo que no podré continuar con la historia, pero venga conmigo; lo tengo todo escrito y si quiere puede leerlo. Cuando llegamos a su habitación me dijo:
—Al principio llevaba un diario; después, poco a poco, con el paso de los años, el diario se fue convirtiendo en un libro. ¡Cuánto tiempo ha pasado!… Comience a leer aquí; ya le he contado lo que antecede.
Estaba a punto de quedarse dormido. Salí de su habitación, y mientras me alejaba alcancé a escuchar que me decía:
—Os deseo buen abrigo, gentil señor.
Me senté junto al fuego y examiné mi tesoro. La primera parte, que de hecho era la de mayor extensión, estaba escrita en un pergamino amarillo por el paso del tiempo. Escruté una hoja en particular y me di cuenta de que se trataba de un palimpsesto. Bajo la oscura y opaca escritura del historiador yanqui aparecían rasgos de una caligrafía aún más antigua y desvaída… Eran palabras y frases latinas, evidentemente fragmentos de leyendas monacales. Busqué el sitio que el forastero había señalado y comencé a leer lo que sigue:
1. Camelot
Historia de la tierra perdida
«Camelot, Camelot —me dije—. No recuerdo haberlo oído antes; el nombre del manicomio, probablemente».
Era un paisaje veraniego grato y tranquilo, hermoso como un sueño y solitario como un domingo. El aire estaba cargado del aroma de las flores, el zumbido de insectos y el gorjeo de las aves, y no se veían seres humanos, ni vagones, ni alboroto ni actividad alguna. El camino era un sendero sinuoso, con huellas de cascos y pezuñas, y de vez en cuando rastros de ruedas a uno u otro lado de la hierba, ruedas que aparentemente tenían llantas tan anchas como una mano.
Al rato se acercó una niña muy bella, de unos diez años con una catarata de cabello dorado que descendía por su espalda. Sobre la cabeza llevaba una guirnalda de encendidas amapolas rojas, y nada más. Era el más hermoso atuendo que jamás había visto, aunque fuese tan exiguo. Caminaba indolentemente, sin preocupaciones, su paz interior reflejada en la inocencia del rostro. El tipo del circo no le prestó la menor atención, ni siquiera pareció verla. Y ella… ella no se sorprendió en absoluto de su extravagante aspecto; con estuviese acostumbrada a ver apariciones semejantes todos los días. Pasaba de largo tan indiferentemente, como si se hubiese cruzado con un par de vacas; pero me vio, ¡y entonces sí que se produjo un cambio! Alzó las manos como si se hubiera quedado petrificada, y con la boca abierta de par en par y los ojos fijos y medrosos era la mismísima estampa del asombro mezclado con el miedo. Se quedó mirándome con una especie de fascinación estupefacta, hasta que doblamos el recodo del bosque y nos perdió de vista. Que se hubiera sobresaltado al verme, y no cuando había visto al otro, era demasiado para mí; no le encontraba ni pies ni cabeza al asunto. Y que me considerara a mí un espectáculo, pasando completamente por alto sus propios méritos al respecto, era otro enigma, y también una demostración de magnanimidad inesperada en alguien tan joven. Había allí motivos de reflexión. Seguí caminando como si estuviera en mitad de un sueño.
A medida que nos acercábamos a la ciudad comenzaban a aparecer señales de vida. De vez en cuando pasábamos al lado de alguna choza miserable, con techo de paja, rodeada por un pequeño terreno y pequeños huertos en estado de abandono. También había gente; hombres musculosos con cabellos largos, ásperos, desordenados, que les caían sobre el rostro dándoles un aspecto de animales. Tanto ellos como las mujeres vestían, por regla general, toscas túnicas de estopa que les llegaban bastante más abajo de las rodillas, y una especie de burdas sandalias; muchos llevaban un collar de hierro. Los niños y niñas se paseaban desnudos, pero nadie parecía enterarse. Toda la gente me observaba sin quitarme los ojos de encima, hablaba de mí, corría para llamar a otros familiares y se quedaban mirándome boquiabiertos; pero nadie parecía reparar en el otro, excepto pasa saludarle humildemente, a lo cual él ni siquiera se dignaba responder.
En la ciudad había un número considerable de casas de piedra, sin ventanas, dispersas entre la maraña de chozas; las calles no eran más que vericuetos torcidos y sin pavimentar; cuadrillas de perros y de niños desnudos retozaban al aire libre, vivaz, ruidosamente; los cerdos se paseaban y hozaban a sus anchas, y una cerda se tendió en una charca maloliente en medio de la vía principal para amamantar a sus crías. De repente, se oyó en la distancia un sonido de música militar; luego, la música se oyó más cerca, un poco más cerca aún hasta que surgió en el horizonte un espléndido cortejo, magnífico, con tantos yelmos empenachados y brillantes cotas de malla y flameantes banderas y ricos farsetos y lujosas gualdrapas sobre los caballos y doradas puntas de lanza, y entre el lodo y los puercos, los niños, mocosos y desnudos, los dichosos perros y las chozas miserables continuó su gallarda marcha, y tras sus huellas seguimos nosotros. Los seguimos por infinidad de callejuelas tortuosas, ascendiendo, siempre ascendiendo, hasta que finalmente ganamos la aireada cumbre donde se levantaba el imponente castillo. Se produjo un intercambio de toques de clarín, luego, una conversación junto a las murallas, donde hombres de armas con coraza y morrión, la alabarda al hombro, marchaban de un lado a otro a la sombra de banderas ondeantes que lucían la burda imagen de un dragón; entonces se abrieron de par en par las enormes puertas, se bajó el puente levadizo y la cabeza de la cabalgata avanzó majestuosamente y cruzó los imponentes arcos, y nosotros, a la zaga, pronto nos encontramos también en un gran patio enlosado, con torres y torreones que desde las cuatro esquinas se levantaban hacia el cielo, y a nuestro alrededor había un tumulto de gentes que desmontaban, se saludaban ceremoniosamente y se apresuraban de un lado a otro, y un alegre despliegue de colores mezclados y cambiantes, y por todas partes, un agradable ajetreo y barullo y confusión.
2. La corte del rey Arturo
En cuanto tuve una oportunidad, me aparté un poco, conseguí la atención de un anciano de aspecto muy normal y le pregunté en un tono insinuante, confidencial:
—Amigo, hazme un favor: ¿Podrías decirme si perteneces a este sanatorio o si estás aquí de visita, o algo así?
Me contempló con aire de estupidez y dijo: —Por vida mía, gentil señor, pareceríame…
—Suficiente —le interrumpí—. Ya veo que eres uno de los pacientes.
Me alejé pensativo, pero al mismo tiempo tratando de discernir a algún paseante que estuviera en sus cabales y que pudiera aclararme lo que ocurría. Cuando juzgué que había encontrado a uno, le llevé a un lado y le dije al oído:
—¿Sería posible ver al director del manicomio un minuto, tan sólo un minuto?
—No puedo holgar en plática, señor.
—¿Qué?
—Detenerme, si os place más la palabra.
Me explicó en seguida que era un ayudante de cocina y no podía detenerse a charlar, aunque quisiera hacerlo en otra ocasión, porque le encantaría saber dónde había conseguido la ropa que llevaba. Al alejarse señaló a alguien que estaba lo suficientemente desocupado para satisfacer mi propósito y que además me estaría buscando, sin duda. Se trataba de un joven delgado y airoso, vestido con unos pantalones de color salmón, muy apretados, que le daban el aspecto de una zanahoria de dos piernas; el resto de su atuendo era de seda azul con lazos y volantes; tenía unos largos rizos rubios y usaba un sombrerito de satén rosa, coronado por una pluma e inclinado presuntuosamente sobre una oreja. Su apariencia indicaba que era afable; su porte, que estaba satisfecho de sí mismo. Resultaba tan atractivo que merecería ser enmarcado. Llegó a mi lado, me miró con una curiosidad traviesa y descarada, dijo que había venido a buscarme y me informó que era un paje.
—¡Largo de aquí si no eres más que un pijo!
Era un comentario bastante severo, pero yo estaba irritado. Sin embargo, no se molestó, ni siquiera pareció darse cuenta de que le había insultado. Mientras caminábamos comenzó a hablar y a reír de una manera alegre, despreocupada, juvenil, trabando amistad conmigo desde un principio y haciendo todo tipo de preguntas acerca de mí mismo y de mi atuendo, pero sin esperar jamás una respuesta; continuaba hablando sin parar, como si no se diera cuenta de que acababa de hacer una pregunta y debía recibir una respuesta, hasta que se le ocurrió comentar que había nacido a principios del 513.
Sentí un estremecimiento que me recorrió todo el cuerpo. Me detuve y dije, con voz muy débil:
—Quizá no he oído bien: dilo de nuevo, y dilo lentamente. ¿En qué año?
—En el 513.
—¡En el 513! ¡No lo aparentas! Vamos, muchacho, soy forastero y no tengo amigos aquí; deberías ser sincero y honrado conmigo. ¿Estás en tu sano juicio?
Me respondió afirmativamente.
—¿Y todas estas personas, están en su sano juicio? También contestó afirmativamente.
—¿Y esto no es un manicomio? Quiero decir, ¿no se trata de un sitio dónde curan a las personas que están locas?
Contestó que no.
—En ese caso —dije—, o estoy loco o ha ocurrido algo igualmente horrible; ahora, dime, honesta y verdaderamente: ¿dónde estoy?
—En la corte del rey Arturo.
Esperé un momento para permitir que la idea se abriera paso en mi entendimiento, y luego pregunté:
—Y, según tú, ¿en qué año estamos?
—En el 528. Diecinueve de junio.
Sentí cómo se me encogía el corazón y murmuré:
—Nunca más volveré a ver a mis amigos, nunca, nunca jamás. No nacerán hasta dentro de trece siglos.
Parecía creer lo que me decía el muchacho, sin saber muy bien por qué. Algo dentro de mí lo creía —mi conciencia, podríamos decir—, pero mi razón no lo creía. Mi razón, naturalmente, se rebeló de inmediato. No se me ocurría qué hacer para calmarla, porque sabía que de nada servirían las aseveraciones de otros hombres, mi razón respondería que se trataba de lunáticos y rechazaría cualquier testimonio contrario. Pero súbitamente encontré la solución, por un golpe de suerte. Sabía que el único eclipse total de sol en la primera mitad del siglo VI había tenido lugar el 21 de junio del año 528 y había comenzado a las doce y tres minutos del mediodía. También sabía que durante el año que para mí era el presente —es decir, 1879— no estaba previsto ningún eclipse total de sol. De modo que si lograba contener otras cuarenta y ocho horas la ansiedad y la curiosidad que me roían el corazón sabría con seguridad si el muchacho me decía la verdad o no. Siendo como soy un nativo de Connecticut y un hombre práctico aparté por completo de mi mente esa preocupación hasta que llegara el día y la hora señalados, de forma que pudiese dedicar toda mi atención a las circunstancias presentes, y continuar preparado y alerta para sacar el mayor provecho posible de tal situación. Cada cosa a su tiempo, es mi lema, y perseverar siempre hasta el final; si estábamos todavía en el siglo XIX y yo estaba rodeado de locos y sin posibilidad de escapar, en poco tiempo me haría el jefe del manicomio y si realmente estábamos en el siglo VI pues, bueno, mi resolución no era menos drástica: sería jefe de todo el país antes de que pasaran tres meses, pues había llegado a la conclusión de que era el hombre mejor educado del reino, con una diferencia de más de mil trescientos años. No soy dado a perder el tiempo una vez que he tomado una decisión y hay trabajo que hacer, así que le dije al paje:
—Oye, Clarence, muchacho (si por casualidad ése es tu nombre), si no te importa, me gustaría que me aclarases algunas cosas. ¿Cómo se llama esa aparición que me trajo aquí?
—¿Mi amo y el vuestro? Es el buen caballero y gran señor sir Kay el Senescal, hermano de leche de nuestro señor el rey.
—Muy bien, sigue, cuéntamelo todo.
Su historia fue muy extensa, pero la parte que tenía un interés más inmediato para mí era la siguiente. Dijo que yo era prisionero de sir Kay, y siguiendo las costumbres establecidas, sería arrojado a una mazmorra y abandonado a mi suerte hasta que mis amigos pagaran el rescate, a no ser que por azar me pudriese antes de que ellos llegaran. Consideré que la primera alternativa tenía mayores ventajas, pero no me detuve a darle más vueltas al asunto, en ese momento el tiempo era demasiado precioso. También me dijo Clarence que la cena en el gran salón estaría al terminar, y que tan pronto como se iniciaran los tratos sociales y las tandas de bebida sir Kay me haría conducir allí para exhibirme ante el rey Arturo y sus ilustres caballeros de la Mesa Redonda, y ufanarse de la proeza realizada al capturarme, y que probablemente exageraría un poco, pero que faltaría yo a los buenos modales si tratase de rectificar, y además no sería una actitud demasiado prudente, y que, una vez finalizada mi exhibición, entonces, ¡hala!, a las mazmorras, pero que él, Clarence, hallaría la manera de venir a visitarme de vez en cuando, me daría ánimos y me ayudaría a enviar un mensaje a mis amigos.
¡Un mensaje a mis amigos! Le di las gracias, era lo menos que podía hacer ante aquel ofrecimiento, y en ese momento llegó un lacayo para decir que requerían mi presencia; Clarence me hizo pasar, me condujo hasta un lado y se sentó junto a mí.
Pues bien, era un espectáculo bastante curioso e interesante. El sitio era inmenso y un tanto desnudo; sí, lleno de llamativos contrastes. Era alto, muy alto, tan alto que las banderas que pendían de las vigas parecían flotar allá arriba en una especie de penumbra, había sendas galerías a ambos extremos del salón, muy altas y protegidas por balaustradas de piedra, una de ellas estaba ocupada por músicos, y la otra, por mujeres, con atuendos de colores chillones. El suelo, cubierto de grandes losas de piedra de color blanco o negro, estaba bastante gastado por los años y el uso y necesitaba una buena reparación. Ornamentos no había ninguno en el sentido estricto de la palabra, aunque de las paredes colgaban varios tapices enormes que probablemente pasarían por ser trabajos de arte, se trataba de escenas de guerra, con caballos similares a los que hacen los niños recortando un papel o los que modelan con mazapán, y sobre ellos se veían hombres armados, con armaduras de anillas, y como las anillas estaban representadas por agujeros redondos, parecía que los escudos hubiesen sido ejecutados con un molde para galletas. Había una chimenea tan grande que se podría acampar en su interior, con lienzos y dintel de piedra tallada y esculpida que le daban un aire de puerta de catedral. A lo largo de las paredes se encontraban hombres revestidos de peto y morrión, con alabardas como única arma, y tan rígidos como si fuesen estatuas; y eso es justamente lo que parecían: estatuas.
En medio de aquella plaza pública, bajo techo, había una mesa de roble, a la que llamaban la Mesa Redonda. Era tan grande como una pista de circo, y alrededor de ella se sentaba un gran número de hombres vestidos con colores tan abigarrados que el mirarlos hacía daño a la vista. Tenían siempre puestos los yelmos con plumas y sólo los levantaban una pizca cuando alguno de ellos se dirigía estrictamente al rey.
Casi todos bebían, utilizando como recipiente enormes cuernos de buey, pero un par de ellos seguían masticando pan o royendo huesos de res. Había en el recinto una gran cantidad de perros, un promedio de dos por cada hombre, agazapados a la espera, hasta que alguien les lanzaba un hueso, y entonces se abalanzaban sobre él, separados en brigadas y divisiones, y se producía una refriega que convertía al grupo en un caos tumultuoso de cuerpos, cabezas que arremetían y colas batientes, y la tormenta de aullidos y ladridos silenciaba todas las conversaciones, pero eso no tenía importancia; de todos modos era mayor el interés por las peleas de perros que por la conversación; a veces incluso los hombres se ponían de pie para observar mejor y hacer apuestas, y las damas y músicos se empinaban por encima de las balaustradas con el mismo objeto y todos prorrumpían de vez en cuando en exclamaciones de deleite. Al final, el perro victorioso se tendía cómodamente con el hueso entre las garras, y con gruñidos de placer empezaba a roerlo y engrasar el suelo, igual que otros cincuenta perros que en ese momento hacían lo mismo, y el resto de la corte resumía las actividades y diversiones interrumpidas.
Por regla general, la manera de hablar y el comportamiento de esta gente era cortés y afable, y noté que eran oyentes serios y atentos cuando alguien estaba contando algo —quiero decir durante los intervalos sin peleas de perros—. También era evidente que se trataba de un grupo de personas pueriles, inocentes, que relataban las mentiras más desmesuradas con una gentil y cautivadora ingenuidad, y estaban deseosos y dispuestos a escuchar las mentiras de otros, e incluso creerlas. Resultaba difícil asociarlos con la ejecución de actos crueles y terribles y, sin embargo, sus relatos referían sufrimientos y hechos sangrientos con un placer tan cándido que casi me olvidaba de estremecerme.
No era yo el único prisionero presente. Había otros veinte o más. ¡Pobres diablos! La mayor parte de ellos eran tullidos o estaban mutilados de la manera más espantosa, y el pelo, los rostros, las ropas, estaban salpicados por manchas de sangre resecas y negruzcas. Padecían agudos dolores físicos, claro, y sin duda estaban agotados, hambrientos y sedientos y no habían recibido el alivio de un baño, ni nadie había ejercido la caridad de ofrecerles un bálsamo para sus heridas y, sin embargo, no se escuchaban sollozos ni lágrimas, no se notaba signo alguno de inquietud y ninguno de ellos parecía tener la intención de quejarse. Entonces me invadió un pensamiento: «En su tiempo, los muy bribones se habrán comportado con otros de la misma manera, y ahora que les ha llegado el turno no esperan mejor tratamiento, así que esa actitud filosófica no es el resultado de la preparación mental, la fortaleza intelectual o la razón, es igual al adiestramiento de los animales; son como indios blancos».
3. Los caballeros de la Mesa Redonda
La mayor parte de la conversación en la Mesa Redonda consistía en monólogos, largos recuentos de las aventuras en las que los prisioneros habían sido capturados y sus amigos y partidarios habían sido despojados de corceles y armaduras. A mi entender, estas feroces aventuras generalmente no eran incursiones emprendidas para vengar injurias ni para resolver viejas disputas o repentinas desavenencias; no, casi siempre se trataba de duelos entre extraños —duelos entre personas que nunca habían sido presentadas y entre las cuales no existía ningún motivo de agravio—. Muchas veces había visto que dos muchachos, desconocidos el uno para el otro, al encontrarse por casualidad se decían a un tiempo: «Podría darte una paliza», y al punto se enzarzaban en una pelea; pero hasta ahora había imaginado que ese tipo de comportamiento era exclusivo de los niños y era señal y coto del territorio infantil; pero ahí estaban esos bobos grandullones, que se empeñaban en seguir actuando así y hasta se jactaban de ello mucho después de haber pasado la mayoría de edad. Y, sin embargo, había algo abstracto y encantador en aquellas criaturas grandes de corazón simple. Diríase que en aquella guardería, por decirlo así, no se podrían reunir los sesos suficientes para cebar un anzuelo de pesca, pero pasado un momento la cuestión dejaba de molestarte, porque te dabas cuenta de que en una sociedad como aquélla no es necesario tener sesos, y que de hecho la hubieran echado a perder, dificultando su funcionamiento, privándola de su simetría, y quizá haciendo imposible su existencia.
En casi todos los rostros se podía apreciar una agradable virilidad, y en algunos de ellos una cierta bondad y dulzura que se oponía a mis críticas despectivas y las frenaba. La más noble benignidad y pureza reposaba en el semblante de aquél a quien llamaban sir Galahad, así como en el del rey, y había majestad y grandeza en el marco gigantesco y el porte altivo de sir Lanzarote del Lago.
Se produjo en ese momento un incidente que centró el interés general en el tal sir Lanzarote. A una señal de quien parecía ser el maestro de ceremonias, seis u ocho de los prisioneros se levantaron, avanzaron como un solo hombre, se arrodillaron en el suelo y, elevando las manos hacia la galería de las damas, imploraron la gracia de dirigir unas palabras a la reina. La dama, que se encontraba más visiblemente situada entre aquel arreglo floral de adornos y atavíos femeninos, inclinó la cabeza para indicar su asentimiento, y en seguida el portavoz de los prisioneros, en nombre propio y en el de sus compañeros, se puso a merced de la reina para que les concediera perdón, rescate, cautiverio o muerte, de acuerdo con lo que ella tuviese a bien elegir y esto, explicó, lo hacía siguiendo las órdenes de sir Kay el Senescal, de quien eran prisioneros, al haber sido derrotados por su poder y su destreza en singular combate.
La sorpresa y el asombro iluminaron los rostros de todos los circunstantes, y la sonrisa satisfecha de la reina desapareció al escuchar el nombre de sir Kay y se fue convirtiendo en un gesto de decepción. El paje me dijo al oído, con un tono de exagerada mofa:
—¡Que no me venga ningún mal mayor que éste! ¡Antes preferiría verme arrastrado por cuatro caballos! ¡Pasarán mil años y aún otros mil y las impías invenciones de los hombres se verían en apuros para engendrar al individuo capaz de proferir una mentira tan majestuosa!
Todos los ojos, con expresión severamente inquisitiva, estaban clavados en sir Kay. Pero él supo estar a la altura de las circunstancias. Se levantó y enseñó su juego, por decirlo así, como un verdadero tahúr, utilizando todos los trucos de que disponía. Dijo que expondría el asunto ciñéndose estrictamente a los hechos; presentaría su relato de manera simple y llana, sin añadir sus propios comentarios.
—Y entonces —dijo—, si hallareis que merece honor y gloria, concededla al hombre más diestro y poderoso que jamás haya empuñado escudo o blandido espada en los anales de las batallas cristianas, y que ahora se sienta aquí mismo entre nosotros —y señaló a sir Lanzarote.
Ah, los había dejado perplejos; su arremetida verbal había sido devastadora. Continuó con su historia y relató cómo sir Lanzarote, mientras buscaba aventuras, hacía muy poco tiempo, había matado a siete gigantes de un solo mandoble, liberando a continuación a ciento cuarenta y dos doncellas, y había seguido su camino, buscando más aventuras, y le había encontrado a él sir Kay, en desesperada batalla contra nueve caballeros de otras tierras, y de cómo inmediatamente había tomado la batalla entera en sus propias manos y había vencido a sus nueve oponentes, y cómo aquella noche sir Lanzarote se había levantado silenciosamente y se había vestido con la armadura de sir Kay y se había llevado su caballo, encaminándose a tierras distantes y cómo había derrotado a diecinueve caballeros en una encarnizada batalla, y a treinta y cuatro en otra, y a todos ellos incluidos los primeros nueve, los había hecho jurar que antes del día de Pentecostés se dirigirían a la corte del rey Arturo y se postrarían ante la reina Ginebra como cautivos de sir Kay el Senescal y despojos de sus proezas caballerescas y, por el momento, habían llegado esos seis hombres, y los demás se presentarían en cuanto se hubiesen curado de sus tremendas heridas.
Resultaba conmovedor ver cómo la reina se ruborizaba y sonreía, y al mismo tiempo parecía desconcertada y feliz, y le dedicaba a sir Lanzarote unas miradas furtivas que en el estado de Arkansas le habrían acarreado a él la condena a muerte.
Todos alabaron el valor y la magnanimidad de sir Lanzarote. En lo que a mí respecta, me encontraba completamente atónito al pensar que un hombre, sin ayuda de nadie, hubiese sido capaz de derrotar y capturar tales batallones de guerreros experimentados. Eso mismo le dije a Clarence, pero mi socarrón amigo sólo comentó:
—Si sir Kay hubiese tenido tiempo de ingerir otro odre de vino agrio, hubieseis visto duplicadas las cifras que mencionó.
Miré al joven, apenado, y mientras lo estaba haciendo noté que afloraba en su semblante la sombra de una profunda melancolía. Seguí la dirección de su mirada, y vi que un anciano de barba muy blanca y vestido con una túnica negra de anchos faldones se había levantado y estaba de pie junto a la mesa sobre sus inseguras piernas, mientras balanceaba levemente su vetusta cabeza y examinaba a los presentes con una mirada acuosa y errante. La misma expresión de sufrimiento que había aparecido en el rostro del paje podía observarse en todos los demás; era la expresión de unas criaturas estupefactas que saben que se verán obligadas a resistir sin quejarse.
—¡Pardiez! Otra vez habremos de oír lo mismo —suspiró el muchacho—: la misma vieja y aburrida historia que mil veces ha referido con las mismas palabras y que seguirá refiriendo hasta el día de su muerte cada vez que se haya bebido un tonel, poniendo así a funcionar su molino de exageraciones. ¡Ojalá hubiese muerto antes de ver este día!
—¿Quién es?
—Merlín, el gran mago y embustero, que en mal fuego arda por el aburrimiento al que nos tiene condenados con su historia de siempre. Si no fuese por el temor que inspira en los hombres, dado que controla a su antojo y capricho las tormentas y los rayos y todos los diablos que pueblan el infierno, hace muchos años le hubiesen arrancado las entrañas para encontrar esa historia y aplastarla. Siempre la refiere en tercera persona, dando a entender que es demasiado modesto para glorificarse a sí mismo. ¡Que caigan sobre él todas las maldiciones y el infortunio sea su pago! Gentil amigo, os ruego que me llaméis a la hora del crepúsculo.
El joven se apoyó en mi hombro y fingió que se quedaba dormido. El anciano comenzó su historia: al poco el mozo dormía realmente, igual que los perros, la corte, los lacayos y las filas de centinelas; la voz zumbona seguía zumbando; un tenue ronquido comenzó a elevarse, sosteniendo aquella voz como un bajo y profundo acompañamiento de instrumentos de viento. Algunas cabezas se arqueaban sobre brazos extendidos; otras estaban echadas hacia atrás y de sus bocas abiertas brotaba una música involuntaria; los mosquitos volaban y picaban a su antojo; de un centenar de agujeros emergían tranquilamente las ratas, que se paseaban por el recinto y se instalaban por todas partes, como si estuviesen en casa, una de ellas se encaramó sobre la cabeza del rey y, sentada como una ardilla, cogió un trozo de queso entre las patas y se dedicó a mordisquearlo, dejando caer las migas sobre la cara del rey con impúdica irreverencia. Era una escena tranquila, reparadora para los ojos fatigados y el espíritu exhausto.
Ésta es la historia del anciano. Dijo así:
—En tal punto y hora partieron el rey y Merlín, y llegaron hasta un ermitaño, que era un buen hombre y un excelente curandero. Entonces el ermitaño escudriñó todas sus heridas y le aplicó unos buenos ungüentos; allí permaneció el rey tres días, al cabo de los cuales estuvieron sus heridas sanas, de modo que ya podía cabalgar, y entonces partieron. Y mientras cabalgaban, dijo Arturo: «No tengo espada». «No os inquietéis, señor —contestó Merlín—, cerca de aquí hay una espada que será vuestra si me lo permitís». Continuaron hasta llegar a un lago, ancho y de aguas claras, en medio del cual distinguió Arturo un brazo cubierto por un guante de seda blanco que sostenía en su mano una hermosa espada. «Hela ahí —dijo Merlín—, ésa es la espada de que os he hablado». En esto vieron a una doncella que caminaba sobre el lago. «¿Quién es esa doncella?», inquirió Arturo. «Es la Dama del Lago —respondió Merlín—, y en medio del lago hay una roca, y es un sitio tan bello como no hay otro igual en la tierra, y ricamente dotado, y esta doncella llegará hasta vos, y deberéis hablarle con palabras hermosas para que os entregue la espada». En seguida llegó la doncella hasta Arturo y lo saludó, y él a ella. «Doncella —dijo Arturo—, ¿qué espada es ésa que sostenía un brazo por encima del agua? Desearía que fuese mía, pues no tengo espada». « Sir Arturo, rey —dijo ella—, esa espada es mía, y si me concedéis un presente cuando yo os lo requiera será vuestra». «A fe —dijo Arturo—, os daré el presente que pidáis». «Ahora bien —dijo la doncella—, subid a esa barcaza y remad hasta llegar a la espada, y tomad la espada y la vaina, y yo reclamaré mi presente cuando llegue mi hora». Entonces, sir Arturo y Merlín desmontaron y ataron sus caballos a sendos árboles, y sin más subieron a la barcaza, y cuando llegaron a la espada empuñada por la mano, sir Arturo la tomó por el mango y tiró hacia él. Y el brazo y la mano desaparecieron bajo el agua y volvieron a tierra los dos, subieron a sus caballos y se alejaron. Pasado un rato vio Arturo un rico pabellón: «¿De quién es ese pabellón?». «Ese pabellón —dijo Merlín— pertenece a sir Pellinor, el último caballero con el que os batisteis, pero está ausente; tuvo una discordia con uno de vuestros caballeros, el noble Egglame, se enfrentaron en buena lid y sir Pellinor le ha seguido incluso hasta Carlion, de modo que lo encontraremos en el camino». «Dices bien —dijo Arturo— ahora que tengo espada podré entablar batalla con él y cobrarme la venganza». «Señor, no haréis tal cosa —dijo Merlín—, pues el caballero está cansado de pelear y perseguir, de manera que no sería honroso para vos el tener una refriega con él, además no será fácilmente igualado por ningún caballero viviente, por tanto os aconsejo que permitáis que continúe su camino, pues muy pronto os prestará un gran servicio, y después de su muerte sus hijos harán lo mismo. También llegará en seguida el día en que os sentiréis gozoso de entregarle a vuestra hermana en matrimonio». «Cuando lo vea —dijo Arturo—, haré lo que me aconsejáis». Entonces, sir Arturo contempló la espada y la encontró muy de su agrado. «¿Cuál de las dos os gusta más, la espada o la vaina?», preguntó Merlín. «Me gusta más la espada», respondió Arturo. «Mal os aconsejáis —dijo Merlín—, porque la vaina es diez veces más valiosa que la espada, puesto que mientras tengáis la vaina en vuestro poder nunca perderéis sangre aunque os encontréis fieramente herido; de manera que deberíais conservar siempre la vaina con vos». Cabalgaban, pues, hacia Carlion y en el camino se toparon con sir Pellinor, pero Merlín se valió de un artificio de tal guisa que Pellinor no vio a Arturo y pasó de largo sin decir palabra. «Me asombra —dijo Arturo— que ese caballero no haya hablado». «Señor —dijo Merlín—, no os ha visto, pues de haberos visto no hubiese seguido su camino tan ligeramente». Al cabo llegaron a Carlion, lo cual alegró mucho a sus caballeros. Y cuando tuvieron noticia de sus aventuras se maravillaron de que pusiera en peligro su persona arriesgándose en tanta soledad. Y todos los hombres de honra dijeron que se alegraban enormemente de estar al servicio de un soberano dispuesto a afrontar las aventuras del mismo modo que el más pobre de los caballeros.
4. Sir Dinadan el humorista
Me pareció que esta curiosa mentira habría sido relatada de una manera muy sencilla y hermosa, pero hay que tener en cuenta que la había escuchado sólo una vez, sin duda había sido agradable para los demás cuando todavía era una novedad.
Sir Dinadan, el humorista, fue el primero en abrir los ojos y en seguida despertó al resto con una broma de muy dudoso gusto. Ató unas jarras de metal a la cola de un perro, lo dejó en libertad y éste comenzó a recorrer velozmente el lugar en un frenesí de terror, mientras los otros perros lo seguían, ladrando, aullando, golpeando y derribando todo lo que se cruzaba en su camino, creando un enorme caos y un ensordecedor estrépito, a la vista de lo cual todos los presentes, hombres y mujeres, se echaron a reír alborozadamente, hasta que se les saltaron las lágrimas; algunos se caían de sus sillas y se revolcaban en el suelo en estado de éxtasis, como si fueran niños. Sir Dinadan estaba tan orgulloso de su proeza que no paraba de contar, una y otra vez, hasta el agotamiento, cómo se le había ocurrido la genial idea; y como sucede con los humoristas de su clase seguía celebrando su propia broma cuando todos los demás ya habían dejado de reír. Estaba tan entusiasmado que decidió pronunciar un discurso, obviamente un discurso histórico. Creo que nunca había escuchado en toda mi vida tal sarta de chistes viejos y manidos. Era peor que un bufón malo, peor que un payaso de circo. Qué triste era tener que estar allí sentado, mil trescientos años antes de mi nacimiento, escuchando los mismos chistes simplones, insulsos, acartonados, que ya me ponían enfermo cuando era un muchacho mil trescientos años después. A punto estuve de convencerme de que los denominados «chistes nuevos» no existen en realidad. Todos los presentes reían con esas antiguallas de chistes, pero de hecho ocurre siempre así, ya lo había notado siglos después. No obstante, el burlón, quiero decir Clarence, no se rió. No; solamente se burló; no había nada de lo que no se burlara. Dijo que la mayoría de los chistes de sir Dinadan apestaban y el resto estaba petrificado. Comenté que lo de «petrificado» me parecía perfecto, convencido como estaba de que la única manera apropiada de clasificar la edad imponente de algunos de esos chistes era por períodos geológicos. Pero una idea tan llamativa como aquélla no encontró el menor eco en el joven; todavía no se había inventado la geología. Sin embargo, tomé nota del comentario y me propuse preparar a la comunidad para que lo entendiese si salía adelante en mi determinación. No hay razón para deshacerse de un buen hallazgo simplemente porque el mercado todavía no esté preparado.
En ese momento se alzó sir Kay y se dispuso a poner en marcha su molino de historias, utilizándome a mí como combustible. Había llegado el momento de ponerme serio, y así lo hice. Sir Kay relató cómo me había encontrado en una remota tierra de bárbaros, donde todos llevaban las mismas vestimentas ridículas que llevaba yo y que, por cierto, eran obra de encantamiento y hacían a su portador inmune a las heridas causadas por cualquier hombre. Sin embargo, él había anulado el poder del conjuro por medio de la oración y había dado muerte a mis trece caballeros en una batalla que se había prolongado durante tres horas, y me había hecho prisionero, perdonándome la vida, con el propósito de que una curiosidad tan extraña como era yo podía ser exhibida para asombro y admiración del rey y de la corte. Se refería siempre a mí de manera superlativa, llamándome «este gigante prodigioso» o «este monstruo horrible y descomunal» o «este ogro devorador de hombres, dotado de garras y colmillos», y todos parecían aceptar esas tonterías de la manera más ingenua, sin sonreír y aparentemente sin reparar en la discrepancia que existía entre esas estadísticas infladas y yo. Dijo que al tratar de escapar de él había alcanzado de un salto la copa de un árbol de doscientos codos de altura, pero él me había derribado con una piedra del tamaño de una vaca, que me había roto la mayor parte de los huesos y después me había hecho jurar que me presentaría en la corte de Arturo para recibir la sentencia. Al final me condenó a morir el día 21 al mediodía, y dio tan poca importancia al asunto que se detuvo para bostezar antes de designar la fecha.
Al llegar a aquel punto me hallaba en una condición lamentable; de hecho, estaba tan fuera de mis cabales que apenas podía seguir los pormenores de una discusión que había surgido en torno a la forma de darme muerte, pues algunos juzgaban que sería imposible a causa del encantamiento de mis ropas. ¡Y pensar que era un traje corriente de quince dólares adquirido en una tienda de rebajas! Pese a todo, estaba lo suficientemente cuerdo para notar ese detalle: muchos de los términos utilizados de la manera más despreocupada por aquella egregia reunión de las damas y caballeros más eminentes de la tierra hubiera hecho sonrojar a un indio comanche. La palabra «procacidad» se quedaría corta para dar una idea de la manera de hablar allí. No obstante, yo había leído Tom Jones, Roderick Ramdom y otros libros de ese tipo, y sabía que las más altas damas y los principales caballeros de Inglaterra habían sido casi tan procaces o igual de procaces en su forma de hablar, y en la moralidad y conducta que ello implica, hasta hace apenas cien años y, de hecho, hasta bien entrado el presente siglo, siglo en el cual se pueden encontrar, en un sentido amplio, los primeros ejemplos de una verdadera dama y de un verdadero caballero en la historia de Inglaterra, e incluso en la historia de Europa. Suponed que se hubiese puesto en boca de los personajes las palabras que realmente habrían empleado. Tendríamos parlamentos de Raquel e Ivanhoe y la dulce lady Rowena que en nuestros días avergonzarían totalmente a un vagabundo. Sin embargo, para quien es inconscientemente procaz, todas las cosas resultan delicadas. La gente del rey Arturo no se daba cuenta de que era indecente, y yo conservaba la suficiente presencia de ánimo para no mencionarlo.
Tanto les preocupaba el asunto de mis ropas encantadas, que se sintieron enormemente aliviados cuando, por fin, el viejo Merlín los desembarazó de esa dificultad con una sugerencia de simple sentido común. Les preguntó por qué eran tan obtusos, por qué no se les ocurría desvestirme. En medio minuto me encontré tan desnudo como unas tijeras y, ¡por vida mía!, yo era el único que sentía vergüenza. Todos hablaban de mí, y lo hacían tan despreocupadamente como si se tratara de una calabaza. La reina Ginebra estaba tan ingenuamente interesada como los demás y dijo que nunca había visto a nadie con unas piernas como las mías. Fue el único cumplido que recibí…, si es que se trataba de un cumplido.
Finalmente me llevaron en una dirección, y mis peligrosas ropas en otra. Me arrojaron a una de las oscuras y estrechas celdas de la mazmorra, con unas escasas sobras de comida como cena, un montón de paja podrida como lecho y un sinfín de ratas por compañía.
5. Una inspiración
Estaba tan agotado que ni siquiera mis temores consiguieron mantenerme en vela mucho tiempo.
Cuando desperté me parecía haber dormido durante largo tiempo. Mi primer pensamiento fue: «Vaya, ¡qué sueño más extraño he tenido! Supongo que desperté justo a tiempo para salvarme de que me ahorcaran, me ahogaran, me quemaran en la hoguera o algo por el estilo… Dormiré otra siesta hasta que suene el silbato, y luego bajaré a la fábrica de armas y me desquitaré de Hércules».
Pero precisamente en ese momento escuché un áspero sonido de cadenas y grilletes herrumbrosos, una luz me hirió los ojos, ¡y aquella aparición, Clarence, estaba frente a mí! Me atraganté de la sorpresa y por poco pierdo la respiración.
—¡Qué! —dije—. ¿Tú aquí todavía? Márchate con el resto del sueño. ¡Desaparece!
Pero él se limitó a reír, a su manera despreocupada, y comenzó a burlarse de mi penosa situación.
—Está bien —dije resignadamente—; entonces que continúe el sueño, no tengo ninguna prisa.
—¿Qué sueño, señor?
—¿Que qué sueño? Hombre, el sueño de que estoy en la corte del rey Arturo, un personaje que nunca existió y que estoy hablando contigo, que no eres más que un producto de mi imaginación.
—Ah, vaya, vaya. ¿Y también es un sueño que mañana vais a ser quemado en la hoguera? Ja, ja. ¿Qué me respondéis?
Me sacudió en ese momento un apabullante estremecimiento. Comencé a razonar que mi situación era sumamente grave, fuese o no fuese un sueño, pues conocía por experiencia la intensidad tan vívida de los sueños, y sabía que morir en la hoguera, aun en sueños, distaba mucho de ser una broma, y era algo que debía evitar por todos los medios a mi alcance, falsos o verdaderos. Así que le dije en tono de súplica:
—Ah, Clarence, mi buen joven, mi único amigo, porque eres mi amigo, ¿verdad?; no me falles. ¡Ayúdame a trazar un plan para escapar de aquí!
—¡Pero qué cosas decís! Por favor, si los pasillos están custodiados y vigilados por hombres de armas.
—Sin duda, sin duda. ¿Pero cuántos, Clarence? ¿Quizá no muchos?
—Una veintena completa. No habría esperanza de escapar —luego dijo, dubitativamente—: Y hay otras razones, y de mayor peso.
—¿Otras razones? ¿Cuáles?
—Bueno, dicen… ¡Ah, pero no me atrevo, de verdad que no me atrevo!
—¿Pero qué te pasa, pobre hombre? ¿Por qué palideces? ¿Por qué tiemblas?
—¡Ah, por cierto, es necesario! Quisiera deciros, pero…
—Vamos, vamos, sé valiente, pórtate como un hombre; habla; anda, sé buen chico.
Clarence dudaba, indeciso entre el deseo de ayudarme y el miedo que sentía… Después de un momento se acercó furtivamente a la puerta y se asomó. Luego gateó hasta llegar a mí y me susurró al oído sus terribles noticias, con el recelo de alguien que se aventura en un terreno espantoso y que habla de cosas cuya sola mención pudiera ser castigada con la muerte.
—Merlín, en toda su maldad, ha hechizado esta mazmorra, y no hay en todos estos reinos una persona tan temeraria que intentara salir de aquí con vuestra merced. ¡Dios, ten piedad! ¡Lo he dicho! Ah, sed bueno conmigo, tened clemencia de un pobre muchacho que sólo desea vuestro bien. Si me traicionaseis, estaría perdido.
Me reí, con una risa tan refrescante como no lo había hecho en mucho tiempo. Empecé a vociferar:
—¡Merlín lo ha hechizado! ¿Merlín? ¡Olvídate! ¿Ese farsante de pacotilla? ¿Ese viejo embustero? Bobadas, puras bobadas, las bobadas más estúpidas del mundo. ¡Que me cuelguen si de todas las supersticiones idiotas, pueriles, mentecatas, descabelladas que han existido en…, ah, maldito sea Merlín!
Pero antes de que terminase, Clarence había caído de rodillas a mi lado, y parecía a punto de enloquecer de miedo.
—¡Ay, tened cuidado! ¡Habéis pronunciado palabras espantosas! En cualquier momento pueden desmoronarse sobre nosotros estos muros si continuáis diciendo tales cosas. ¡Ay, renegad de ellas antes de que sea demasiado tarde!
Aquella extraña demostración me dio una idea de lo que ocurría en tal sitio y me dejó pensativo. Si todo el mundo se encontraba tan honesta y sinceramente intimidado como Clarence por la supuesta magia de Merlín, ciertamente un hombre superior, como yo, debía ser lo suficientemente astuto para ingeniarse alguna manera de sacar provecho de tal estado de cosas. Seguí pensando y discurrí un plan. Después de un momento dije:
—Ponte en pie y cálmate; ahora mírame a los ojos. Bien, ¿sabes por qué me reí?
—No, pero por el amor de Nuestra Señora Bendita, no lo hagáis de nuevo.
—Te diré por qué me reí. Porque yo también soy mago.
—¡Vuestra merced!
El chico retrocedió un paso e intentó recuperar el aliento. La revelación había sido bastante repentina, y de inmediato había adoptado una postura respetuosa, muy respetuosa. Tomé atenta nota; indicaba que un charlatán no necesitaba conseguir una reputación en este manicomio; la gente no dudaría en aceptar sus palabras. Continué:
—Conozco a Merlín desde hace setecientos años y él…
—Setecientos a…
—No me interrumpas. Ha muerto y ha renacido trece veces, presentándose cada vez bajo un nombre diferente. Smith, Jones, Robinson, Jackson, Peters, Haskins, Merlín. Un nuevo alias cada vez que aparece. Nos encontramos en Egipto hace trescientos años; nos encontramos en la India hace quinientos años. Siempre se está cruzando en mi camino, dondequiera que vaya. Ya me estoy aburriendo de él. No es gran cosa como mago: conoce algunos de los trucos más comunes, pero no ha superado los rudimentos y nunca lo hará. Está bien para actuaciones en provincias, una presentación en cada pueblo y ese tipo de cosas, pero ¡voto a tal!, no debería hacerse pasar por un experto, y mucho menos en presencia de un verdadero artista del oficio. Ahora mira, Clarence, seré tu amigo de ahora en adelante, y tú deberás corresponderme con tu amistad. Te voy a pedir un favor. Quiero que hagas llegar a oídos del rey la información de que yo también soy mago: el supremo Gran Altísimo Yu-Muck-Amuck, y además jefe de la gran tribu. Y quiero que él se entere de que estoy preparando silenciosamente una pequeña catástrofe que puede ocasionar ciertas desgracias por estos reinos si se lleva a cabo el proyecto de sir Kay y se me hace algún daño. ¿Te encargarás de hacérselo saber al rey?
El pobre chico se encontraba en tal estado que apenas conseguía hablar. Daba verdadera grima ver a una persona tan aterrorizada, tan acobardada, tan desmoralizada. Pero prometió hacer todo lo que le había pedido. Por su parte, me hizo prometer, una y otra vez, que yo sería siempre su amigo y que jamás me volvería contra él ni le haría objeto de encantamiento alguno. Luego comenzó a acercarse a la puerta, apoyándose en la pared como si estuviese débil y enfermo.
En ese momento me di cuenta de lo inconsciente que había sido: «Cuando el chico se calme, se preguntará por qué un gran mago como yo le ha pedido a un jovencito como él que me ayude a salir de aquí. Atará un par de cabos y llegará a la conclusión de que soy un farsante».
Durante una hora estuve muy preocupado por mi inaudito descuido, y me insulté a mí mismo de muchas y malas maneras. Pero luego me puse a pensar que estos animales no razonan, que no son capaces de atar cabos, que sus conversaciones demostraban que no distinguían una discrepancia aunque la tuvieran ante sus propios ojos. Sentí un gran alivio.
Pero en este mundo tan pronto como descartamos una preocupación comenzamos a preocuparnos por alguna otra cosa. Me dio por pensar que había cometido un craso error: había enviado al chico para alarmar a sus mayores con una amenaza, pretendiendo que podía inventarme una catástrofe a mi antojo, pero, claro, las personas que están siempre dispuestas y ansiosas de aceptar los milagros son precisamente aquellas que se muestran más impacientes por ver cómo los realizas, ¿y si me pidiesen una demostración? ¿Y si me exigiesen que anunciara cuál sería mi catástrofe? Sí, había cometido un craso error, debía haber inventado mi catástrofe de antemano. «¿Qué debo hacer? ¿Qué podría decir para ganar un poco de tiempo?» De nuevo me encontraba en un lío, en el más enredado de los líos… «¡Oigo pasos! ¡Ya vienen! ¡Si sólo tuviera un instante para pensar! ¡Diantre, ya lo tengo! Estoy salvado».
Veréis, se trataba del eclipse. Me vino a la memoria, en el momento crítico, que Colón, Cortés, o alguno de los conquistadores se había valido de un eclipse para salir de algún apuro en que se encontraba con los salvajes, y vi ahí mi oportunidad. Y ni siquiera sería un plagio, porque yo lo haría casi mil años antes que esa gente.
Clarence regresó, cabizbajo, afligido, y me dijo: