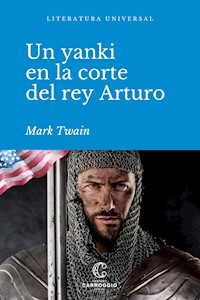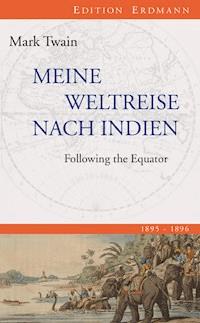Un yanki en la corte del rey Arturo
Mark Twain
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción: Juan Leita.Traducción: Jorge Beltran.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
INTRODUCCIÓN al autor y su obra
Un Yanqui de Connecticut en la corte del rey Arturo
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXIi
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Capítulo XLII
Capítulo XLIII
Capítulo XLIV
POSDATA FINAL DE M. T.
INTRODUCCIÓN al autor y su obra
Por Juan Leita
En el agradable marco de la literatura juvenil, el nombre de Mark Twain resuena sin duda alguna como uno de los sonidos más peculiares que consigue atraer y magnetizar inmediatamente la atención. Los personajes y los argumentos que creó se han difundido tanto por todo el mundo, que prácticamente resulta casi imposible no saber algo de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn. Quien no ha leído sus obras, ha vivido en el cine sus originales aventuras. ¿Algún muchacho no se ha estremecido ante la amenaza de Joe el Indio, que se cierne sobre Tom y su pequeña novia, Becky Thatcher, en la profundidad de unas grutas sin salida? ¿Hay algún chico que no haya sentido con Tom y Huck la enorme emoción de visitar un cementerio en plena noche, para ser testigos oculares del más innoble asesinato? Ni el cine ni la televisión se cansan de reproducir de tiempo en tiempo las célebres novelas de Mark Twain, porque saben que la atención y el interés del público juvenil están asegurados. Conozcamos, no obstante, antes de empezar la lectura de sus más emocionantes relatos, algo de la vida de un autor tan singular, así como algunos pormenores interesantes que ayudan a captar y a comprender mejor sus obras.
El AUTOR: UNA VIDA AGITADA
El verdadero nombre del creador de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn era Samuel Langhorne Clemens. Nació el 30 de noviembre de 1835 en un pueblo casi olvidado de Norteamérica, llamado Monroy County (Florida, Missouri), aunque muy pronto la familia Clemens se trasladó a Hannibal, población a orillas del río Mississippi, donde en realidad transcurrieron la infancia y la adolescencia del escritor. Así, Hannibal había de constituirse de hecho como la primera patria de Mark Twain. Todavía hoy cines, calles y plazas aparecen bautizados con los nombres de sus héroes e incluso se ven estatuas con las figuras de algunos de ellos. En la misma comarca existen un faro y un enorme puente dedicados a la memoria del famoso autor.
La vida del joven Samuel Clemens, sin embargo, no fue tan triunfal como puede dar a entender esta explosión de fervor popular por un gran artista. Su padre murió muy pronto y, a los trece años, el muchacho tenía que abandonar ya la escuela y entrar a trabajar como aprendiz en la imprenta de su hermano Orion, a fin de colaborar con su esfuerzo a solventar los problemas y las necesidades de su familia.
En 1851, no obstante, había de producirse en la vida de aquel muchacho un acontecimiento decisivo que marcaría en varios sentidos la persona y el espíritu del futuro creador literario. Abandonando el oficio de tipógrafo, entró como aprendiz de piloto en los vapores que surcaban por aquella época las aguas del río Mississippi. Aunque su primer trabajo en la imprenta puede considerarse como la forja donde Samuel Clemens entró en contacto con las letras, la nueva experiencia significaría el gran acopio de material para sus mejores libros. La imaginación despierta de aquel joven de dieciséis años iba observando y reteniendo la variada serie de detalles que ofrecía la vida del piloto en aquel amplio horizonte de la naturaleza. El maravilloso paisaje, los extraños nombres de las aldeas que circundaban el río y las costumbres exóticas de sus habitantes se iban grabando profundamente en su ánimo. Estudiaba detenidamente aquellos barcos a vapor, propulsados por ruedas, se fijaba en los diversos y curiosos tipos de gente que se embarcaban en ellos, atendía sin cansarse al grito del hombre que echaba la sonda para comprobar la profundidad de las aguas, anunciando que el fondo quedaba solo a dos brazas: «Mark twain! (¡Marca dos!)»
Al estallar la guerra de Secesión, sin embargo, cuando, siendo ya un hombre, había conseguido pilotar uno de los navíos que hacían la travesía ordinaria por el Mississippi, su nueva profesión fue de repente interrumpida. La terrible contienda entre Norte y Sur dejó casi paralizadas las acciones normales que se desarrollaban en la paz. Durante un breve período, militó incluso en el ejército del Sur, comportándose de manera valiente y llena de coraje, aunque en sus escritos nunca quiso hablar seriamente de este episodio de su vida.
En 1861, terminada ya la penosa guerra civil que asoló gran parte de Norteamérica, trabajó de nuevo con su hermano Orion que había sido nombrado secretario del Estado de Nevada. Otro tipo de labor, completamente distinta de las anteriores, se sumaba a la gran variedad de actividades que animaron sobre todo su primera época: durante dos años, estuvo empleado como minero en las minas de plata de Humboldt y de Esmeralda. Al mismo tiempo, empezó a colaborar en un periódico de Virginia, llamado Territorial Enterprise. Sus artículos llamaron muy pronto la atención del público. En cierto sentido, la llamaron demasiado, ya que a resultas de un comentario periodístico estuvo a punto de batirse en condiciones muy duras con el director del diario Union. Se difundió, no obstante, la invención de que Samuel Langhorne Clemens era un tirador extraordinario, por lo cual su adversario prefirió presentarle sus excusas. A pesar de todo, aunque el duelo quedó frustrado, aquel lance tuvo consecuencias en la suerte del nuevo periodista dado que, perseguido por la justicia, se vio obligado a emigrar a California, donde se convertiría en el director del Virginia City Enterprise. Allí fue donde decidió utilizar un seudónimo para firmar sus escritos. Su recuerdo lo llevó inmediatamente a la época feliz en que surcaba como piloto las aguas del Mississippi y no encontró mejor nombre que el grito oído tantas veces: «Mark Twain!».
En 1865 cambió nuevamente de residencia y se trasladó a San Francisco, trabajando durante unos meses en la revista Morning Call. En el mismo año, aprovechando su experiencia como minero, probó fortuna en unas minas de oro situadas en el condado de Calaveras. La empresa, sin embargo, no resultó específicamente fructífera y al año siguiente emprendió un viaje a las islas Hawaii, donde permaneció por un período de seis meses. El reportaje que escribió sobre esta larga estancia lo hizo por primera vez célebre y, a su vuelta a Norteamérica, dio una serie de conferencias muy graciosas en California y Nevada que consolidaron su fama como agudo humorista.
El gran éxito de este proyecto indujo a la dirección del periódico llamado Alta California a enviarlo a Tierra Santa como corresponsal. De este modo, en 1867 visitó el Mediterráneo, Egipto y Palestina, con un grupo de turistas. Todo ello lo contó luego en el libro titulado The Innocents Abroad (Inocentes en el extranjero),que se convirtió en uno de los primeros best-sellers norteamericanos.
Al regresar de nuevo a su país, dirigió el Express de Buffalo y contrajo matrimonio con Olivia L. Langdon, de la cual tuvo cuatro hijos. Tras un período de conferencias en Londres, en el año 1872, se inicia la gran producción de Mark Twain como narrador y novelista. Las aventuras de Tom Sawyer es la primera obra que le habrá de dar un renombre universal, aunque su agudo poder satírico se manifiesta con enorme vigor en historias breves como The Stolen White Elefant (El elefante blanco robado),en la que arremete graciosamente contra la policía norteamericana. El príncipe y el mendigo,quizá su más emotiva y poética ficción como creación literaria juvenil, se publica en 1882. Tres años más tarde, sin embargo, aparece su Huckleberry Finn, acerca de la cual toda la crítica está de acuerdo en afirmar que se trata de su obra maestra.
Entre tanto, una nueva profesión vino a sumarse al variado número de actividades que abordó aquel hombre de cualidades, ciertamente, polifacéticas. Asociándose con Charles L. Webster, Mark Twain dedicó sus esfuerzos al difícil campo editorial, emprendiendo un negocio de vastas y ambiciosas proporciones. Hasta aquel momento, las ganancias conseguidas como escritor y conferenciante lo habían hecho poseedor de una considerable fortuna. La nueva tentativa, no obstante, lo iba a llevar en un período de diez años a la más absoluta ruina. Así, durante 1895 y 1896, se vio obligado a dar un extenso ciclo de conferencias por toda Europa, a fin de poder pagar a los acreedores. El éxito de sus publicaciones, como el de Un yanqui en la corte del rey Arturo, en 1889, era ya lejano e insuficiente para subsanar las cuantiosas deudas contraídas en su trabajo como editor. A pesar de todo, la gran acogida que obtuvo como agudo y divertido conferenciante, así como la notable venta de un nuevo libro titulado Following the Equator (Siguiendo el Ecuador),en donde se narra su vuelta al mundo, lograron rehacer su situación económica y resolver este momento crítico de su vida.
El prestigio de Mark Twain como autor, sin embargo, había llegado a su máximo grado. Su categoría literaria era reconocida internacionalmente. En 1902, la universidad de Yale le concedía el doctorado en letras y en Missouri era nombrado doctor en leyes. En 1907, el rey de Inglaterra lo recibía en el palacio de Windsor y la universidad de Oxford le otorgaba el título de «doctor honoris causa».
Aquel «típico ciudadano yanqui», tal como lo describe Ramón J. Sender, de «estatura aventajada, cabellera rojiza y revuelta, el bigote caído —se usaba entonces— y una expresión de sorna bondadosa y a veces un poco apoyada y gruesa», supo compaginar de una forma difícil de entender para nosotros las más diversas imágenes sociales de un personaje. Impresor, piloto, soldado, minero, periodista, conferenciante, editor, escritor, hombre de negocios y publicista, poseyó la rara y admirable cualidad de saber relacionarse con todo el mundo de la misma manera simpática, viva y afectuosa. Por esto, a su muerte en Redding (Connecticut) el 21 de abril de 1910, su figura ya era mundialmente admirada, no solo por su poderoso ingenio literario, sino también por su enorme categoría humana.
UN REINO Y DOS HISTORIAS FASCINANTES
El genio literario de Mark Twain no se limitó simplemente al género real y costumbrista, basado ante todo en la propia experiencia personal, sino que su imaginación se desbordó profusamente no solo fuera de su país y de su tierra natal, sino también fuera del tiempo histórico en que vivió. La prueba más brillante del vigoroso poder de su fantasía se encuentra, de manera evidente, en el relato que se incluye en este volumen.
Con Un yanqui en la corte del rey Arturo,nos trasladamos de repente y por obra de un extraño fenómeno de la América colonizadora a la Inglaterra de los reyes que se hunden en la leyenda, de la época contemporánea del autor al período que se calcula comprendido entre los cincuenta primeros años del siglo VI. Un yanqui de Connecticut sufre una fuerte conmoción a causa de una pelea y, al despertar de su desmayo, advierte con sorpresa que se halla en los tiempos medievales de los caballeros de la Tabla Redonda y del rey Arturo.
Resulta difícil averiguar cuál es el verdadero fondo histórico que dio pie a la serie de relatos fantásticos conocidos comúnmente con el nombre de «ciclo artúrico». Según la opinión más generalizada, sin embargo, parece haber existido un fundamento en la persona del prefecto romano Lucius Artorius Castus quien, a principios del siglo ii, ayudó a defenderse a los bretones contra un pueblo invasor, originando una leyenda que aparece ya consignada en documentos del siglo vi.
Fuera como fuese, no obstante, la versión casi completa y definitiva de esta parte legendaria de la historia de Inglaterra se debió a Godofredo de Monmouth, con su obra publicada en 1136 bajo el título de Historia regum Britanniae (Historia de los reyes de Bretaña).Allí se cuentan por primera vez de una forma ordenada y con pretensiones históricas el nacimiento prodigioso del rey Arturo, gracias a las maravillosas artes del mago Merlín, sus grandes victorias sobre sajones, pictos y escotos, el establecimiento de una corte fastuosa en Camelot, así como su deseo de proclamarse emperador en Roma y la ulterior guerra civil en la que el rey cae gravemente herido, debiendo retirarse a la isla de Avalón. Una traducción francesa de la obra de Godofredo, realizada por Wace en 1155, incluyó el detalle de la Tabla Redonda, la mesa en torno a la cual se colocaban los caballeros de la corte para evitar toda discusión por razones de prioridad o dignidad superior. Las hazañas portentosas de estos caballeros, como Lancelot (Lanzarote) o Perceval, empezaron a ser relatadas por Chrétien de Troyes, ensalzándose así no solo el amor caballeresco, con la defensa a ultranza de la dama de sus sueños, sino también las virtudes cristianas y místicas, con la búsqueda y posesión del Santo Graal (la copa utilizada por Jesucristo en la Santa Cena).
Dejando a un lado, sin embargo, cualquier comprobación de tipo histórico, lo que interesa a Mark Twain en su novela es recoger aquel ambiente fantástico para desarrollar un argumento repleto de gracia, humor e ironía. El yanqui de Connecticut pretende reformar con sus conocimientos modernos las instituciones y la vida económica de la Inglaterra del rey Arturo. Pero la empresa es gigantesca y las dificultades se sucederán, a pesar de ser reconocido en la corte como un mago mucho más prodigioso que Merlín, gracias a la ventaja que le proporciona el hecho de estar en posesión de los datos científicos de la astronomía y de la técnica moderna-Ni los poderes feudales ni los intereses de la Iglesia estarán dispuestos a aceptar una reforma tan radical.
Por lo que se refiere a este punto concreto, hay que hacer una observación importante, a fin de que el lector no se llame a engaño ante los exagerados ataques de Mark Twain al espíritu caballeresco de la Edad Media y a la influencia que ejercía entonces la Iglesia sobre el pueblo. Una posición radicalista, muy propia de la mentalidad ochocentista que impera con gran fuerza en el pensamiento del autor, lo induce a admitir llanamente que todos los males y miserias de la época medieval se debían al afán de dominio y riqueza por parte de caballeros y eclesiásticos. Si su actitud frente al problema esclavista era muy acertada y profunda, tal como hemos visto al comentar Las aventuras de Huckleberry Finn, en Un yanqui en la corte del rey Arturo se peca de superficialidad por lo que respecta al modo de enjuiciar aquel período de la historia. Sin duda, se produjeron desatinos y existieron discriminaciones sociales innegables. Con todo, se deben tener en cuenta también otros aspectos que Mark Twain se calla. El descrédito de la caballería andante no puede llevarse seriamente hasta el extremo, porque la Inglaterra democrática surgió precisamente de los caballeros y no de los yanquis o de cualquier otro proceso histórico. Al mismo tiempo, no puede silenciarse la importante labor de la Iglesia como conservadora y transmisora de la cultura, el elemento primordial que conducirá al progreso renacentista y, a fin de cuentas, a la posibilidad de hacer una crítica ajustada de las instituciones tradicionales y de las estructuras de una sociedad.
A pesar de los pesares, nos damos cuenta de que Mark Twain buscaba por encima de todo la gracia y de que su sátira no era corrosiva. Como dice muy bien Ramón J. Sender, «era un hombre sin hiel y sin rencor que trataba de hacerse perdonar su felicidad haciendo reír a la gente grave».
UN HUMORISTA, SOBRE TODO
Alguien dijo una vez que «quien no es en parte un humorista, solo es en parte un hombre». En este sentido, no cabe ningunaduda de que Mark Twain fue un hombre completo. Su humor, sano y agudo, no solamente es un elemento primordial que sazona constantemente sus obras, sino que fue también la característica más dominante de su bondadosa y humana personalidad. En contra de lo que suele suceder con muchos humoristas, su gracia era viva e ingeniosa, de forma que todavía en nuestro tiempo provoca la hilaridad. Hablando, por ejemplo, de las personas que pretenden dejar de fumar y no lo logran, el famoso autor respondió: « ¿Dejar de fumar? Nada más fácil. ¡Yo he dejado de fumar más de mil veces!».
La risa de Mark Twain era saludable, porque empezó riéndose de sí mismo y de su propio país. No había mordacidad en su sátira, ya que no tenía la pretensión de imponer su punto de vista ni demostrar ningún principio moralizador. En muchos sentidos, fue el representante genuino de una tierra joven que sabía relativizar su mundo y que, a pesar de todo, miraba siempre coro optimismo el futuro. «El humor de Mark Twain», como afirma Ramón J. Sender con profunda visión acerca de la personalidad de aquel gran novelista, «fue durante treinta años el de América. Hoy no hay nadie entre los escritores que se le pueda comparar. Los humoristas son demasiado intelectuales y pretenciosos o demasiado bufonescos. Una buena condición de Mark Twain: nunca fue pedante. Otra no menos noble: no dio señales de ese escepticismo inhumano del que hoy se hace gala más o menos en todas partes».
En una época de encontrados intereses y de falseamientos de todo tipo, provocados por el carácter transitorio de la historia de América, la figura del creador de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn no solo supo avalarse con la garantía de la sinceridad y de la honradez, que eran partes integrantes de su humor, sino que se distinguió de forma sobresaliente por una liberalidad que lo hizo trascender su propia tierra y su propio tiempo. Ha sido José M. Valverde quien ha trazado con breves palabras y sumo acierto el cuadro general que enmarcaba a este gran escritor y que al mismo tiempo se veía incapaz de reducirlo a sus límites. Un resumen tan claro y tan sintético es la mejor conclusión a este comentario introductorio, encaminado a preparar la grata lectura de las cuatro obras que siguen a continuación: «Mark Twain queda como símbolo de un momento en que, a la vez que se vivía la aventura de las tierras abiertas, se hacía sobre ello literatura y humor sofisticado, por lo mismo que los hombres pasaban por todos los oficios, y hacían alternativamente de pioneros y de periodistas: Buffalo Bill escribía novelas en que hinchaba sus propias peripecias; Davy Crockett fue, al principio, algo de una escalada literaria, que por suerte se legitimó muriendo heroicamente; Kit Carson encontraba ejemplares de falsas aventuras suyas al realizar las verdaderas. Pero lo que más importa es que Mark Twain es el primer norteamericano que escribe una prosa de valor absoluto».
Un Yanqui de Connecticut en la corte del rey Arturo
Prefacio
Las toscas leyes y costumbres que se mencionan en este cuento son históricas, como lo son también los episodios que se utilizan para ilustrarlas. No se pretende dar a entender que tales leyes y costumbres existieran en la Inglaterra del siglo vi. No, lo único que se pretende es afirmar que, dado que existieron en Inglaterra y en otras civilizaciones en épocas mucho más posteriores, no resulta temerario considerar que el siglo vi no se verá difamado si suponemos que también entonces se hallaban vigentes. Uno puede deducir justificadamente que, si alguna de estas leyes o costumbres era desconocida en aquella remota época, su vacante la llenaría competentemente otra aún peor.
El interrogante sobre si existe lo que se ha dado en llamar el derecho divino de los reyes no halla respuesta en el presente libro. Resultó demasiado difícil dar con ella. Que la cabeza ejecutiva de una nación debía ser una persona de carácter altanero y extraordinaria habilidad era algo manifiesto e indisputable. También era manifiesto e indisputable que nadie salvo Dios podía escoger a semejante persona sin equivocarse. Así, pues, que era Dios quien debía efectuar la selección resultaba igualmente manifiesto e indisputable. Por consiguiente, que es Él quien, como se afirma, realizaba esta función resulta una deducción inevitable. Quiero decir que lo era hasta que el autor de este libro se tropezó con la Pompadour y lady Castlemaine, así como con otras cabezas ejecutivas de la misma especie. Resultó tan difícil hacer que encajasen en este presupuesto, que se juzgó conveniente no abordar el tema en el presente libro (que debe aparecer el próximo otoño) y luego, tras la debida preparación, zanjar la cuestión en otro libro. Ni que decir tiene que se trata de algo que debe resolverse y, de todos modos, no tengo nada especial que hacer el próximo invierno.
Mark Twain
Hartford, 21 de julio de 1889
Unas palabras de explicación
Fue en el castillo de Warwick donde me encontré con el curioso desconocido del que voy a hablaros. Me atrajo por tres razones: su sincera simplicidad, su maravillosa familiaridad con las armaduras antiguas y la sensación de sosiego que producía su compañía, ya que él era el único que hablaba. Como es propio de personas modestas, nos quedamos a la cola del rebaño de turistas a quienes se les estaba mostrando el lugar y en seguida empezó a decir cosas que me interesaron. Mientras iba hablando quedamente, de un modo agradable y fluido, daba la impresión de que se alejaba imperceptiblemente de este mundo y época para penetrar en una era remota y en un país olvidado desde hace mucho. Y así, gradualmente, fue envolviéndome en tal hechizo que creí moverme entre los espectros y sombras, el polvo y el moho, de una lejana antigüedad, a la vez que conversaba con una de sus reliquias. Exactamente del mismo modo que yo hablaría de mis amigos o enemigos más íntimos, o de mis vecinos más conocidos, él lo hacía de sir Bedivere, sir Bors de Ganis, sir Lancelot del Lago, sir Galahad y todos los demás nombres famosos de la Tabla Redonda. ¡Y había que ver cuán viejo, cuán indeciblemente viejo, marchito, reseco, mustio y antiguo fue poniéndose a medida que avanzaba su narración! Al cabo de un rato, se volvió hacia mí y con la misma naturalidad con que habría podido hablar del tiempo o de cualquier otro asunto intrascendente me dijo:
—Usted ya habrá oído hablar de la trasmigración de las almas, pero, ¿sabe algo de la trasposición de las épocas… y de los cuerpos?
Le dije que era la primera noticia que tenía al respecto. Estaba tan distraído, tanto como lo está la gente cuando habla del tiempo que hace, que no se fijó en si le contestaba o no. Se hizo un breve silencio que inmediatamente fue roto por el zumbido de moscardón con que el cicerone asalariado daba sus explicaciones:
—Antigua cota de mallas; data del siglo vi, época del rey Arturo y de la Tabla Redonda. Dícese perteneció al caballero sir Sagramor el Deseoso. Observen el agujero redondo que atraviesa la cota de malla en la tetilla izquierda. No se conoce la causa. Se supone que lo hizo una bala después de la invención de las armas de fuego. Tal vez lo hicieran malintencionadamente los soldados de Cromwell.
Mi compañero sonrió. Pero su sonrisa no era moderna, sino que era de una clase que había caído en desuso hacía muchos, muchísimos siglos. Acto seguido, hablando al parecer consigo mismo, musitó:
—Sépalo bien: yo presencié el hecho —yluego, tras una pausa, añadió—: Lo hice yo mismo.
Cuando conseguí sobreponerme a la sorpresa que tal comentario me había causado, ya no se encontraba a mi lado.
Aquella tarde me la pasé entera sentado junto al fuego en la posada de Warwick, soñando en tiempos ya pasados mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el viento rugía por los aleros y esquinas de la casa. De vez en cuando hojeaba el encantador libro del anciano sir Thomas Malory y me recreaba con el rico festín de prodigios y aventuras que en él se narraban, aspiraba profundamente la fragancia de aquellos nombres ya fuera de uso y luego volvía a sumirme en mis sueños. Cuando finalmente llegó la medianoche, leí otra narración antes de acostarme. Se trataba de esta que seguidamente os cuento: de cómo sir lancelot mató dos gigantes y liberó un castillo
«Y sucedió que cayeron sobre él dos inmensos gigantes, armados con sendos garrotes. Sir Lancelot se protegió con su escudo y desvió el mazazo que le descargó uno de los dos gigantes y con la espada le cercenó la cabeza. Cuando el otro gigante vio lo sucedido, echó a correr como enloquecido y sir Lancelot emprendió su persecución con toda su fuerza y de una estocada lo partió en dos. Luego sir Lancelot entró en el salón y ante él aparecieron tres veintenas de damas y damiselas y todas se pusieron de hinojos ante él y agradecieron a Dios y a él su liberación. Pues, señor, dijeron, la mayoría de nosotras llevamos siete años aquí convertidas en sus cautivas y hemos hecho toda suerte de labores de seda para ganarnos el pan y todas somos de noble cuna y bendita sea la hora en que nacisteis, caballero, pues vuestra es la mayor hazaña que jamás realizara caballero alguno y quedará grabada en los anales de la historia y todas os imploramos que nos digáis vuestro nombre, para que podamos decirles a nuestros amigos quién nos libró del cautiverio. Bellas damiselas, dijo él, me llamo sir Lancelot del Lago. Y así diciendo se separó de ellas encomendándolas a Dios. Y luego montó en su caballo y recorrió numerosos países desconocidos y salvajes y cruzó gran número de ríos y valles cobijándose en cualquier parte. Y por fin quiso la fortuna que una noche llegase a una bella mansión donde encontró a una anciana dama que gustosamente le brindó albergue y buenos alimentos para él y su caballo. Y cuando llegó el momento, su anfitriona lo condujo a una buhardilla situada sobre la puerta de entrada y allí le ofreció un lecho. Sir Lancelot se despojó de sus armas y, colocándolas al alcance de la mano, se acostó y al poco quedó dormido. Y sucedió que al cabo de un rato llegó galopando un jinete que con mucha impaciencia empezó a llamar a la puerta. Y cuando sir Lancelot oyó los golpes, se levantó, se asomó a la ventana y a la luz de la luna vio que tres caballeros montados llegaban a la zaga del otro jinete y todos a una empezaron a golpearle con sus espadas y el otro caballero les hizo frente gallardamente y se defendió. En verdad, dijo sir Lancelot, ayudaré a este caballero, pues sería una vergüenza no hacer nada mientras tres luchan contra uno solo y si le dieran muerte, yo sería cómplice de ellos. Y acto seguido echó mano de sus armas y se deslizó por la ventana empleando una sábana y se acercó a los cuatro caballeros que luchaban y entonces les desafió a que le atacasen y dejasen de luchar contra el otro caballero. Y entonces los tres dejaron en paz a sir Kay y arremetieron contra sir Lancelot, entablándose feroz batalla, pues los tres lo atacaban a la vez desde todos los lados y le asestaban tremendas estocadas y mandobles. Entonces sir Kay se llevó una reprimenda por aprestarse a ayudar a sir Lancelot. No, señor, dijo sir Lancelot, no necesito vuestra ayuda; más, como vos aceptáis la mía, dejadme a solas con ellos. Sir Kay, para complacer al caballero, dejó que hiciera su voluntad y se apartó. Y en unos instantes, de seis mandobles sir Lancelot los derribó al suelo.
Y entonces los tres le imploraron diciendo: caballero, nos rendimos ante vuestro poderío sin par. Sobre esto, dijo sir Lancelot, no acepto vuestra rendición y solo si os rendís a sir Kay el senescal os perdonaré la vida, si no, moriréis. Buen caballero, dijeron ellos, no queremos hacerlo, pues hemos perseguido a sir Kay hasta aquí y le habríamos vencido de no haber intervenido vos, así que no vemos razón alguna para rendirnos a él. Pues pensadlo bien, dijo sir Lancelot, pues os dejo escoger entre la vida y la muerte, pues si os rendís, será a sir Kay. Buen caballero, dijeron ellos, para salvar nuestras vidas haremos lo que nos ordenéis. Entonces, dijo sir Lancelot, el próximo domingo de Pentecostés os presentaréis en la corte del rey Arturo y allí os rendiréis a la reina Ginebra y los tres os pondréis en manos de su gracia y merced y diréis que sir Kay os mandó allí para ser prisioneros de la reina. Por la mañana, sir Lancelot se levantó temprano y dejó a sir Kay dormido y sir Lancelot se llevó la armadura y el escudo de sir Kay y se fue al establo a recoger a su caballo y se despidió de su anfitriona, tras lo cual partió. Al poco rato despertó sir Kay y echó de menos a sir Lancelot y entonces vio que sir Lancelot le había dejado su propio caballo y armadura. A fe mía que ofenderá a algunos en la corte del rey Arturo, pues con él se atreverán los caballeros, creyendo que soy yo, y eso los engañará. Mientras que yo, al tener su armadura y su escudo podré viajar en paz. Y poco después sir Kay partió y dio las gracias a su anfitriona».
Al dejar el libro sobre la mesa, se oyó un golpe en la puerta y entró el desconocido de antes. Le ofrecí una pipa y una silla y le pedí que se pusiera cómodo. También lo reconforté con un whisky escocés caliente, después con otro y aún con otro más, siempre esperando oír su historia. Tras un cuarto persuasor, él mismo abordó el tema de forma harto sencilla y natural:
la historia del desconocido
Soy americano. Nací y me crié en Hartford, Estado de Connecticut… bueno, al otro lado del río, en el campo. Así que soy yanqui de pura cepa y además práctico. Sí, y casi desprovisto de sentimiento, supongo, o de poesía, por decirlo de otro modo. Mi padre era herrero, mi tío era herrero y al principio yo fui ambas cosas a la vez. Después entré a trabajar en la gran fábrica de armas y aprendí mi verdadero oficio. Aprendí todo lo que había que aprender. Aprendí a hacerlo todo: escopetas, revólveres, cañones, calderas, máquinas y toda suerte de maquinaria para ahorrar trabajo. Anda, era capaz de hacer cualquier cosa que me pidiesen, cualquier cosa del mundo, no importaba cuál; y si no había ninguna nueva forma de hacer una cosa, yo sabía inventarla y luego el trabajo era cosa de coser y cantar. Me hicieron capataz en jefe y tenía a un par de miles de hombres bajo mis órdenes.
Bueno, un hombre así es un hombre al que no le faltan las trifulcas, eso no hace falta decirlo. Con un par de miles de hombres toscos a sus órdenes, a uno le sobran las diversiones de esa índole. Al menos eso me pasaba a mí. Finalmente encontré la horma de mi zapato y recibí la parte que me correspondía. Fue durante un malentendido que tuve con un sujeto al que solíamos llamar Hércules y que dirimimos a golpes de palanca. Me tumbó con uno de lo más contundente, que recibí en un lado de la cabeza y que hizo que todo crujiera y pareciese como si todas las junturas de mi cráneo se salieran de su sitio y se cruzaran sobre la de al lado. Luego el mundo quedó envuelto en la oscuridad y yo me quedé sin sentir nada y sin saber nada tampoco, al menos durante un rato.
Cuando recobré el conocimiento, me encontré sentado debajo de un roble, sobre la hierba, con un extenso y bello paisaje rural para mí solo, o casi. No del todo, pues había un sujeto montado a caballo que me estaba contemplando, un sujeto que parecía acabado de sacar de un libro con láminas. Iba cubierto, de pies a cabeza, con una armadura al estilo antiguo y llevaba en la cabeza un casco en forma de cuñete, con ranuras, y tenía un escudo y una espada y una lanza prodigiosa. Y su caballo llevaba armadura también y un cuerno de acero que le salía de la frente y una hermosa gualdrapa de seda roja y verde que le colgaba sobre las ijadas como el cobertor de una cama y que llegaba casi hasta el suelo.
— ¿Queréis justar, señor? —dijo el sujeto.
— ¿Si quiero qué?
— ¿Si queréis entablar combate por unas tierras o una dama o…?
— ¿Qué diantres me estás diciendo? —dije yo—. Anda, vuélvete a tu circo o te denunciaré.
¿Qué creéis que hizo entonces el sujeto sino retroceder un par de centenares de metros y luego cargar contra mí tan velozmente como podía, con el cuñete inclinado hacia adelante hasta casi rozar el cuello del caballo y su larga lanza apuntando en línea recta hacia adelante? Vi que la cosa iba en serio, así que me hallaba ya subido al árbol cuando llegó.
Dijo que yo era de su propiedad, que era cautivo de su lanza. Los argumentos estaban de su parte, al igual que las ventajas, de manera que juzgué más prudente seguirle la corriente. Llegamos a un acuerdo según el cual yo iría con él y él no me haría ningún daño. Bajé del árbol y nos pusimos en marcha, caminando yo al lado de su caballo. Anduvimos sin prisas cruzando claros del bosque y salvando arroyos que no recordé haber visto anteriormente, cosa que me dejó perplejo y me llenó la cabeza de dudas, y, pese a ello, no llegamos a ningún circo ni vi el menor rastro de que lo hubiera por allí. Así que descarté la idea de que el sujeto trabajaba en un circo y saqué la conclusión de que se había escapado de algún manicomio. Pero no llegamos a ningún manicomio, así que me vi en un brete, como podríais decir. Le pregunté a qué distancia estábamos de Hartford. Dijo que jamás había oído hablar de tal sitio, cosa que tomé por una mentira, aunque no insistí. Al cabo de una hora vimos a lo lejos una ciudad dormida en un valle a la orilla de un río sinuoso y más allá, en lo alto de una colina, una vasta fortaleza de piedra gris, con sus torreones y torres, la primera que veía fuera de un grabado.
— ¿Bridgeport? —dije yo, señalando.
—Camelot —dijo él.
El desconocido llevaba un rato dando muestras de tener sueño. Se sorprendió a sí mismo dando cabezadas y sonrió con una de aquellas sonrisas patéticas y anticuadas que eran tan suyas y dijo:
—Me temo que no puedo seguir. Pero venga conmigo. Lo tengo todo por escrito y podrá leerlo si gusta.
Ya en su alcoba, dijo
—Primero llevé un diario, luego, pasados unos años, cogí el diario y lo convertí en un libro. ¡Cuánto tiempo hace va!
Me entregó su manuscrito y me señaló el punto por donde debía empezar:
—Empiece por aquí… lo que viene antes ya se lo he contado.
Para entonces va se estaba cayendo de sueño. Al cruzar la puerta para salir, oí que murmuraba con voz soñolienta:
—Os deseo un buen descanso, caballero.
Me senté al lado del fuego y me puse a examinar mi tesoro. La primera parte del mismo, que era el grueso del manuscrito, estaba escrita sobre pergamino ya amarillento por el paso del tiempo. Me fijé especialmente en una hoja y vi que era un palimpsesto. Debajo de la vieja y borrosa letra del yanqui se veían trazas de caligrafía aún más antigua y borrosa. Había palabras y frases en latín: fragmentos de viejas leyendas monacales, evidentemente. Volví mi atención al lugar que me indicara mi desconocido y empecé a leer lo siguiente.
Capítulo primero
Camelot
—Camelot… Camelot —me dije—. No recuerdo haber oído nunca este nombre. Será el del manicomio, seguramente.
El paisaje era suave, tranquilo, veraniego, hermoso como un sueño y solitario como un domingo. El aire estaba lleno del olor de las flores y el zumbido de los insectos y el gorjeo de los pájaros y no se veía gente, ni carretas, ninguna señal de vida o de actividad. El camino consistía principalmente en un tortuoso sendero en el que se veían las huellas de cascos de caballo y aquí y allá el débil trazo de unas ruedas a uno y otro lado de la hierba, ruedas que aparentemente llevaban un neumático tan ancho como una mano.
Al cabo de un rato apareció una niña bellísima, de unos diez años, cuyo dorado cabello caía cual catarata sobre sus hombros. Ceñía su cabeza una guirnalda de amapolas rojas como llamaradas. Era el ajuar más delicioso que jamás había visto, aunque más bien somero. Caminaba indolentemente, con el alma en paz, cosa que se reflejaba en su rostro inocente. El hombre del circo no le hizo el menor caso; al parecer ni siquiera la vio. En cuanto a ella, pues no mostró la menor sorpresa al ver la fantástica facha del sujeto, como si ver aquello fuera cosa de todos los días. Se disponía a pasar por nuestro lado con la misma indiferencia con que habría pasado por el lado de dos vacas, pero, cuando casualmente reparó en mí, ¡entonces sí hubo un cambio! Alzó las manos y se quedó petrificada, con la boca abierta y los ojos grandes como platos, mirándome fijamente, con expresión temerosa. Era la imagen viva de la curiosidad atónita con un toquecito de miedo. Y se quedó mirando con una especie de fascinación estupefacta hasta que doblamos un recodo del camino y desaparecimos de su vista. Que se hubiese sobresaltado al verme a mí en vez de al ver al otro hombre resultaba demasiado para mí, era algo que no tenía pies ni cabeza. Y que al parecer me considerase a mí un espectáculo, olvidándose por completo de sus propios méritos en este sentido era otro motivo de perplejidad para mí, así como un alarde de magnanimidad que era sorprendente en alguien tan joven. La cosa daba que pensar. Seguía mi camino como en sueños.
A medida que nos acercábamos a la ciudad, iban apareciendo señales de vida. De vez en cuando pasábamos por delante de alguna mísera choza con techo de paja, rodeada por reducidas parcelas y jardines mal cultivados. También había gente: hombres musculosos de cabello largo, áspero y sin peinar que les caía sobre la cara dándoles aspecto de animales. Ellos y las mujeres, por regla general, vestían toscas túnicas de lino que les llegaban muy por debajo de las rodillas, una especie de sandalias bastas y, en muchos casos, un collar de hierro. La chiquillería, tanto niños como niñas, iban invariablemente desnudos, pero nadie parecía darse cuenta. Toda aquella gente me miraba con curiosidad, hacían comentarios sobre mí y entraban corriendo en sus chozas a buscar a sus familias para que me viesen, cosa que hacían con la boca abierta. Pero nadie, en ningún caso, prestaba atención al otro individuo, como no fuese para saludarle humildemente, sin obtener respuesta a sus esfuerzos.
En la ciudad había unas cuantas casas sólidas y sin ventanas, construidas con piedra y esparcidas entre una multitud de chozas con techo de paja. Las calles eran simplemente callejones tortuosos y sin pavimentar. Hordas de perros y críos desnudos jugaban al sol y armaban gran ruido. Los cerdos vagaban y hozaban de un lado para otro, la mar de satisfechos y uno de ellos yacía en un maloliente revolcadero en medio de la calle principal, amamantando a su familia. A poco se oyó un lejano sonido de músicas militares que poco a poco fue acercándose hasta que por una esquina apareció una noble cabalgata. Daba gloria ver los cascos empenachados, las relucientes cotas de malla, los ondeantes gallardetes, los ricos jubones y gualdrapas y las doradas puntas de las lanzas. La cabalgata cruzó a través de la porquería y los cerdos, los desnudos críos, los perros retozones y las míseras chozas, y nosotros la seguimos. La seguimos a través de un callejón serpenteante, luego otro, cuesta arriba, siempre cuesta arriba, hasta que por fin alcanzamos la oreada cumbre donde se alzaba el gran castillo. Hubo un intercambio de clarinazos, luego una serie de llamadas desde lo alto de los muros, donde unos guerreros con cota de malla y morrión marchaban de un lado a otro, con la alabarda al hombro, bajo ondeantes gallardetes en los que se veía la tosca figura de un dragón, y después se abrieron los grandes portalones y bajaron el puente levadizo. El jefe de la cabalgata espoleó su caballo y penetró en el sombrío arco de entrada y nosotros, siguiéndole, no tardamos en encontrarnos en un espacioso patio empedrado, rodeado por torreones y torres que se alzaban hacia el azul del cielo. Alrededor nuestro todo era desmontar y saludarse con gran ceremonia y correr de un lado para otro en medio de un alegre despliegue de colores que se movían y mezclaban entre sí y, resumiendo, una agradable mezcla de ajetreo, ruido y confusión.
Capítulo II
La corte del rey Arturo
Aprovechando la primera oportunidad que se me presentó, me hice sigilosamente a un lado y, acercándome a un anciano de aspecto común, le toqué un hombro y con voz insinuante y confidencial le dije:
—Hágame un favor, amigo. ¿Pertenece usted al manicomio o está aquí solamente de visita o algo parecido?
Me miró con cara de estúpido y dijo:
— ¡A fe mía, señor! Paréceme que…
—No diga más —repuse—. Veo que es usted uno de los pacientes.
Me alejé de él, pensando y al mismo tiempo atento a si pasaba alguien que estuviera en su sano juicio y pudiera darme alguna luz sobre todo aquello. Al cabo de unos momentos, me pareció haber encontrado al sujeto que me hacía falta, así que me lo llevé a un lado y le dije al oído:
—Si pudiera ver un instante al jefe de los loqueros, siquiera durante unos segundos…
—Os ruego que no lo hagáis.
— ¿Que no haga qué?
—Que no me detengáis, si así os parece mejor.
Seguidamente me dijo que era un subalterno de la cocina y que no podía detenerse para chismorrear, aunque le gustaría hacerlo en otro momento, ya que le daría un tremendo alivio saber dónde había comprado yo mis ropas. Al alejarse de mí, señaló a otro individuo y dijo que aquél estaba lo bastante desocupado como para entretenerse conmigo y que, además, sin duda me andaba buscando. Se trataba de un muchacho esbelto y airoso que lucía unas calzas ajustadas, cuyo color era igual al del caparazón de un crustáceo, que le daban aspecto de zanahoria hendida. El resto de su indumentaria era de seda azul y primorosos encajes y volantes. Su pelo era amarillo, largo y ensortijado y se cubría la cabeza con un gorro de satén rosa, adornado con una pluma y ladeado graciosamente sobre una oreja. A juzgar por su aspecto, sería afable y, a juzgar por su forma de andar, debía de sentirse satisfecho de sí mismo. Era lo bastante hermoso como para enmarcarlo. Llegó a mi lado, me miró de pies a cabeza con una curiosidad risueña e impertinente, dijo que había venido a buscarme y me informó de que era un paje.
—Largo de aquí —dije—. No eres más que un párrafo.1
1. Juego de palabras intraducible. En inglés page significa paje y página, según el contexto. (N.del T.)
Me había mostrado muy severo, pero es que me sentía irritado. Sin embargo, se quedó tan tranquilo, al parecer sin ni siquiera darse por ofendido. Empezó a hablar y a reír alegremente, a tontas y a locas como un crío, y mientras me acompañaba me trataba como si fuésemos viejos amigos. Me hizo un sinfín de preguntas acerca de mí y de mi forma de vestir, pero, sin aguardar a que se las contestase, seguía parloteando sin cesar, como si no se hubiese enterado de que acababa de hacerme una pregunta ni esperase mi respuesta, hasta que finalmente, como quien no le da importancia, dijo que había nacido a principios del año quinientos trece.
¡Sentí que una fría sacudida recorría mi cuerpo! Me detuve y con voz algo desfallecida dije:
—Me parece que no te he entendido bien. Dilo otra vez y dilo despacio. ¿En qué año dices que naciste?
—En el quinientos trece.
— ¡El quinientos trece! ¡Pues nadie lo diría! Vamos, muchacho, soy forastero aquí y no tengo amigos: sé honrado y amable conmigo. ¿Estás en tus cabales?
Dijo que lo estaba.
—Y toda esta gente que hay aquí, ¿están en su juicio? Dijo que lo estaban.
— ¿Y esto no es un manicomio? Quiero decir, ¿no es uno de esos lugares donde curan a los locos?
Dijo que no lo era.
—Pues entonces —dije—, o yo estoy chiflado o algo igualmente horrible ha sucedido. Vamos a ver, honradamente, sin mentir, ¿dónde estoy?
—En la corte del rey arturo.
Esperé un minuto a que la idea acabase de penetrar en mi cerebro y entonces dije:
—Y, según tú, ¿en qué año nos encontramos?
—En el quinientos veintiocho… a diecinueve de junio. Sentí que mi corazón empezaba a deslizarse hacia los pies y murmuré:
—Nunca, nunca jamás volveré a ver a mis amigos. Aún faltan más de mil trescientos años para que nazcan.
Aunque no sabía por qué, al parecer daba crédito a lo que afirmaba el chico. Había algo en mí que parecía creerle: mi conciencia, como bien podríais decir. Pero no así mi corazón, que al instante se puso a clamar. Era natural. No sabía qué hacer para que se calmase, ya que me constaba que el testimonio de los hombres no serviría para tal fin. Mi razón hubiera dicho que estaban chiflados y habría rechazado sus afirmaciones. Pero de sopetón, por pura chiripa, di con lo que necesitaba. Sabía que el único eclipse total de sol ocurrido en la primera mitad del siglo sexto se había producido el día veintiuno de junio del año de Cristo quinientos veintiocho, empezando tres minutos después de las doce de la mañana. Sabía también que no estaba previsto ningún eclipse total de sol en lo que para mí era el año en curso, a saber, mil ochocientos setenta y nueve. Así que, durante cuarenta y ocho horas, trataría de evitar que la ansiedad y la curiosidad me devorasen el corazón y, si lo conseguía, me cercioraría luego, de una vez por todas, de si el muchacho me estaba diciendo la verdad o no.
Por consiguiente, siendo un hombre práctico de Connecticut, borré por completo el problema de mi pensamiento hasta que llegasen el día y la hora señalados, para poder dedicar toda mi atención a las circunstancias del momento presente y estar alerta y preparado para sacar el máximo partido que de ellas pudiera sacarse. «Cada cosa a su hora» es mi lema y a cada cosa hay que sacarle todo su jugo, aunque no sea mucho. Tomé una firme decisión en dos sentidos: si seguíamos estando en el siglo diecinueve y me encontraba entre lunáticos, sin poder escapar, acabaría haciéndome el amo de aquel manicomio o averiguaría a qué venía todo aquello. Si, por el contrario, resultaba que verdaderamente aquél era el siglo sexto, pues bien, no me conformaría con menos, sino que en tres meses me convertiría en amo y señor de todo el país, pues juzgué que tendría la ventaja de ser el hombre más instruido de todo el reino, ya que les aventajaba en mil trescientos años y pico. No soy hombre que malgaste su tiempo una vez ha tomado una decisión y hay que poner manos a la obra, así que le dije al paje:
—Clarence, amigo mío, si por casualidad es así como te llamas; si no te importa, me gustaría que me pusieras un poco al corriente de todo. ¿Cómo se llama ese aparecido que me ha traído aquí?
— ¿Mi amo y el tuyo? Es el buen caballero y gran señor sir Kay el Senescal, hermano de leche de nuestro señor el rey.
—Muy bien. Sigue, cuéntamelo todo.
Me contó una larga historia, pero de ella lo que revestía un interés inmediato para mí era lo siguiente: Dijo que yo era cautivo de sir Kay y que a su debido tiempo, como señalaba la costumbre, me arrojarían a una mazmorra, donde permanecería a pan y agua hasta que mis amigos pagasen un rescate, a no ser que diera la casualidad de que me pudriera antes. Vi que la segunda probabilidad parecía más cierta, pero no perdí tiempo preocupándome por ella. El tiempo era demasiado precioso. El paje añadió que en aquellos momentos estarían terminando de comer en el gran salón y que tan pronto como comenzasen la sobremesa y el copioso trasiego de vino, sir Kay me haría entrar allí para exhibirme ante el rey Arturo y sus ilustres caballeros, que estarían sentados ante la Tabla Redonda, y se pondría a fanfarronear sobre la proeza que representaba mi captura, probablemente exagerando un poco los hechos, aunque no sería cortés que yo le corrigiese, ni sería aconsejable para mi seguridad personal. Y cuando acabaran de exhibirme, de cabeza a la mazmorra. Pero él, Clarence, encontraría la forma de venir a visitarme de vez en cuando, para darme ánimos y ayudarme a avisar a mis amigos.
¡Avisar a mis amigos! Le di las gracias, que era lo menos que podía hacer. Fue más o menos entonces cuando vino un lacayo a decir que reclamaban mi presencia. Clarence me acompañó adentro y me hizo sentar a un lado junto a él.
Bueno, el espectáculo era curioso, e interesante. La estancia era inmensa y más bien desamueblada, sí, y llena de vivos contrastes. Era de techo muy, muy alto, tanto que los gallardetes que colgaban de las vigas arqueadas flotaban allá en lo alto en una especie de crepúsculo. En ambos extremos había una galería con barandilla de piedra, también muy altas, una con músicos y la otra con mujeres luciendo vestidos de asombrosos colores. El suelo consistía en grandes losas de piedra, negras unas y blancas las otras, que formaban algo así como un vasto tablero de ajedrez. Estaban bastante gastadas a causa del tiempo y el uso y necesitaban una buena reparación. En cuanto a ornamentos, hablando en rigor no los había, aunque en las paredes colgaban algunos tapices de gran tamaño a los que probablemente tenían por obras de arte. Batallas es lo que había en ellos, con caballos parecidos a esos que hacen los niños recortando hojas de papel o modelándolos con bollos de jengibre. Los montaban jinetes con armadura de placas, estando estas representadas por agujeros redondos, de tal modo que parecía que la indumentaria de cada jinete hubiese sido confeccionada con un taladro. Había un hogar de chimenea tan ancho que se habría podido acampar dentro y tanto sus costados saledizos como la campana, ambas cosas de piedra tallada y sostenidas por columnas, parecían la puerta de una catedral. A lo largo de las paredes montaban guardia guerreros con peto y morrión, armados solamente con una alabarda y rígidos como estatuas, que es lo que semejaban.
En medio de esta plaza pública aristada y abovedada había una mesa de roble a la que llamaban la Tabla Redonda. Era tan grande como la pista de un circo y a su alrededor se hallaban sentados un nutrido grupo de hombres vestidos con colores tan variados y espléndidos que a uno le dolían los ojos al mirarlos. Llevaban puestos sus cascos empenachados, solo que, cuando uno de ellos se dirigía directamente al rey, se lo levantaba un poquitín al empezar a hablar.
La mayoría de ellos estaban bebiendo, utilizando cuernos de buey a modo de vaso, pero unos pocos seguían masticando pan o royendo huesos de vaca. El promedio de perros salía a dos por hombre y se hallaban sentados en actitud expectante hasta que les arrojaban un hueso. Entonces se arrojaban sobre él en brigadas y divisiones y se producía una pelea que llenaba el lugar con el estruendo de cabezas y cuerpos que chocaban entre sí, colas que cortaban el aire, mientras que una verdadera tempestad de aullidos y ladridos ahogaba toda conversación, aunque eso no importaba, ya que la pelea de perros era siempre más interesante que la conversación. A veces los hombres se levantaban para verla mejor y hacer alguna apuesta, en tanto que las damas y los músicos se asomaban por encima de la barandilla de sus galerías con la misma intención, prorrumpiendo en exclamaciones de entusiasmo de vez en cuando. Al final, el perro vencedor se tumbaba cómodamente con el hueso entre las patas y se ponía a gruñirle, a roerlo y a engrasar el suelo con él, exactamente como ya lo estaban haciendo otros cincuenta. Entonces el resto de la corte volvía a sus labores y diversiones de antes.
Por regla general, el modo de hablar y de comportarse aquella gente era refinado y propio de cortesanos y observé que entre ella había personas serias que sabían escuchar cuando alguien tenía alguna cosa que contar, quiero decir, claro está, durante los intervalos entre una y otra pelea de perros. Saltaba a la vista, además, que eran una gente infantil e. inocente, que contaban mentiras como la copa de un pino con la más dulce y encantadora de las ingenuidades, siempre dispuestos a escuchar gustosamente la mentira del vecino y, por si fuera poco, creerla a pies juntillas. Resultaba difícil relacionar con ellos algo que fuese cruel o espantoso y, pese a ello, sus historias tenían que ver con sangre y sufrimientos, y las narraban con un gozo tan cándido que casi me olvidé de estremecerme.
No era yo el único prisionero que se encontraba presente. Había otros veinte o más. Pobres diablos, la mayoría estaban lisiados, mutilados y heridos de forma atroz y tenían el pelo, la cara y las ropas cubiertos de sangre seca que formaba una especie de costra negra. Sufrían intensos dolores físicos, desde luego, y cansancio, hambre y sed, sin duda. Nadie les había brindado el consuelo de lavarse un poco, ni siquiera la parca limosna de una loción para sus heridas. Con todo, en ningún instante se les escapaba una queja o un gemido, ni se les veía el menor asomo de impaciencia o de deseos de quejarse. No pude menos de pensar lo siguiente:
« ¡Los muy bribones! También ellos trataron así a otros alguna vez. Ahora, por tanto, cuando les ha llegado su propio turno, no esperan mejor tratamiento que el que reciben. Así que su filosófica resignación no es fruto de una mentalidad educada, de una fortaleza intelectual o del razonamiento, sino que es una mera reacción animal. Son indios de piel blanca.»
Capítulo III
Caballeros de la Tabla Redonda
Alrededor de la Tabla Redonda la conversación consistía principalmente en una serie de monólogos. Se narraban las aventuras durante las cuales habían capturado a aquellos prisioneros, dado muerte a sus amigos y partidarios, despojándolos de sus corceles y armaduras. Según pude entender, estas aventuras sanguinarias generalmente no eran incursiones llevadas a cabo con el fin de vengar afrentas, dirimir viejas disputas o súbitas querellas. No. Por regla general, eran simplemente duelos entre desconocidos, duelos entre personas que jamás habían sido presentadas y entre las cuales no existía la más mínima causa para sentirse ofendidas. Muchas veces había presenciado cómo se encontraban dos muchachos que no se conocían y que, al verse, decían simultáneamente:
—Soy capaz de hacerte morder el polvo.
Y sin más se enzarzaban en una pelea. Pero hasta entonces siempre me había imaginado que esa clase de cosas eran propias de chiquillos solamente, que eran un síntoma de infantilismo. Pero he aquí que aquellos mentecatos grandullones seguían con ello, y además se enorgullecían de hacerlo, pese a ser ya hombres hechos y derechos. Con todo, había en aquellas criaturas sencillas algo que resultaba atractivo y simpático. A lo que parecía, en todo aquel cuarto para niños, por llamarlo así, no había sesos suficientes para cebar un anzuelo, pero, al cabo de un rato, no le dabas importancia a eso, ya que pronto comprendías que tener cerebro no era un requisito indispensable en una sociedad como aquélla y que, a decir verdad, la hubiese estropeado, obstaculizado y corrompido su simetría, tal vez haciendo imposible su existencia.
Casi todos los rostros reflejaban una hombría de buena ley y algunos, además, cierta altivez y dulzura que eran como un reproche que acallaba tus críticas despectivas. Una expresión de benignidad y pureza sumamente nobles reposaba en el semblante del que llamaban sir Galahad, y lo mismo en el del rey. Y había majestad y grandeza en la gigantesca figura e imponente porte de sir Lancelot del Lago.
No tardó en producirse un incidente que centró el interés de todos en el tal sir Lancelot. Obedeciendo una seña de un sujeto que venía a ser el maestro de ceremonias, seis u ocho prisioneros se pusieron en pie, avanzaron como un solo hombre, se arrodillaron y, alzando las manos hacia la galería donde estaban las damas, suplicaron les fuese concedida la gracia de hablar con la reina. La dama que ocupaba el puesto más conspicuo en aquel amplio macizo de flores de gracias y finuras femeninas inclinó la cabeza en señal de asentimiento y entonces el portavoz de los prisioneros se puso a sí mismo y a sus compañeros en manos de la dama, para que ella graciosamente decidiera su suerte, que podía ser el perdón sin condiciones o previo pago de un rescate, el cautiverio o la muerte. El preso que hablaba en nombre de los demás dijo que lo hacía por orden de sir Kay el Senescal, que era quien los había capturado merced a su poderío y tras dura lucha en el campo de batalla.
La sorpresa y el pasmo saltaron de rostro en rostro en toda la estancia. La sonrisa complacida de la reina se borró al oír el nombre de sir Kay, al tiempo que la decepción se pintaba en su rostro. Con un acento que expresaba un extraño desprecio, el paje me susurró al oído:
— ¡Sir Kay en verdad! ¡Llamadme lo que os plazca, amigos míos! ¡Aunque pasen dos mil años, trabajo le costará al impío ingenio humano lograr que alguien dé crédito a tan inmensa mentira!
Todas las miradas se hallaban clavadas severamente, interrogativamente, en sir Kay. Pero él se mostró a la altura de las circunstancias. Se puso en pie y jugó todas sus cartas como un avezado jugador y recogió todas las bazas. Dijo que expondría su caso y que lo haría sin desviarse un pelo de los hechos. Contaría las cosas tal como eran, sin añadir nada de su propia cosecha.
—Y entonces —dijo—, si creéis que alguien merece gloria y honor, se lo daréis al hombre más poderoso que jamás llevase escudo o blandiera espada en las filas cristianas. ¡Al que veis aquí sentado!