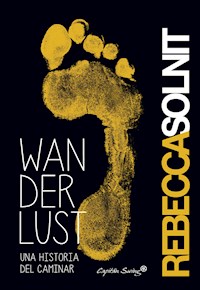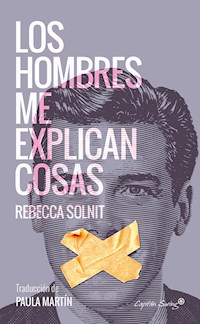7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Escrito como una serie de ensayos autobiográficos, Una guía sobre el arte de perderse se basa en momentos y relaciones emblemáticos en la vida de Rebecca Solnit para explorar la incertidumbre, la confianza, la pérdida, la memoria, el deseo y los lugares. Si bien es profundamente personal, sus propias historias se vinculan con historias más grandes, desde narraciones en cautiverio de los primeros estadounidenses hasta el uso del color azul en la pintura renacentista, sin mencionar los encuentros con tortugas, monjes, punk rockers, montañas, desiertos y la película Vértigo. El resultado es un viaje de descubrimiento distintivo y estimulante. Bellamente escrito, este libro combina memorias, historia y filosofía, arrojando una nueva y brillante luz sobre la forma en que vivimos ahora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
La puerta
abierta
La primera vez que me emborraché fue con el vino de Elías. Tendría unos ocho años. Fue durante la Pascua, la festividad que conmemora la huida de Egipto de los judíos y en la que se invita al profeta a entrar en casa. Yo estaba sentada a la mesa de los mayores porque cuando mis padres se juntaban con aquella otra pareja éramos cinco niños y una niña, y los adultos habían decidido que era mejor que me ignorara su generación a que lo hiciera la mía. El mantel era rojo y naranja y estaba abarrotado de copas, platos, bandejas, cubiertos de plata y velas. Cogí por error la copa colocada allí para el profeta, que estaba al lado de mi vasito de vino dulce de color rojo rubí, y me la bebí entera. Cuando mi madre se dio cuenta al cabo de un rato, me tambaleé y sonreí ligeramente, pero al ver que ponía cara de disgusto intenté aparentar sobriedad y que no se notara que estaba achispada.
Mi madre era católica no practicante y la otra mujer había sido protestante, pero sus maridos eran judíos y a ellas les parecía que era bueno mantener la tradición por los hijos, así que en la mesa de Pascua se ponía la copa de vino para Elías. Según algunas versiones, el profeta regresará a la Tierra al final de los tiempos y contestará todas las preguntas incontestables. Según otras, anda vagando por el mundo vestido con harapos, respondiendo a las preguntas difíciles de los estudiosos. No sé si también seguíamos el resto de la tradición y dejábamos una puerta abierta para que entrara, pero puedo imaginarme la puerta principal, de color naranja, o una de las puertas correderas de cristal que daban al jardín de aquel chalé, situado en un pequeño valle, abiertas al aire fresco nocturno de la primavera. Normalmente teníamos las puertas cerradas con llave, a pesar de que en nuestra calle del extremo norte de aquel condado nunca aparecía nada inesperado aparte de algún animal salvaje: ciervos que daban suaves golpecitos en el asfalto con las pezuñas de madrugada, mapaches y mofetas que se escondían entre los arbustos. Dejar la puerta abierta a la noche, a la profecía y al fin de los tiempos habría sido una excitante transgresión de la costumbre. Tampoco recuerdo a qué nuevas sensaciones me abrió la puerta el vino; quizá hizo más placentero el no formar parte de la conversación que se estaba manteniendo encima de mí, quizá provocó una sensación de ligereza en aquel pequeño cuerpo para el que la gravedad de este planeta de tamaño medio se había vuelto algo tangible de repente.
Deja la puerta abierta a lo desconocido, la puerta tras la que se encuentra la oscuridad. Es de ahí de donde vienen las cosas más importantes, de donde viniste tú mismo y también a donde irás. Hace tres años estuve impartiendo un taller en las Rocosas y una alumna trajo una cita que dijo que era del filósofo presocrático Menón. Decía así: «¿Cómo emprenderás la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo?». La copié y la he tenido presente desde entonces. Esta alumna hacía grandes fotografías transparentes de figuras nadando bajo el agua y las colgaba del techo dejando que la luz pasara a través de las imágenes, de tal forma que si andabas entre ellas, las sombras de los nadadores se desplazaban por tu cuerpo y el propio espacio acababa adoptando un aspecto acuático y misterioso. La pregunta que trajo esta alumna me pareció la pregunta táctica fundamental de la vida. Las cosas que deseamos son transformadoras, y no sabemos, o bien solamente nos creemos que sabemos, lo que hay al otro lado de esa transformación. El amor, la sabiduría, la gracia, la inspiración: ¿cómo emprender la búsqueda de cosas que, en cierto modo, tienen que ver con desplazar las fronteras del propio ser hacia territorios desconocidos, con convertirse en otra persona?
En el caso de los artistas de cualquier tipo, sin duda es lo desconocido, esa idea, forma o historia que todavía no ha llegado, lo que hay que encontrar. La labor de los artistas es abrir puertas y dejar entrar las profecías, lo desconocido, lo extraño; es de ahí de donde proceden sus obras, aunque su llegada marque el comienzo del largo y disciplinado proceso mediante el cual las hacen suyas. También los científicos, como señaló en una ocasión J. Robert Oppenheimer, «viven siempre “al borde del misterio”, en la frontera de lo desconocido». Pero los científicos transforman lo desconocido en conocido, lo capturan como los pescadores capturan los peces con sus redes; los artistas, en cambio, te adentran en ese oscuro mar.
Edgar Allan Poe afirmó: «Todas las experiencias en el ámbito del descubrimiento filosófico nos enseñan que, en esa clase de descubrimiento, son los elementos imprevistos lo que debemos calcular principalmente». Poe yuxtapone a propósito la palabra «calcular», que implica un cómputo objetivo de hechos o cantidades, con los «elementos imprevistos», aquello que no se puede medir ni contar, solo intentar predecir. ¿Cómo se calculan los elementos imprevistos? Parece un arte de reconocer que lo imprevisto desempeña una función, de no perder el equilibrio ante las sorpresas, de colaborar con el azar, de admitir que en el mundo existen algunos misterios esenciales y, por lo tanto, lugares a los que no podemos llegar mediante los cálculos, los planes, el control. Calcular los elementos imprevistos quizá sea precisamente la paradójica operación que más nos exige la vida que hagamos.
En una célebre noche del solsticio de invierno de 1817, el poeta John Keats iba charlando con unos amigos de regreso a casa y «en mi mente se enlazaron varias cosas y de pronto comprendí qué cualidad es aquella que, especialmente en literatura, contribuye a formar un hombre de mérito […]. Me refiero a la “capacidad negativa”, es decir, a la virtud que puede tener un hombre de encontrarse sumergido en incertidumbres, misterios y dudas sin sentirse irritado por conocer las razones ni los hechos».[1] De una forma u otra, esta idea aparece una y otra vez, como los lugares señalados como «Terra Incognita» en los mapas antiguos.
«Desorientarse en la ciudad […] puede ser muy poco interesante, lo necesario es tener tan solo desconocimiento y nada más —dice el filósofo y ensayista del siglo XX Walter Benjamin—. Mas de verdad perderse en la ciudad —como te puedes perder dentro de un bosque— requiere bien distinto aprendizaje». Perderse: una rendición placentera, como si quedaras envuelto en unos brazos, embelesado, absolutamente absorto en lo presente de tal forma que lo demás se desdibuja. Según la concepción de Benjamin, perderse es estar plenamente presente, y estar plenamente presente es ser capaz de encontrarse sumergido en la incertidumbre y el misterio. Y no es acabar perdido, sino perderse, lo cual implica que se trata de una elección consciente, una rendición voluntaria, un estado psíquico al que se accede a través de la geografía.
Aquello cuya naturaleza desconoces por completo suele ser lo que necesitas encontrar, y encontrarlo es cuestión de perderse. La palabra lost, «perdido», viene de la voz los del nórdico antiguo, que significa la disolución de un ejército. Este origen evoca la imagen de un grupo de soldados rompiendo filas para volver a casa, una tregua con el ancho mundo. Algo que me preocupa hoy en día es que muchas personas nunca disuelven sus ejércitos, nunca van más allá de aquello que conocen. La publicidad, las noticias alarmistas, la tecnología, el ajetreado ritmo de vida y el diseño del espacio público y privado se confabulan para que así sea. En un artículo reciente sobre el regreso de los animales salvajes a los barrios residenciales de las afueras de las ciudades se hablaba de jardines nevados que están llenos de huellas de animales y en los que no hay presencia alguna de huellas de niños. Para los animales, estos barrios son un paisaje abandonado, así que deambulan por ellos con total tranquilidad. Los niños rara vez deambulan, ni siquiera en los lugares más seguros. A causa del miedo de sus padres a las cosas espantosas que podrían ocurrir (y que es verdad que ocurren, pero muy de vez en cuando), quedan privados de las cosas maravillosas que ocurren siempre. En mi caso, ese deambular durante la infancia fue lo que me hizo desarrollar la independencia, el sentido de la orientación y la aventura, la imaginación, las ganas de explorar, la capacidad de perderme un poco y después encontrar el camino de vuelta. Me pregunto cuáles serán las consecuencias de tener a esta generación bajo arresto domiciliario.
Aquel verano en las Rocosas en que oí la pregunta de Menón salí a dar un paseo con los alumnos por un paisaje que no había visto nunca hasta entonces. Entre la blanca columnata que formaban los álamos temblones crecían unas delicadas plantas que me llegaban hasta las rodillas, con unas hojas verdes con forma de rombos, conchas y abanicos, y en cuyos tallos la brisa hacía mecerse unas flores blancas y violetas. El camino conducía a un río frecuentado por osos. Cuando volvimos, en la entrada al sendero había una mujer robusta y de piel morena esperando, una mujer con la que yo había coincidido brevemente diez años antes. Que ella me reconociera y que yo la recordara fue sorprendente; que nos hiciéramos amigas tras ese segundo encuentro fue un golpe de suerte. Sallie formaba parte del equipo de búsqueda y rescate en la montaña desde hacía mucho tiempo, y aquel día, en la entrada del sendero, estaba participando en una misión rutinaria, una de esas operaciones de búsqueda de senderistas que se pierden y que, según dijo, suelen aparecer cerca de donde desaparecieron. Estaba pendiente de su walkie-talkie y observando quién venía por aquel sendero, uno de los caminos por los que era probable que apareciera el grupo que se había perdido, y así fue como me encontró a mí. Esa zona de las Rocosas es como una tela arrugada, un abrupto paisaje de montañas y valles que se extienden en todas direcciones en el que es fácil perderse y no muy difícil encontrar la forma de salir, si se baja hacia las pistas que discurren por el fondo de muchos de los valles. Para los propios voluntarios del equipo de búsqueda y rescate, cada rescate es un viaje a lo desconocido. Puede que encuentren una persona agradecida o un cadáver, puede que lo encuentren enseguida o tras semanas de intenso trabajo sobre el terreno, o puede que nunca lleguen a encontrar a los desaparecidos ni a resolver en absoluto el misterio de su desaparición.
Tres años más tarde volví a aquel lugar para visitar a Sallie y sus montañas y preguntarle por el fenómeno de perderse. Durante esa visita, un día salimos a caminar por la Divisoria Continental, por un camino que empezaba a una altura de 3.700 metros e iba ascendiendo por crestas de montañas, atravesando la tundra alpina que tapizaba el paisaje por encima del límite del arbolado. A medida que subíamos, fuimos abarcando una extensión de terreno cada vez mayor con la mirada en todas direcciones, hasta que dio la sensación de que nuestro sendero era la costura central de un mundo ribeteado en el horizonte por cordilleras azules con picos recortados. Llamar a aquel lugar la Divisoria Continental hacía que visualizaras el agua fluyendo hacia los dos océanos, la columna vertebral de las montañas extendiéndose a lo largo de casi todo el continente, que te imaginaras líneas que salían de ella en dirección a los puntos cardinales, que tuvieras la sensación de saber dónde te encontrabas en el sentido más metafísico e incluso en el más práctico. Yo habría seguido andando por aquellos montes eternamente, pero los truenos procedentes de la masa de nubes que se había formado y la aparición de un enorme rayo llevaron a Sallie a decidir que diéramos la vuelta. Cuando íbamos bajando, le pregunté por los rescates que más la habían marcado. Uno fue el de un hombre al que había matado un rayo, una forma nada extraña de morir en esos montes y la razón por la que estábamos bajando de aquella espléndida cresta.
A continuación me contó la historia de un niño de once años que se perdió, un chico sordo que también estaba perdiendo la visión a causa de una enfermedad degenerativa que terminaría acabando con su vida antes de tiempo. Los monitores del campamento en el que estaba habían llevado a los niños de excursión y, una vez allí, se habían puesto a jugar al escondite con ellos. El niño debió de esconderse demasiado bien, ya que al final del día no fueron capaces de encontrarle y él no supo volver. Ya de noche, llamaron al equipo de búsqueda y rescate, y Sallie se adentró en la pantanosa zona con pavor, pensando que, con temperaturas casi por debajo de los cero grados, sería imposible que encontraran otra cosa que un cadáver. Estuvieron buscando por toda la zona y, justo cuando el sol empezaba a asomar sobre el horizonte, Sallie oyó el ruido de un silbido y se dirigió corriendo al lugar del que procedía. Era el niño, que estaba tiritando y tocando un silbato, y ella lo abrazó y después se quitó casi toda la ropa que llevaba para ponérsela encima al pequeño. El niño había hecho justo lo que debía; el ruido de la corriente del agua había impedido que los monitores oyeran el sonido del silbato, pero él había seguido silbando hasta que se había hecho de noche, a continuación se había acurrucado entre dos árboles caídos y después, en cuanto hubo amanecido, empezó a tocar el silbato otra vez. Se puso contentísimo de que le encontraran y Sallie lloró de la emoción de haberlo encontrado.
Los equipos de búsqueda y rescate han desarrollado un arte del encontrar y una ciencia de cómo se pierde la gente, aunque el número de salidas para rescatar a personas que se han lesionado o que han acabado en un sitio del que no pueden moverse es igual o mayor que el de operaciones de búsqueda de gente que se ha perdido. Hoy en día, la explicación más sencilla de cómo se pierde la gente, en el sentido literal de la expresión, es que muchas de las personas que se pierden no van prestando atención en el momento en que se pierden, no saben qué hacer cuando se dan cuenta de que no saben volver o no reconocen que no saben volver. Hay todo un arte consistente en prestar atención al tiempo atmosférico, a la ruta que sigues, a los hitos del camino, a cómo si te giras para mirar atrás puedes ver las diferencias entre el camino de vuelta y el de ida, a la información que te proporcionan el sol, la luna y las estrellas para orientarte, a la dirección en la que fluye el agua, a las mil cosas que convierten la naturaleza salvaje en un texto que pueden leer quienes conocen su lenguaje. Muchas de las personas que se pierden son analfabetas en ese lenguaje, que es el de la propia Tierra, o bien no se paran a leerlo. También existe otro arte, el de encontrarse a gusto estando rodeado de lo desconocido, sin que esto provoque pánico o sufrimiento, el arte de encontrarse a gusto estando perdido. Quizá esta capacidad no sea muy diferente de la habilidad para «encontrarse sumergido en incertidumbres, misterios y dudas» de la que hablaba Keats. (Los teléfonos móviles y el GPS han reemplazado esta capacidad y cada vez más gente los utiliza para pedir un rescate como quien pide una pizza, aunque aún quedan muchos lugares a los que no llega la cobertura).
Los cazadores se pierden con mucha frecuencia en esa zona de las Rocosas, según me contó una amiga de Sallie, Landon, sentada en su escritorio y rodeada de fotos de familiares y animales en el rancho que regentaba con su marido, ya que a menudo se apartan del camino cuando van tras los pasos de los animales. Me contó la historia de un cazador de ciervos que se fijó en el paisaje que le rodeaba en una altiplanicie que tenía dos filas de picos idénticas en direcciones opuestas. Desde donde se encontraba, una de las dos quedaba tapada por unos árboles, así que más tarde se puso a andar justo en la dirección opuesta a la que tendría que haber seguido. Convencido todo el tiempo de que en cuanto rebasara la siguiente cresta, o la siguiente, llegaría a su destino, siguió caminando todo el día y toda la noche, agotándose y enfriándose. Entonces, delirante a causa de la grave hipotermia, empezó a sentirse acalorado y fue desvistiéndose y dejando un rastro de prendas de ropa que sirvió para seguirle la pista en los últimos kilómetros. Los niños, dijo Landon, sí que lo hacen bien cuando se pierden, pues «la clave para sobrevivir es saber que te has perdido»: no se alejan mucho, se acurrucan en algún lugar resguardado cuando cae la noche, saben que necesitan ayuda.
Landon me habló de las técnicas ancestrales y de los instintos que se necesitan cuando se está en un entorno salvaje y de la asombrosa intuición de su marido, que ella consideraba una capacidad tan necesaria como las técnicas específicas de orientación, rastreo y supervivencia que estudiaba ella. Una vez, su marido llegó con una moto de nieve hasta los pies de un médico que había salido a dar un paseo en un invierno cálido y se había perdido al quedar envuelto en una tormenta de nieve, pues gracias a algún instinto indefinible supo dónde estaba el hombre, muerto de frío en un lugar apartado del sendero, al otro lado de un prado cubierto de nieve. Un empleado del rancho había comentado que le había extrañado que en otro rescate, durante una noche de nieve, se pusieran a buscar en silencio en lugar de ir gritando para llamar a la persona. El ranchero no gritó porque sabía a dónde se dirigía, y se detuvo al borde de la cornisa bajo la que estaba el esquiador al que buscaban, que no podía moverse. Había intentado seguir el curso de un riachuelo, lo cual normalmente es una buena técnica, pero aquel arroyo se iba volviendo cada vez más estrecho y profundo hasta convertirse en una serie de cascadas y abruptas caídas. El esquiador no había podido seguir avanzando y se había quedado al pie de una de esas pendientes, hecho un ovillo con el jersey por encima de las rodillas. El jersey mojado estaba tan congelado que casi tuvieron que picar el hielo para quitárselo.
Recibí formación sobre esta materia de un experto en actividades al aire libre que insistía en que siempre, hasta en la excursión más nimia, hay que llevar ropa para la lluvia, agua y otras provisiones, que se debe ir preparado para poder pasar fuera el tiempo que haga falta, pues los planes se tuercen y la única cosa que hay segura acerca del tiempo es que cambia. Mis habilidades no son nada especial, pero parece que nunca llego más que a coquetear con perderme, por calles, senderos, carreteras y a veces campo a través, acariciando el borde de lo desconocido de una forma que agudiza los sentidos. Me encanta salirme del camino, ir más allá de lo que conozco y encontrar el camino de vuelta recorriendo unos cuantos kilómetros más, por un sendero diferente, con una brújula que discute con un mapa, con las indicaciones contradictorias y poco rigurosas de desconocidos. Esas noches sola en moteles de pueblos perdidos del oeste del país donde no conozco a nadie y nadie que me conozca sabe dónde estoy, noches transcurridas en compañía de cuadros extraños, colchas de flores y televisión por cable que me ofrecen un descanso temporal de mi propia biografía y en las que, según la idea de Benjamin, me he perdido pero sé dónde estoy. Esos momentos en que mis pies o mi coche rebasan la cresta de una colina o salen de una curva y me digo que es la primera vez que veo este sitio. Esas ocasiones en que algún detalle arquitectónico o alguna vista en la que no me había fijado en todos estos años me dicen que nunca he sabido realmente dónde estaba, ni siquiera cuando estaba en mi propia ciudad. Esas historias que hacen que lo familiar se vuelva otra vez extraño, como las que me han revelado paisajes perdidos, cementerios perdidos, especies perdidas alrededor de mi propia casa. Esas conversaciones que hacen que todo lo demás desaparezca. Esos sueños que olvido hasta que me doy cuenta de que han influido en todo lo que he sentido y hecho a lo largo del día. Perderse de esa manera parece el primer paso para encontrar el camino o encontrar otro camino, aunque existen otras formas de estar perdido.
Parece que los pobladores de la Norteamérica del siglo XIX rara vez se perdían de una forma tan calamitosa como la de aquellos a los que encuentran, vivos o muertos, los equipos de búsqueda y rescate. Salí a buscar sus historias sobre la experiencia de perderse y descubrí que desviarse de su rumbo durante un día o una semana no era ninguna catástrofe para quienes no tenían una agenda apretada y sabían vivir de la tierra, seguir un rastro y guiarse por los cuerpos celestes, los cursos de agua y lo que les contaban otros a la hora de desplazarse por esos lugares para los que aún no existían mapas. «Nunca en mi vida he estado perdido en el bosque —afirmó el explorador Daniel Boone—, aunque una vez estuve confundido durante tres días». Para Boone esta era una distinción legítima, ya que él fue capaz de regresar a un lugar en el que poder volver a orientarse y supo cómo proceder hasta entonces. El célebre papel de Sacajawea en la expedición de Lewis y Clark no fue principalmente el de guía; ella hizo que el estar perdidos fuera una situación más sostenible gracias a sus conocimientos sobre plantas útiles, sobre lenguas, gracias a que su presencia y la de su recién nacido indicaba a las tribus con las que se encontraban que aquel grupo no venía en son de guerra, y gracias quizá a que ella sentía que todo aquello era su hogar, o el hogar de alguien. Como ella, muchos de los exploradores, tramperos y pioneros blancos se encontraban cómodos en territorio desconocido, ya que podían no conocer el lugar concreto en el que estaban, pero en muchos casos la naturaleza era el lugar de residencia que habían escogido. Los exploradores, me escribió el historiador Aaron Sachs en respuesta a una pregunta, «siempre estaban perdidos, ya que nunca habían estado en esos lugares. Nunca esperaban saber exactamente dónde estaban. Al mismo tiempo, sin embargo, muchos conocían muy bien su instrumental y tenían una idea bastante precisa de las trayectorias que habían seguido. En mi opinión, su habilidad más importante era sencillamente el optimismo que les hacía pensar que iban a sobrevivir y encontrar el camino». El estar perdido, tal como me ayudaron a entender estas personas con las que hablé, era sobre todo un estado mental, y esta afirmación sirve tanto para todas las formas metafísicas y metafóricas en que se puede estar perdido como para el que anda dando vueltas desorientado por el campo.
La pregunta, entonces, es cómo perderse. No perderte nunca es no vivir, no saber cómo perderte acaba contigo, y en algún lugar de la terra incognita que hay entre medias se extiende una vida de descubrimientos. Además de sus propias palabras, Sachs me envió un fragmento de Thoreau, para quien moverse por la vida, la naturaleza y el sentido es el mismo arte, y que pasa sutilmente de uno a otro en una sola frase. «Perderse en los bosques es una experiencia tan sorprendente y memorable como valiosa —escribió en Walden—. Solo cuando estamos totalmente perdidos —y solo hace falta hacer girar a un hombre sobre sí mismo con los ojos cerrados para que se halle desorientado en este mundo—, tomamos conciencia de la inmensidad y de la extrañeza de la naturaleza. […] No nos encontramos a nosotros mismos hasta que no estamos perdidos, o en otras palabras, hasta que no perdemos el mundo y podemos reconocer dónde estamos y cuál es la infinita extensión de nuestras relaciones».[2] Thoreau está jugando con la pregunta bíblica que plantea de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Pierde el mundo entero, afirma, piérdete en él, y encontrarás tu alma.
«¿Cómo emprenderás la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo?». Tuve la pregunta de Menón en la cabeza durante años y entonces, cuando todo iba mal, mis amigos empezaron a regalarme historias, una tras otra, historias que, si no me dieron respuestas, al menos sí parecieron proporcionarme una serie de señales e hitos. De forma inesperada, May me envió un largo pasaje de Virginia Woolf que había copiado en letras negras y redondas en papel grueso sin pautar. Era sobre una madre y esposa a solas al final del día: «Porque ahora era cuando no tenía que pensar en nadie obligatoriamente. Podía ser ella misma, dedicarse a sí misma. Eso era precisamente lo que ahora necesitaba con tanta frecuencia: pensar; o quizá ni tan siquiera pensar. Estar en silencio, quedarse sola. Todo el ser y el hacer, expansivo y deslumbrante, se evaporaban; y se contraía, con una sensación de solemnidad, hasta ser una misma, un corazón de oscuridad en forma de cuña, algo invisible para los demás. Aunque siguió tejiendo, sentada con la espalda derecha, porque era así como se sentía a sí misma; y este yo, habiéndose desprendido de sus lazos, se sentía libre para participar en las más extrañas aventuras. Cuando la animación cedía unos momentos, el campo de la experiencia parecía ilimitado. […] Bajo [nuestras apariencias] todo es oscuridad, una oscuridad que todo lo envuelve, de insondable profundidad; pero de vez en cuando subimos a la superficie, y por esas señas nos conocen los demás. Su horizonte le parecía ilimitado».[3]
Este pasaje de Al faro recordaba a otro texto de Woolf que ya conocía, su ensayo sobre el pasear, que decía: «Cuando salimos de casa una deliciosa tarde entre las cuatro y las seis, nos liberamos del yo que conocen nuestros amigos y pasamos a formar parte de ese inmenso ejército republicano de vagabundos anónimos, cuya compañía resulta de lo más agradable después de la soledad de la propia habitación. […] En cada una de estas vidas se podía penetrar un trecho, lo suficiente como para que a uno le diera la impresión de no estar amarrado a una única mente, sino que por un breve espacio de tiempo, por unos minutos, puede inmiscuirse en los cuerpos y mentes de otros».[4] Para Woolf, perderse era más una cuestión de identidad que de geografía, un ferviente deseo (incluso una necesidad imperiosa) de no ser nadie o de ser cualquier otra persona, de liberarse de las cadenas que te recuerdan quién eres, quién creen los demás que eres. Esta disolución de la identidad les resulta familiar a quienes viajan por tierras extranjeras y lugares remotos, pero Woolf, con su aguda percepción de las sutilezas de la conciencia, podía hallarla en un paseo por su calle, en un momento de soledad en un sillón. Woolf no era una romántica, no celebraba esa forma de perderse que es el amor erótico, en el que la persona amada se convierte en una invitación a que te transformes en aquello que en secreto, de manera latente, como una cigarra esperando su llamada bajo tierra durante diecisiete años, ya eres en el fondo, ese amor por el otro que es también un deseo de conectar con el misterio que eres tú mismo a través del misterio que son los demás. Su forma de perderse era solitaria, como la de Thoreau.
Malcolm, a cuento de nada, mencionó a los wintus del centro-norte de California, que para referirse a las partes de su propio cuerpo no utilizan las palabras izquierdo y derecho sino los puntos cardinales. Me quedé cautivada por esa descripción de una lengua, y un imaginario cultural subyacente, en la que el yo solo existe en relación con el resto del mundo, en la que no existe un tú sin las montañas, sin el sol, sin el cielo. Como escribió Dorothy Lee, «cuando el wintu se dirige hacia la cabecera del río, las colinas están al oeste y el río al este, y le pica un mosquito en el brazo oeste. En el camino de vuelta, las colinas siguen al oeste, pero cuando se rasca la picadura del mosquito se rasca el brazo este». En esa lengua, el yo nunca está perdido como lo están muchas personas que se pierden en la naturaleza hoy en día, sin saber por dónde tienen que ir, sin atender a su relación no solo con el sendero, sino con el horizonte, la luz y las estrellas. El hablante de esa lengua, en cambio, estaría perdido si no tuviera un mundo con el que establecer esa conexión, se extraviaría en los limbos de la modernidad, como el metro y los centros comerciales. En wintu, es el mundo el que es estable y eres tú el que eres condicional, el que no eres nada al margen de tu entorno.
Nunca había conocido mayor sentido de la ubicación y la orientación, pero la lengua en la que está arraigada esa conciencia de la dirección casi ha desaparecido. Hace una década había entre seis y diez hablantes de wintu, seis personas que dominaban una lengua en la que el yo no es la entidad autónoma que creemos ser cuando vamos por el mundo con nuestras izquierdas y derechas. La última persona que hablaba la lengua wintu del norte con fluidez, Flora Jones, falleció en 2003, pero el hombre que me envió esta información por correo electrónico, Matt Root, mencionó que hay tres indios wintus y un miembro de la vecina tribu Pit River que «han retenido parte de la antigua jerga y del sistema de pronunciación del wintu». Él mismo estudiaba la lengua y esperaba que se impulsara su uso para que su pueblo pudiera «empezar a establecer conexiones con su pasado a través de nuestra lengua. La visión del mundo del wintu es verdaderamente única; es nuestra relación íntima con nuestro entorno lo que complementa este carácter único, y será mediante la reintroducción del pueblo, el lugar, la cultura y la historia como, después de tanto tiempo, empezarán a cerrarse las cicatrices de la expulsión y de lo que no fue otra cosa que un genocidio. Los precedentes de la desaparición de la lengua a la que asistimos hoy en día». O como se afirmaba en un artículo reciente sobre el centenar de lenguas indígenas de California que están desapareciendo a pasos agigantados: «Este alto grado de diferenciación lingüística podría estar relacionado con la diferenciación ecológica. Según esta visión, los hablantes adaptaban su vocabulario a los nichos ecológicos que ocupaban y la enorme diversidad ecológica de California favoreció su diversidad lingüística. Esta teoría se ve sustentada por mapas que muestran que en las zonas con mayores cantidades de especies animales y vegetales también hay un mayor número de lenguas».
Sería bonito imaginar que hubo un tiempo en que los wintus estaban tan perfectamente ubicados en un mundo con fronteras conocidas que no conocían la experiencia de perderse, pero sus vecinos del norte, el pueblo Pit River o achumawi, sugieren que probablemente no fuera así. Un día había quedado en reunirme con unos amigos en un espectáculo que se celebraba en un parque de la ciudad, pero al no encontrarlos entre el público me fui a una librería de segunda mano. Allí encontré un viejo libro en el que Jaime de Angulo, el indómito narrador y antropólogo español que hace ochenta años pasó un periodo considerable de tiempo con este pueblo, escribió: «Quiero referirme ahora a un fenómeno curioso que se da entre los indios Pit River. Los indios se refieren a ello con un término que podría traducirse como “vagar”. Dicen de una persona que “Está vagando” o que “Ha empezado a vagar”. Pareciera que, en ciertos momentos de malestar psicológico, a un individuo se le hace insoportable la vida en su entorno habitual. Ese individuo empieza a vagar. Se dedica a deambular por el campo, sin rumbo fijo. Va haciendo paradas en distintos sitios, en los poblados de amigos o familiares, siempre de paso, sin detenerse más de unos pocos días en ningún lugar. No da ninguna muestra externa de dolor, pena o preocupación. […] La persona errante, hombre o mujer, evita los pueblos y poblados, permanece en lugares agrestes y solitarios, en las cumbres de las montañas, en el fondo de los desfiladeros». Esta persona errante no es muy distinta de Woolf, quien también conoció la desesperación y el deseo de lo que los budistas llaman el no ser, deseo que acabó llevándola a meterse en un río con los bolsillos llenos de piedras. No es una cuestión de haberte desorientado y estar perdido, sino de intentar perderte.
De Angulo continúa diciendo que ese vagar puede conducir a la muerte, a la pérdida de la esperanza, a la locura, a distintas formas de desesperación, o que puede dar lugar a encuentros con otras fuerzas en los lugares remotos a los que llega la persona errante. Concluye diciendo: «Cuando te has vuelto totalmente salvaje, es posible que algunos seres salvajes se acerquen a echarte un vistazo y quizá alguno te coja simpatía, no porque estés sufriendo y tengas frío, sino tan solo porque le gusta tu aspecto. En ese momento se acaba el vagar y el indio se convierte en un chamán». Te pierdes porque sientes el deseo de estar perdido, pero en ese estado que denominamos perdido se encuentran cosas extrañas. «Todos los hombres blancos son personas errantes, dicen los ancianos», comenta el editor de De Angulo.