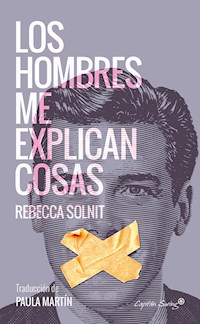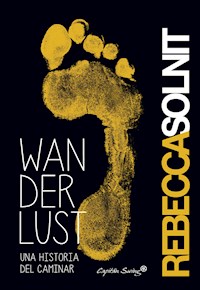
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Un fascinante retrato de la infinita gama de posibilidades que se presentan a pie. Analizando temas que van desde la evolución anatómica hasta el diseño de las ciudades, pasando por las cintas de correr, los clubes de senderismo y las costumbres sexuales, Solnit sostiene que las diferentes variantes del desplazamiento pedestre —incluido caminar por placer— suponen una acción política, estética y de gran significado social. Para ello se centra en los caminantes más significativos de la historia y de la narrativa, cuyos actos extremos y cotidianos han dado forma a nuestra cultura: filósofos, poetas, montañeros… De Wordsworth a Gary Snyder, de Jane Austen a Elizabeth Bennet y Andre Breton, existe una larga asociación histórica entre caminar y filosofar. La evidencia fósil de la evolución humana señala que la capacidad de moverse en posición vertical, sobre dos patas, es la que distinguió a los humanos de las otras bestias y la que nos permitió dominarlas. Para la autora, hay una clara relación entre el caminar y el pensamiento. Caminar —dice Solnit— es el estado en el que la mente, el cuerpo y el mundo están alineados. Wanderlust reproduce, en la sencillez y cadencias de su prosa, los ritmos de un buen paseo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agradecimientos
Le debo el origen de este libro a mis amigos, que me señalaron que estaba escribiendo sobre caminar a medida que escribía sobre otras cosas y que debía hacerlo más en extenso; en particular, Bruce Ferguson, que me encargó escribir sobre caminar para el catálogo que acompañaba su espectáculo de 1996, llamado Walking and Thinking and Walking, en el Museo Louisiana en Dinamarca; el editor William Murphy, quien leyó los resultados y me dijo que debía pensar en un libro acerca de caminar; y Lucy Lippard, quien, mientras atravesábamos una propiedad ajena cerca de su casa, me resolvió la idea para el libro exclamando: «Desearía tener el tiempo para escribirlo, pero no lo tengo, así que deberías hacerlo tú» (en cambio, yo he escrito un libro muy diferente al que Lucy hubiese escrito). Uno de los grandes placeres de escribir sobre este tema fue que, en lugar de algunos grandes expertos, caminar tiene muchos amateurs —todo el mundo anda, un sorprendente número de personas piensa sobre el caminar— y su historia se extiende a través de muchos campos académicos, de manera que casi todo el mundo que conozco ha contribuido con una anécdota, referencia o perspectiva para mis investigaciones. La historia del caminar es la historia de todos, pero mi versión de ella se beneficia particularmente de los siguientes amigos, que tienen mi más sentida gratitud: Mike Davis y Michael Sprinker, quien me brindó ideas magníficas y mucha motivación al comienzo; mi hermano David, por atraerme hacía tiempo a las marchas de las calles y peregrinajes-protestas en el Emplazamiento de Pruebas de Nevada; mi hermano ciclista-activista Stephen; John y Tim O’Toole, Maya Gallus, Linda Connor, Jane Handel, Meridel Rubenstein, Jerry West, Greg Powell, Malin Wilson-Powell, David Hayes, Harmony Hammond, May Stevens, Edie Katz, Tom Joyce y Thomas Evans; Jessica, Gavin y Daisy en Dunkeld; Eck Finlay en Edimburgo y su hermano en Little Sparta; Valerie y Michael Cohen en June Lake; Scott Slovic en Reno; Carolyn de Reclaim the Streets en Brixton; Iain Boal; mi agente Bonnie Nadell; mi editor Paul Slovak de Viking Penguin, quien tomó la idea de la historia general del caminar inmediatamente y la hizo posible; y en especial, Pat Dennis, quien me escuchó capítulo tras capítulo y me habló mucho sobre la historia del montañismo y el misticismo asiático, caminando a mi lado durante todo el proceso de este libro.
Aún caminando
El 1 de enero de 1999, a la edad de ochenta y nueve años, Doris Haddock, más conocida como Granny D, salió a caminar por Estados Unidos para exigir una campaña de reformas financieras; llegó a la capital del país catorce meses y 3.200 millas más tarde. No fue una coincidencia que escogiera una actividad que requería apertura, compromiso y unos pocos gastos para protestar contra la oculta corrosión de grandes cantidades de dinero. Los británicos ganaron una batalla distinta, con la legislación del derecho a deambular aprobado en el año 2000, pero solo lo advirtieron al aparecer la nueva agencia nacional de creación de mapasy otras guías de áreas rurales ahora accesibles. Las batallas en contra de los dueños de la propiedad privada continuaron, pero una buena parte de la isla es más accesible que antes. Otras victorias, para hacer peatonales las ciudades y repensar su diseño urbano, para dejar a los niños ir caminando al colegio de nuevo, incluso para prohibir automóviles en el centro de la ciudad los domingos o una vez al año, o todo el tiempo, se han ganado. El nuevo milenio llegó como una dialéctica entre lo secreto y lo abierto; entre lo consolidado y lo disperso del poder; entre la privatización y la propiedad pública, el poder y la vida; y caminar ha estado siempre en el lado de lo segundo.
El 15 de febrero de 2003, la policía estimó que tres cuartos de un millón de personas tomaron las calles de Londres, aunque los organizadores pensaron en dos millones como una cifra más precisa. Aproximadamente, cincuenta mil caminaron en Glasgow, alrededor de cien mil en Dublín, tres veces esta cantidad en Berlín, tres millones de personas en Roma, cien mil en París, un millón y medio en Barcelona, y dos millones en Madrid. Manifestaciones en Sudamérica, en Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago y otras ciudades se llevaron a cabo ese día; caminantes se reunieron en Seúl, Tokio, Tel Aviv, Bagdad, Karachi, Detroit, Cape Town, Calcuta, Estambul, Montreal, México D.F., Nueva York, San Francisco, Sídney, Vancouver, Moscú, Teherán, Copenhague… Pero solo nombrar las ciudades grandes sería subestimar la pasión en Toulouse, en Malta, en la pequeña ciudad de Nuevo México y Bolivia, en la tierra de los inuits del norte de Canadá, en Montevideo, Mostar, en Sfax, Túnez, donde los que marchaban fueron agredidos por la policía, en Chicoutimi, Quebec, donde la sensación térmica bajó la temperatura a –40°C, en Juneau, Alaska, y en la isla de Ross, en la Antártida, donde los científicos no caminaron lejos pero posaron para fotografías antibélicas con el fin de testimoniar que hasta el séptimo continente estaba de acuerdo con ello.
La caminata global de más de treinta millones de personas dio pie a que el New York Times llamara a la sociedad civil «el otro superpoder del mundo». Ese día, el 15 de febrero de 2003, no detuvo la guerra contra Irak, aunque pudo haber cambiado los parámetros de esa guerra. Turquía, por ejemplo, ante la fuerte presión ciudadana, declinó permitir que sus bases aéreas fueran utilizadas para el asalto. El siglo XXI ha marcado el inicio de la era del poder de las personas y de la protesta pública. En América Latina, particularmente, ese poder ha sido muy tangible, derrocando regímenes, deshaciendo golpes de Estado, protegiendo recursos de especuladores extranjeros, socavando la agenda neoliberal del Área del Libre Comercio de las Américas, pero desde los estudiantes en Belgrado hasta los granjeros en Corea, los actos públicos colectivos han tenido peso. Caminar en sí no ha cambiado el mundo, pero caminar juntos ha sido un rito, una herramienta y un reforzamiento de la sociedad civil, capaz de resistir ante la violencia, el miedo y la represión. Ciertamente, es difícil imaginar una sociedad civil viable sin la asociación libre y el conocimiento del terreno que implica el hecho de caminar. Una población secuestrada o pasiva no es en realidad ciudadana.
La marcha de cincuenta mil personas en Seattle, que culminó en el cierre de la cumbre de 1999 de la Organización Mundial de Comercio, celebrada el 30 de noviembre de 1999, fue el comienzo de una nueva época en la cual el movimiento global se enfrentó a la versión corporativa de la globalización, con sus amenazas a lo local, a lo democrático, a lo no homogéneo e independiente. El 11 de septiembre de 2001 y el derrumbamiento de las Torres Gemelas es la otra fecha usualmente elegida como el tormentoso amanecer del nuevo milenio y, quizá, la más profunda respuesta a ese terrorismo fue la primera: los diez millones de neoyorquinos que caminaron lejos del peligro juntos, a pie, como ciudadanos familiarizados con sus calles y como seres humanos dispuestos a ofrecer ayuda a los desconocidos, llenando avenidas como una desagradable procesión, convirtiendo el Puente de Brooklyn en una ruta peatonal, finalmente convirtiendo Union Square en un ágora para el duelo público y el debate público. Esos diez mil o cien mil viviendo en público, desarmados, comprometidos e iguales, fueron lo opuesto al secreto y a la violencia que caracterizaba ambos ataques y la venganza de Bush (y una guerra no contada en Irak). Ese gran movimiento antibélico que también ha consistido en grupos masivos de caminantes quizá no haya sido una coincidencia.
La mejor evidencia de la fortaleza de personas desarmadas caminando juntas en la calle son las medidas agresivas tomadas en Estados Unidos y Reino Unido para controlar o detener por completo a estas multitudes: en la Convención Nacional Republicana, en Nueva York, en agosto de 2004, en Gleneagles, Escocia, durante la cumbre del G8 un año más tarde, así como en cualquier conferencia corporativa globalizada desde 1999, ya sea de la OMC, el FMI, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial o el G8. Estas cumbres en las que el poder de unos pocos está abiertamente enfrentado al de muchos han requerido rutinariamente que se construyan Estados policiales provisionales alrededor de ellas, con millones de libras, dólares, euros o yuanes gastados en fuerzas de seguridad, armamento, vigilancia, vallas y barreras, un mundo brutalizado en defensa de la política brutal.
Pero más fuerzas insidiosas son reunidas en contra del tiempo, el espacio y la voluntad para caminar y en contra de la versión humanística que el acto encarna. Una fuerza es la gota que va colmando el vaso de lo que yo considero «el tiempo entre medio», el tiempo de caminar a o desde un sitio, de serpentear, de hacer recados. Ese tiempo ha sido deplorado como una basura, reducido, y su remanente se ha llenado con audífonos de música y conversaciones por el móvil. La habilidad para apreciar este tiempo muerto, el uso de lo inútil, muchas veces parece estar evaporándose, como lo hace la apreciación de estar fuera, incluyendo fuera de lo conocido; las conversaciones por el móvil parecen servir como un amortiguador contra la soledad, el silencio y los encuentros con los extraños. Es difícil apuntar como culpable a esta tecnología desde la marcha global del 15 de febrero de 2003, que fue coordinada en internet, pero la implementación comercial de la tecnología muchísimas veces va en contra de esas cosas que son libres en ambos sentidos, monetario y político. Otros cambios son fáciles de indicar, factores que se han intensificado principalmente en estos años después de que yo escribiera Wanderlust.
La obesidad y su relación con la crisis de la salud se está convirtiendo cada vez más en una pandemia transnacional, ya que más personas en diferentes lugares del mundo han dejado de moverse y se sobrealimentan desde la niñez en adelante, una espiral decreciente donde la inactividad hace que el cuerpo se haga menos capaz de activarse. Esta obesidad no es solo circunstancial —en un mundo de entretenimiento digital y aparcamientos, de expansión y suburbios—, sino conceptual en su origen; la gente olvida que sus cuerpos pueden estar capacitados para los retos que se afrontan y es un placer usarlos. Perciben e imaginan sus cuerpos como esencialmente pasivos, un tesoro o un obstáculo, pero no como herramienta para trabajar y desplazarse. Cierto material promocional para los segways, por ejemplo, certifica que recorrer distancias cortas en ciudades y hasta en almacenes es un reto que solo las máquinas pueden resolver; la capacidad de usar solo los pies para recorrer una distancia ha sido borrada, así como los milenios que existieron antes de las máquinas. La lucha contra este colapso de imaginación y compromiso puede ser tan importante como las batallas por la libertad política, porque solo recuperando un sentido del poder inherente podemos comenzar a resistir ambas opresiones y la erosión del cuerpo vital en acción.
Y así como el clima se calienta y el petróleo se termina, esta recuperación va a ser muy importante, más importante quizá que el «combustible alternativo» y los otros modos de continuar degradándonos hacia la ruta motorizada en lugar de reclamar alternativas. En muchas ocasiones, estoy en desacuerdo con los que abogan por los peatones y los que van en bicicleta que creen que la infraestructura lo es todo; que si tú lo construyes, ellos vendrán. Yo creo que la mayoría de los seres humanos en las zonas industriales necesitan repensar el tiempo, el espacio y sus propios cuerpos antes de ser equipados para ser urbanos y peatones (o al menos no motorizados), como sus predecesores. Solo en lugares como Manhattan y Londres las personas —algunas personas— parecen recordar cómo integrar el tránsito público y sus propias piernas de manera efectiva, ética y a veces profundamente placentera a la hora de navegar en el terreno de su vida diaria.
Escribí Wanderlust a finales de los años noventa en un mundo ya polarizado, y lectores y críticos se quedaron desconcertados de que todo me lo tomara tan a pecho. Quizá fue el placer de leer sobre peregrinajes y paseos de prostitutas lo que les impidió enfadarse por las formas en las que este libro también resultaba polémico ante la industrialización, la privatización de tierras abiertas, la opresión y reclusión de las mujeres, los suburbios, la incorporeidad de la vida diaria y algunas otras cosas más. Este libro abrió un gran campo para mí que continúo explorando; en algunos aspectos, mi libro de 2003 sobre Eadweard Muybridge continuó mi investigación sobre la industrialización del tiempo y el espacio y la aceleración de la vida cotidiana que comenzó con Wanderlust; Hope in the Dark se adentró en el poder de los ciudadanos en las calles para cambiar el mundo; y A Field Guide to Getting Lost abundó en los usos de la dispersión y la incertidumbre. Estoy todavía caminando en el terreno de Wanderlust, que fue para mí un mapa del mundo, selectivo como todos los mapas pero extenso también.
Uno de los grandes placeres de investigar y escribir este libro fue llegar a una serie de conclusiones y descripciones en las cuales muchas ramificaciones familiares fueron reunidas. Mientras se camina, el cuerpo y la mente pueden trabajar juntos; el pensar se convierte casi en un acto físico y rítmico —tanto como se divide el cuerpo-mente cartesiano—. La espiritualidad y la sexualidad entran en juego; los grandes caminantes, muchas veces, se mueven entre lugares urbanos y rurales de la misma manera; y hasta el pasado y el presente convergen cuando caminas como los ancestros caminaron o revives algún evento histórico o de tu propia vida al desandar la ruta. Y cada caminata se mueve a través del espacio como un hilo atravesando una tela, cosiéndose a otras en una experiencia continua —a diferencia del modo en que los viajes aéreos cortan el tiempo y el espacio, e incluso los coches y los trenes—. Esta continuidad es una de las cosas que creo que perdimos en la etapa industrial, aunque podemos escoger reclamarla, una y otra vez, y algunos ya lo hacen. Los campos y las calles lo están esperando.
01
Recorriendo una colina.
Una introducción
¿Por dónde empieza? Los músculos se tensan. Una pierna, una columna, sostiene el cuerpo erguido entre la tierra y el cielo. La otra, un péndulo que viene balanceándose de atrás. El talón toca el suelo. Todo el peso del cuerpo se desplaza hacia delante sobre el tercio anterior del pie. El dedo gordo se retira y, con un sutil equilibrio, el peso del cuerpo cambia otra vez. Las piernas invierten sus posiciones. Comienza con un paso, luego con otro paso y luego con otro y todos ellos se suman como golpes de tambor siguiendo un ritmo, el ritmo del caminar. La cosa más fácil pero también la más extraña del mundo, este andar que inmediatamente se acerca a la religión, la filosofía, el paisaje, las políticas urbanas, la anatomía, la alegoría y la pena.
La historia del caminar es una historia no escrita, secreta, cuyos fragmentos pueden hallarse no solo en miles de párrafos nada destacados de algunos libros, sino también en canciones, en calles o en las vivencias de cada cual. La historia corporal del caminar es la historia de la evolución bípeda y de la anatomía humana. La mayor parte del tiempo caminar es algo simplemente funcional, un medio de locomoción entre dos sitios que no tiene importancia alguna. Hacer del caminar una investigación, un ritual, una meditación, supone formar un subconjunto especial del caminar, fisiológicamente igual y filosóficamente distinto al modo en que el cartero reparte la correspondencia y el oficinista alcanza su tren, lo que equivale a decir que el tema del caminar tiene que ver, en cierto modo, con la manera en que revestimos actos universales de significados particulares. Como respirar o comer, caminar puede ser revestido de significados culturales extremadamente diferentes, desde lo erótico hasta lo espiritual, desde lo revolucionario hasta lo artístico. Aquí comienza esta historia para volverse parte de la historia de la imaginación y la cultura, de las diversas suertes de placer, libertad y sentido que persiguen en tiempos distintos los diferentes tipos de caminares y caminantes. Porque la imaginación ha moldeado, y a su vez ha sido moldeada, por los espacios que atraviesa sobre dos pies. El caminar ha creado senderos, caminos, rutas comerciales; ha generado sentimiento de pertenencia a una región y a todo un continente; ha configurado ciudades, parques; ha generado mapas, guías, equipos y, todavía más, una vasta biblioteca de relatos y poemas sobre el caminar, sobre peregrinaciones, rutas de senderismo y montaña, callejeos y meriendas campestres veraniegas. Los paisajes, urbanos y rurales, originan relatos y los relatos nos llevan de vuelta a los lugares de esta historia.
La historia del caminar es una historia amateur, tal y como caminar es un acto amateur. Para usar una metáfora andante pertinente, el caminar supone adentrarse sin permiso en los campos más diversos —anatomía, antropología, arquitectura, jardinería, geografía, historia política y cultural, literatura, sexualidad, estudios religiosos— y, siguiendo su largo camino, no se detiene en ninguno de ellos, porque si un campo de conocimiento puede ser imaginado como un campo real —un terreno rectangular perfectamente limitado y cultivado con muchísimo cuidado que produce una determinada cosecha—, el tema del caminar se asemeja al caminar mismo en su ausencia de límites. Y, si bien la historia del caminar, siendo como es parte de todos estos campos y de la experiencia de cada uno, es prácticamente infinita, esta historia del caminar que estoy escribiendo no puede sino ser parcial, un camino idiosincrático, trazado por una caminante que vuelve sobre sus propios pasos y mira alrededor. En lo que sigue, he tratado de trazar los caminos que llevaron a la mayor parte de mi país, Estados Unidos, hasta el momento presente, una historia compuesta principalmente por fuentes europeas, conjugadas y trastocadas por la escala enormemente diferente del espacio americano, por los siglos de adaptación y cambio vividos aquí y por las otras tradiciones que recientemente han coincidido en esos caminos, especialmente las tradiciones asiáticas. La historia del caminar es la historia de todos y cualquier versión escrita puede aspirar solamente a señalar algunos de los caminos más trillados en las inmediaciones de su autor, lo que equivale a decir que los caminos que trazo no son los únicos caminos.
Un día de primavera me senté a escribir sobre el caminar y tuve que parar, un escritorio no es lugar para pensar a lo grande. En una colina situada al norte del Golden Gate salpicada de fortificaciones militares abandonadas, subí caminando un valle hasta alcanzar la cresta de un cerro para bajar después hacia el Pacífico. Tras un invierno extraordinariamente lluvioso, la primavera había llegado y los cerros se habían teñido de ese verde exuberante y desenfrenado que olvido y redescubro año tras año. Entre los brotes, asomaba hierba del año anterior, su dorado veraniego vuelto gris ceniciento por la lluvia, el color de la paleta más tenue de todo el año. Henry David Thoreau, que caminó más enérgicamente que yo al otro lado del continente, escribió sobre aquellas tierras: «Unas vistas absolutamente nuevas provocan una gran felicidad y además cualquier tarde puedo alcanzarla. Dos o tres horas de caminata me llevan a una tierra tan extraña como cualquiera que jamás haya visto. Una mera granja vista por primera vez puede ser tan magnífica como los dominios del rey de Dahomey. Hay, de hecho, una suerte de armonía comprobable entre las potencialidades de un paisaje dentro de un radio de diez millas, o los límites de un paseo vespertino, y los setenta años de una vida humana. El paisaje nunca te será familiar».
Estos senderos y caminos unidos unos con otros forman un circuito de unas seis millas que comencé a recorrer hace una década para deshacerme caminando de la angustia que me dominó durante todo un año complicado. Regresé una y otra vez a esta ruta tanto por tomar un respiro de mi trabajo como también por mi trabajo, porque, en una cultura orientada a la producción, se suele creer que pensar es no hacer nada y no es fácil no hacer nada. Se puede lograr disfrazándolo como hacer algo y ese algo más parecido a hacer nada es el caminar. Caminar en sí mismo es el acto voluntario más parecido a los ritmos involuntarios del cuerpo, a la respiración y al latido del corazón. Caminar supone un sutil equilibrio entre trabajo y ocio, entre ser y hacer. Se trata de una actividad corporal que no produce nada más que pensamientos, experiencias, llegadas. Y después de tantos años de caminar para resolver otras cosas, pensé que tenía lógica volver a trabajar cerca de casa, a la manera y por las razones de Thoreau, para pensar sobre el caminar.
Lo ideal sería caminar en un estado en el cual la mente, el cuerpo y el mundo estén alineados, como si fueran tres personajes que por fin logran mantener una conversación, tres notas que de pronto alcanzan un acorde. Caminar nos permite estar en nuestro cuerpo y en el mundo sin que ni uno ni otro nos apremie a nada. Nos deja libres para pensar sin perdernos del todo en nuestros pensamientos. No estaba segura de que fuera aún demasiado temprano o ya demasiado tarde para admirar las espectaculares flores de color púrpura de lupino que suelen crecer en estas colinas, pero las cardaminas crecían en el lado sombrío de la calle, avanzando hacia el sendero, y me recordaban las laderas de mi infancia que florecían todos los años con la abundancia característica de estas flores blancas. Mariposas negras revoloteaban a mi alrededor, agitadas por la brisa y las alas, evocando otra época de mi pasado. Moverse a pie parece hacer más fácil moverse en el tiempo: la mente vaga entre planes, recuerdos y percepciones.
El ritmo del caminar genera un tipo de ritmo del pensar y el paso a través de un paisaje resuena o estimula el paso a través de una serie de pensamientos. Ello crea una curiosa consonancia entre el pasaje interno y el externo, sugiriendo que la mente es también una especie de paisaje y que caminar es un modo de atravesarlo. En muchas ocasiones, un nuevo pensamiento parece un aspecto del paisaje que estaba siempre ahí, como si pensar fuera recorrer más que hacer. Y, de ese modo, un aspecto de la historia del caminar es la historia del pensamiento hecho concreto, porque los movimientos de la mente no pueden ser trazados, pero sí los de los pies. Caminar puede ser también imaginado como una actividad visual, cada caminata un paseo lo suficientemente relajado como para mirar y pensar sobre las vistas, integrar lo nuevo en lo conocido. Quizás este sea el origen de la singular utilidad del caminar para los pensadores. Las sorpresas, las liberaciones y los esclarecimientos propios de un viaje pueden alcanzarse tanto dando una vuelta a la manzana como dando una alrededor del mundo, y caminar es viajar cerca y lejos a la vez. O quizás el caminar debiera considerarse movimiento, no viaje, porque uno puede caminar en círculos o viajar alrededor del mundo inmovilizado en un asiento, y una determinada ansia viajera puede ser apaciguada solo con los actos del cuerpo mismo en movimiento, no con el movimiento del automóvil, el barco o el avión. Es el movimiento junto a las vistas que se suceden lo que parece hacer que ocurran cosas en la mente, y esto es lo que vuelve el caminar ambiguo e infinitamente fértil: caminar es, a la vez, medio y fin, viaje y destino.
El viejo camino de tierra roja construido por el ejército había comenzado su curso serpenteante, ascendente, a través del valle. De vez en cuando me concentraba en el acto de caminar, pero se trataba de un acto prácticamente inconsciente, los pies avanzando con su propio conocimiento del equilibrio, de la manera de evitar rocas y grietas o del modo de pasear, dejándome libre para mirar el perfil de las colinas a lo lejos y la abundancia de flores de cerca: brodiaea; esas flores rosadas tan finas como el papel cuyo nombre nunca he sabido; una explosión de acederillas de flores amarillas y, luego, a mitad de camino, en la última curva, un narciso tan blanco como el papel. Y después de veinte minutos cerro arriba, me detuve para oler todo aquello. Antaño había una lechería en este valle y, más abajo, del otro lado del húmedo fondo del valle cubierto de sauces, aún se pueden distinguir los cimientos de una granja y viejos frutales que parecen resistir el paso del tiempo. Un paisaje de trabajo durante más tiempo que un paisaje de recreo: primero los indios miwok, después los agricultores, a su vez desarraigados de allí después de haber cultivado durante un siglo aquellas tierras por la construcción de una base militar, que a su vez cerró en los setenta, cuando las costas dejaron de ser decisivas para una guerra cada vez más abstracta y aérea. Desde los años setenta, este lugar ha pasado al Servicio de Parques Nacionales y a personas como yo, herederas de la tradición cultural de caminar por el paisaje por placer. Los inmensos emplazamientos de cemento de cañones, búnkeres y túneles no desaparecerán como fueron desapareciendo los muros de la lechería, pero debieron de ser las familias lecheras las que dejaron el legado vivo de flores de jardín que asoman entre las plantas silvestres.
Caminar es merodear y yo merodeé desde mi mata de narcisos situada en la curva del camino rojo, primero con el pensamiento y luego con los pies. El camino militar alcanzaba la cima y cruzaba un sendero que atravesaba la misma cima, recortada por el viento y, ya cuesta abajo, ascendía poco a poco hasta el lado occidental de la montaña. En lo más alto de este sendero, mirando hacia el valle más cercano por el norte, había una vieja estación de radar rodeada de una valla octogonal. La extraña colección de objetos y búnkeres de cemento sobre un emplazamiento de asfalto era parte de un sistema de guía de misiles Nike, un sistema para lanzar misiles nucleares desde aquella base, valle abajo, a otros continentes, si bien lo cierto es que durante la guerra jamás lanzaron ninguno desde allí. Piense en las ruinas como souvenirs de un fin de mundo cancelado.
En una trayectoria tan sorprendente como cualquier camino o línea de pensamiento, debo decir que las armas nucleares fueron lo primero que me llevó a la historia del caminar. En los años ochenta, hecha toda una activista antinuclear, participé en las manifestaciones de primavera que se realizaron en el Emplazamiento de Pruebas de Nevada, un terreno situado en el sur de Nevada del tamaño de Rhode Island, perteneciente al Departamento de Energía, donde Estados Unidos ha estado detonando bombas nucleares —más de mil hasta la fecha— desde 1951. A veces las armas nucleares no parecían otra cosa que cifras intangibles de presupuesto, cifras de eliminación de residuos, cifras de víctimas potenciales, cifras con que responder en campañas y publicaciones, cifras con las que presionar a las autoridades. La abstracción burocrática de la carrera armamentista y la oposición a la misma podían hacer difícil entender que el objetivo real era y es la devastación de cuerpos reales y lugares reales. En el emplazamiento de pruebas, no se producía esa confusión. Las armas de destrucción masiva estaban siendo detonadas en un paisaje hermosamente inhóspito cerca del cual acampamos durante una o dos semanas para cada manifestación (si bien a partir de 1963, las hacían detonar subterráneamente, solía escapar radiación a la atmósfera y siempre sacudían la tierra). Nosotros —ese nosotros formado por la desaliñada contracultura americana, pero también por sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, monjes budistas y sacerdotes franciscanos, veteranos convertidos en pacifistas, físicos renegados, activistas kazajos y alemanes y polinesios viviendo bajo la sombra de la bomba, y los shoshones del oeste, dueños del territorio— habíamos derrumbado esas abstracciones. Más allá de tales abstracciones, estaban las realidades de cada lugar, las vistas, los actos, las sensaciones —de las esposas, los espinos, el polvo, el calor, la sed, el riesgo de radiación, el testimonio de sus víctimas—, pero también de la espectacular luz del desierto, la libertad del espacio abierto y la conmovedora visión de miles de personas compartiendo el convencimiento de que las bombas nucleares eran el instrumento equivocado con el cual escribir la historia del mundo. Dábamos una especie de testimonio corporal de nuestras convicciones, de la violenta belleza del desierto, de los apocalipsis que estaban preparando en las cercanías. Y, de manera natural, la forma en que manifestamos todo aquello fue caminando: los pasos que dimos por el terreno abierto hasta alcanzar la valla constituyeron una procesión ceremoniosa que, ya en la zona de acceso restringido, se convirtió en un acto de violación de la propiedad que resultó en arrestos. Nos comprometimos, a una escala sin precedentes, en la desobediencia o resistencia civil, una tradición norteamericana articulada originalmente por Thoreau.
Thoreau mismo era a un tiempo poeta de la naturaleza y crítico de la sociedad. Su famoso acto de desobediencia civil fue pasivo —un rechazo a pagar impuestos que respaldaran tanto la guerra como la esclavitud y la consiguiente aceptación de pasar una noche en prisión— y, si bien aquello no coincidió en el tiempo con su entrega a la exploración y la interpretación del paisaje de la región, el día que fue liberado de la cárcel sí salió a caminar sin rumbo fijo en un grupo. En nuestros actos en el emplazamiento de pruebas, la poesía de la naturaleza y la crítica a la sociedad estaban unidas en este acampar, caminar y violar la propiedad, como si hubiéramos resuelto cómo transformar un paseo en grupo en un cuadro revolucionario. La manera en que este acto de caminar por el desierto y a través de un corral en la zona prohibida pudo articular un significado político constituyó toda una revelación para mí. Y durante los viajes que hice a aquel paisaje, comencé a descubrir otros paisajes del Oeste situados más allá de mi región costera y a explorar esos paisajes y las historias que me habían llevado a ellos, no solo la historia del desarrollo del Oeste, sino también del gusto romántico por el caminar y el paisaje, la tradición democrática de la resistencia y la revolución, la historia más antigua del peregrinaje y el caminar para lograr metas espirituales. Encontré mi voz como escritora al describir todas las capas de historia que formaron mi experiencia en el emplazamiento de pruebas. Y comencé a pensar y escribir sobre caminar escribiendo sobre lugares y sus historias.
Y, por supuesto, caminar, como toda lectora del ensayo de Thoreau Caminar sabe, inevitablemente lleva a otros temas. Caminar es un tema que está siempre desviándose. Hacia, por ejemplo, las estrellas fugaces sobre la estación de control de misiles guiados en las colinas situadas al norte del Golden Gate. Esos pequeños conos magenta con sus precisos puntos negros que parecen diseñados aerodinámicamente para un vuelo que nunca llega a ocurrir, como si hubieran evolucionado olvidando el hecho de que las flores tienen tallos y los tallos tienen raíces, son mis flores silvestres preferidas. El chaparral a ambos lados del sendero, húmedo por la condensación de la niebla proveniente del océano durante los meses secos y sombreado por la orientación norte de la ladera, estaba exuberante. Aunque la estación de control de misiles guiados sobre la cima siempre me hace pensar en el desierto y la guerra, al bajar esas laderas siempre recuerdo los setos vivos ingleses, la abundancia de plantas y pájaros de aquellos parterres y la idílica campiña inglesa. Había helechos, fresitas silvestres y, acurrucados bajo un Baccharis pilularis, un macizo de lirios blancos en flor.
Aun habiendo ido allí para pensar sobre el caminar, no podía parar de pensar en todo, en las cartas que debía haber escrito, en las conversaciones que había mantenido. Aún iba por buen camino cuando mi mente derivó a la conversación telefónica que había tenido con mi amiga Sono esa misma mañana. A Sono le habían robado la furgoneta que tenía aparcada en su estudio de West Oakland y, si bien todos habían reaccionado como si se hubiera hundido el mundo, a ella ni le importaba tanto haberla perdido ni tenía prisa por reemplazarla. Descubrir que el cuerpo puede llevarte allá donde quieras era toda una dicha, dijo, y entablar una relación más tangible, concreta, con el barrio y sus vecinos era todo un regalo. Hablamos sobre la grandiosidad del sentido del tiempo que uno tiene a pie, sobre el transporte público, donde las cosas deben ser planeadas y programadas con antelación, en vez de hechas a todo correr en el último minuto, y sobre el sentido de lugar que uno solamente puede alcanzar yendo a pie. Mucha gente hoy en día vive en una sucesión de interiores —hogar, vehículo, gimnasio, oficina, tiendas— desconectados unos de los otros. A pie, en cambio, todo permanece conectado, porque al caminar uno ocupa los espacios entre interiores del mismo modo que uno ocupa esos mismos interiores. Uno vive en un mundo completo en lugar de vivir en interiores construidos contra esa completud.
El estrecho sendero que había estado siguiendo llegó a su fin al conectar con la vieja calle gris de asfalto que ascendía hasta la estación de control de misiles guiados. Pasar del camino a la calle supone pasar a ver toda la extensión del océano expandiéndose ininterrumpidamente hasta Japón. Siento el mismo golpe de placer cada vez que cruzo esta frontera para descubrir nuevamente el océano, un océano brillante como plata martillada los días claros, verde los días nublados, café con la barrosa escorrentía de torrentes y ríos al mar durante las inundaciones invernales, un moteado opalescente de azules los días de cielos algo nublados o simplemente invisible los días más nublados, cuando solo el olor de la sal anuncia el cambio. Esta vez el mar era de un azul sólido que avanzaba hacia un horizonte indefinido porque la bruma borraba la transición a un cielo despejado. Desde allí, mi ruta seguía cuesta abajo. Le había comentado a Sono que había estado pensando en un anuncio que había leído hacía unos meses en Los Angeles Times. Se trataba del anuncio de una enciclopedia en CD-ROM y el texto que ocupaba una página entera decía: «Tú cruzabas el pueblo caminando bajo la lluvia para consultar en la biblioteca nuestras enciclopedias. Te aseguramos que tus hijos solo tendrán que hacer clic y arrastrar». A mi parecer, precisamente la caminata del niño bajo la lluvia constituía su educación real, al menos para los sentidos y la imaginación. Quizás el niño con la enciclopedia en CD-ROM también se desvíe de la tarea inmediata, pero vagar por un libro o un ordenador tiene lugar dentro de parámetros más estrechos y menos sensuales. Son los incidentes impredecibles que ocurren entre acontecimientos formales los hechos que cuentan en la vida, es lo incalculable lo que le da valor. El caminar rural y el urbano han sido por dos siglos la principal manera de explorar lo impredecible e incalculable, pero hoy en día ambos caminares se encuentran atacados en varios frentes.
La multiplicación de tecnologías en nombre de la eficiencia está, de hecho, erradicando el tiempo libre, al hacer posible maximizar tiempo y espacio para la producción y minimizar el tiempo de viaje no planeado entre ambos. Nuevas tecnologías para ahorrar tiempo hacen que una mayoría de trabajadores sean más productivos, no más libres, en un mundo que parece estar acelerándose a su alrededor. Y, además, la retórica de la eficiencia en torno a estas tecnologías sugiere que lo que no puede ser cuantificado no vale, que una gran diversidad de placeres que caen en la categoría de no hacer nada en particular, de fantasear, mirar las nubes, vagar, mirar escaparates, no son más que vacíos que deben ser llenados por algo más definido, más productivo o más veloz. Incluso en esa ruta que no lleva a ninguna parte sobre la colina, esa ruta inútil que solo podría ser recorrida por placer, la gente había abierto atajos entre las curvas como si la eficiencia fuera un hábito del que no pudiéramos desprendernos. La indeterminación de un paseo, en el cual hay mucho por descubrir, es reemplazada por la ruta que calculamos más corta, por la ruta que podemos recorrer a la mayor velocidad posible y también por transmisiones electrónicas que hacen el viaje real menos necesario. Como trabajadora autónoma, cuyo tiempo ahorrado por la tecnología puedo dedicar en ensoñaciones y divagaciones, yo sé que estas cosas — una camioneta, un ordenador, un módem— tienen sus usos, yo misma hago uso de todas ellas, pero temo su falsa urgencia, su incitación a la velocidad, su insistencia en que el viaje es menos importante que el destino. Me gusta caminar porque es lento y sospecho que la mente, como los pies, trabaja a cuatro kilómetros por hora. Si esto es así, entonces la vida moderna se está moviendo más rápido que la velocidad del pensamiento, o de la atenta consideración.
Caminar tiene que ver con estar afuera, en el espacio público, y el espacio público está también siendo abandonado y erosionado en las viejas ciudades, eclipsado por tecnologías y servicios que no requieren dejar la casa y, en muchos lugares, ensombrecido por el miedo (y los lugares extraños son siempre más aterradores que los conocidos, de manera que cuanto menos camine uno por la ciudad, más alarmante parece esta, y cuantos menos caminantes haya, más solitaria y peligrosa termina siendo realmente). Mientras tanto, en muchos lugares nuevos, el espacio público ni siquiera se considera en su diseño: lo que alguna vez fue espacio público se diseña para albergar la seguridad de los automóviles; los centros comerciales reemplazan las calles principales; las calles no tienen aceras; a los edificios se entra por sus garajes; los ayuntamientos ya no cuentan con plaza alguna; y todo tiene muros, barrotes, portones. El miedo ha creado todo un estilo de arquitectura y diseño urbano, especialmente en el sur de California, donde ser peatón es caer bajo sospecha para muchos de los vecinos de esos barrios y urbanizaciones. Al mismo tiempo, el campo y los otrora atractivos alrededores de los pueblos están siendo secuestrados por los automovilistas. En algunos lugares ya no es posible estar fuera en lo público, lo que constituye una crisis tanto de los destellos personales del caminante solitario como de las funciones democráticas del espacio público. Y precisamente a esa fragmentación de las vidas y los paisajes nos opusimos antaño en aquellos espacios expansivos del desierto que temporalmente fueron tan públicos como una plaza.
Y cuando el espacio público desaparece, también desaparece el cuerpo como, en las acertadas palabras de Sono, algo que puede llevarte allá donde quieras. Sono y yo hablamos del descubrimiento de que nuestros barrios, considerados los lugares más peligrosos del Área de la Bahía de San Francisco, no son tan inseguros (tampoco tan seguros como para pasear con toda tranquilidad por ellos). Sí, hace tiempo me atracaron en la calle, pero es mil veces más frecuente que me encuentre con amigos, con algún libro que quisiera leer expuesto en algún escaparate, con piropos y saludos de mis dicharacheros vecinos, con maravillas arquitectónicas, carteles de conciertos e irónicos comentarios políticos en las paredes y cabinas telefónicas, con adivinos, con la luna asomando entre edificios, con atisbos de otras vidas y otros hogares o con ruidosos árboles callejeros llenos de pájaros. Lo aleatorio, lo inédito, te permite encontrar lo que no sabes que andas buscando y no se puede decir que conoces de verdad un lugar hasta que no te sorprende. Caminar es una manera de mantener un bastión contra esta erosión de la mente, el cuerpo, el paisaje y la ciudad, y cada caminante es un guardia que patrulla para proteger lo inefable.
Más o menos a un tercio de la calle que lleva a la playa, habían desplegado otra red color naranja. Al principio me pareció una red de tenis, pero cuando la alcancé, vi que cercaba un inmenso hoyo abierto en plena calle. Esta calle se estaba desmoronando desde que comencé a caminar por ella hace una década. La calle subía desde el mar hasta la cima del cerro. En 1989, en la parte costera del camino que lleva a la playa, apareció una pequeña grieta que uno podía evitar, luego se hundió el suelo que rodeaba aquel hueco creciente. Con cada lluvia invernal, más y más tierra roja y calle fueron desmoronándose, deslizándose hasta formar un montón al final de la aguda ladera que la calle bordeara antaño. Al principio impresionaba ver la calle disolviéndose en el aire, porque uno espera que calles y senderos sean siempre continuos. Todos los años han ido cayendo más pedazos. Y he caminado tantas veces esta misma ruta que cada centímetro dispara asociaciones en mí. Puedo recordar todas las fases del hundimiento y cuán diferente era yo como persona cuando la calle estaba aún completa. Recuerdo haber explicado a una amiga, por esta misma ruta, hacía tres años, por qué me gustaba caminar una y otra vez el mismo camino. Bromeé, en una mala adaptación del fragmento de Heráclito sobre los ríos, que nunca pasas por el mismo sendero dos veces y justo entonces nos topamos con la nueva escalera que cortaba la aguda ladera, construida lo suficientemente lejos del mar como para que la erosión no pudiera alcanzarla en muchos años. Si hay una historia del caminar, dicha historia también tiene que llegar a un lugar donde el camino desaparece, un lugar donde ya no hay espacio público y el paisaje está siendo pavimentado, donde el ocio está menguando al ser aplastado por la ansiedad de producir, donde los cuerpos no están en el mundo, sino en el interior de edificios y automóviles y donde una apoteosis de la velocidad hace parecer anacrónicos o débiles esos cuerpos. En este contexto, caminar es un desvío subversivo, la ruta escénica que cruza un paisaje medio abandonado de ideas y experiencias.
Tuve que circunnavegar este nuevo mordisco al paisaje desviándome por la derecha. En este circuito, hay siempre un momento en que el calor del ascenso y la quietud de los cerros abren paso al descenso y al aire del mar, y esa vez ocurrió en la escalera, pasada la pedrera de un corte reciente hecho en la pradera verde y sinuosa del cerro. Desde allí, ya no quedaba lejos la curva que lleva al otro lado del camino serpenteando cada vez más cerca por los acantilados sobre el océano, donde las olas se estrellan en espuma blanca contra las rocas negras con un audible rugido. Muy pronto ya estaba en la playa, surfistas esbeltos como focas en sus negros trajes de neopreno buscaban el punto en que rompía la ola en el borde norte de la cala, perros buscaban palos, personas se relajaban sobre mantas, y las olas rompían, luego avanzaban velozmente por la playa hasta los pies de los que caminábamos sobre la dura arena de la marea alta. Solo faltaba un último tramo, sobre lo alto de las dunas y a lo largo de la oscura laguna repleta de aves acuáticas.
La culebra me sorprendió, una culebra rayada, así llamada por las bandas amarillentas que recorren su cuerpo oscuro, una serpiente pequeña y encantadora que avanzaba retorciéndose en oleadas sobre el camino hacia la hierba. Más que alarmarme, me puse alerta. De pronto salí de mis pensamientos para volver a sentir todo en derredor, las florescencias de los sauces, el chapoteo del agua, los detalles de las sombras que la vegetación dibujaba sobre el camino. Y luego yo misma, caminando con la alineación que solo llega después de kilómetros, el ritmo suelto y diagonal de los brazos balanceándose sincronizados con las piernas en un cuerpo que se sentía largo y estirado, casi tan sinuoso como el de la serpiente. Mi recorrido casi había terminado y, al finalizarlo, yo ya sabía cuál era mi tema y cómo abordarlo de un modo que no había sabido ocho kilómetros antes. No me vino en un súbito destello, sino con una certeza gradual, un sentido del significado como un sentido de lugar. Cuando te entregas a los lugares, ellos te devuelven a ti mismo y, así, cuanto mejor llegas a conocerlos, más siembras en ellos la invisible cosecha de recuerdos y asociaciones que te estará esperando cuando vuelvas; los lugares nuevos te ofrecen nuevos pensamientos, nuevas posibilidades. Explorar el mundo es una de las mejores maneras de explorar la mente y el caminar viaja a la vez por ambos terrenos.
02
La mente a cuatro
kilómetros por hora
I. Arquitectura peatonal
Jean-Jacques Rousseau comenta en sus Confesiones:«Solo puedo meditar cuando estoy caminando. Cuando me detengo, cesa el pensamiento; mi mente solo funciona con mis piernas». La historia del caminar es anterior a la historia de los seres humanos, pero la historia del caminar como un acto cultural consciente, en vez de un medio para un fin, tiene solo un par de siglos en Europa, y Rousseau está en sus inicios. Esta historia comenzó con las caminatas de varios personajes en el siglo XVIII, pero los más cultos trataron de consagrar el caminar rastreándolo hasta Grecia, cuyas costumbres eran entonces tan alegremente admiradas y tergiversadas. El excéntrico escritor y revolucionario inglés John Thelwall escribió un libro inmenso, pomposo, La peripatética, que unía romanticismo rousseauniano con esta espuria tradición clásica. «Al menos en un aspecto, puedo presumir de una semejanza con la sencillez de los antiguos sabios: yo también persigo mis meditaciones a pie», observó. Y después de la aparición del libro de Thelwall en 1793, muchos otros afirmarían lo mismo, hasta que quedó tan asentada la idea de que los antiguos caminaban para pensar que la imagen misma parece parte de la historia cultural: hombres austeramente vestidos, hablando con gravedad, mientras pasean por un árido paisaje mediterráneo, de vez en cuando puntuado por alguna columna de mármol.
Esta creencia surgió de una coincidencia entre arquitectura y lenguaje. Cuando Aristóteles decidió montar una escuela en Atenas, la ciudad le asignó una parcela de tierra. «En ella —explica Felix Grayeff en su historia de esta escuela—, había santuarios dedicados a Apolo y las Musas, quizás también otros edificios menores […]. Una galería llevaba al templo de Apolo o quizás conectaba el templo con el santuario de las Musas, no se sabe si esta existía desde antes o fue construida entonces. Esta galería o paseo (peripatos) le dio a la escuela su nombre y, al menos al principio, allí debieron de reunirse los pupilos y los maestros para dar sus lecciones. Allí iban y de allí se iban caminando, razón por la que después se dijo que el propio Aristóteles daba lecciones y enseñaba mientras caminaba de un lado a otro». Los filósofos que salieron de esta escuela fueron llamados filósofos peripatéticos, miembros de la escuela peripatética, y la palabra peripatético se aplica a «alguien que suele pasear mucho». Y así la palabra vincula pensar con caminar. Pero ese vínculo no solo se debe a la coincidencia de montar una escuela de filosofía en un templo para Apolo con una larga columnata, sino a algo más.
Los sofistas, los filósofos que dominaron la vida ateniense antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, eran hombres errantes que solían enseñar en la arboleda donde más tarde se construiría la escuela de Aristóteles. El ataque de Platón a los sofistas fue tan furibundo que las palabras sofista y sofisma son aún sinónimos de astucia y engaño, aunque la raíz sofía se relaciona con sabiduría. Los sofistas, sin embargo, funcionaban un poco como los chautauquas y oradores públicos en la América del siglo XIX, quienes iban de un lugar a otro dando charlas a audiencias hambrientas de información e ideas. Aunque enseñaban retórica como herramienta de poder político y la habilidad para persuadir y argumentar era crucial para la democracia griega, los sofistas también enseñaban otras cosas. Platón, cuyo semi-inventado personaje Sócrates es uno de los más astutos y persuasivos polemistas de todos los tiempos, resulta poco sincero cuando ataca a los sofistas.
Fueran o no fueran virtuosos, los sofistas solían ser hombres ambulantes, como todos aquellos que se muestran leales ante todo a sus ideas. Quizá la lealtad hacia algo tan inmaterial como las ideas separe a algunos pensadores de aquellos cuya lealtad está sujeta a un lugar y a sus gentes, pues tal lealtad empujará a los primeros a ir de lugar en lugar. Se trata de un apego que requiere desapego. Tampoco hay que olvidar que las ideas no son una cosecha tan segura como, digamos, el maíz, de manera que aquellos que las cultivan suelen tener que mantenerse en movimiento en busca tanto de sustento como de verdad. Muchas profesiones en muchas culturas, desde músicos hasta médicos, han sido nómadas, poseedoras de una suerte de inmunidad diplomática ante el conflicto entre regiones que mantiene a otros ligados a su tierra. El mismo Aristóteles quiso ser doctor, como lo había sido su padre, y en aquella época los doctores eran miembros de una hermandad secreta de viajeros que decían descender del dios de la curación. Si hubiera nacido antes y hubiera sido filósofo en la época de los sofistas, habría sido errante, ya que las escuelas de filosofía se construyeron por primera vez en Atenas después de aquellos.
Hoy en día es imposible decir si Aristóteles y sus peripatéticos solían caminar mientras hablaban de filosofía, pero el vínculo entre pensar y caminar se repite en la antigua Grecia y la arquitectura griega acomodó el caminar como una actividad social y conversacional. Tal como los peripatéticos tomaron su nombre del peripatos de su escuela, los estoicos fueron llamados así por la stoa, pórtico, en Atenas, un pasaje pintado nada estoico por donde caminaban y hablaban. Mucho tiempo después, la asociación entre caminar y filosofar se extendió tanto que en toda Europa Central hay lugares cuyo nombre responde a ella: el famoso paseo de los Filósofos en Heidelberg, por donde se dice que Hegel caminaba, el muelle de los Filósofos en Kaliningrado, por donde Kant pasaba en su caminata diaria (hoy en día reemplazado por una estación de tren) y el camino del Filósofo que Kierkegaard menciona en Copenhague.
En cuanto a filósofos que caminaron, bueno, caminar es una actividad humana universal, Jeremy Bentham, John Stuart Mill y muchos otros caminaron bastante, y Thomas Hobbes tenía un bastón con tintero para anotar ideas mientras caminaba. El frágil Immanuel Kant realizaba un paseo diario por Kaliningrado después de cenar, pero solo era para hacer ejercicio, porque él pensaba sentado junto a la estufa, mirando la torre de la iglesia por la ventana. El joven Friedrich Nietzsche declara con su acostumbrada soberbia: «Para distraerme, recurro a tres cosas y ¡qué magnífica distracción suponen para mí! Mi Schopenhauer, la música de Schumann y, finalmente, paseos solitarios». En el siglo XX, Bertrand Russell recuerda de su amigo Ludwig Wittgenstein: «Solía venir a mis aposentos a medianoche y caminaba durante horas de un lado a otro como un tigre enjaulado. Al llegar, me anunciaba que cuando dejara mi cuarto, se suicidaría. Así, en vez de dejarme vencer por el sueño, trataba de retenerlo. Una de esas noches, después de una o dos horas de silencio total, le pregunté: “Wittgenstein, ¿estás pensando en lógica o en tus pecados?”. “En ambos”, dijo, antes de volver a sumirse en el silencio». Todos los filósofos caminaron, pero pocos filósofos pensaron sobre el caminar.
II. Consagrando el caminar
Fue Rousseau quien trazó los planos del edificio ideológico en cuyo interior quedaría amparado el caminar, no el caminar que llevó a Wittgenstein de un lado a otro del cuarto de Russell, sino el caminar que hizo que Nietzsche saliera hacia el paisaje. En 1749, el escritor y enciclopedista Denis Diderot terminó en prisión por escribir un ensayo donde cuestionaba la bondad de Dios. Rousseau, por entonces amigo cercano de Diderot, lo visitó en su celda después de caminar los ocho kilómetros que separaban su casa en París del calabozo del Château de Vincennes. Aunque ese verano fue extremadamente caluroso, señala Rousseau en sus no del todo fiables Confesiones (1781-1788), él caminaba porque era muy pobre para viajar por otros medios.«Para aminorar la marcha —escribe Rousseau—, pensé en traer un libro conmigo. Un día cogí la revista Mercure de France y, ojeándola al caminar, me encontré con esta pregunta propuesta por la Academia de Dijon para el premio del próximo año: “¿El progreso de las artes y las ciencias ha hecho más por corromper o por mejorar la moral?”. Al instante de leer aquella pregunta, pude observar otro universo y me volví otro hombre». En este otro universo, este otro hombre ganó el premio y el ensayo publicado alcanzó la fama por su furibunda condena a dicho progreso.
Rousseau era un pensador más atrevido que original: expresaba con gran audacia las tensiones existentes y elogiaba de la manera más ferviente las sensibilidades emergentes. La afirmación de que Dios, el gobierno monárquico y la naturaleza estaban armoniosamente alineados ya era insostenible. Rousseau, con sus resentimientos de clase media-baja, su recelo suizo-calvinista hacia los reyes y el catolicismo, su deseo de causar revuelo y su firme confianza en sí mismo, era la persona indicada para concretar políticamente esos distantes rumores de discordia. En el Discurso sobre las ciencias y las artes, declaró que el aprendizaje, e incluso la imprenta, corrompen y debilitan tanto al individuo como a la cultura. «Miren cómo el lujo, el vicio y la esclavitud han sido en todos los periodos castigo para los arrogantes intentos que hemos hecho de emerger de la alegre ignorancia en la cual la eterna sabiduría nos puso». Las artes y las ciencias, afirmó, no llevan a la alegría ni al autoconocimiento, sino a la confusión y a la corrupción.
Hoy en día suponer que lo natural, lo bueno y lo simple están alineados constituye un lugar común, pero entonces esa afirmación era algo incendiario. En la teología cristiana, la naturaleza y la humanidad habían perdido el estado de gracia después del Edén y, habiendo sido la civilización cristiana la que las redimió, la bondad era un estado cultural más que natural. Esta inversión rousseauniana que insiste en que hombre y naturaleza son mejores en su condición original constituye, entre otras cosas, un ataque a las ciudades, los aristócratas, la tecnología, la sofisticación y, a veces, la teología, y sobrevive hoy en día (aunque, curiosamente, los franceses, que fueron su público primero y a cuya revolución él contribuyó, han sido a la larga menos receptivos a estas ideas que los británicos, los alemanes y los norteamericanos). Rousseau siguió desarrollando estas ideas en su Discurso sobre el origen y los fundamentos dela desigualdad entre los hombres (1754) y en sus novelas Julia, o la nueva Eloísa (1761) y Emilio, o De la educación (1762). Ambas novelas retratan, de varias maneras, una vida más sencilla y rural, si bien se debe apuntar que ninguna de ellas reconoce la dureza del trabajo manual al que se dedica la mayoría de la población rural. Sus personajes ficcionales viven, como él mismo en los años en que alcanzó mayor felicidad, disfrutan de una comodidad nada ostentosa, apoyados en invisibles trabajadores. No se debe dar importancia a las inconsistencias de Rousseau, porque su obra es menos un análisis convincente que la expresión de una nueva sensibilidad y sus nuevos entusiasmos. Que Rousseau escribiera con gran elegancia es una de esas inconsistencias y una de las razones por las cuales fue tan ampliamente leído.
En el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, aun admitiendo que no podemos saber cómo era realmente esa condición, Rousseau retrata al hombre en su condición natural «vagando por los bosques, sin industria, sin habla, sin domicilio, sin guerra y sin ataduras, sin necesidad alguna de otros hombres y, al mismo tiempo, sin el deseo de herirlos». El tratado ignora con absoluta despreocupación las narrativas cristianas de los orígenes humanos y apunta en su lugar a una profética antropología comparativa de la evolución social (y, aunque reitera el tema cristiano de la pérdida del estado de gracia, invierte la dirección de esta caída: el hombre no cae en la naturaleza, sino en la cultura). En esta ideología, el caminar funciona como un emblema del hombre sencillo y, cuando la caminata es solitaria y campestre, constituye un medio para estar en la naturaleza y fuera de la sociedad. El caminante tiene el desapego del viajero, pero viaja con sencillez y sin exceso, dependiente solamente de su propia fuerza corporal, no de comodidades que pueden ser hechas o compradas, sean caballos, barcos o carruajes. Después de todo, el caminar es una actividad cuya esencia no ha mejorado desde el alba de los tiempos.
Al retratarse a sí mismo tantísimas veces como peatón, Rousseau reclamó su parentesco con este caminante ideal antes de la historia y, además, caminó muchísimo a lo largo de toda su vida. Su vida errante comenzó cuando una vez regresó tan tarde a Ginebra de un paseo dominical por el campo que encontró cerradas las puertas de la ciudad. Impulsivamente, el quinceañero Rousseau decidió abandonar su lugar natal, su aprendizaje y, a la larga, también su religión: le dio la espalda a las puertas y caminó hasta abandonar Suiza. En Italia y Francia encontró y abandonó varios trabajos, mecenas y amigos, en una vida que parecía no tener propósito hasta el día en que leyó la revista Mercure de France y encontró su vocación. Después, pareció siempre estar tratando de recuperar la despreocupada errancia de su juventud. Y, a este respecto, escribió: «No recuerdo haber tenido en toda mi vida un periodo de tiempo tan completamente libre de preocupación y ansiedad como esos siete u ocho días en el camino […]. Este recuerdo me ha dejado un intenso gusto por todo lo que se asocia a ellos, especialmente por las montañas y por viajar a pie. Nunca he viajado así excepto en mi juventud y siempre ha sido un placer para mí […]. Durante mucho tiempo busqué en París dos hombres cualesquiera que compartieran este gusto, cada uno capaz de contribuir con cincuenta luises de su riqueza y un año de su tiempo para recorrer juntos Italia a pie, sin otro acompañante que un joven que llevara la mochila».
Rousseau nunca encontró serios candidatos para esta temprana versión de un recorrido a pie (y jamás explicó por qué consideraba necesarios dos acompañantes para llevarlo a cabo, a menos que fuera para que pagaran los gastos), pero continuó caminando siempre que se le presentaba una buena oportunidad. En otra parte declara: «Nunca pensé tanto, ni existí tan vívidamente ni experimenté tanto, nunca he sido tanto yo mismo —si puedo usar esta expresión— como en los viajes que he hecho solo y a pie. Hay algo en el caminar que estimula y anima mis pensamientos. Cuando me quedo en un lugar, apenas puedo pensar; mi cuerpo tiene que estar en movimiento para hacer andar mi mente. La visión de la campiña, la sucesión de vistas placenteras, el aire libre, un buen apetito y la buena salud que gano al caminar, el sencillo ambiente de una posada, la ausencia de todo aquello que me hace sentir mi dependencia, la ausencia de todo lo que me recuerda mi situación, todo sirve para liberar mi espíritu, para darle una audacia mayor a mis pensamientos, de manera que puedo combinarlos, seleccionarlos y apropiármelos como quiera, sin miedo ni limitaciones». Rousseau, por supuesto, describía un caminar ideal, un caminar elegido libremente por una persona sana, en circunstancias placenteras y seguras; ese caminar adoptarían sus incontables herederos como expresión de bienestar, armonía con la naturaleza, libertad y virtud.
Rousseau retrata el caminar como ejercicio de sencillez y como medio para la contemplación. Durante el tiempo en que escribió los Discursos,caminaba solo por el Bosque de Bolonia después de cenar, «pensando en temas para trabajos por escribir y sin regresar hasta bien entrada la noche». Las Confesiones,obra de donde proceden estos pasajes, no fueron publicadas hasta después de la muerte de Rousseau (en 1762 sus libros habían sido quemados en París y Ginebra y entonces había iniciado su vida de exiliado errante), pero antes de terminar las Confesiones