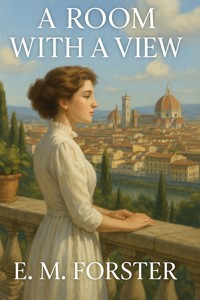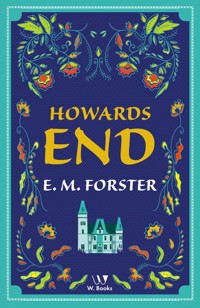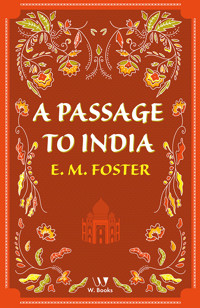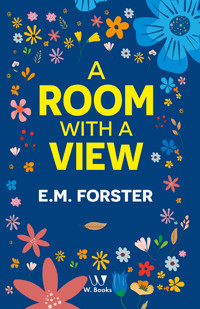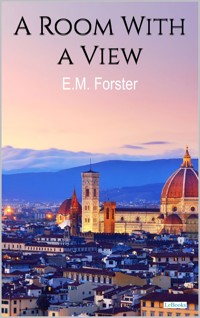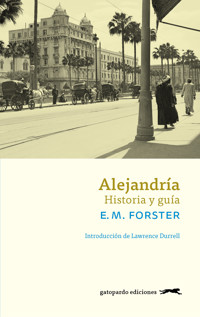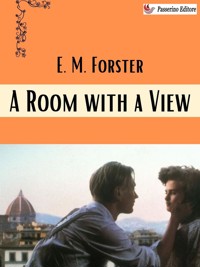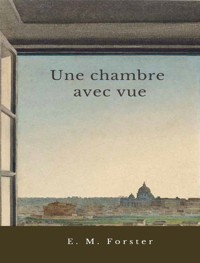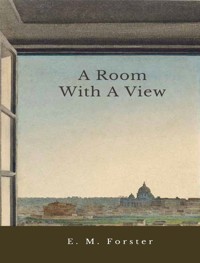3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
CONTENIDO
PRIMERA PARTE
Capítulo I Los Bertolini
Capítulo II En Santa Croce sin Baedeker
Capítulo III Música, violetas y la letra "S"
Capítulo IV Cuarto capítulo
Capítulo V Posibilidades de una excursión agradable
Capítulo VI El Reverendo Arthur Beebe, el Reverendo Cuthbert Eager, el Sr. Emerson, el Sr. George Emerson, la Srta. Eleanor Lavish, la Srta. Charlotte Bartlett y la Srta. Lucy Honeychurch salen en carruajes a ver una vista; los italianos los llevan.
Capítulo VII Regresan
SEGUNDA PARTE
Capítulo VIII Medieval
Capítulo IX Lucy como obra de arte
Capítulo X Cecil como humorista
Capítulo XI En el apartamento de la Sra. Vyse
Capítulo XII Capítulo duodécimo
Capítulo XIII De cómo la caldera de la señorita Bartlett era tan tediosa
Capítulo XIV Cómo Lucy afrontó con valentía la situación exterior
Capítulo XV El desastre interior
Capítulo XVI Mentir a Jorge
Capítulo XVII Mentir a Cecil
Capítulo XVIII Mentir al Sr. Beebe, a la Sra. Honeychurch, a Freddy y a los criados
Capítulo XIX Mentir al Sr. Emerson
Capítulo XX El fin de la Edad Media
Una habitación con vistas
E. M. Forster
PRIMERA PARTE
Capítulo I Los Bertolini
"La signora no tenía nada que hacer -dijo la señorita Bartlett-, nada en absoluto. Nos prometió habitaciones al sur con vistas cercanas, en lugar de lo cual aquí hay habitaciones al norte, que dan a un patio, y muy separadas. Oh, Lucy!"
"¡Y un Cockney, además!", dijo Lucy, que se había entristecido aún más por el inesperado acento de la Signora. "Podría ser londinense". Miró las dos filas de ingleses que estaban sentados a la mesa; la hilera de botellas blancas de agua y rojas de vino que corría entre los ingleses; los retratos de la difunta Reina y del difunto Poeta Laureado que colgaban detrás de los ingleses, fuertemente enmarcados; el anuncio de la iglesia inglesa (Rev. Cuthbert Eager, M. A. Oxon.), que era la única otra decoración de la pared. "Charlotte, ¿no sientes tú también que podríamos estar en Londres? Me cuesta creer que haya tantas cosas fuera. Supongo que es por estar tan cansada".
"Esta carne seguramente se ha usado para sopa", dijo la señorita Bartlett, dejando el tenedor.
"Tengo tantas ganas de ver el Arno. Las habitaciones que la Signora nos prometió en su carta tendrían vistas al Arno. La Signora no tenía nada que hacer. ¡Oh, es una vergüenza!"
"Cualquier rincón me vale", continuó la señorita Bartlett; "pero me parece difícil que no tengas vistas".
Lucy sintió que había sido egoísta. "Charlotte, no debes mimarme: por supuesto, tú también debes mirar por encima del Arno. Me refería a eso. La primera habitación libre en el frente..." "Debes tenerla", dijo la señorita Bartlett, parte de cuyos gastos de viaje fueron pagados por la madre de Lucy -una muestra de generosidad a la que ella aludió muchas veces con tacto.
"No, no. Debes tenerlo".
"Insisto en ello. Tu madre nunca me lo perdonaría, Lucy".
"Ella nunca me perdonaría".
Las voces de las damas se animaron y, a decir verdad, se volvieron un poco malhumoradas. Estaban cansadas y, bajo la apariencia de desinterés, discutían. Algunas de sus vecinas intercambiaron miradas, y una de ellas -una de esas personas mal educadas que uno se encuentra en el extranjero- se adelantó por encima de la mesa y se inmiscuyó en su discusión. Dijo:
"Tengo una vista, tengo una vista".
La señorita Bartlett se sobresaltó. Por lo general, en una pensión la gente los miraba durante un día o dos antes de hablar, y a menudo no se enteraban de que "harían" hasta que se habían ido. Supo que el intruso era de mala raza, incluso antes de mirarlo. Era un hombre mayor, de complexión pesada, con el rostro rubio y afeitado y ojos grandes. Había algo infantil en aquellos ojos, aunque no era el infantilismo de la senilidad. La señorita Bartlett no se detuvo a considerar qué era exactamente, pues su mirada se fijó en su ropa. No le atraía. Probablemente trataba de familiarizarse con ellos antes de entrar en el baño. Así que adoptó una expresión aturdida cuando él le habló, y luego dijo: "¿Una vista? Oh, ¡una vista! Qué encantadora es una vista!"
"Este es mi hijo", dijo el anciano; "se llama George. Él también tiene vista".
"Ah", dijo la señorita Bartlett, reprimiendo a Lucy, que estaba a punto de hablar.
"Lo que quiero decir", continuó, "es que podéis quedaros con nuestras habitaciones y nosotros con las vuestras. Nos cambiaremos".
La mejor clase de turistas se escandalizó ante esto, y simpatizó con los recién llegados. La señorita Bartlett, en respuesta, abrió la boca lo menos posible y dijo: "Muchas gracias; eso está fuera de discusión".
"¿Por qué?", dijo el anciano, con ambos puños sobre la mesa.
"Porque está fuera de lugar, gracias".
"Verás, no nos gusta tomar...", empezó Lucy. Su prima volvió a reprimirla.
"¿Pero por qué?", insistió. "A las mujeres les gusta contemplar las vistas; a los hombres, no". Y golpeó con los puños como un niño travieso, y se volvió hacia su hijo, diciendo: "¡George, convéncelos!".
"Es tan obvio que deberían tener las habitaciones", dijo el hijo. "No hay nada más que decir".
No miró a las damas mientras hablaba, pero su voz era perpleja y apenada. Lucy también estaba perpleja; pero veía que les esperaba lo que se conoce como "toda una escena", y tenía la extraña sensación de que cada vez que aquellos turistas mal educados hablaban, la contienda se ampliaba y profundizaba hasta tratar, no de habitaciones y vistas, sino de... bueno, de algo muy distinto, de cuya existencia no se había dado cuenta antes. Ahora el viejo atacaba a la señorita Bartlett casi con violencia: ¿Por qué no debía cambiar? ¿Qué podía objetar? Se irían en media hora.
La señorita Bartlett, aunque experta en las delicadezas de la conversación, se sentía impotente ante la brutalidad. Era imposible desairar a alguien tan grosero. Su rostro enrojeció de disgusto. Miró a su alrededor como diciendo: "¿Sois todos así?". Y dos viejecitas, que estaban sentadas más arriba en la mesa, con chales colgando sobre los respaldos de las sillas, le devolvieron la mirada, indicando claramente: "Nosotras no; nosotras somos gentiles".
"Cómete la cena, querida", le dijo a Lucy, y empezó a juguetear de nuevo con la carne que antes había censurado.
Lucy murmuró que aquellas personas de enfrente parecían muy raras.
"Cómete la cena, querida. Esta pensión es un fracaso. Mañana haremos un cambio".
Apenas habia anunciado su decision, dio marcha atras. Las cortinas del fondo del salon se abrieron y revelaron a un clerigo, corpulento pero atractivo, que se apresuro a tomar asiento en la mesa, disculpandose alegremente por su tardanza. Lucy, que todavia no habia adquirido decencia, se puso en pie de inmediato, exclamando: "¡Oh, oh! ¡Es el Sr. Beebe! Oh, ¡qué encantador! Oh, Charlotte, debemos parar ahora, por muy mal que estén las habitaciones. ¡Oh!
Dijo la señorita Bartlett, con más moderación:
"¿Cómo está, Sr. Beebe? Supongo que se habrá olvidado de nosotras: La señorita Bartlett y la señorita Honeychurch, que estaban en Tunbridge Wells cuando usted ayudó al vicario de San Pedro aquella Pascua tan fría".
El clérigo, que tenía el aire de alguien que está de vacaciones, no recordaba a las damas con tanta claridad como ellas a él. Pero se acercó agradablemente y aceptó la silla a la que Lucy le hizo señas.
"Me alegro mucho de verte", dijo la muchacha, que se hallaba en un estado de inanición espiritual y se habría alegrado de ver al camarero si su primo se lo hubiera permitido. "Imagínate lo pequeño que es el mundo. Summer Street, además, lo hace especialmente divertido".
"La señorita Honeychurch vive en la parroquia de Summer Street", dijo la señorita Bartlett, llenando el vacío, "y se le ocurrió decirme en el curso de la conversación que usted acaba de aceptar la vida..."
"Sí, eso me dijo mi madre la semana pasada. Ella no sabía que yo te conocía de Tunbridge Wells; pero le escribí enseguida, y le dije: 'Mr. Beebe es...'"
"Muy bien", dijo el clérigo. "Me mudo a la rectoría de Summer Street el próximo junio. Tengo suerte de que me hayan destinado a un barrio tan encantador".
"¡Oh, cuánto me alegro! El nombre de nuestra casa es Windy Corner". El Sr. Beebe hizo una reverencia.
"Estamos mamá y yo generalmente, y mi hermano, aunque no es frecuente que lo llevemos a ch... La iglesia está bastante lejos, quiero decir".
"Lucy, querida, deja que el Sr. Beebe cene."
"Me lo estoy comiendo, gracias, y lo estoy disfrutando".
Prefirió hablar con Lucy, de cuya interpretación se acordaba, antes que con la señorita Bartlett, que probablemente recordaba sus sermones. Preguntó a la muchacha si conocía bien Florencia, y le informaron largamente de que nunca había estado allí. Es delicioso aconsejar a un recién llegado, y él fue el primero en hacerlo. "No descuides los alrededores", concluyó su consejo. "La primera buena tarde conduce hasta Fiesole, y rodea Settignano, o algo por el estilo".
"¡No!" gritó una voz desde lo alto de la mesa. "Sr. Beebe, se equivoca. La primera buena tarde sus damas deben ir a Prato".
"Esa señora parece muy lista", susurró la Srta. Bartlett a su prima. "Estamos de suerte".
Y, en efecto, un perfecto torrente de información se abalanzó sobre ellos. La gente les decía qué ver, cuándo verlo, cómo detener los tranvías eléctricos, cómo deshacerse de los mendigos, cuánto dar por un papel secante de vitela, cuánto les crecería el lugar. La Pensión Bertolini había decidido, casi con entusiasmo, que lo harían. Miraran hacia donde miraran, amables señoras les sonreían y les gritaban. Y por encima de todo se alzaba la voz de la señora lista, gritando: "¡Pratto! Deben ir a Prato. Ese lugar es demasiado dulcemente escuálido para las palabras. Me encanta; me deleito sacudiéndome los grilletes de la respetabilidad, como sabes".
El joven llamado George miró a la inteligente dama y luego volvió malhumorado a su plato. Obviamente, ni él ni su padre lo hacían. Lucy, en medio de su éxito, encontró tiempo para desear que lo hicieran. No le producía ningún placer adicional que alguien se quedara en el frío; y cuando se levantó para irse, se volvió y les hizo a los dos forasteros una nerviosa reverencia.
El padre no lo vio; el hijo lo reconoció, no con otra reverencia, sino levantando las cejas y sonriendo; parecía estar sonriendo por algo.
Se apresuró a seguir a su prima, que ya había desaparecido a través de las cortinas, unas cortinas que daban en la cara y parecían más pesadas que la tela. Más allá estaba la poco fiable signora, dando las buenas noches a sus invitados y sostenida por 'Enery, su hijito, y Victorier, su hija. Era una escena curiosa, este intento del cockney de transmitir la gracia y la genialidad del sur. Y aún más curioso era el salón, que intentaba rivalizar con el sólido confort de una pensión de Bloomsbury. ¿Era esto realmente Italia?
La señorita Bartlett ya estaba sentada en un sillón bien relleno, que tenía el color y los contornos de un tomate. Hablaba con el señor Beebe, y mientras hablaba, su larga y estrecha cabeza se movía hacia delante y hacia atrás, lenta y regularmente, como si estuviera derribando algún obstáculo invisible. "Le estamos muy agradecidos", decía. "La primera noche significa mucho. Cuando llegaste nos esperaba un cuarto de hora muy malo".
Expresó su pesar.
"¿Por casualidad conoce el nombre de un anciano que se sentó frente a nosotros en la cena?".
"Emerson".
"¿Es amigo tuyo?"
"Somos amistosos, como en las pensiones".
"Entonces no diré nada más."
Él la presionó muy ligeramente, y ella dijo más.
"Soy, por así decirlo", concluyó, "la chaperona de mi joven prima, Lucy, y sería grave que la pusiera bajo una obligación con gente de la que no sabemos nada". Sus modales fueron un tanto desafortunados. Espero haber actuado para bien".
"Actuaste con mucha naturalidad", dijo él. Parecía pensativo, y al cabo de unos instantes añadió: "De todos modos, no creo que hubiera pasado mucho daño por aceptar."
"Ningún daño, por supuesto. Pero no podríamos estar obligados".
"Es un hombre bastante peculiar". De nuevo vaciló, y luego dijo suavemente: "Creo que no se aprovecharía de tu aceptación, ni esperaría que le mostraras gratitud. Tiene el mérito -si es que lo tiene- de decir exactamente lo que quiere decir. Tiene habitaciones que no valora, y cree que tú las valorarías. No pensó más en obligarte que en ser cortés. Es tan difícil -al menos, yo lo encuentro difícil- entender a la gente que dice la verdad."
Lucy se alegró y dijo: "Esperaba que fuera amable; siempre espero que la gente sea amable".
"Creo que lo es; simpático y fastidioso. Discrepo de él en casi todos los puntos de importancia, y así espero -puedo decir espero- que discrepe usted. Pero el suyo es un tipo con el que uno discrepa más que deplora. Cuando llegó aquí por primera vez, puso a la gente de los nervios. No tiene tacto ni modales -no quiero decir que tenga malos modales- y no se guarda sus opiniones para sí mismo. Estuvimos a punto de quejarnos de él a nuestra deprimente signora, pero me alegra decir que lo pensamos mejor."
"¿Debo concluir", dijo la Srta. Bartlett, "que es socialista?".
El Sr. Beebe aceptó la conveniente palabra, no sin un leve movimiento de los labios.
"¿Y es de suponer que también ha educado a su hijo para que sea socialista?".
"Apenas conozco a George, porque aún no ha aprendido a hablar. Parece una criatura agradable, y creo que tiene cerebro. Por supuesto, tiene todos los manierismos de su padre, y es muy posible que él también sea socialista."
"Oh, usted me alivia", dijo la Srta. Bartlett. "¿Así que cree que debería haber aceptado su oferta? ¿Cree que he sido estrecha de miras y desconfiada?".
"En absoluto", respondió; "nunca lo he sugerido".
"¿Pero no debería disculparme, en todo caso, por mi aparente descortesía?".
Contestó, con cierta irritación, que no era necesario, y se levantó de su asiento para ir a la sala de fumadores.
"¿He sido una pesada?", dijo la Srta. Bartlett, en cuanto hubo desaparecido. "¿Por qué no hablaste, Lucy? Prefiere a los jóvenes, estoy segura. Espero no haberlo monopolizado. Esperaba que lo tuvieras toda la noche, así como toda la cena".
"Es simpático", exclamó Lucy. "Justo lo que yo recordaba. Parece ver el bien en todo el mundo. Nadie lo tomaría por un clérigo".
"Mi querida Lucía..."
"Bueno, usted sabe lo que quiero decir. Y ya sabes cómo se ríen los clérigos; el Sr. Beebe se ríe como un hombre normal".
"¡Chica graciosa! Cómo me recuerdas a tu madre. Me pregunto si ella aprobará al Sr. Beebe".
"Estoy seguro de que lo hará; y también Freddy".
"Creo que todos en Windy Corner lo aprobarán; es el mundo de la moda. Estoy acostumbrado a Tunbridge Wells, donde todos estamos irremediablemente atrasados".
"Sí", dijo Lucy con desaliento.
Había una bruma de desaprobación en el aire, pero no podía determinar si la desaprobación era hacia sí misma, hacia el señor Beebe, hacia el mundo de la moda de Windy Corner o hacia el estrecho mundo de Tunbridge Wells. Intentó localizarla, pero, como de costumbre, se equivocó. La señorita Bartlett negó seductoramente desaprobar a nadie, y añadió: "Me temo que me está usted encontrando una compañera muy deprimente."
Y la muchacha volvió a pensar: "Debo haber sido egoísta o poco amable; debo tener más cuidado. Es tan terrible para Charlotte, ser pobre".
Afortunadamente, una de las ancianitas, que durante algún tiempo había estado sonriendo muy benignamente, se acercó y preguntó si se le permitía sentarse donde se había sentado el señor Beebe. Concedido el permiso, se puso a charlar suavemente sobre Italia, la zambullida que había supuesto llegar allí, el gratificante éxito de la zambullida, la mejoría de la salud de su hermana, la necesidad de cerrar las ventanas de la habitación por la noche y de vaciar bien las botellas de agua por la mañana. Manejaba sus temas agradablemente, y eran, tal vez, más dignos de atención que el discurso sobre güelfos y gibelinos que se desarrollaba tempestuosamente en el otro extremo de la habitación. Fue una verdadera catástrofe, no un mero episodio, aquella noche en Venecia, cuando encontró en su dormitorio algo que es peor que una pulga, aunque mejor que otra cosa.
"Pero aquí estás tan segura como en Inglaterra. La signora Bertolini es tan inglesa".
"Sin embargo, nuestras habitaciones huelen mal", dijo la pobre Lucy. "Tememos irnos a la cama".
"Ah, entonces mira en la corte". Ella suspiró. "¡Si tan sólo el Sr. Emerson tuviera más tacto! Lo sentimos mucho por usted en la cena".
"Creo que quería ser amable".
"Sin duda lo era", dijo la señorita Bartlett.
"El Sr. Beebe acaba de regañarme por mi naturaleza sospechosa. Por supuesto, me estaba conteniendo a cuenta de mi primo".
"Por supuesto", dijo la ancianita; y murmuraron que no se podía ser demasiado cuidadoso con una chica joven.
Lucy trató de parecer recatada, pero no pudo evitar sentirse una gran tonta. Nadie era cuidadoso con ella en casa; o, en todo caso, ella no se había dado cuenta.
"Sobre el viejo Sr. Emerson, apenas lo sé. No, él no tiene tacto; sin embargo, ¿alguna vez has notado que hay personas que hacen cosas que son muy poco delicadas, y al mismo tiempo hermosas?"
"¿Bonita?", dijo la señorita Bartlett, desconcertada por la palabra. "¿No son lo mismo belleza y delicadeza?"
"Eso hubiera pensado uno", dijo el otro con impotencia. "Pero las cosas son tan difíciles, que a veces pienso".
No avanzó más, porque el Sr. Beebe reapareció con un aspecto muy agradable.
"Srta. Bartlett", gritó, "está bien lo de las habitaciones. Me alegro mucho. El señor Emerson estaba hablando de ello en el fumadero, y sabiendo lo que yo sabía, le animé a que volviera a hacer la oferta. Me ha dejado venir a pedírselo. Estaría encantado".
"Oh, Charlotte", le gritó Lucy a su prima, "debemos tener las habitaciones ahora. El viejo es todo lo simpático y amable que puede ser".
La señorita Bartlett guardó silencio.
"Me temo", dijo el señor Beebe, tras una pausa, "que he sido oficioso. Debo disculparme por mi intromisión".
Gravemente disgustado, se dio la vuelta para marcharse. No fue hasta entonces que la señorita Bartlett respondió: "Mis propios deseos, querida Lucy, no tienen importancia en comparación con los tuyos. Sería muy duro que te impidiera hacer lo que quisieras en Florencia, cuando sólo estoy aquí por tu amabilidad. Si deseas que eche a estos caballeros de sus habitaciones, lo haré. Entonces, señor Beebe, ¿tendría la amabilidad de decirle al señor Emerson que acepto su amable ofrecimiento, y luego conducirlo hasta mí, para que pueda agradecérselo personalmente?".
Levantó la voz mientras hablaba; se oyó en todo el salón y silenció a los Guelf y a los Gibelinos. El clérigo, maldiciendo interiormente al sexo femenino, se inclinó y partió con su mensaje.
"Recuerda, Lucy, sólo yo estoy implicado en esto. No deseo que la aceptación venga de ti. Concédeme eso, en todo caso".
El Sr. Beebe estaba de vuelta, diciendo algo nervioso:
"El Sr. Emerson está comprometido, pero aquí está su hijo en su lugar."
El joven miró a las tres damas, que se sentaban en el suelo, tan bajas estaban sus sillas.
"Mi padre", dijo, "está en su baño, así que no puedes darle las gracias personalmente. Pero cualquier mensaje que me des se lo daré a él en cuanto salga".
La señorita Bartlett no estaba a la altura del baño. Todas sus mordaces cortesías salieron mal paradas antes. El joven señor Emerson obtuvo un notable triunfo para regocijo del señor Beebe y para secreto deleite de Lucy.
"¡Pobre joven!", dijo la Srta. Bartlett, en cuanto se hubo ido.
"¡Qué enfadado está con su padre por lo de las habitaciones! Es todo lo que puede hacer para mantenerse educado".
"En media hora, más o menos, sus habitaciones estarán listas", dijo el señor Beebe. Luego, mirando pensativo a los dos primos, se retiró a su habitación para escribir su diario filosófico.
"¡Oh, cielos!" suspiró la ancianita, y se estremeció como si todos los vientos del cielo hubieran entrado en el apartamento. "Los caballeros a veces no se dan cuenta..." Su voz se apagó, pero la señorita Bartlett pareció comprender y se desarrolló una conversación en la que los caballeros que no se daban cuenta del todo desempeñaron un papel principal. Lucy, que tampoco se daba cuenta, se vio reducida a la literatura. Tomando el Baedeker's Handbook to Northern Italy, se aprendió de memoria las fechas más importantes de la historia florentina. Estaba decidida a divertirse al día siguiente. Así transcurrió la media hora, y al fin la señorita Bartlett se levantó con un suspiro y dijo:
"Creo que uno podría aventurarse ahora. No, Lucy, no te muevas. Yo supervisaré la mudanza".
"Cómo haces todo", dijo Lucy.
"Naturalmente, querida. Es asunto mío".
"Pero me gustaría ayudarte".
"No, querida."
¡La energía de Charlotte! ¡Y su desinterés! Había sido así toda su vida, pero realmente, en esta gira italiana, se estaba superando a sí misma. Así lo sentía Lucy, o se esforzaba por sentirlo. Y sin embargo, había un espíritu rebelde en ella que se preguntaba si la aceptación no podría haber sido menos delicada y más hermosa. En cualquier caso, entró en su habitación sin ningún sentimiento de alegría.
"Quiero explicarte", dijo la señorita Bartlett, "por qué me he quedado con la habitación más grande. Naturalmente, por supuesto, debería habérsela dado a usted; pero resulta que sé que pertenece al joven, y estaba segura de que a su madre no le gustaría."
Lucy estaba desconcertada.
"Si vas a aceptar un favor es más conveniente que tengas una obligación con su padre que con él. Soy una mujer de mundo, a mi pequeña manera, y sé adónde conducen las cosas. Sin embargo, el Sr. Beebe es una especie de garantía de que no presumirán de ello".
"A mamá no le importaría, estoy segura", dijo Lucy, pero de nuevo tuvo la sensación de que había problemas mayores e insospechados.
La señorita Bartlett sólo suspiró y la envolvió en un abrazo protector al desearle buenas noches. A Lucy le dio la sensación de niebla, y cuando llegó a su propia habitación abrió la ventana y respiró el aire limpio de la noche, pensando en el amable anciano que le había permitido ver las luces danzando en el Arno y los cipreses de San Miniato, y las colinas al pie de los Apeninos, negras contra la luna naciente.
La señorita Bartlett, en su habitación, cerró las persianas y la puerta con llave, y luego recorrió el apartamento para ver adónde conducían los armarios y si había oubliettes o entradas secretas. Fue entonces cuando vio, clavada sobre el lavabo, una hoja de papel en la que estaba garabateada una enorme nota de interrogatorio. Nada más.
"¿Qué significa?", pensó, y lo examinó detenidamente a la luz de una vela. Al principio carecía de significado, pero poco a poco se fue convirtiendo en algo amenazador, odioso, portador de maldad. Sintió el impulso de destruirlo, pero afortunadamente recordó que no tenía derecho a hacerlo, ya que debía ser propiedad del joven señor Emerson. Así que lo descolgó con cuidado y lo colocó entre dos trozos de papel secante para que él lo tuviera limpio. Luego completó su inspección de la habitación, suspiró pesadamente según su costumbre, y se fue a la cama.
Capítulo II En Santa Croce sin Baedeker
Era agradable despertarse en Florencia, abrir los ojos en una habitación desnuda y luminosa, con un suelo de baldosas rojas que parecían limpias aunque no lo estaban; con un techo pintado sobre el que lucían grifos rosas y amorcillos azules en un bosque de violines y fagotes amarillos. También era agradable abrir de par en par las ventanas, pellizcarse los dedos con cierres desconocidos, asomarse al sol con hermosas colinas y árboles e iglesias de mármol enfrente, y muy cerca, el Arno, gorgoteando contra el terraplén de la carretera.
Sobre el río había hombres trabajando con palas y tamices en la arenosa orilla, y en el río había una barca, también diligentemente empleada para algún misterioso fin. Un tranvía eléctrico pasó a toda velocidad por debajo de la ventana. No había nadie en su interior, salvo un turista; pero sus andenes estaban rebosantes de italianos, que preferían ir de pie. Los niños intentaban agarrarse detrás, y el revisor, sin malicia, les escupía en la cara para que se soltaran. Entonces aparecieron los soldados, hombres de buen aspecto y baja estatura, cada uno con una mochila cubierta de pieles sarnosas y un abrigo que había sido cortado para algún soldado más corpulento. Junto a ellos caminaban los oficiales, con aspecto tonto y feroz, y delante de ellos iban los chiquillos, dando volteretas al compás de la banda. El tranvía se enredó en sus filas y avanzó penosamente, como una oruga en un enjambre de hormigas. Uno de los chiquillos se cayó y unos bueyes blancos salieron de un arco. De no haber sido por el buen consejo de un anciano que vendía ganchos para botones, el camino nunca se habría despejado.
Por trivialidades como éstas pueden perderse muchas horas valiosas, y el viajero que ha ido a Italia a estudiar los valores táctiles de Giotto, o la corrupción del papado, puede regresar recordando nada más que el cielo azul y los hombres y mujeres que viven bajo él. Así que fue mejor que la señorita Bartlett diera un golpecito y entrara, y tras comentar que Lucy había dejado la puerta sin cerrar y que se había asomado a la ventana antes de estar completamente vestida, la instara a darse prisa, o lo mejor del día se habría esfumado. Para cuando Lucy estuvo lista, su prima ya había desayunado y escuchaba a la inteligente dama entre las migas.
Siguió entonces una conversación no muy extraña. Después de todo, la señorita Bartlett estaba un poco cansada y pensó que sería mejor que pasaran la mañana acomodándose, a menos que Lucy quisiera salir. A Lucy le gustaría salir, ya que era su primer día en Florencia, pero, por supuesto, podía ir sola. La señorita Bartlett no podía permitirlo. Por supuesto que acompañaría a Lucy a todas partes. Claro que no; Lucy se detendría con su prima. ¡Oh, no! Eso nunca sucedería. ¡Oh, sí!
En ese momento irrumpió la señora lista.
"Si es la Sra. Grundy quien le preocupa, le aseguro que puede desentenderse de la buena persona. Siendo inglesa, la Srta. Honeychurch estará perfectamente a salvo. Los italianos entienden. Una querida amiga mía, la condesa Baroncelli, tiene dos hijas, y cuando no puede enviar una criada a la escuela con ellas, las deja ir con sombreros de marinero en su lugar. Todo el mundo las toma por inglesas, ya ves, sobre todo si llevan el pelo bien tirante por detrás."
La señorita Bartlett no estaba convencida de la seguridad de las hijas de la condesa Baroncelli. Estaba decidida a llevarse a Lucy ella misma, ya que su cabeza no estaba tan mal. La inteligente dama dijo entonces que iba a pasar una larga mañana en Santa Croce, y que si Lucy venía también, estaría encantada.
"La llevaré por un sucio camino trasero, Srta. Honeychurch, y si me trae suerte, tendremos una aventura".
Lucy dijo que era muy amable y abrió el Baedeker para ver dónde estaba Santa Croce.
"¡Tut, tut! ¡Señorita Lucy! Espero que pronto se emancipe de Baedeker. No hace más que tocar la superficie de las cosas. En cuanto a la verdadera Italia, ni siquiera sueña con ella. La verdadera Italia sólo se encuentra mediante la observación paciente".
Esto sonaba muy interesante, y Lucy se apresuró a desayunar y partió con su nueva amiga muy animada. Por fin llegaba Italia. La Signora Cockney y sus obras se habían desvanecido como un mal sueño.
Miss Lavish -porque así se llamaba la inteligente dama- giró a la derecha a lo largo del soleado Lung' Arno. ¡Qué calor tan delicioso! Pero el viento de las calles laterales cortaba como un cuchillo, ¿verdad? Ponte alle Grazie-particularmente interesante, mencionado por Dante. San Miniato, tan hermoso como interesante; el crucifijo que besó a un asesino; la señorita Honeychurch recordaría la historia. Los hombres en el río estaban pescando. (Falso, pero así es la mayor parte de la información.) Entonces la señorita Lavish se escabulló bajo el arco de los bueyes blancos, se detuvo y lloró:
"¡Un olor! ¡Un verdadero olor florentino! Cada ciudad, déjame enseñarte, tiene su propio olor".
"¿Huele muy bien?", dijo Lucy, que había heredado de su madre la aversión a la suciedad.
Uno no viene a Italia por amabilidad", fue la réplica; "uno viene por la vida". ¡Buon giorno! Buon giorno!" inclinándose a derecha e izquierda. "¡Mira ese adorable carro de vino! Cómo nos mira el conductor, ¡querida alma sencilla!".
Miss Lavish recorrió las calles de Florencia, bajita, inquieta y juguetona como un gatito, aunque sin la gracia de éste. Era un placer para la muchacha estar con alguien tan inteligente y alegre; y una capa militar azul, como la que llevan los oficiales italianos, no hacía sino aumentar la sensación de fiesta.
"¡Buen día! Hágale caso a una anciana, señorita Lucy: nunca se arrepentirá de un poco de civismo con sus inferiores. Esa es la verdadera democracia. Aunque yo también soy una verdadera radical. Ya está, ahora se escandaliza".
"¡Claro que no!", exclamó Lucy. "Nosotros también somos radicales. Mi padre siempre votó por el señor Gladstone, hasta que fue tan espantoso con lo de Irlanda".
"Ya veo, ya veo. Y ahora te has pasado al enemigo".
"¡Oh, por favor...! Si mi padre viviera, estoy segura de que volvería a votar a los radicales ahora que Irlanda está bien. Y tal como están las cosas, el cristal de nuestra puerta principal se rompió en las últimas elecciones, y Freddy está seguro de que fueron los conservadores; pero madre dice tonterías, un vagabundo."
"¡Qué vergüenza! Un distrito manufacturero, supongo".
"No, en las colinas de Surrey. A unas cinco millas de Dorking, mirando sobre el Weald".
Miss Lavish parecía interesada y aflojó el trote.
"Qué parte tan encantadora; la conozco tan bien. Está llena de gente muy agradable. ¿Conoce a Sir Harry Otway, un radical donde los haya?"
"Muy bien."
"¿Y la vieja Sra. Butterworth la filántropa?"
"¡Vaya, nos alquila un campo! ¡Qué gracioso!"
Miss Lavish miró la estrecha franja de cielo y murmuró: "Oh, ¿tiene propiedades en Surrey?"
"Casi nada", dijo Lucy, temerosa de que la consideraran una snob. "Sólo treinta acres: sólo el jardín, todo cuesta abajo, y algunos campos".
Miss Lavish no se disgustó, y dijo que era justo el tamaño de la finca de su tía en Suffolk. Italia retrocedió. Intentaron recordar el apellido de lady Louisa alguien, que el otro año había alquilado una casa cerca de Summer Street, pero a ella no le había gustado, lo cual era raro en ella. Y justo cuando Miss Lavish había conseguido el nombre, se interrumpió y exclamó:
"¡Bendícenos! ¡Bendícenos y sálvanos! Hemos perdido el camino".
Ciertamente les había parecido que tardaban mucho en llegar a Santa Croce, cuya torre se veía claramente desde la ventana del rellano. Pero Miss Lavish había dicho tanto acerca de conocer su Florencia de memoria, que Lucy la había seguido sin ningún recelo.
"¡Perdido! ¡Perdido! Mi querida señorita Lucy, durante nuestras diatribas políticas nos hemos equivocado de camino. ¡Cómo se burlarían de nosotros esos horribles conservadores! ¿Qué vamos a hacer? Dos mujeres solas en una ciudad desconocida. Esto es lo que yo llamo una aventura".
Lucy, que quería ver Santa Croce, sugirió, como posible solución, que preguntaran el camino hasta allí.
"¡Oh, pero eso es la palabra de un cobarde! Y no, no, no debes mirar tu Baedeker. Dámelo; no dejaré que lo lleves. Simplemente iremos a la deriva".
Así pues, recorrieron una serie de esas calles grises y pardas, ni cómodas ni pintorescas, en las que abunda el barrio oriental de la ciudad. Lucy pronto perdió el interés por el descontento de Lady Louisa y se sintió descontenta ella misma. Durante un momento encantador, Italia apareció. Se paró en la plaza de la Annunziata y vio en la terracota viviente a esos bebés divinos que ninguna reproducción barata podrá jamás envejecer. Allí estaban, con sus miembros brillantes brotando de las vestiduras de caridad, y sus fuertes brazos blancos extendidos contra los círculos del cielo. Lucy pensó que nunca había visto nada más hermoso; pero Miss Lavish, con un grito de consternación, la arrastró hacia adelante, declarando que ahora estaban fuera de su camino por lo menos una milla.
Se acercaba la hora en que el desayuno continental empieza, o más bien deja, de contar, y las señoras compraron en una tiendecita un poco de pasta de castañas caliente, porque parecía muy típica. Sabía en parte al papel en el que estaba envuelta, en parte a aceite para el cabello, en parte a lo gran desconocido. Pero les dio fuerzas para adentrarse en otra Piazza, grande y polvorienta, al otro lado de la cual se alzaba una fachada en blanco y negro de una fealdad sobrecogedora. Miss Lavish se dirigió a ella con dramatismo. Era Santa Croce. La aventura había terminado.
"Para un momento; deja que esas dos personas sigan, o tendré que hablar con ellas. Detesto las relaciones convencionales. ¡Qué asco! También van a entrar en la iglesia. ¡Oh, los británicos en el extranjero!"
"Nos sentamos frente a ellos en la cena de anoche. Nos han cedido sus habitaciones. Fueron muy amables".
"¡Mira sus figuras!", rió Miss Lavish. "Caminan por mi Italia como un par de vacas. Es muy travieso por mi parte, pero me gustaría poner un examen en Dover, y devolver a cada turista que no pudiera aprobarlo."
"¿Qué nos pedirías?"
Miss Lavish posó agradablemente su mano en el brazo de Lucy, como sugiriéndole que, en cualquier caso, sacaría buenas notas. Con este ánimo exaltado llegaron a la escalinata de la gran iglesia y estaban a punto de entrar en ella cuando miss Lavish se detuvo, chilló, levantó los brazos y se echó a llorar:
"¡Ahí va mi caja de colores locales! Tengo que hablar con él".
Y en un momento se alejó por la plaza, con su capa militar ondeando al viento; no aflojó la velocidad hasta que alcanzó a un anciano de blancos bigotes y le dio un juguetón pellizco en el brazo.