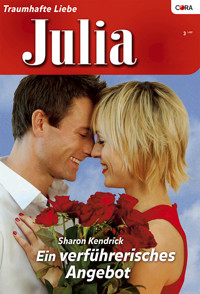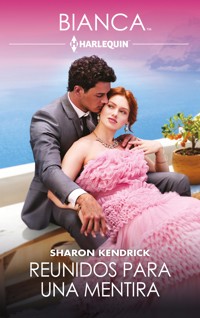2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Julia 950 Nick Harrington siempre aparecía en la vida de Abby cuando las cosas se complicaban. En esta ocasión, su misión consistía en decirle que su marido la había convertido en una viuda arruinada. Nick se ofreció a ayudarla, y como Abby estaba dispuesta a conseguir cierta independencia, no protestó cuando él la inscribió en un cursillo. Pero tenía que compartir casa con él y no resultaba tan fácil porque empezaron a salir a la superficie sentimientos contenidos...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 1997 Sharon Kendrick
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una mujer libre, n.º 950- dic-22
Título original: That Kind of Man
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1141-336-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
OH, Orlando! ¡Mi querido, querido Orlando! —gritó con dramatismo una rubia desconocida, vestida de negro.
Abigail se había fijado en aquella mujer, en la iglesia. Había estado sollozando durante todo el funeral, pero sus lágrimas no le habían corrido el maquillaje. Se había preguntado brevemente si se trataría de una de las amantes de su marido, pero rápidamente se obligó a dejar de hacer conjeturas, para no volverse loca.
El viento le levantó el pelo. Abigail sacudió la cabeza para apartarse las mechas de la cara. Todo parecía un sueño, extraño e incoherente. No exactamente una pesadilla, pero algo parecido. Irreal. Sí; la situación le parecía irreal. Como si le estuviera ocurriendo a otra persona, y no a ella.
Se estremeció cuando un copo de nieve cayó del cielo gris como un pájaro enloquecido, antes de posarse en su mano. Se había puesto unos guantes con la esperanza de no pasar frío, pero sus dedos temblaban, aferrados a una rosa púrpura.
Estaba congelada. Sin protección contra los rigores del invierno, estaba junto a la tumba, con la única prenda de color negro que poseía, un traje de dos piezas cuya tela era más apropiada para un día de primavera.
Normalmente no le gustaba vestirse de negro, pero aquel día no tenía más remedio, y era lo que Orlando habría esperado. Porque, al margen de lo que ocurriera entre ellos, al margen del hecho de que su matrimonio había sido un desastre, no debería haber muerto.
Miró a su alrededor con incredulidad. Sólo tenía diecinueve años. Era demasiado joven para ser viuda. Se encontraba entre los amigos de Orlando, y sin embargo, se sentía muy lejos de ellos. Incluso en un momento como aquél se dedicaban a recitar poemas extravagantes. Deseaba perderlos de vista cuanto antes. Durante su histriónica representación, en la iglesia, había estado a punto de exigirles que se callaran, pero lo último que deseaba aquel día era pelearse.
Le gustaría tener a alguien a quien recurrir. Alguien en quien poder confiar, con la fuerza necesaria para prestarle su apoyo. O, por lo menos, alguien que mirase con desaprobación a los amigos de Orlando, para avergonzarlos y obligarlos a comportarse de forma más comedida.
Pero no tenía a nadie. Su madre había muerto, igual que su querido padrastro. Habían tenido juntos un horroroso accidente de tráfico, unos meses antes de la boda. Parecía destinada a perder a todos sus seres queridos. La única persona que le quedaba en el mundo era Nick, y el lazo que los unía corría el peligro perpetuo de romperse a causa de su mutua antipatía.
Porque Nick Harrington decidió que le caía mal en cuanto la vio, el día que debía haber sido el más feliz de su vida.
En aquel momento estaba sentada en los hombros de su padrastro. Philip Chenerey la llevaba, orgulloso, por el amplio pasillo de la mansión que tenían en Hollywood Hills.
Abigail estaba emocionada. El día anterior, su madre, una bella actriz, se había convertido en la esposa de Philip, en la boda más bonita que Abigail podía haber imaginado. Se había casado con uno de los productores más famosos de Hollywood, y los tres iban a vivir felices a partir de entonces, en la casa más elegante del mundo.
En el resplandeciente vestíbulo, todo el personal de servicio se había reunido para saludar a la nueva esposa de Philip y a su hija, y Nick, el hijo de la cocinera, se había visto obligado a estar allí.
No olvidaría nunca la mirada cargada de desdén del muchacho. Con dieciocho años ya poseía un atractivo arrebatador, pero en sus ojos sólo había orgullo y frialdad. A pesar de su semblante inexpresivo, Abigail sintió su desaprobación de inmediato.
Nick Harrington, hijo de una italiana y un inglés, había heredado las mejores características de sus padres. Su aguda inteligencia y su enorme atractivo hacían que los hombres se esforzaran por emularlo y que las mujeres lo mirasen con deseo.
Con el tiempo, había descubierto que Philip tenía mucho cariño a aquel joven, cuyo padre lo había abandonado, igual que el padre de Abigail la había abandonado a ella. Había reconocido de inmediato el enorme potencial de Nick, y había invertido en su formación. No era sorprendente que estuvieran muy apegados.
Por tanto, era lógico que Nick la mirase con disgusto. A fin de cuentas, estaba invadiendo su territorio.
Pero Abigail lo vio de otro modo.
Era una niña que de repente se veía inmersa en una nueva vida, a miles de kilómetros de su Inglaterra natal, y la actitud de Nick la incomodaba. Nick Harrington era la serpiente de su paraíso, y pronto surgió la enemistad entre ellos.
Se alegraba de que el joven le sacara más de una década, de que la hubieran enviado de vuelta a Inglaterra, para que asistiera al internado en el que había estudiado su madre, y de que sus encuentros, durante las vacaciones de verano, fueran siempre breves.
Cuando creció, supuso que la enemistad moriría de muerte natural, pero se equivocaba. Nick parecía guardarle más rencor a cada año que pasaba, y cuando pasó la pubertad y se convirtió en una mujer, las cosas empeoraron; Nick empezó a tratarla con abierto desprecio. Así que ella decidió pagarle con la misma moneda.
Desde luego, nada la ataba al odioso Nick Harrington.
Sin embargo, a pesar de que era una estupidez, a lo largo de aquel día se había sorprendido varias veces deseando que Nick hubiera asistido al funeral y al entierro de su marido. Tal vez no fuera una persona a la que le agradaba ver en circunstancias normales, pero por lo menos la suya era una cara conocida. Y en aquel momento deseaba con todas sus fuerzas tener alguna referencia a la que atenerse, porque se sentía más sola que nunca.
Sin embargo, Nick había reaccionado a la noticia de la muerte de Orlando enviándole un precioso ramo de azucenas blancas y una brevísima nota de pésame que no le había proporcionado ningún consuelo.
No la había llamado por teléfono, ni se había presentado en la iglesia, a pesar de que ella pasó todo el rato mirando a sus espaldas, con la esperanza de ver su pelo negro, alzándose por encima de las demás cabezas.
El cura entonaba ahora las últimas palabras de despedida mientras el ataúd bajaba lentamente. Abigail levantó la mano con la que aferraba fuertemente la rosa.
Una ráfaga de viento helado agitó los pétalos. Abigail arrojó la flor sobre el ataúd, con el gesto dramático que su difunto esposo habría apreciado.
Después, sin saber por qué, se quitó los guantes y los tiró a un lado. El viento los arrastró sobre la brillante superficie del ataúd.
Un movimiento brusco llamó la atención de Abigail. Levantó la cabeza y tuvo una extraña sensación al encontrarse, frente a frente, con los enigmáticos ojos de Nick Harrington, tan verdes como fríos.
Estaba alejado de los demás, alto y esbelto, con la arrogancia y el orgullo marcados en el rostro. Miraba a Abigail desafiante, con los ojos entrecerrados.
De repente, ella se sintió como si acabara de despertar de un profundo sueño. Todos sus sentidos, hasta entonces aletargados, cobraron vida. Sintió que la sangre desaparecía de sus mejillas, y durante un instante tuvo que esforzarse para mantenerse en pie.
Nick observó su reacción detenidamente, y después empezó a caminar hacia ella con rapidez. Se detuvo a escasos centímetros, alzándose a su lado como una estatua.
Abigail tuvo que estirar el cuello para mirarlo, a pesar de que llevaba unos tacones muy altos. Siempre que lo veía se sorprendía por su impresionante altura, como si la memoria la engañara en lo relativo a Nick Harrington.
—Hola, Abigail —dijo tranquilamente, con su voz profunda.
Resultaba imposible averiguar de dónde era por su acento, pero aquello no era extraño, ya que había estudiado en colegios y universidades de todo el mundo. Era un verdadero nómada, aunque muy rico, con sus casas de capricho, sus cuadros y sus coches deportivos.
Abigail lo había visto por última vez la noche de su boda, un año atrás. Recordaba lo grosero que había sido Nick con Orlando. Y con ella. Cuando se presentó en el hotel, como si estuviera en su casa, los llamó y amenazó con cancelar la boda.
Pero no había podido hacerlo.
A Abigail le pareció maravilloso ver que, por una vez, el poderoso Nick Harrington no podía salirse con la suya. Estaba allí, incapaz de modelar el futuro a su antojo. Ahora que lo pensaba, su expresión era parecida a la que tenía en aquel momento.
—Hola, Nick —contestó con calma.
—¿Qué tal estás, Abby? —preguntó con suavidad.
La preocupación de su voz parecía casi verdadera. Abigail fue incapaz de articular palabra. Tal vez se debiera al desacostumbrado tono de interés, o tal vez al uso del apelativo cariñoso que utilizaba con ella la familia. Por primera vez desde la muerte de Orlando, sintió el sabor salado de las lágrimas en la garganta. Se contuvo con todas sus fuerzas. Le daba pánico desmoronarse delante de aquel hombre.
Él volvió a fruncir el ceño, como si cualquier síntoma de debilidad le pareciera de mal gusto.
—¿Te encuentras bien?
Durante un momento, Abigail tuvo la impresión de que la iba a sujetar por el codo, pero Nick pareció pensárselo mejor. Se introdujo las manos en los bolsillos de los pantalones.
—¿Te encuentras bien? —repitió.
—¿Tú qué crees? —preguntó con amargura.
Él era la única persona del mundo que podría entenderla en aquel momento, porque Nick sabía mejor que nadie lo injusta que podía ser la vida.
—No creo que te interese saber lo que pienso —contestó.
Abigail levantó la cabeza, sobresaltada, al captar la impaciencia de su voz.
Tal vez no fuera la persona que mejor le caía del mundo, pero en aquel momento era lo más parecido que tenía a un pariente. Nick la conocía mejor que nadie. Esperaba que fuera posible enmendar los problemas en los momentos difíciles.
—Me interesa —contestó, mirándolo con los ojos brillantes—. ¿Qué es lo que piensas?
Pero Nick se limitó a sacudir la cabeza.
—Lo siento —dijo, sombrío—. Lo de Orlando.
La débil esperanza que se había encendido en el interior de Abigail murió rápidamente. Nunca había considerado a Nick una persona propensa a dejarse llevar por los imperativos de la etiqueta. Levantó la cabeza y lo miró fijamente a los ojos.
—Te podría haber acusado de muchas cosas, pero nunca pensé que fueras un hipócrita. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí y decirme que lo sientes, cuando todo el mundo sabe lo que opinabas de Orlando?
Nick no se inmutó; su arrogante mirada siguió desprovista de cualquier cosa parecida a la culpa.
—El hecho de que no me cayera bien…
—El hecho de que lo odiaras, querrás decir —corrigió Abby con vehemencia.
Nick negó con la cabeza.
—Para ti, todo es siempre blanco o negro, ¿verdad? —suspiró con hastío—. El odio es una emoción muy fuerte para sentirla por alguien como Orlando. Es necesario sentir algo de pasión para odiar a una persona, y no podría odiar a un hombre al que no respeto.
—No, claro que no —convino Abigail, con tono cáustico—. Cualquier emoción que no sea el deseo de ganar más dinero es excesiva para el duro de Nick Harrington, ¿verdad?
—En este momento, la emoción más fuerte que tengo es el deseo de taparte la boca para que dejes de decir tonterías —la miró con los ojos entrecerrados—. El hecho de que Orlando no me cayera bien no significa que deseara su muerte, Abigail. La muerte es una tragedia, a cualquier edad, pero morir a los veinticinco años es un desperdicio. Me parece terrible —apretó los labios en una mueca de disgusto—. ¿Qué ocurrió? ¿Estaba borracho?
—¡Estaba haciendo alpinismo, por favor! ¿Cómo iba a estar borracho? —preguntó Abigail, indignada.
Nick se encogió de hombros con despreocupación, pero la expresión de sus ojos era sombría.
—Se rumorea que a Orlando le gustaban las emociones fuertes. Que siempre estaba intentando vivir algo emocionante, fuera lo que fuera. Y tal vez el matrimonio no lo emocionara lo suficiente. ¿Qué opinas, Abby?
Resultaba imposible no captar la indirecta. De forma automática, sin reparar en la mirada silenciosa de los demás asistentes, Abigail levantó una mano para abofetearlo. Pero él reaccionó justo a tiempo, y la sujetó por la muñeca antes de que llegara a su mejilla. Se quedó así, de modo que cualquier persona que los viera pensaría que ella iba a acariciarle la cara.
De forma inconsciente, Abby le rozó la mejilla con los dedos. Su piel era cálida y aterciopelada. Era increíble, pero deseó quedarse así, como estaba.
Furiosa, sintiéndose culpable, apartó la mano bruscamente, pero no antes de ver un frío brillo de triunfo en los ojos de Nick. Se sentía como si hubiera actuado de forma inadecuada, y no pudo evitar sonrojarse.
—No te atrevas a hacer algo así nunca más —dijo Nick entre dientes.
Abigail oyó un carraspeo a sus espaldas. Se volvió y encontró allí al sacerdote, que la miraba como si intentara disculparse, y se dio cuenta de que el entierro había terminado.
Ella no se había dado cuenta, siquiera. Estaba demasiado ocupada peleándose con Nick. No quería saber lo que pensaría el cura de ella.
—Si necesita hablar en cualquier momento, señora Howard —le dijo con su voz tranquila—, sea cuando sea, no dude en llamarme. Mi puerta siempre estará abierta para usted.
La amabilidad del párroco la afectó profundamente, sobre todo después de los acontecimientos del día. Abigail se encontró con que tenía un nudo en la garganta cuando intentó contestar. Se preguntó si Nick habría observado su incomodidad. Tal vez por ello decidiera contestar.
—Gracias, padre —dijo por ella—. Sé que Abigail lo tendrá en cuenta. Pero ahora estoy a su lado.
—Disculpe, pero creo que no nos conocemos —dijo el cura, mirándolo con extrañeza.
—Soy Nick Harrington. Un viejo amigo de la familia. Conozco a Abigail desde que era una niña. Su anciano padrastro era muy amigo mío.
—Ya veo —dijo el cura, asintiendo—. Bueno, encantado de conocerlo, señor Harrington.
Mientras miraba a los dos hombres que se estrechaban la mano, Abigail pensó que probablemente se sentiría aliviado. Había ido a verla varias veces desde la muerte de Orlando, y siempre le decía que debería tener a alguien a su lado.
Lo recordaba en la casa, mirando a su alrededor, en el suntuoso salón, con expresión curiosa y confundida. Como si no entendiera que Abigail poseyera todos los bienes materiales que pudiera desear cualquier persona y sin embargo no tuviera a nadie que pudiera quedarse a su lado, tomándola de la mano, mientras lloraba a su marido muerto.
—Será mejor que nos vayamos —dijo Nick en voz baja.
Tomó a Abigail por el brazo y la condujo con precaución por el cementerio, como si tuviera miedo de que se cayera. Abigail se dejó guiar, agradecida por el apoyo.
—¿Por qué no viene a comer con nosotros, padre? —dijo Nick al sacerdote—. Ya veo que varios de los asistentes se han marchado ya.
Miró con desaprobación a los amigos de Orlando, que se dirigían a la línea negra de limusinas aparcadas riendo y bromeando, como si hubieran asistido a una boda y no a un entierro.
Una de las mujeres, alta y esbelta, llamada Jemima, se echaba al hombro una boa de plumas negras, agitando la cabeza por la risa.
Abigail observó la expresión de desdén que convertía la boca de Nick en una línea, y se preguntó qué opinaría el cura de aquel extraño funeral.
Pero el sacerdote no parecía reparar en lo que lo rodeaba. No reaccionó ante la conducta inadecuada de los amigos de Orlando, ni ante la desaprobación de Nick. Asintió con entusiasmo ante la invitación.
—Me vendría bien comer algo —dijo—, y para mí será un honor unirme a ustedes. Mi asistenta libra los viernes, y normalmente me deja preparado algo que, francamente, deja mucho que desear. Iré andando. La casa no queda muy lejos.
—Nada de eso —protestó Nick—. Puede ir en mi coche.
Señaló el más largo de los coches negros que había aparcados en el camino.
—¿Y usted? —preguntó el cura.
—Acompañaré a la señora Howard —contestó, desafiando a Abigail con la mirada a llevarle la contraria.
Pero estaba demasiado agotada para protestar. Nada le importaba en aquel momento. Estaba muerta de frío, y tenía los sentidos embotados. Dejó que Nick la llevara a uno de los coches como si fuera un maniquí; tenía las piernas rígidas, como si fueran de plástico. El letargo en que había estado sumida durante días la había dejado insensible.
Se hundió en el asiento de cuero negro y cerró los ojos. Esperaba una oleada de preguntas. Al ver que no llegaba, volvió a abrir los ojos y encontró a Nick observándola, inexpresivo. Aquello era sorprendente por sí solo; normalmente, siempre la miraba con desdén o con disgusto. El rostro de Nick Harrington siempre tenía alguna expresión, siempre desagradable, cuando ella estaba presente.
Fuera del coche, los árboles se recortaban contra el cielo gris como si estuvieran pintados en carboncillo. Parecía que el paisaje estaba en blanco y negro. De repente, Abigail pensó que era gracioso, pero Orlando y ella no habían hablado nunca de tener hijos, ni siquiera al principio de su matrimonio, cuando aún eran relativamente felices. Se estremeció. En realidad, no tenía ninguna gracia.
Nick la vio temblar y dio unos golpecitos en el cristal para llamar la atención del conductor.
—¿Puede subir la calefacción? —le preguntó—. Aquí atrás hace mucho frío.
Al cabo de unos instantes, una bocanada de aire caliente devolvió la vida a los ateridos miembros de Abigail. Suspiró, aliviada.
Tenía la impresión de que había estado helada durante varios días. La poseía un profundo frío que no podía ahuyentar, desde que un policía llamó a su puerta para comunicarle la noticia.
En cuanto lo vio, Abigail supo que su marido había muerto. La mirada del policía no dejaba lugar a dudas. Sin embargo, transcurrieron unos segundos horribles hasta que el hombre se armó de valor y le preguntó si era la esposa del señor Orlando Howard.
Al principio sintió una profunda conmoción, pero después llegó el alivio. Se había sentido aliviada porque Orlando nunca podría volver a hostigarla.
Desde entonces, tenía que vivir con la culpa de aquellos sentimientos.
—¿Estás bien?
La voz de Nick la sobresaltó. Abigail se obligó, con esfuerzo, a volver al presente.
—Supongo que sí.
De nuevo se sentía como si funcionara en piloto automático. Así le resultaba más fácil seguir adelante.
—Te sentirás mejor ahora que el entierro ha terminado.
La miraba fijamente, como si fuera un médico que esperase una reacción de un paciente.
—Sí —contestó.
Sin embargo, no estaba tan convencida. Tenía la impresión de que nunca volvería a encontrarse bien.
—Pareces cansada —comentó—. Incluso agotada.
—Lo estoy.
—Entonces, descansa, por lo menos hasta que lleguemos a casa.
En circunstancias normales, dentro de la anormalidad de su relación con Nick, le habría dicho que no se metiera en sus asuntos. No le gustaba nada cuando se ponía condescendiente. Pero tenía razón; estaba demasiado agotada, incluso para plantarle cara.
Intentó apoyar la cabeza en el respaldo, pero el sombrero se lo impidió. Levantó la mano para quitarse la horquilla con que lo llevaba enganchado, y después se quitó el extravagante sombrero de ala ancha.
Normalmente no llevaba sombrero; le resultaba demasiado incómodo. Aquel día se había puesto uno porque a Orlando le encantaban los sombreros; cuanto más llamativos, mejor. Le había fallado en muchos aspectos como esposa. Lo mínimo que podía hacer era ponerse un sombrero caprichoso y desempeñar el papel que él habría esperado de su esposa en el entierro.
Pero quitárselo fue un verdadero alivio. Lo dejó caer en el asiento, a su lado, y sacudió la cabeza, permitiendo que el pelo castaño claro le cayera sobre los hombros.
Nick se quedó mirándola, con los ojos entrecerrados, observando el contraste entre el pelo claro y el vestido oscuro. Tardó varios minutos en hablar.
—No te pusiste en contacto conmigo directamente cuando murió Orlando.
Abigail se dio cuenta de que era más una pregunta que una afirmación. También tenía algo de acusación. Con gesto ausente, se apartó una mecha de pelo de la mejilla.
—¿Para qué iba a llamarte? Sabía que ya te enterarías por la prensa. A fin de cuentas, no hemos estado precisamente unidos desde mi matrimonio. Y antes tampoco, la verdad. Además, nunca te tomaste la molestia de ocultar la aversión que sentías hacia Orlando.
—El sentimiento era recíproco. Orlando tampoco se tomaba la molestia de ocultar la aversión que sentía hacia mí.
Abigail se incorporó en el asiento. Se sentía obligada a defender a su difunto esposo.
—Por lo menos, él tenía motivos para que no le cayeras bien.
—¿De verdad? —levantó las cejas—. ¿Y qué motivos eran ésos? ¿La envidia por mi dinero? Porque si en este mundo había una persona con una avaricia desmedida, esa persona era Orlando.
—¡Eres un salvaje! —exclamó Abigail, indignada—. ¿Cómo puedes hablar tan mal de los muertos?
—También lo decía cuando estaba vivo, y se lo decía a la cara sin ningún problema —contestó Nick con frialdad—. Orlando me odiaba porque él era un fracasado y yo no. Y porque sabía que si estaba por ahí podría inculcar un poco de sentido común en esa cabecita preciosa pero vacía que tienes, e impedir que te casaras con él.
Abigail lo miró con incredulidad.
—¿De verdad crees que habrías conseguido convencerme para que no me casara con él?
Nick se encogió de hombros.
—Es una lástima que él consiguiera convencerte para que os casarais de forma apresurada.
—¿Tanto te molestó?