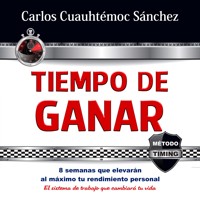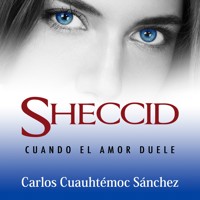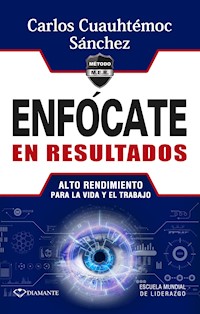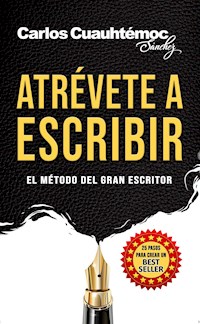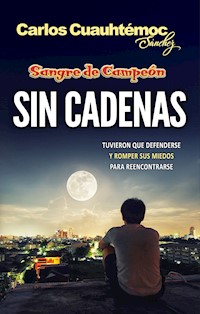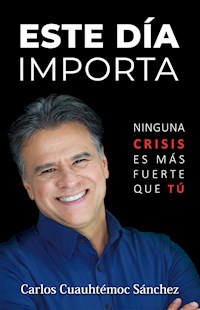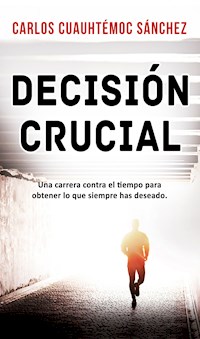Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Selectas Diamante SA DE CV
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
Volar sobre el pantanoes quizá el libro más fuerte de Carlos Cuauhtemoc Sánchez. En él nos describe como la maldad y la venganza tratan de atraparnos en su denso fango y como, a su vez, cualquiera que este dispuesto a pagar el precio de triunfar, puede volar a la realización. Leyendo Volar sobre el pantano, aun después de haber sido difamado, robado, maltratado, de haber vivido o presenciado alcoholismo, ruina económica, violación o soledad, los problemas se convertirán en retos... y el lector adquiriría confianza de saber que vencerá... Una historia poderosa sobre como superar la adversidad. He aquí una impactante y emotiva novela de superación personal, que nos dará otro panorama de la vida, la familia y la misión que todo ser humano debe cumplir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CARLOS CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ
VOLAR SOBRE
EL PANTANO
Una historia poderosa sobre como
superar la adversidad
“Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios sin el permiso de la editorial”.
Edición ebook © Mayo 2012
ISBN: 978-607-7627-28-9
Edición impresa - México
ISBN: 968-7277-07-6
Derechos reservados: D.R. © Carlos Cuauhtémoc Sánchez. México, 2004.
D.R. © Ediciones Selectas Diamante, S.A. de C.V. México, 2004.
Mariano Escobedo No. 62, Col. Centro, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54000, Ciudad de México.
Miembro núm. 2778 de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
Tels. y fax: (0155) 55-65-61-20 y 55-65-03-33
Lada sin costo desde el interior de la República Mexicana: 01-800-888-9300
EU a México: (011-5255) 55-65-61-20 y 55-65-03-33
Resto del mundo: (0052-55) 55-65-61-20 y 55-65-03-33
www.editorialdiamante.com
www.carloscuauhtemoc.com
GRUPO EDITORIAL DIAMANTE - Best sellers para mentes jóvenes. Nuestra misión específica es difundir valores y filosofía de superación en todas las áreas que abarca el ser humano.
www.facebook.com/editorialdiamante
www.facebook.com/carloscuauhtemocs
www.youtube.com/gpoeditorial
www.twitter.com/ccsoficial
www.twitter.com/editdiamante
Zahid:
Desde que te vi por primera vez,
me di cuenta que eres un triunfador.
Este libro es para ti.
1 Un árbol caído
Lisbeth parecía desconcertada por la insistencia de su esposo. Dejó el vaso de refresco sobre la mesa y miró a Zahid de forma transparente por unos segundos.
—No te entiendo —le dijo—, habíamos acordado olvidar ese asunto.
La brisa del mar alborotó su largo cabello.
—Sí, amor, pero necesito saber más detalles sobre tu pasado.
—¡Conoces todos los detalles! Te los he contado.
—Vuelve a hacerlo, por favor.
—¿Para qué? Es doloroso recordar.
—Lisbeth, las pesadillas han vuelto. Son demasiado reales otra vez... Sueño a mi hermana, Alma. La escucho gritar, llorar, suplicarme, y me despierto sudando, mirándola como si estuviera allí, con su gesto solitario, ávido de afecto y ayuda...
—¿Dónde se encuentra?
—No lo sé, pero me escribió una carta.
—¿Cómo te localizó?
—Escribió a la empresa. De la capital me enviaron la correspondencia.
—Zahid, me asusta tu mirada. ¿Qué te pasa? ¿Tiene algo que ver Alma conmigo?
—Sí. Es decir, no sé… Cuéntame por favor cómo superaste tu problema de embarazo no deseado. Quiero volver a escuchar la historia. Necesito repasar lo que puede sentir una mujer rechazada, en su más terrible soledad.
Un grupo de pelícanos volando en delta pasó sobre sus cabezas.
Lisbeth sabía que no tenía otra alternativa. Suspiró.
—Está bien.
Aquella noche, me estaba preparando para dormir cuando papá entró a mi recámara. No tocó la puerta. Irrumpió como si se estuviera quemando la casa.
—¡Tienes que venir conmigo! Vístete rápido.
Era una orden.
—¿Qué ocurre?
—No hagas preguntas.
—Son las diez de la noche.
—Apresúrate.
—Ya voy.
Terminé de vestirme con la primera ropa que encontré. Salí de mi cuarto. Sin decir palabra, papá caminó decidido hacia afuera de la casa. Lo seguí. En la puerta estaba mi madre retorciéndose los dedos. Pasamos junto a ella. Evadió mi mirada.
El automóvil se hallaba con el motor en marcha, la portezuela abierta y las luces encendidas, como si acabara de llegar y hubiese detenido el vehículo de paso sólo para recogerme.
—¿A dónde vamos?
No contestó. Tenía el rostro desencajado, la respiración alterada. Manejó bruscamente, casi con enfado. Se dirigió al centro de la ciudad.
—¿Desde cuándo sales con Martín? —cuestionó.
—¿A dónde vamos, papá?
—Te hice una pregunta.
—Desde hace cuatro meses.
—¿Te ha dado a probar alguna sustancia?
—Papá, ¿qué te pasa?
De improviso viró a la derecha y se internó por una barriada oscura. Después de dar varias vueltas sin la más elemental precaución, se detuvo justo frente a una pareja que se abrazaba. Detrás de ella había varios jóvenes acomodados en la banqueta, compartiendo alcohol y cigarrillos de marihuana.
—¿Lo ves? —mi padre se hallaba fuera de sí.
Negué con la cabeza.
—¿Qué quieres que vea?
—Observa bien.
Se encorvó para alcanzar una linterna que llevaba debajo del asiento y, cuando estaba tratando de encenderla, una de las muchachas se levantó para acercarse a nosotros. Mi padre la alumbró con el reflector. Tenía escasos diecisiete o dieciocho años, con la cara sucia y la blusa desabotonada hasta la mitad.
—No abras —dijo papá.
La chica se aproximó al automóvil tambaleándose, puso su boca sobre la ventana de mi lado, fue bajando despacio hasta que su lengua terminó de lamer el cristal.
—Vámonos —dije temblando por el repentino terror que me causó la escena—. No sé qué tratas de enseñarme.
—Observa.
La joven cayó al suelo bajo mi portezuela. Papá aprovechó para apuntar con la linterna de mano hacia la pareja que seguía abrazándose. El pasmo me dejó con la boca abierta. ¡Eran dos hombres! Uno tenía el cabello largo. ¿Eran homosexuales o estaban siendo en exceso fraternales por efectos de la borrachera?
—¿Ahora sí lo ves?
El haz luminoso descubrió el rostro del tipo con cabello corto. Alguien que yo conocía muy bien.
—¿Martín...?
—Sí.
—No puede ser... Sólo se parece...
—Es él.
—Pero...
Una angustia lacerante comenzó a asfixiarme. Abrí la puerta y me bajé. Sin quererlo, pisé a la chica que estaba alucinando casi debajo del automóvil. No se quejó. Caminé con pasos trémulos hasta la pareja. Mi padre me alcanzó.
—Es peligroso...
Martín me clavó la vista como intentando reconocerme. Se apartó de su camarada.
Mis lágrimas de miedo se convirtieron en lágrimas de ira. Quise golpearlo, matarlo, matarme... Maldije la hora en que se detuvo para invitarme a salir, la hora en que, sin conocerlo más que de vista, acepté, la hora en que...
—Hola... —bisbisó—, necesi... ven... acércate... necesito...
—¡Vámonos, hija!
—Espera. Quiere decirme algo.
—¡Vámonos!
Papá me jaló hacia el coche, hizo a un lado a la muchacha, me abrió la puerta, subió y arrancó a toda velocidad.
Durante un buen rato en el camino de regreso a casa no hablamos. Yo llevaba la vista perdida, los ojos llenos de lágrimas y un nudo de rabia en la garganta.
—Sé cómo te sientes, Lisbeth —dijo al fin—. Pero hay muchos hombres en el mundo. Este sujeto es un drogadicto... Y, perdóname que lo diga pero, qué bueno que lo viste ahora, antes de que te lastimara o te obligara a drogarte también.
No contesté... ¿Cómo decirle que sentía poco amor y poca atención en mi familia? Que aunque viviéramos entre algodones la vida no tenía valor alguno para mí. ¿Cómo decirle que precisamente por tener una existencia vacía me había entregado a él... aún sin amarlo ni conocerlo bien...?
—Yo también me siento destrozado por tu tristeza —comentó—. La semana pasada dijiste que querías mucho a ese joven.
La semana pasada quise hablar, pero nadie suspendió lo que hacía para escucharme de verdad, así que sólo pude decir eso, que estaba enamorada de Martín, nuestro vecino de toda la vida. Pero no era eso lo que quería decir... no era sólo eso...
Estacionó su automóvil frente a la casa de mi novio. Se bajó, tocó la puerta. El padre de Martín salió, saludó de mano al mío y se inició entre los dos progenitores una penosa conversación. Papá explicó lo que habíamos visto, haciendo grandes aspavientos. Al rostro de su interlocutor se le fue yendo el color. La madre apareció en escena; ella sí reaccionó agresivamente. Insultando, gritando... Agaché la cabeza y cerré los ojos.
¿Cómo me enredé con él? Siempre fue un vecino distante. Me caía mal. Cuando era niña, lo veía desde mi ventana matar pájaros con su honda y aventar piedras a los autobuses. Apenas cuatro meses atrás, nos encontramos en el parque del fraccionamiento. Seguía desagradándome, pero yo me sentía muy sola y acepté su invitación a salir... Desde la primera cita le noté algo raro: Sus repentinos cambios de humor, su sadismo, sus ojos rojos. Era a veces violento y a veces dulce.
Papá regresó al coche dejando a la pareja discutiendo entre ellos.
Mi casa estaba a media cuadra de distancia. Llegamos de inmediato. Los gritos de los vecinos, peleando, se escuchaban hasta allí.
Mamá estaba esperándonos. Apenas entramos quiso consolarme, pero yo me separé y fui a mi recámara. Casi tropecé con mis dos hermanas que me miraban como si fuera un espantajo.
Dentro de mi cuarto di vueltas. Me tiré en la cama; sentí que me hundía en un fango cenagoso, asfixiada por una soledad opresiva. Estuve llorando por más de media hora.
—Abre por favor —ordenó mi madre.
—Déjenme en paz.
—No queremos que estés sola en este momento.
La palabra “sola” fue directo a mi entendimiento como daga al corazón... ¿Qué había dicho? ¿Cómo era capaz...?
Entonces abrí la puerta y me enfrenté a la familia. Mi madre y hermanas estaban en primer plano, mi padre atrás.
—Tranquilízate. Ese joven no te conviene...
Interrumpí a mis consoladores de forma tajante. Nunca pensé decírselos así, pero si querían entender la magnitud de mi desdicha, tenían que tener a la mano todos los elementos.
—Estoy embarazada de él.
Apenas lo mencioné se hizo un silencio sepulcral.
—¿Qué dijiste?
—Lo que oyeron. Que estoy embarazada... Pensaba explicarlo el otro día...
El pasmo fue impresionante. Tardaron en asimilarlo, pero apenas lo hicieron reaccionaron con furia.
—¿Cómo te atreviste? ¿Qué no piensas? ¿Eres estúpida?
Me encogí de hombros. Al darles la noticia, mi enorme coraje desapareció y comencé a desmoronarme, a entender precisamente eso: Lo estúpida que había sido.
—¿Lo amas?
—¿Por qué te acostaste con él?
—¿Te forzó?
Negué con la cabeza todas las preguntas. Hablar de melancolía, carencia de afecto, baja autoestima, hubiera sonado insustancial. Y ellos querían argumentos razonables, razones argumentables...
—Maldición —dijo mi padre empujando a todos y entrando a mi habitación. Arrancó la lámpara de lectura y la hizo trizas; bufó, gritó ¿por qué?, una y otra vez. Se acercó a mí con grandes pasos como dispuesto a golpearme, me tomó de los hombros y me reclamó con un alarido:
—¿Has probado la droga?
—No, no.
Me empujó hacia atrás. Me dejé ir con el impulso.
Apenas mi cara estuvo a unos centímetros del suelo entendí que había caído... Física, intelectual, espiritual, moral, anímica, íntima, psicológica, emocionalmente...
—¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? —preguntó mi hermana.
Le contesté haciendo un tres con los dedos de la mano izquierda...
—¡Eso es, lloriquea! —remató mi padre—. No te queda otra opción. Has acabado contigo y además, tu aventurilla nos afecta a todos... A tus hermanas. Eres la mayor, ¿sabes el ejemplo que das? —las palabras se le atoraron en la garganta, respiró tratando de controlarse—. ¿Tú crees que es justo? Yo siempre supuse que llegarías muy alto, no sabes lo decepcionado que estoy —corrigió—, que estamos todos de ti...
Lo más terrible al escuchar esa última frase fue que nadie se movió de su sitio para defenderme, ni mis hermanas, ni mi madre.
Tirada en el suelo, quise levantar la cabeza y preguntarle a papá dónde había quedado aquello que me dijo en el automóvil respecto a “yo también me siento destrozado por tu tristeza”. Quise reclamarle a mi madre y cuestionar dónde estaba aquello de “no queremos que te encuentres sola en este momento”. ¿Es que lo habían dicho sin pensar? ¿O es que estaban a mi lado dispuestos a consolarme sólo en caso de que se tratara de una simple desilusión personal, pero por supuesto no en el caso de que mi error afectara su imagen de buenos padres ante los demás, su estatus de gente nice a la que todo le sale bien y su maldito apellido de familia virtuosa que no puede darse el lujo de tener una madre soltera en casa?
El padre de Martín llamó por teléfono. Quería hablar conmigo.
Traté de levantarme, pero no pude. Mamá se puso en cuclillas y apoyó una mano sobre mi espalda; tuve deseos de quitarla, empujarla, decirle que repudiaba su postura convenenciera, pero había perdido toda la energía. Me sentía pequeña, exánime... como gusano inmundo.
Mis hermanas trataron de moverme. No lo lograron. Yo era un bulto pateado, un árbol caído hecho leña, un ente sin amor propio, llorando a mares, sabiéndome acreedora del peor castigo por no haber pensado bien las cosas, sintiéndome indigna de estar viva, odiando al bebé que llevaba en mis entrañas y al mismo tiempo, amándolo al saberlo mi cómplice...
El único amigo desvalido que comprendía mi dolor y que, sin tener culpa de nada, era el culpable de todo...
Me sentí madre por primera vez. Una madre sola.
Haciendo un esfuerzo sobrehumano me puse de pie y fui al teléfono para contestar al papá de Martín.
2 Ley de advertencia
Lisbeth dejó de relatar.
Zahid sentía una gama de sentimientos mezclados: ira, celos, tristeza...
—Te dije que iba a ser penoso escuchar esto.
—No. Es decir, sí. En realidad estoy impactado.
Quiso aplastar un mosquito que le había encajado su aguijón, dándose una repentina palmada en el brazo, pero falló.
—¿Entramos a la casa? —preguntó ella poniéndose de pie y caminando sin esperar respuesta. Él la siguió.
Habían encontrado en ese enorme jardín a la orilla de la playa, un paraíso ideal para jugar e intimar. Zahid cerró el cancel corredizo y se acercó a su esposa.
—Continúa, por favor.
—¿Para qué?
—Lo que acabas de platicarme me ayuda para entender mejor a mi hermana. La carencia de afecto, la soledad que mata, el fango cenagoso que asfixia. Alma siempre fue el personaje testigo de las peores tragedias en mi casa, nadie la tomaba en cuenta ni le preguntaba su opinión; si había algo serio que conversar, le ordenaban retirarse; fue subestimada por todos, tratada como un estorbo, en su cara era posible detectar, a veces, una gran ternura, una gran, gran necesidad de amor y a veces un odio enorme... ¿Sabes? El haber recibido esta carta es un desastre para mí.
—¿Puedes leermela?
Zahid abrió el sobre muy despacio.
—Sí. Escúchala y dime si puedes ver entre líneas algo que tal vez yo, como hombre, no he captado.
Desdobló el papel azul y el mensaje apareció con letra manuscrita. Alma tenía una caligrafía de rasgos finos y simétricos, pero en esta ocasión los trazos se veían temblorosos y en algunas líneas excesivamente suaves.
Comenzó a leer sin poder evitar una sensación de pesadumbre.
Zahid:
Todos tenemos diferente umbral de dolor. Algunas personas, con una simple infección estomacal se dan cuenta que deben cambiar sus hábitos alimenticios, hacer ejercicio y procurar una vida más sana; un pequeño estímulo les es suficiente para llevarlos a la reflexión y al cambio... Otros, por el contrario, no hacen caso a las advertencias suaves y requieren hallarse moribundos con una cirrosis aguda o con una angina de pecho para decir: “Caray, ahora sí tengo que cuidarme”. Es cuestión de cómo se es... de cómo se reacciona...
Creo que tú eres de los que se mueven con un pequeño estímulo; de los que no esperan advertencias mayores. Yo, en cambio, soy de las que siempre suponen que las cosas mejorarán por sí solas... Ahora es demasiado tarde...
Interrumpió la lectura. Era la tercera vez que leía la carta y de nuevo comprobaba que algo malo le ocurría a Alma.
—Continúa, Zahid, ¿qué más dice?
Necesito verte. No puedo pensar en nadie más. El recuerdo de lo que hiciste por mí me ha mantenido viva los últimos meses, pero te confieso que en mis períodos de ofuscación todo se torna borroso y grotesco... Saber que tuviste el valor y el cariño para defenderme, me ha hecho pensar que fui amada alguna vez. Quizá todas las mañanas al verte al espejo me recuerdas y yo, perdóname, me siento un poco mejor por eso.
Guardó silencio. Lisbeth ya no insistió en que siguiera. Había captado la gravedad del asunto... Después de unos segundos Zahid continuó leyendo con volumen más bajo.
Ojalá que vengas... Aquí el tiempo transcurre muy despacio. Podemos platicar como cuando estábamos en aquella habitación, tú en la cama después de haber perdido tu ojo izquierdo. Sólo que ahora soy yo la que estoy en cama y he perdido, igual que tú, algo irrecuperable. ¿Sabes? Hubiera deseado no ser mujer, no ser tan débil, no haberme encerrado en mi angustia, no haber nacido...
Perdóname si te causo alguna preocupación innecesaria, pero tarde o temprano tenía que hablar. Tu dolor fue conocido por todos y eso te ayudó a curarte, el mío en cambio fue secreto y me ha ido matando lentamente con los años... Como ves, a veces todavía pienso con lucidez, pero sólo a veces...
Zahid. Si no puedes venir a verme, por favor no le digas a nadie dónde estoy.
Te quiere
Alma.
Hubo un silencio gélido en la habitación. El sobre no tenía remitente; al reverso sólo estaban escritas tres palabras “Hospital San Juan”.
—Tú sabes que perdí el ojo defendiendo a mi hermana.
—Sí. Ya me lo habías comentado. Ese es el origen de tus pesadillas.
Un pelícano cayó en la terraza y observó a la pareja moviendo su enorme y deforme pico detrás del cristal.
—En la carta, Alma dice que tu dolor fue conocido por todos y que el de ella en cambio era secreto, ¿a qué se refiere?
—No sé. Era muy introvertida. Yo quise ayudarla muchas veces. Cuando me fui becado a la universidad, le escribía cada mes, le envié decenas de libros de superación e invitaciones a cursos, pero jamás tuve respuesta. Nuestra juventud fue dura. Las heridas de un hogar en el que el padre es alcohólico y la madre neurótica son muy profundas.
—¿Sabes? —dijo Lisbeth con seriedad—, hay algo muy grave en la carta de tu hermana...
—¿Qué?
El pelícano, aleteó con torpeza y emprendió el vuelo de nuevo rumbo a la playa.
—Necesita ayuda urgente.
Zahid miró el reloj. Eran las seis y cuarto. A las siete despegaba el último vuelo a la capital. Corrió a buscar el directorio telefónico. Protestó en voz alta por no hallar más que el pequeño libro local. Aún no se acostumbraba a la lejanía. Marcó por larga distancia directa el número de sus padres. De inmediato descolgaron. Reconoció la voz.
—Hola, mamá, soy Zahid, ¿cómo están?
—Bien, hijo, qué gusto oírte.
—Gracias, disculpa la prisa, pero ¿sabes dónde vive Alma?
La señora enmudeció unos instantes.
—No —respondió al fin—, hace un año que no la vemos, desde que decidió “juntarse” con aquel hombre, cambió mucho... ¿Tienes noticias de ella?
Dudó por un momento... Recordó que su hermana le pedía en su mensaje: si no puedes venir, por favor no le digas a nadie donde estoy. Eso sin duda incluía a sus padres... ¿Pero dónde estaba? ¿Por qué no envió algún dato para que pudiera contactarla? ¿O suponía que el hospital San Juan era mundialmente conocido?
—Dime una cosa, mamá —preguntó—, ¿Alma se llevó consigo todos los libros de superación que le he enviado?
—No. Aquí están en un armario si los necesitas. Creo que ni siquiera los leyó. Ella es muy extraña...
Sí, lo era, pero Zahid amaba a su hermana así como era. Quizá porque, en efecto, le había dado algo muy valioso de él.
—Bueno. Tengo que irme. Nos mantendremos en contacto. Cuídate.
Apenas cortó, marcó a la operadora. La empleada tardó tres minutos en contestar; a Zahid le parecieron tres horas. Cuando le suplicó que le diera información respecto al Hospital San Juan de la capital, se demoró otros tres minutos más. Al fin le dictó un domicilio escueto, dos números telefónicos y cortó.
Lisbeth observaba de pie, con ansiedad.
—Tengo la dirección —increpó él—, por favor, trata de comunicarte, a ver si saben algo de mi hermana allí. Voy a cambiarme.
En ocho días más, Zahid presidiría la inauguración de su empresa más grande; las oficinas generales se habían construido en esa ciudad de la costa a la que habían decidido mudarse. Si Alma tenía problemas, tal vez no le daría tiempo de volver para la ceremonia inaugural. No quiso pensar en ello, por lo pronto debía llevar consigo cartera, tarjetas de crédito, teléfono celular, una bolsa con los objetos de aseo personal... El viaje era largo, pero si salía esa misma tarde, quizá todo podría arreglarse en tres o cuatro días, y tendría posibilidades de regresar a tiempo.
Escuchó a Lisbeth discutir por la línea con alguien.
—¿Qué ocurre? —preguntó.
—No me quieren dar información por teléfono.
—¿Saben algo de mi hermana?
—Parece que sí.
Le arrebató la bocina e increpó con vehemencia:
—Vamos para allá, pero resuélvame una duda antes que nada. ¿Qué tipo de hospital es ahí?
Cuando la voz escueta y mordaz contestó la pregunta, se quedó helado por la confirmación de algo que no quería oír.
—Zahid —dijo su esposa—, acabo de descubrir una cosa que tampoco te va a gustar. Tu hermana escribió esta carta hace un mes... Ella no le puso fecha, pero el sello de correos lo dice. Seguramente en la empresa se tardaron en traértela hasta acá.
—Voy a la capital ¿Vienes conmigo?
—Por supuesto.
—Pero no hay tiempo para preparar equipaje. El vuelo despega en unos minutos.
—Estoy lista.
Salieron de la casa sin apagar las luces.
En el camino al aeropuerto condujo el automóvil con la vista extraviada en los recuerdos.
Años atrás, cuando perdió el ojo, le compartió a Alma la lección que había entendido:
Estamos llamados a la perfección. Es la ley de advertencia. Nada ocurre de repente.
Quienes pierden su familia, se divorcian, van a la cárcel, se quedan solos y sin afectos, no pueden decir “de pronto ocurrió esto”. Siempre tenemos advertencias graduales hasta que llegamos al umbral de dolor. Hay personas que reaccionan con la simple voz de su conciencia o la lectura de un libro y hay otras que hacen oídos sordos a todo y, sólo cuando están hundidos, se dan cuenta que es momento de hacer algo.
Después de perder el ojo tomó la decisión tajante de cambiar. Se lo dijo a su hermana. Ahora ella le devolvía los conceptos en una enigmática carta.
Cuando llegaron al aeropuerto, la señorita del mostrador les anunció que el vuelo se había cerrado hacía mucho tiempo. Zahid le explicó que era una emergencia y a ella no le importó; entonces él le gritó, casi se subió a la barra para asirla de los cabellos y hacerla entender que no estaba preguntándole si estaban o no a tiempo.
—Usted no ha comprendido —se defendió la mujer.
—¡Es usted la que no ha comprendido! ¡Detenga el maldito avión!
—Señor, discúlpeme. El vuelo salió a las seis treinta... Son las siete de la noche.
—¿Cambiaron los horarios?
—Hace más de dos meses.
Se desmoronó... hacía más de seis que no tomaba un vuelo comercial.
—¿Por qué no tratas de localizar al piloto de la empresa? —preguntó Lisbeth.
—No está. Tampoco el avión. Fue a recoger a los invitados especiales para la inauguración.
—Podemos tomar un taxi aéreo...
Corrieron al pequeño edificio de aviación privada que se hallaba a kilómetro y medio de ahí.
De guardia, había un piloto joven y mal vestido que podía llevarlos en una avioneta de siete plazas con cabina presurizada. Hizo cuentas. Si el jet tardaba tres horas y media, en ese artefacto les llevaría casi seis. Estarían arribando a la una de la mañana. La otra opción era calmarse, volver al departamento y tomar el vuelo comercial de las diez, al día siguiente. En su cabeza martilló un párrafo de la carta que lo hizo tomar la decisión:
Creo que tú eres de los que se mueven con un pequeño estímulo; de los que no esperan advertencias mayores. Yo, en cambio, soy de las que siempre cree que las cosas mejorarán por sí solas... Ahora es demasiado tarde...
—Nos vamos.
Mientras prepararon el aeroplano, procuró tranquilizarse. Había puesto manos a la obra. Era lo importante. No tenía más que hacer por el momento.
—Será un vuelo largo —le dijo a su esposa.
—Podemos aprovechar para dormir —contestó ella—. Llegaremos en la madrugada y... —se detuvo—. Tal vez tus pesadillas se acaben cuando veas a Alma.
Caminaron detrás de un piloto que no parecía piloto para subirse a un avión que no parecía avión. Al pisar la carlinga, Zahid vio su rostro reflejado en el cristal. El defecto de su cara era más notorio con esa luz amarillenta. Alma suponía que él se lamentaba cada mañana por estar tuerto, pero los seres humanos se acostumbran a todo y las prótesis modernas pueden hacer maravillas. Su ojo de vidrio parecía casi tan real como el verdadero.
Se acomodaron en la reducida cabina.
—¿Terminarás de contarme —preguntó Zahid—, cómo saliste adelante con un embarazo no deseado a los dieciocho años?
—De acuerdo, pero tú también me contarás los detalles sobre cómo perdiste ese ojo. Aunque un día dijimos que no escarbaríamos en nuestras heridas más profundas para evitar revivir recuerdos dolorosos, tú rompiste el pacto.
—Sí, Lisbeth. Lo que pasa es que necesito aprender más. Saber más. ¡He cometido tantos errores en mi vida!
—No digas eso, Zahid. Ahora eres un hombre exitoso. En general, has tomado decisiones correctas en los momentos precisos... Ese es el secreto del éxito. Podrías decirlo en el discurso inaugural de tu empresa.
—Tomar decisiones correctas en los momentos precisos —repitió la frase que en efecto podía sintetizar una fórmula para triunfar—. Sería como señalar la punta de una montaña y decir: Amigos, para llegar a la cima sólo lleguen ahí...
—Bien. Lo esencial no es el qué sino el cómo. Por mi parte no hay problema. Puedo compartir contigo todo lo que sé. Somos pareja para toda la vida…
Guardaron silencio mientras el artefacto despegaba. La mente de él discernía, con cierta pena, cómo las madres solteras suelen ser maltratadas desde el momento de su embarazo. “No hay nada más injusto”, se dijo, “la gente ignora lo madura, lo dulce, lo grande que puede ser una madre soltera.”
—Te amo —comentó. Entonces ella apoyó su cabeza en el hombro de él.
—Yo también.
Ignoraban que el inicio de su vida conyugal estaba a punto de convertirse en tierra de amargura.
—Sigue contando.
3 La soledad
Levanté el teléfono. Reconocí de inmediato la voz del padre de Martín. Me informó que habían encontrado a su hijo y que estaba muy grave. Le pregunté dónde se encontraba y me dio santo y seña de un hospital; entonces, como autómata, sin escuchar más, dejé el teléfono en la mesa para encaminarme a la calle.
Ignoraba que al salirme de la casa estaba a punto de entrar a un terrible páramo de desesperación y terror.
—¿A dónde vas?
No contesté.
Años después me doy cuenta de que es, ni más ni menos, la soledad lo que nos atrae al fango como una melodía diabólica, y eso no significa estar físicamente solo, sino tener carencia de afecto... Uno puede estar aislado y sentirse feliz mientras trabaja, si tiene la seguridad de saberse amado por alguien, aunque ese alguien no esté allí... En cambio, otra persona puede estar rodeada de mucha gente y sentirse desdichada al saberse ignorada. La soledad lleva al alcoholismo, a la droga, al adulterio, al suicidio... Es la orilla del pantano en el que inicia la perdición de cualquier ser humano... Una vez cayendo en ella, el lodazal comienza a jalarnos hacia cienos de mayor espesura...
—¿A dónde vas? —insistió papá.
A mi alrededor todo era bruma, como si muebles y familiares estuviesen envueltos en una gasa que me impidiera distinguirlos.
—¿Qué te importa? —contesté.
—Son las once de la noche. No puedo permitir que salgas sola a esta hora.
—Dices que te deshonré y no quieres saber más de mí.
—Te prohíbo que salgas.
—¿Me prohíbes? —comencé a carcajearme como una loca—, ¿y con qué derecho? Te lavaste las manos de tu responsabilidad, así que también renunciaste a tu autoridad sobre mí.
Papá se quedó clavado en su sitio.
Salí a la calle y caminé con rapidez, como si en mi desesperada huida pudiera dejar atrás al maligno fantasma que me había declarado suya.
Di vuelta en una esquina y vi, frente a mí, un largo y solitario tramo de calle. Los automóviles pasaban a intervalos de cinco a diez minutos. Uno de ellos se detuvo y el conductor esperó a que llegara a su lado; los jóvenes tripulantes me dijeron que no habían visto mujer más bella esa noche y me preguntaron si quería ir a algún lugar. Les contesté que no, y seguí caminando; adelantaron el vehículo para insistir. Los ignoré; después de un rato, arrancaron haciendo rechinar las llantas y dedicándome algunas señas obscenas detrás de los cristales.
Comencé a regañarme en voz alta:
—¿Qué le viste a Martín, pedazo de idiota? ¿Por qué te dejaste seducir por él? Cuando le dijiste que estabas embarazada, te prometió que se casaría contigo, ¡pero ahora resulta que es drogadicto y tal vez bisexual! ¿Vas a unirte para siempre a un tipo así? ¡Piensa! ¿Qué prefieres? ¿Casarte y acabar divorciada, con un hijo, o aceptar de una vez ser madre soltera? ¡Es mejor estar sola que mal acompañada!, claro que es mucho mejor estar bien acompañada que sola; si Martín se rehabilita y hace su mejor esfuerzo por mejorar, quizá debas casarte con él. ¿Quién eres tú para juzgarlo? Si luchas por una familia te sentirás mejor que si dejas a todo el mundo condolerse de ti y seguirte tratando como una niña boba que se equivocó.
La congoja volvió a invadirme y me limpié las lágrimas con furia.