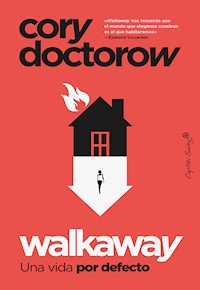
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Hubert Vernon Rudolph Clayton Irving Wilson Alva Anton Jeff Harley Timothy Curtis Cleveland Cecil Ollie Edmund Eli Wiley Marvin Ellis Espinoza (conocido por sus amigos como Hubert, Etc) era demasiado viejo para estar en esa fiesta comunista. Pero después de ver el desmoronamiento de la sociedad moderna, no le queda otro sitio donde estar, excepto entre la escoria de jóvenes descontentos que se pasan la noche de fiesta y desprecian a las ovejas que ven por la mañana. Después de conocer a Natalie, una heredera muy rica que intenta escapar de las garras de su represivo padre, los dos deciden renunciar por completo a la sociedad formal y marcharse. Después de todo, ahora que cualquiera puede diseñar e imprimir las necesidades básicas de la vida -alimentación, ropa, refugio- desde un ordenador, parece que hay pocas razones para trabajar dentro del sistema. Sigue siendo un mundo peligroso, las tierras vacías destrozadas por el cambio climático, las ciudades muertas ahuecadas por la huida industrial, las sombras que esconden a los depredadores, tanto animales como humanos. Sin embargo, cuando los pioneros fugitivos prosperan, más gente se une a ellos. Entonces, los caminantes descubren lo único que los ultrarricos nunca han podido comprar: cómo vencer a la muerte. Ahora es la guerra, una guerra que pondrá el mundo patas arriba. Fascinante, conmovedor y con un humor negro, Walkaway es un thriller de ciencia ficción multigeneracional sobre los desgarradores cambios de los próximos cien años... y las personas muy humanas que vivirán sus consecuencias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 936
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
01
Fiesta comunista
[i]
Hubert Vernon Rudolph Clayton Irving Wilson Alva Anton Jeff Harley Timothy Curtis Cleveland Cecil Ollie Edmund Eli Wiley Marvin Ellis Espinoza era demasiado mayor para estar en una fiesta comunista. A sus veintisiete años, superaba en siete al siguiente parrandero de más edad. Notaba la brecha generacional. Quería esconderse detrás de una de las enormes y mugrientas máquinas repartidas por la fábrica en ruinas. Cualquier cosa con tal de escapar de las miradas directas y rotundas de aquellos hermosos críos de todos los tamaños y tonalidades incapaces de entender qué hacía un hombre mayor curioseando por allí.
—Vámonos —le dijo a Seth, que era el que lo había arrastrado a la fiesta.
A Seth le aterrorizaba dejar atrás el grupo de edad de los hermosos críos y entrar en el mundo de la falta de trabajo. Tenía instinto para encontrar lo más estrafalario, vanguardista y transgresor que sucediera entre aquellos niños que cada vez se veían más pequeños en el espejo retrovisor. Hubert, etc., Espinoza seguía pasando tiempo con Seth porque parte del empeño de este en no dejar escapar la infancia consistía en no dejar atrás a los amigos de la infancia. Seth insistía mucho en esto. Y Hubert, etc., era fácil de convencer.
—La cosa está a punto de ponerse seria —dijo Seth—. ¿Por qué no vas a por unas cervezas?
Eso era precisamente lo que Hubert, etc., no quería hacer. La cerveza estaba donde se congregaban los adolescentes más desenfadados, alegres y peculiares como peces tropicales. Cada cual más élfico y dramático. Hubert, etc., recordaba aquella edad, la certeza de que el mundo estaba tan hecho polvo que solo un idiota se dignaría a reconocer el desastre o su inevitabilidad. Hubert, etc., a menudo se enfrentaba a su reflejo en la pantalla del baño: miraba fijamente sus ojos anidados entre bolsas amoratadas y recordaba haber sido alguien que se pasaba hasta el último minuto negando la legitimidad de un mundo en el que ahora estaba enredado. Hubert, etc., no podía engañarse ignorando lo que ya sabía. Cualquiera por debajo de la veintena lo detectaría de inmediato.
—¡Venga, tío, vamos! —insistió Seth—. He sido yo el que te ha colado en la fiesta. Es lo menos que puedes hacer.
Hubert, etc., no dijo lo que resultaba obvio: que, para empezar, él no había querido ir a la fiesta, y, para continuar, no quería cerveza. Había montones de sitios sin sentido a los que podía conducir una discusión con Seth. Llevaba la careta de Peter Pan, listo para el jijijí pero en serio hasta agotarte, y Hubert, etc., ya había empezado la noche agotado.
—No llevo dinero —se defendió Hubert, etc.
Seth lo miró de arriba abajo.
—Ah, claro —se corrigió Hubert, etc.—. Fiesta comunista.
Seth le pasó dos vasos rojos desechables. El color, sin duda, no era casual.
Hubert, etc., puso rumbo a los grifos —pegados a una pieza vertical de acero laminado (que salía del suelo y trepaba hasta las vigas) tatuada de códigos de barras a cuadros (nivel de seguridad amarillo), manchas termodinámicas y las luces en danza del DJ— y trató de adivinar cuál de los hermosos críos era camarero, jefazo o comisario político. Nadie se movió para ayudarlo ni para cerrarle el paso, si bien tres de los críos lo miraban con expresiones vehementes.
Los tres iban disfrazados con unas gafas de las que colgaban enormes barbas pobladas que transmitían una amenaza surrealista, como los vídeos con sintetizador de voz. Las barbas estaban teñidas con colores brillantes, y una de ellas llevaba algo (¿alambre?) que hacía que se retorciera como si tuviera tentáculos.
Hubert, etc., llenó con torpeza un vaso. Una chica, que formaba parte del grupo barbado, se lo sostuvo mientras llenaba el otro. La cerveza estaba incandescente, o tal vez fuera bioluminiscente, y Hubert, etc., se preguntó con preocupación qué tendrían aquellos microbios transgénicos milagrosos que les permitía convertir el agua en cerveza, pero la chica lo miraba desde el otro lado de aquellas gafas de broma con una expresión impenetrable entre las parpadeantes luces de baile. Hubert, etc., bebió.
—No está mal. —Hubert, etc., eructó. Y volvió a eructar—. Demasiado gas, ¿no?
—Porque es de acción rápida. Era agua estancada hace una hora. La filtramos, la dejamos a temperatura ambiente y le ponemos los fermentos. Además, está viva: si le añades algún precursor, la tienes de vuelta. Sobrevive en la orina. Guarda un poco, vas a querer preparar más.
—¿Cerveza comunista?
Aquel fue el comentario más ingenioso que se le ocurrió a Hubert, etc. Se le daba mejor cuando tenía tiempo para pensar.
—Nasdrovia.
La chica brindó y vació el vaso. Cuando terminó, dejó escapar un eructo que le sacudió la caja torácica. Se dio un golpe en el pecho, que hizo brotar otros eructos pequeños, y rellenó el vaso.
—Si sale con la orina —dijo Hubert, etc.—, ¿qué pasa si alguien vierte el precursor a las alcantarillas? ¿Corren ríos de cerveza?
La respuesta fue una mirada de desprecio adolescente.
—Eso sería estúpido. Una vez diluida, es incapaz de metabolizar el precursor. Tiras de la cadena y no es más que pis. Los bichos mueren en una hora o dos, así que una letrina no se va a convertir en una reserva de amenazas existenciales eternas para el suministro de agua. No es más que cerveza. —Eructo—. Cerveza con mucho gas.
Hubert, etc., dio otro sorbo. Era realmente buena. No sabía nada a meados.
—Toda la cerveza es alquilada, ¿verdad?
—La mayoría de la cerveza es alquilada. Esta es gratis. Cerveza gratis, sin más. —La chica se bebió medio vaso y se le derramó en la barba. La cerveza goteó sobre la arrugada ropa de refugiada—. Tú no vienes a muchas fiestas comunistas…
Hubert, etc., se encogió de hombros.
—Pues no —contestó—. Soy viejo y aburrido. Hace ocho años no nos dedicábamos a esto.
—¿Y a qué se dedicaban ustedes, abueletes?
La chica no lo dijo con maldad, pero a sus dos amigos —una chica con la misma tez que Seth y un chico con hermosos ojos de gato— se les escapó una risita.
—¡A soñar con tener trabajo en los zepelines! —exclamó Seth, que llegó y abrazó por el cuello a Hubert, etc.—. Soy Seth, por cierto. Este es Hubert, etc.
—¿Etcétera?
La pregunta de la chica vino acompañada solo de una ligera sonrisa. A Hubert, etc., le gustaba aquella chica. Pensó que, en el fondo, probablemente sería simpática, que probablemente no creyera que era un zumbado solo por tener unos cuantos años más y no haber oído hablar de su tipo favorito de cerveza sintética. Hubert, etc., sabía que esta idea suya la impulsaba una teoría de la humanidad que establecía que la mayoría de la gente es buena, pero también provenía de una horrible y opresiva soledad y de estar caliente sin un objetivo concreto. Hubert, etc., era inteligente, lo que no siempre resultaba fácil, y ejercía un control moderado sobre su psique que le dificultaba engañarse con sus propias estupideces.
—Cuéntaselo, colega —dijo Seth—. Venga, es una gran historia.
—No es una gran historia —respondió Hubert, etc.—. Mis padres me pusieron un montón de nombres, ya está.
—¿Cuántos son un montón?
—Veinte. Los veinte nombres más repetidos en el censo de 1890.
—Eso son solo diecinueve —respondió la chica rápidamente—: un nombre de pila y diecinueve complementos.
Seth se echó a reír como si aquello fuera lo más divertido que hubiera oído nunca. Incluso Hubert, etc., sonrió.
—La mayoría de la gente no capta eso. Técnicamente tengo un nombre propio y diecinueve complementos.
—¿Por qué te pusieron tus padres un nombre así? —preguntó la chica—. Además, ¿estás seguro de que son diecinueve complementos? Lo mismo tienes diez nombres propios y diez complementos.
—Creo que es difícil defender lo de los diez nombres propios, el primero tiene una posición que no ocupan los otros. Las Mary Ann y los Jean Marc y demás funcionan en realidad como uno solo.
—Bien visto —dijo la chica—. Aunque, bueno, si Mary Ann lo consideramos nombre propio en su conjunto, ¿por qué no Mary Ann Tanya Jessie Locura Total Pota Verde, etcétera?
—Mis padres estarían de acuerdo contigo. Estaban proclamando su posición con respecto a los nombres, después de que Anonymous pusiera en marcha su política de nombres reales. Los dos habían sido muy activos, habían trabajado para convertirlo en un partido político, por lo que tenían un cabreo de tres pares de cojones. Era evidente que si eran «anónimos» no podían tener una «política de nombres reales». Decidieron ponerle a su hijo un nombre único que nunca cuadrara con ninguna base de datos y le concediera así el derecho legal a utilizar un puñado de nombres diferentes… Cuando llegué a entender todo eso ya me había acostumbrado a «Hubert», y con ese sigo.
Seth le quitó el vaso de cerveza a Hubert, le dio unos tragos y eructó.
—Yo siempre te he llamado Hubert, etc., la verdad. Está guay y es más fácil de decir.
—Como quieras.
—Bueno, pero sigue, ¿vale?
—¿Con qué? —preguntó Hubert, etc., a pesar de que sabía la respuesta.
—Con los nombres. Tienes que oír esto.
—No tienes por qué decirlos —intervino la chica.
—Sí que tengo, supongo, de lo contrario vas a empezar a darle vueltas. —Hubert, etc., ya lo tenía asumido. Era parte de lo que significaba crecer—. Hubert Vernon Rudolph Clayton Irving Wilson Alva Anton Jeff Harley Timothy Curtis Cleveland Cecil Ollie Edmund Eli Wiley Marvin Ellis Espinoza.
La chica ladeó la cabeza y asintió:
—Necesita más Locura Total.
—Seguro que se metían contigo sin parar en la escuela, ¿a que sí? —dijo Seth.
El comentario cabreó a Hubert, etc. Era estúpido. Y era una estupidez repetida sin parar.
—¡Venga ya!, ¿en serio? ¿Tú te crees que de lo que se ríen los niños es de los nombres? ¿De los nombres? La flecha causal señala en dirección contraria. Si los niños se están burlando de tu nombre es porque no eres popular: tu nombre no te hace impopular. Si el niño más molón de la escuela se llamara Frank Einstein, lo llamarían Frankie. Si la loca de la escuela se llamara Lisa Brown, la llamarían Planchamierda.
Hubert, etc., a punto estuvo de decir: «De verdad, no seas capullo», pero no lo dijo. Estaba decidido a ser adulto. Seth no prestaba atención a la posibilidad de estar siendo un capullo.
—¿Y tú? ¿Cómo te llamas? —preguntó Seth a la chica.
—Lisa Brown —respondió ella.
Hubert, etc., soltó una risita.
—¿En serio?
—No.
Seth esperó a ver si la chica decía un nombre, pero terminó por encogerse de hombros y dijo:
—Yo soy Seth.
Se dirigió entonces a sus amigos, que se habían acercado un poco más. Uno de ellos le dio un elaborado apretón de manos, al que Seth respondió fingiendo un entusiasmo completamente natural que Hubert, etc., envidió sin que por ello dejara de avergonzarlo.
La música electrónica subió de volumen. Seth rellenó el vaso de Hubert, etc., y se lo llevó a la pista de baile. Hubert era el único sin vaso. La chica rellenó el suyo y se lo pasó.
—Buena mierda —gritó, con el aliento acariciando la mejilla de Hubert.
La música estaba realmente alta, era un mix automatizado vinculado a una aplicación de DJ que utilizaba tecnología lídar y de mapeo térmico para analizar la respuesta del público a las mezclas musicales y optimizarlas con el fin de conseguir que todo el mundo saliera a la pista. Ya existía cuando Hubert, etc., era lo bastante joven para salir a bailar. La llamaban Regla 34 —por todas las combinaciones posibles—, pero entonces era algo hortera. Ahora era lo último.
—Sabe un poco más a lúpulo de la cuenta, eso sí.
—No es lúpulo, son las enzimas. Lo que lleva ayuda a descomponer la cerveza, impide que se convierta en formaldehído en la sangre. Va bien para reducir las resacas. Son turcas.
—¿Turcas?
—Bueno, medio turcas. Las sacaron los refugiados de Siria. Tienen un laboratorio. Se llama Gezi. Si te interesa, puedo mandarte cosas.
¿Estaba ligando con él? Ocho años antes, darle a alguien tu información de contacto era una invitación. Quizá hubieran entrado en una época de gestión más promiscua de los nombres y los espacios, pero de normas sociosexuales menos promiscuas. Hubert, etc., deseó haber echado un vistazo a algún resumen de sociología de los veinteañeros del momento. Frotó la interfaz en forma de tira del dedo anular, murmuró «información de contacto» y extendió la mano. La de la chica estaba caliente y áspera, era pequeña. Ella tocó una banda que llevaba de gargantilla y susurró algo. Hubert, etc., notó el zumbido de confirmación de su sistema y después un doble zumbido que significaba que ella había respondido.
—Ya me puedes meter en tu lista de confianza.
Hubert, etc., pensó que tal vez aquella chica estuviera tan acostumbrada a compartir datos personales con tanta gente que debería preocuparse por el correo basura o…
—Tú no has estado nunca en una de estas, ¿verdad? —dijo ella acercando la cara hasta su misma oreja otra vez.
—No —respondió Hubert, etc., a gritos.
El pelo de la chica olía a rueda quemada y regaliz.
—Te va a encantar. Venga, vamos a meternos más, van a empezar ya mismo.
La chica lo cogió de la mano de nuevo y, cuando los callos rasparon su piel, Hubert, etc., sintió otro zumbido. Era endógeno, no provenía de ninguna interfaz.
Evitaron a los danzantes dando un rodeo, pateando hojas y rachas de polvo que se arremolinaban iluminadas por las luces. Había motas relucientes que hacían que el aire pareciera cargado de brillantina. Hubert, etc., vio a Seth, que le devolvió la mirada y captó la escena: la chica, las manos, la excursión por zonas oscuras para beneficiarse de la privacidad… Su expresión se contrajo con una envidia superficial antes de transformarla en una mirada lasciva de colega a la que añadió un pulgar levantado. La música automática retumbaba, cantopop y rumba que la Regla 34 sacaba a toda mecha de su paseo aleatorio por el espacio musical.
—Aquí va bien —dijo la chica cuando se subieron a una pasarela suspendida.
La áspera escalera de servicio manchó de óxido las manos de Hubert, etc. Podían oírse el uno al otro por encima del estruendo de la música. Hubert, etc., era muy consciente de su propia respiración y de su pulso.
—No pierdas aquello de vista.
La chica señalaba una máquina que estaba en un lateral. Hubert, etc., entrecerró los ojos y vio a los amigos de la chica moviéndose alrededor del aparato.
—Hacen muebles —le explicó la chica—, sobre todo estanterías. Había una tonelada de material en el almacén.
—¿Has ayudado tú a montar todo esto? —preguntó Hubert, etc., moviendo el brazo para abarcar toda la fábrica y a los participantes en la fiesta.
La chica se llevó un dedo a la nariz de goma pegada a las gafas y guiñó despacio un ojo.
—El Sóviet Supremo.
La chica manipuló el lateral de las gafas y Hubert, etc., pudo ver un centelleo cuando la imagen aumentada, con falso color y estabilización, apareció en los cristales.
—Lo tienen —dijo ella.
La música se interrumpió en mitad de una nota.
Un ruido sordo en la estructura de la fábrica hizo temblar la pasarela. Los que ocupaban la pista de baile miraron a su alrededor buscando de dónde provenía y la atención se fue concentrando en oleadas en un único punto, a medida que unos ojos seguían la orientación de otros y enfocaban la máquina, que se movía sacudiendo polvo que las luces de baile ensartaban iluminando más motas. Apareció un nuevo olor, como a madera, lleno de peligrosas sustancias volátiles que brotaban de los diferentes elementos de la máquina conforme se iluminaba de vuelta a la vida. El silencio en la planta se rompió cuando la primera plancha de material compuesto cayó en la base de ensamblaje, manipulada por miles de dedos minúsculos que corregían su alineamiento justo cuando caía la siguiente plancha. Empezaron a caer en intervalos regulares, una sucesión de tablones celulósicos finos, fuertes y flexibles, unidos velozmente con travesaños, también empujados hasta su posición para alinear las juntas de carpintería que encajaban con un clic. Los infinitesimales dedos levantaron la cuadrícula, la desplazaron por la línea y una nueva cuadrícula quedó ensamblada con la misma velocidad. Entonces las emparejaron y unieron una a la otra.
Más cuadrículas y luego un lazo de tejido de sujeción que fue lanzado, atrapado y cinchado en torno a la estructura. Con esto, la pieza completada fue arrojada a un lado. Otra la seguía a un minuto de distancia en la línea de montaje. Una de las danzantes se acercó sin prisa a la línea de montaje y levantó la pieza acabada con facilidad, la llevó con una mano a la pista de baile y abrió la sujeción con un cuchillo que brillaba con las luces de discoteca. El somier —eso era aquello— quedó instalado con un clic-clac, boquiabierto, listo para un colchón. La bailarina se subió a la cuadrícula de listones y empezó a saltar arriba y abajo. Era tan flexible como un trampolín. Poco después la bailarina desplegó las cuatro extremidades en el aire, cayó de culo en los listones y volvió al aire, donde hizo hasta un mortal.
En la pasarela, la chica se recostó y se pasó un dedo por la barba.
—Buen material.
Hubert, etc., estaba seguro de que la chica sonreía.
—Ese somier está guay. —No se le ocurrió nada mejor que decir.
—Uno de los mejores —respondió ella—. Tenían un millón de líneas de producción rentables, pero los mejores eran los somieres. Les iba de lujo con los hoteles, porque son prácticamente indestructibles y pesan lo que una pluma.
—¿Por qué no los fabrican ya?
—No, sí que los fabrican. Muji cerró la fábrica y se mudó a Alberta hace seis meses. Consiguieron una subvención enorme por trasladarse… Ontario no podía igualar la oferta. Solo llevaban aquí un par de años, apenas empleaban a veinte personas en total y los dos años de exenciones fiscales se estaban acabando. Esto lleva vacío desde entonces. Podemos fabricar la línea entera desde aquí, todos los muebles de Muji, incluidas las cosas de marca blanca que hacen para Nestlé, Standard & Poors y Moët & Chandon. Sillas, mesas, estanterías… En Orangeville hay una planta de materiales vacía a la que vamos a ir para la próxima fiesta, materia prima para la cadena de producción. Si no nos pillan, podemos hacer suficiente mobiliario para un par de miles de familias.
—¿No los cobráis ni nada?
Una larga mirada en silencio.
—Esto es una fiesta comunista, ¿se te ha olvidado?
—Vale, pero ¿cómo coméis y eso?
La chica se encogió de hombros.
—Aquí y allá. Esto y aquello. La amabilidad de los desconocidos.
—Entonces, ¿la gente os trae comida y vosotros les dais estas cosas?
—No —respondió la chica—. No es un trueque. Esto son regalos, economía del don. Todo se entrega libremente, sin esperar nada a cambio.
Era el turno de Hubert, etc.:
—¿Con qué frecuencia recibís un regalo en el mismo momento, o casi, que entregáis una de estas cosas? ¿Quién no se presenta con algo que dar cuando se lleva algo?
—Por supuesto. Es difícil sacar a la gente de la costumbre del quid pro quo propia de la escasez. Pero no tienen que traer nada. Nada. ¿Tú qué? ¿Has traído algo esta noche?
Hubert, etc., se palpó los bolsillos.
—Tengo un par de millones de pavos en la cartera, poca cosa.
—No te la saques. El dinero sí que no lo aceptamos. Mi madre siempre decía que el dinero era el regalo más asqueroso. Por aquí, al que intenta dar o conseguir dinero lo echamos a la calle con una patada en el culo. Y no hay segunda oportunidad.
—En los pantalones se queda.
—Buena idea. —La chica fue lo bastante amable para pasar por alto el doble sentido que había hecho que Hubert, etc., se sonrojara—. Por cierto, me llamo Graciosita Roja.
—Y yo que pensaba que mis padres estaban pillados…
La barba se sacudió de manera indescifrable.
—El nombre no me lo pusieron mis padres —aclaró la chica—. Es mi nombre comunista.
—Como Trotski. Se llamaba Lev Davídovich. Hice una unidad independiente de historia sobre el bolchevismo en el penúltimo año de instituto. Esto es mucho más interesante.
—Dicen que el bueno de Karl dio con el diagnóstico correcto, pero con la receta equivocada —dijo la chica encogiéndose de hombros—. Hacer del comunismo una fiesta supone una diferencia. Todavía no tenemos conclusiones. Probablemente implosionemos. Eso os pasó a vosotros, ¿no? Con los zepelines, digo.
—Explotan, los zepelines explotan.
—Ja. Ja. Ja.
—Perdón. —Hubert, etc., sacó las piernas y se apoyó en una barandilla que chirrió y luego mantuvo su posición. Se dio cuenta de que la barra metálica podría haber cedido, con lo que él se habría precipitado desde una altura de diez metros contra el suelo de hormigón—. Pero sí, los zepelines no funcionaron.
Sobre el papel tenían todo el sentido del mundo. Estaban todas aquellas personas que tenían tiempo de sobra, poco efectivo y amigos por todo el mundo. Los zepelines eran baratísimos si no te importaba dónde ni a qué velocidad ibas. Nacieron cientos de startups con todo un discurso sobre un transporte apropiado para el medio ambiente y la «nueva era de la aviación». A pesar de la retórica, sobrevolaba la inevitable sensación de que aquello era una nueva fiebre del oro, un juego de las sillas que terminaría con unos pocos seres afortunados descansando sobre suficiente dinero para dejar de fingir que les importaba cualquier tipo de aviación que no fuera la que incluía champán y un antifaz templado después de despegar. Mucho dinero empapaba todo aquello, muchas declaraciones de los gobiernos sobre el fomento del talento local y la nueva realidad industrial. Los discursos iban acompañados de reducciones fiscales inmensas para I+D y más pasta de inversores.
Transcurridos tres años —en los que Hubert, etc., y cuantos conocía dejaron todo para pelearse por echar a volar enormes puros flotantes—, la cosa saltó por los aires. Apenas unos años más tarde era algo retrochic. Hubert, etc., había visto una «suite confort original de un zepelín Mark II» en un vídeo sobre decoración a la ultimísima moda. Un juego de muebles de dormitorio volante concienzudamente restaurados y recompuestos para dos personas ricas y estáticas, no para decenas de vagabundos aéreos. Hubert, etc., había pasado tres meses en una cooperativa que estaba produciendo el mobiliario, listo para introducirlo en las cabinas aeronáuticas. Se suponía que todo aquel esfuerzo le daría derecho a una determinada cantidad de tiempo al año en el cielo a bordo de cualquier nave que llevara un producto de la cooperativa, revoloteando según soplara el viento hacia cualquier lugar.
—No es tu culpa. Está en la naturaleza de la bestia creer en burbujas y pensar que es posible abrirse paso con el emprendimiento.
La chica se quitó la barba y las gafas. Tenía cara de diablilla, con montones de señales brillantes de sudor y marcas hundidas donde habían estado apoyadas las pesadas gafas. Se secó el sudor con los faldones de la camisa, lo que permitió a Hubert, etc., echar un vistazo a su pálida barriga, que decoraba un lunar al lado del ombligo.
—¿Y tú y los tuyos? —preguntó Hubert, etc., que quería más cerveza y cayó en la cuenta de que necesitaba mear, pero no sabía si debería aguantarse para producir más.
—No vamos a abrirnos camino con el emprendimiento ni nada parecido. Esto no es emprender.
—También se ha intentado lo de no emprender, holgazanear no te lleva a ninguna parte.
—No se trata de emprender o no emprender. No somos emprendedores en el mismo sentido en que el béisbol no es las tres en raya. Estamos jugando a un juego diferente.
—¿Y es?
—Posescasez —respondió la chica con una solemnidad casi religiosa.
Hubert, etc., no debió de ser capaz de mantener una expresión neutra, porque la chica pareció enfadada.
—Perdón.
Era de los que se disculpaban por naturaleza. Una vez, un compañero de piso hizo una serie de lápidas de cartón para Halloween que colgó como banderitas de los armarios de la cocina. La de Hubert, etc., decía: «Perdón».
—Déjate de perdones. Mira todo esto, Etcétera. Sobre el papel, este sitio no sirve para nada, las cosas que salen de esta línea de producción tienen que ser destruidas. Es una violación de una marca registrada. A pesar de que venga de una línea de producción oficial de Muji y utilice materiales de Muji, no tiene licencia de Muji, por lo que esa configuración de celulosa y pegamento es delito. Algo así es tan claramente una puta mierda que cualquiera que le preste atención está jugando al juego equivocado y no merece consideración. Quien diga que el mundo es un lugar mejor dejando que este edificio se pudra…
—No creo que el razonamiento sea ese —la interrumpió Hubert, etc., que tiempo atrás había tenido muchas discusiones de este tipo. No era un joven vanguardista, pero esto lo entendía—. La idea es que decirle a la gente lo que puede hacer con sus cosas produce peores resultados que dejar que hagan estupideces y que el mercado distinga las buenas ideas de las…
—¿A ti te parece que alguien cree en eso todavía? ¿Tú sabes por qué la gente que necesita muebles no se limita a reventar la puerta de este sitio? No es por defender la ortodoxia del mercado.
—Por supuesto que no. Es miedo.
—Y llevan razón al tener miedo. En este mundo, si no tienes éxito, eres un fracasado. Si no estás en lo alto, estás abajo. Si estás en medio, estás colgando de la punta de los dedos con la esperanza de conseguir un agarre mejor antes de que te abandonen las fuerzas. Todo el que está aguantando ahí tiene demasiado miedo para soltarse. Todo el que está abajo está demasiado agotado para intentarlo. ¿Y la gente de arriba? Esos son los que dependen de que las cosas sigan como están.
—Entonces, ¿cómo llamas a tu filosofía? ¿Posmiedo?
—Da igual. —La chica se encogió de hombros—. Tiene montones de nombres. Ninguno que importe. Eso es lo que me importa: eso.
La chica señaló los somieres y la pista de baile. Había otra línea de máquinas conectada, y los juegos de sillas y mesas plegables se amontonaban.
—¿Y «comunismo»?
—¿Qué pasa con eso?
—Es una etiqueta con mucha historia. Podríais ser comunistas.
La chica agitó la barba delante de los ojos de Hubert, etc.
—Fiesta comunista, fiesta. Eso no nos hace «comunistas» más de lo que organizar una fiesta de cumpleaños nos hace «cumpleañistas». El comunismo es algo interesante que hacer, no algo que yo quiera ser nunca.
Se oyó la escalera y la pasarela empezó a temblar como un diapasón. Se asomaban al borde cuando la cabeza de Seth apareció delante de sus ojos.
—¡Hola, tortolitos!
Estaba cariñoso y nervioso, puesto de algo interesante. Hubert, etc., lo agarró antes de que pudiera precipitarse por encima de la barandilla. Otra persona asomó la cabeza, el miembro del trío barbado que estaba en el grifo de la cerveza.
—¡Eh, eh, eh!
También parecía colocado, pero Hubert, etc., no estaba del todo seguro.
—Este es el tipo —dijo Seth—, el de los nombres.
—¡Tú eres Etcétera! —estalló el recién llegado, que abrió los brazos como si fuera a saludar a un hermano perdido—. Yo soy Billiam.
Billiam le dio a Hubert, etc., un prolongado abrazo de borracho. Hubert, etc., había salido con chicos, estaba abierto a la idea, pero Billiam —excepto por sus hermosos ojos ligeramente caídos— no era su tipo y, de todos modos, estaba demasiado puesto para valorarlo siquiera. Hubert, etc., se lo quitó de encima con esfuerzo y algo de ayuda de la chica.
—Billiam —dijo ella—, ¿qué habéis estado haciendo?
Billiam y Seth se miraron fijamente y estallaron en una risa histérica.
La chica le dio a Billiam un empujón festivo que hizo que terminara despatarrado y con un pie colgando fuera de la pasarela.
—Meta —concluyó la chica—. O algo parecido.
Hubert, etc., había oído hablar del meta. Te proporcionaba un distanciamiento irónico: un subidón muy del momento que vivían. Los conspiranoicos pensaban que era demasiado zeitgeistpara ser una coincidencia, decían que lo distribuían para ablandar a la población frente a su miserable situación. En tiempos de Hubert, etc. —ocho años antes—, la plaga se llamaba «ahora», algo que daban a los auditores de código fuente y a los pilotos de drones para garantizarles una concentración robótica. Hubert, etc., se había tomado una tonelada mientras trabajaba en los zepelines. Hacía que se sintiera como un androide feliz. Los conspiranoicos habían dicho del ahora lo mismo que decían del meta. Al fin y al cabo, cualquier cosa que te hiciera repudiar la realidad objetiva y darle valor a algún tipo de estado mental interno ayudaba a facilitar la supervivencia y el sostenimiento del statu quo.
—¿Como te llamas?
—¿Importa? —respondió ella.
—Me está volviendo loco —reconoció Hubert, etc.
—Lo tienes en tus contactos.
Hubert, etc., echó la cabeza hacia atrás. Claro. Pasó un dedo por la interfaz de la manga y la manipuló un momento.
—¿Natalie Redwater? ¿Como los auténticos Redwater?
—Hay montones de Redwater —respondió ella—. Somos de ellos. Pero no de los que tú estás pensando.
—Pero están cerca —dijo Billiam desde su mundo irónico, horizontal, colocado—. ¿Primos?
—Primos.
Hubert, etc., se esforzó para evitar que palabras como «pastafari» y «pijipi» se abrieran paso en su cabeza. Probablemente no lo consiguió. La chica no parecía feliz de que su nombre hubiera salido a la luz.
—¿Primos en plan «la familia pobre del pueblo» —preguntó Seth desde su posición fetal— o primos en plan «nos dejan utilizar el avión pequeño»?
Hubert, etc., se sentía mal, y no solo porque le gustara la chica. Había conocido a gente con privilegios desde la cuna, montones en el entorno de los zepelines, y podían ser personas agradables cuyas características más destacadas iban más allá de los privilegios inmerecidos. Seth, normalmente, no se habría comportado como un capullo con este tipo de cosas (eran precisamente el tipo de cosas con las que no era un capullo), pero estaba colocado.
—Primos en plan «lo bastante para preocuparse por un secuestro» y «no lo suficiente para pagar el rescate» —respondió ella con la cara de quien repite una frase ya gastada por el uso.
La llegada de los dos chicos colocados acabó con la magia de la noche. A sus pies, las máquinas encontraron un ritmo continuo y la Regla 34 saltó otra vez, mezclando witch house y nuevo romántico, sincronizándose automáticamente con el pulso de las máquinas. No estaba consiguiendo sacar a muchos bailarines, pero unos cuantos entregados seguían ahí, hermosos y en movimiento. Hubert, etc., los miraba con atención.
Tres cosas pasaron entonces: la música cambió (psychobilly y dubstep); Hubert, etc., abrió la boca para decir algo; y Billiam señaló al techo y gritó con una risa tonta y cantarina:
—¡Reeeedaaaada!
Siguieron la dirección que indicaba el dedo y vieron la bandada de drones despegarse del techo, replegar las alas y lanzarse en picado con un aullido. Natalie se volvió a colocar la barba y Billiam se aseguró de que la suya estuviera también en su sitio.
—¡Las máscaras, Seth! —gritó Hubert, etc., sacudiendo a su amigo.
Algún buen motivo había para que Seth llevara las máscaras de los dos, pero Hubert, etc., no lo recordaba. Seth se incorporó con las cejas levantadas y una sonrisa burlona. Con la barbilla clavada en el pecho, Hubert, etc., se abalanzó sobre él y le vació con virulencia los bolsillos. Se pegó la máscara a la cara y sintió cómo el tejido iba adhiriéndose por zonas en función de la respiración, que hacía que la tela se desplegara y absorbiera la grasa de la cara. Se la colocó a Seth.
—No tienes por qué hacer esto —protestó Seth.
—Ya lo sé —dijo Hubert, etc.—, lo hago porque soy un buenazo.
—Te preocupa que revisen mi gráfica social y te encuentren en la zona de primer nivel y alta intensidad. —La sonrisa de Seth, brillante en la oscuridad de su rostro, transmitía una calma irritante. Se esfumó detrás de la máscara. Era el puñetero meta—. Entonces sí que ibas a estar jodido. Repasarían tus datos remontándose años, chaval, hasta que encontraran algo. Siempre encuentran algo. Te apretarían las clavijas, te amenazarían con lo más espantoso a menos que te hicieras de la brigada de narcóticos. La habitación 101, querido…
Hubert, etc., le dio a Seth un guantazo más fuerte de lo necesario en lo alto de la cabeza. Seth soltó un «au» suave y dejó de hablar. Los drones volaban en patrón de cobertura, como palomas activadas por una manivela. Las interfaces de Hubert, etc., vibraron al detectar intentos de incursión y se apagaron. Hubert, etc., descargaba protecciones regularmente, aunque solo fuera para combatir a los gusanos que robaban datos personales desde vehículos en movimiento, pero se estremeció al cuestionarse si realmente estaría más al día que los bots de la policía.
La fiesta se disolvía. Los danzantes huían, algunos con muebles en las manos. La música saltó a volumen de capacidad ofensiva, un sonido tan alto que hacía que dolieran los ojos. Hubert, etc., se llevó las manos a las orejas justo cuando uno de los drones rozó una viga, empezó a dar vueltas en picado y se estrelló contra el hormigón. Otro dron bombardeó la unidad central del equipo de sonido, que acabó en el suelo. La música no se detuvo.
Hubert, etc., hizo a Seth sentarse y señaló la escalera. Descubrieron sus orejas para bajar. Era una tortura: el ruido brutal, las dolorosas vibraciones del metal en las manos y en los pies. Natalie llegó abajo y señaló una puerta.
Algo pesado y doloroso rozó a Hubert, etc., en la cabeza y en el hombro haciéndolo caer de rodillas. Se puso a cuatro patas y luego logró levantarse, sin dejar de ver las estrellas detrás de la máscara.
Quiso saber qué era lo que le había golpeado. Le llevó un segundo comprender lo que veía. Billiam estaba en el suelo con los brazos formando una peculiar esvástica, la cabeza visiblemente deformada y un charco de sangre que parecía tinta extendido en la penumbra. Luchando contra el mareo y el dolor de los oídos, Hubert, etc., se agachó sobre Billiam y le retiró la barba con cautela. Estaba empapada de sangre. La cara de Billiam estaba aplastada, era una parodia de los rasgos humanos; la frente tenía una espantosa hendidura que abarcaba un ojo. Hubert, etc., intentó tomarle el pulso en la muñeca y luego en el cuello, pero lo único que percibía era la atronadora música. Puso una mano en el pecho de Billiam para notar si subía y bajaba con la respiración. No estaba seguro.
Levantó la vista, pero Seth y Natalie ya habían alcanzado la puerta. No debían de haber visto a Billiam desplomarse, no debían de haber visto cómo caía sobre él. Un dron acarició el pelo de Hubert, etc. Quería llorar. Hizo a un lado los sentimientos, recordó los primeros auxilios. No debía mover a Billiam. Pero si se quedaba, lo pescarían. Quizá fuera demasiado tarde. La sección de su cerebro al cargo de las justificaciones egoístas murmuraba: ¿Por qué no te largas? Tampoco es que puedas hacer nada. Tal vez ya ha muerto. Parece muerto.
Hubert, etc., había llevado a cabo un estudio concienzudo de esa voz y había llegado a la conclusión de que era la voz de un gilipollas. Intentó ir más allá de los razonamientos interesados. Agarró una bolsa que alguien se había dejado y, con suavidad, hizo rodar a Billiam hasta tenerlo en la posición de recuperación y le puso la bolsa debajo de la cabeza. Estaba incorporándolo con una silla rota y un trozo de tubería, con los ojos entrecerrados y el insoportable martilleo en la cabeza, cuando alguien le agarró elhombro dolorido. A punto estuvo de vomitar. Había llegado el día que toda su vida había sabido que llegaría, el día en el que acabaría en prisión.
Pero no era un poli: era Natalie. Dijo algo inaudible que se tragó la música. Señaló a Billiam. Se arrodilló y sacó una linterna. Vomitó, si bien tuvo la suficiente presencia de ánimo para hacerlo en el bolso. Hubert, etc., entendió en un segundo nivel de consciencia que la chica había pensado en las células del esófago y el ADN. Aquel segundo nivel admiró su capacidad de previsión.
Natalie se levantó, volvió a tomarlo del brazo herido y tiró con fuerza. Hubert, etc., gritó por el dolor —una voz que se perdió en el estruendo— y se marchó dejando a Billiam atrás.
[II]
Fue duro para Seth cuando le bajó el meta, en torno a las cuatro de la madrugada, sentados en un barranco, con los oídos tronando, que hay un zumbido justo debajo y sin dejar de oír el eficiente zumbido de los vehículos de los cuerpos de seguridad en la carretera que tenían encima. Se sentó en un tronco con su sonrisa de superioridad, pero luego empezó a sollozar con la cabeza en las manos y metida entre las rodillas, con el vagido sincero de un niño pequeño.
Hubert, etc., y Natalie lo miraron desde los árboles en los que apoyaban la espalda, combatiendo la pendiente del barranco. Fueron a por él. Hubert, etc., lo abrazó con cierta incomodidad y Seth enterró la cara en el pecho de su amigo. Natalie le acarició el brazo y murmuró palabras que Hubert, etc., consideró femeninas en cierto sentido consolador. Hubert, etc., había reparado en el llanto de Seth y en la posibilidad de que fuera detectado por los sistemas electrónicos de los cuerpos de seguridad. Ser consciente de esta eventualidad interfería con su empatía, que no era tanta, para empezar, porque Seth estaba jodido por haberse tomado una estúpida droga en una fiesta de moda en la que no se les había perdido nada, y ahora Hubert, etc., estaba cubierto de sangre seca que no había sido capaz de quitarse con las hojas y las rocas humedecidas por el rocío.
Hubert, etc., apretó la cara de Seth con fuerza contra su pecho, en parte para ahogar el llanto. Todavía le pitaban los oídos, la cabeza le zumbaba con los latidos del corazón y sentía un hormigueo en la yema de los dedos por el contacto con la cara aplastada y reblandecida de Billiam. Estaba seguro de que cuando se marcharon estaba ya muerto. Y como Hubert, etc., era como era, sospechaba de esta certeza, porque si Billiam ya estaba muerto, no lo habían dejado morir solo en el hormigón.
Natalie le dio unos golpecitos a Seth en el brazo.
—Venga, colega. Es el bajón. Piénsalo conmigo, eso lo puedes hacer con el bajón del meta, es parte del paquete. Venga, Steve.
—Es Seth —dijo Hubert, etc.
—Seth —rectificó ella, que estaba tan impaciente con su amigo como él—. Venga. Piénsalo. Es terrible, es espantoso, pero esta no es tu reacción real, solo es la droga. Venga, Seth, piénsalo.
Natalie seguía repitiendo: «piénsalo». Debía de ser lo que se le decía a quien pasaba un mal rato con el meta. Hubert, etc., lo repitió también y los sollozos de Seth amainaron. Se quedó callado un tiempo. Luego se oyeron unos ronquidos suaves.
Natalie y Hubert, etc., se miraron.
—¿Y ahora? —preguntó Natalie.
Hubert, etc., se encogió de hombros.
—Seth tenía las fichas para volver en coche a casa. Podemos despertarlo.
Natalie cerró los ojos con fuerza.
—No quiero mandar ningún mensaje desde aquí. Fuisteis aislados, ¿verdad?
Hubert, etc., no hizo ningún gesto de exasperación. Su generación había perfeccionado el aislamiento, ocultando por completo sus sistemas de camino a las fiestas. No había sido fácil, pero todo el que era demasiado perezoso para molestarse en hacerlo terminaba en la cárcel, a veces acompañado por sus amistades, de modo que se generalizó.
—Fuimos aislados —respondió.
Habían ido en coche hasta un sitio con mil destinos probables en términos estadísticos a un paseo corto de distancia y habían andado mucho para llegar a la fiesta. No eran estúpidos.
—Vale, ¿te parece que es seguro encender?
—¿Seguro en qué medida?
Hubert, etc., pudo ver que Natalie contenía un gesto de exasperación.
—En la medida de que el riesgo sea aceptable. Y si me preguntas «¿aceptable en qué sentido?», te suelto un guantazo. ¿Te parece que es buena idea encender?
—Te diría: «¿buena idea comparado con qué?». No lo sé, Natalie. Me parece… —Hubert, etc., tragó saliva—. Estoy bastante seguro de que Billiam está… —Volvió a tragar saliva—. Creo que está muerto. —Evitaron mirarse. Qué accidente más estúpido—. Dejando a un lado todo lo demás, me parece que eso significa que la poli no va a tener piedad, porque una persona muerta lo pone todo en una categoría diferente. Por otra parte, nuestro ADN está por todo aquel sitio y, con la que van a montar, vendrán a por nosotros pase lo que pase. Por otra parte, quiero decir, además de esto, o teniendo esto en mente, si encendemos ahora estamos corroborando todavía más cualquier indicio que apunte a que estábamos allí, lo que significa que…
—Suficiente persecución paranoica. No podemos encender.
—¿Cómo llegaste tú allí?
—Con una amiga —respondió Natalie—. Estoy segura de que ha llegado a casa, está calentita y cómoda debajo de una manta y tendrá una taza de té esperando cuando se levante.
Natalie parecía resentida por primera vez. Hubert, etc., reparó en que estaba medio congelado, medio muerto de hambre y con tanta sed que parecía que le hubieran pintado la boca por dentro con almidón.
—Tenemos que movernos. —Hubert, etc., se miró. En la grisácea luz del amanecer la sangre seca parecía barro—. ¿Te parece que puedo entrar en el metro así?
Natalie volvió la cabeza mientras se sacudía cosas que habían caído de Seth a su regazo.
—Así no. Aunque con la chaqueta de Steve quizá sí.
—Seth.
—Como se llame. —Natalie sacudió a Seth del hombro con cierta virulencia—. Venga, Seth, es hora de irse.
Llegaron a la estación a las cinco y media. Hubert, etc., llevaba puesta la chaqueta de Seth, que le quedaba grande, y tenía la suya colgada del brazo. Llegó el primer tren y se mezclaron con los somnolientos trabajadores del turno de mañana y con los quejumbrosos juerguistas. La gente con trabajo miraba a estos últimos. La gente con trabajo olía bien; los juerguistas no, ni siquiera para la embotada nariz de Hubert, etc. Durante la burbuja de los zepelines había tenido que madrugar mucho cuando, sin razón discernible alguna, se reducían unos plazos ya insensatos con la urgencia propia de un accidente de tráfico. Había subido al primer tren del día para ir a trabajar. Qué demonios: había dormido en la oficina.
El bajón de Seth se había estabilizado. Era el retrato perfecto de «Hombre con resaca por drogas», en tonos mugrientos, con mucha sombra y líneas cruzadas. El aire frío le había dejado los brazos desnudos del color de la carne enlatada, pero Hubert, etc., no tenía ningún remordimiento por haberse apropiado de su chaqueta.
—Míralos —dijo Seth con un susurro exagerado—. Qué buenecitos.
Eran de origen indio, persa, clases medias, pero todos iguales, todos con el uniforme de la respetabilidad de las personas con trabajo. Un par de ellos los miraron como si fueran mierda. Seth se dio cuenta, listo para la gresca.
—No… —dijo Hubert, etc.
Pero Seth ya estaba diciendo:
—Es el autoengaño total. Como si pudieran cambiar algo con una nómina. Si una nómina pudiera cambiarte la vida, ¿tú crees que te iban a dejar tener una?
Era un buen argumento. Seth lo había utilizado antes.
—Seth —dijo Hubert, etc., en un tono más firme.
—¿Qué? —Seth se sentó más estirado, con pinta beligerante.
El metro de Toronto, como la mayoría de los metros, era un espacio de desatención social. Hacía falta mucho para conseguir que otra gente reconociera abiertamente tu presencia. Seth lo había conseguido. Los viajeros miraban con atención.
Natalie se agachó, se llevó una mano a la boca, se acercó al oído de Seth y susurró algo. Seth apretó los labios y su mirada se tornó feroz, luego clavó la vista en los pies. Natalie miró a Hubert, etc., con media sonrisa y preguntó:
—¿Dónde vamos?
Hubert, etc., se alegró por ese uso del plural. Habían sido compañeros de armas aquella noche y tenía su contacto, pero en cierta medida esperaba que dijera que se iba a casa y lo dejara con Seth.
—¿A Fran’s? —propuso.
Natalie torció el gesto.
—Venga —insistió Hubert, etc.—. Está abierto veinticuatro horas, se está calentito y no te echan a la calle…
—Ya… —dijo Natalie—. Pero es un agujero.
Hubert, etc., se encogió de hombros. Recordaba el cierre del último Fran’s, cuando era adolescente, y más tarde, cuando la cadena fue recuperada como pasatiempo por un Weston de segunda fila, todo un espectáculo por la familia en cuestión y su conexión con las instituciones de la ciudad. El nuevo Fran’s parecía embrujado, una sensación que era, irónicamente, todavía más intensa en las celebraciones especiales, con camareros vivos en lugar de autómatas. Los seres humanos cargados con bandejas de comida hacían más evidente el hecho de que el restaurante había sido diseñado para estúpidos robots de corral y un mínimo de supervisión humana. Pero era barato y te dejaban ocupar las mesas mucho tiempo.
Le hubiera gustado haber sugerido algún sitio mejor. Antes, cuando estas cosas le importaban, tenía una lista sin fin de sitios a los que ir si contaba con el dinero y la compañía adecuados. Seth tenía este tipo de listas siempre a mano, pero Hubert, etc., no quería hablar con Seth. Preferiría que propusiera irse solo a casa a dormir sus traumas y los posos de las drogas. Pero eso no iba a pasar, porque así era Seth.
—Vale —asintió Natalie, que, con los ojos vidriosos, se miró el regazo, cubrió con una mano la superficie de interacción del muslo y comprobó sus mensajes.
El movimiento le recordó a Hubert, etc., que era hora de encender y sus interfaces vibraron para hacerle saber las cosas que debería estar haciendo. Desparasitó sus bandejas de entrada, limpiándolas de basura y publicidad. Pospuso la alerta de los mensajes que prefería que lo molestaran más tarde: de sus padres, de una antigua novia, de un trabajo que había buscado en un catering.
Estaban ya casi en la estación de St. Clair y, en el mismo momento en el que se levantaban, uno de los trabajadores del turno de mañana se metió en el espacio de Seth. Era un tipo grande, de piel blanca, con pecas, una larga nariz aguileña y un peinado conservador a la altura del cuello de la chaqueta. Llevaba un abrigo barato y algún tipo de uniforme debajo, tal vez de sanitario.
—Tú —dijo metiendo el cuerpo— eres un mierdecilla con la boca demasiado grande, teniendo en cuenta que a lo que te dedicas es a chupar ayudas y a estar de juerga toda la noche. ¿Por qué no te buscas un puto trabajo?
Seth se hizo a un lado, pero el tipo lo siguió, mientras todo el mundo se balanceaba con el movimiento del vagón al frenar. Las glándulas suprarrenales de Hubert, etc., encontraron una reserva inesperada de adrenalina y se dispararon. El corazón le tronaba. Alguien iba a llevarse un golpe. El tipo era grande y olía a jabón. Había cámaras en el tren y en la gente, pero no parecía que le importara una mierda.
Natalie puso una mano en el pecho del tipo y lo empujó. Este, sorprendido, bajó la mirada hacia la enjuta mano femenina que tenía en el pecho y atrapó con su manaza la muñeca de la chica. Natalie soltó un latigazo con la mano libre y le golpeó el pecho con el bolso, que se abrió y le derramó vómito frío por el pecho. Parecía tan asqueada como él, pero cuando el tipo la soltó y dio un paso atrás, Natalie saltó entre las puertas del vagón, que empezaban a cerrarse. Hubert, etc., y Seth salieron pisándole los talones. Se volvieron a tiempo de ver al tipo olerse la mano, incrédulo, con un lenguaje corporal que decía a gritos: «No me puedo creer que me hayas tirado un bolso lleno de vómito encima…».
—Natalie —dijo Seth en las escaleras mecánicas (los pasajeros que se habían bajado con ellos les abrieron un amplio pasillo)—, ¿por qué llevabas el bolso lleno de pota?
Natalie movió la cabeza en un gesto de negación.
—Se me había olvidado. Vomité cuando vi… —Natalie cerró los ojos—. Cuando vi a Billiam.
—A mí se me había olvidado también —dijo Hubert, etc.
—Espero que no se haya caído nada importante cuando le he arreado al tipo ese.
Natalie llevaba el bolso —de tamaño medio y con un patrón abstracto retro impreso en el vinilo exterior— en bandolera. Lo abrió con cautela, hizo una mueca y miró el nauseabundo contenido.
—La verdad —reconoció Natalie— es que ni siquiera sé cómo coño empezar a limpiar esto. Lo tiraría, pero lleva cosas que deberían poder lavarse.
Seth arrugó la nariz.
—Guantes y una mascarilla. Y un lavabo que no sea tuyo. Colega, ¿¡qué habías comido!?
Natalie lo miró con ojos agresivos, aunque una leve sonrisa jugueteaba en sus labios.
—Ha sido útil, ¿no? Steve, hemos tenido una noche de mierda. ¿Te parece que puedes bajar un poco el nivel? Ya sabes: no buscar pelea.
Seth tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. Hubert, etc., sintió una descarga de celos del culo al estómago y quiso tirar a Seth por las escaleras mecánicas. Terminó diciendo:
—No estamos ninguno en nuestro mejor momento. Un poco de comida nos vendrá bien. Y cafetante.
Seth y Natalie dieron un respingo con la mención del cafetante.
—¡Sí, vamos! —exclamó Natalie, que empezó a subir los grandes escalones de dos en dos.
Pasaron los torniquetes y salieron a una mañana de una luminosidad cegadora, rebosante de gente peripuesta haciendo las compras del sábado por la mañana en peripuestas salas de muestras. El Fran’s renovado tenía una estrecha cristalera entre la exposición de muestras de un restaurador de baños y un sitio que vendía esculturas gigantes de hormigón.
—¿Te acuerdas del neón del Fran’s? —dijo Hubert, etc.—. Era de un color tan increíble…, un rojo salvaje. —Señaló el led—. Nunca me parece que dé el tono. Me hace querer darle una vuelta más al mando gamma de la realidad.
Natalie lo miró con cara de extrañeza. Encontraron un reservado. La mesa se iluminó con los menús cuando se sentaron. Al menú que cada uno tenía delante le salieron bocadillos de cómic cuando la biometría del sistema autoservicio los reconoció y, a modo de bienvenida, destacó los platos que habían pedido en su última visita. Hubert, etc., vio que Natalie había pedido una lasaña con doble pan de ajo. Habían pasado cuatro años.
—No vienes mucho por aquí…
—Solo una vez. El día de la inauguración.
Natalie toqueteó el menú un rato y pidió un batido con malta y doble de chocolate, picadillo de ternera en conserva, croquetas de patata, doble de salsa HP y mayonesa y medio pomelo con azúcar moreno.
—A la inauguración me invitaron los Weston. Un rollo familiar —explicó Natalie, que miró a Hubert, etc., a los ojos, de frente, retándolo a hacer algún comentario a propósito de su posición de privilegio—. ¿El neón? Lo compró mi padre. Está colgado en nuestra casa de campo del lago Muskoka.
Hubert, etc., no cambió el gesto.
—Me gustaría verlo algún día —dijo sin alterarse.
Estaba esperando que Seth dijera algo.
—Me llamo Seth, no Steve.
La amplia sonrisa de comemierdas era inconfundible. Estiró una mano y le dio la vuelta al pedido de Natalie, arrastrando una copia a su lado de la mesa.
—Bah, qué coño. —dijo Hubert, etc., que cogió el pedido de Seth y se lo copió también.
Hubert, etc., clicó la cafetantera grande y Natalie envió el pedido de un palmetazo.
—Venga —lo pinchó Natalie—. Dilo.
Hubert, etc., respondió:
—Nada que decir. Tu familia conoce a los Weston.
—Sí. Los conocemos. Somos faods.
Hubert, etc., asintió como si supiera lo que significaba aquello, pero a Seth no le daba vergüenza preguntar.
—¿Qué significa faods?
—Familias asentadas en Ontario desde siempre.
—No había oído nunca el término —respondió Seth.
—Yo tampoco.
Natalie se encogió de hombros.
—Posiblemente tienes que ser faods para saber lo que es una faods. Conocí más que suficientes en los campamentos de verano.
En ese momento llegó la comida encima de un robot rodante que atracó en su mesa. Vaciaron la bandeja superior y el carrusel rotó para ofrecerles la siguiente bandeja y, posteriormente, una tercera. En la cuarta iba el cafetante. Natalie lo puso en la mesa y Hubert, etc., no pudo más que admirar la musculatura de sus brazos cuando lo hizo. Se dio cuenta de que no se afeitaba las axilas y sintió una intimidad inexplicable al reparar en ello. Repartieron los platos y sirvieron el cafetante.
Hubert, etc., tomó la guinda de un rojo nuclear que coronaba la montaña de nata montada de su batido y se la comió con rabo y todo. Natalie hizo lo mismo. Seth se escaldó la lengua con el cafetante y derramó el agua con hielo con la prisa por servirse.
Natalie utilizó el extremo de su plato a modo de paleta y mezcló un remolino beis de salsa HP y mayonesa. Después pinchaba pequeñas porciones de comida, las mojaba en aquella mezcla y se las llevaba a la boca.
—Eso tiene una pinta infame.
Las palabras las había pronunciado Seth, no Hubert, etc., que no quería ser un capullo. Seth era un id portátil, externo. No siempre cómodo ni apropiado, pero útil, no obstante.
—Se llama amor pardo —explicó Natalie, que se limpió con cuidado con una servilleta a rayas rojas y blancas y esperó a que Seth lanzara una indirecta que no llegó—. Lo inventé en el instituto. Si no quieres probarlo, tú te lo pierdes.
Pinchó más picadillo y orientó el tenedor hacia ellos. Llevado por un impulso, Hubert, etc., dejó que se lo metiera en la boca. Estaba sorprendentemente bueno. El tintineo del tenedor en los dientes le hizo estremecerse como una meada de las buenas.
—Fantástico.
Lo decía de corazón. Se preparó su propia mezcla, para lo que tomó la de Natalie como referencia de color.
Seth rechazó probarlo, para secreto deleite de Hubert, etc., al que la comida le pareció mejor de lo que recordaba. Y más cara. No había presupuestado el gasto. Aquello iba a doler.
En eso pensaba delante del urinario al tiempo que olía el caldo activo de su orina, que recordaba a la excreción de los espárragos. Pensando en el dinero, oliendo lo que olía, a punto estuvo de hacerse una pinza y salir corriendo a por un vaso para guardar un poco. Tener cerveza gratis era tener cerveza gratis, aunque empezara como cerveza de segunda mano. Toda el agua era cerveza de segunda mano. Sin embargo, había desaparecido por las cañerías antes de que la idea terminara de materializarse en su cabeza.
Cuando volvió a la mesa, al lado de Natalie estaba sentado un hombre más mayor.
Tenía el pelo largo, bien cortado, y la piel con el lustre del cuero bueno. Llevaba una chaqueta de punto teñida del color del cemento y con botones de hueso veteado cosidos con hilo fucsia. Debajo, una apretada camiseta negra sugería un pecho musculado y una tripa plana. En la mano, una sencilla alianza y las uñas cortas, limpias, parejas, una suerte de ostentosa «no manicura».
—Eh, hola —dijo el tipo. Hubert, etc., se sentó enfrente. El hombre le tendió una mano—. Soy Jacob. El padre de Natalie.
Se saludaron.
—Yo soy Hubert.
Y Seth dijo al unísono:
—Puedes llamarlo Etcétera.
—Puedes llamarme Hubert —insistió Etcétera, para quien su id externo era ya un dolor de huevos.
—Encantado de conocerte, Hubert.
—Mi padre me espía —intervino Natalie—. Por eso está aquí.
—Podría ser peor —dijo Jacob encogiéndose de hombros—. No es que te tenga el teléfono pinchado. Son solo fuentes públicas de información.
Natalie soltó el tenedor y alejó el plato.
—Compra registros de vídeo, informes de crédito en tiempo real, detalles de consumo. Como una verificación de antecedentes de alguien a quien acaban de contratar. Pero todo el rato.
—Eso da miedito —respondió Seth—. Y es caro.
—No tanto. Me lo puedo permitir.
—Papá ya ha hecho la transición a los ricos de casta —dijo Natalie—. No le da vergüenza el dinero. No la que les daba a mis abuelos. Sabe que prácticamente pertenece a una especie diferente y no ve por qué tendría que ocultarlo.
—Mi hija está jugando a intentar avergonzarme en público, algo a lo que lleva dedicando sus esfuerzos desde que tenía diez años. No me avergüenzo con facilidad.
—¿Por qué te ibas a avergonzar? Para poderte avergonzar te tendría que importar lo que otra gente piense de ti. Y no te importa. Así que no te avergüenzas.
Era Hubert, etc., el que sentía vergüenza ajena, le parecía que tenía que decir algo, aunque solo fuera para que Seth no acaparara toda la atención. Se tiró a la piscina:
—Seguro que le importa lo que pienses tú de él.
Ambos sonrieron y el parecido familiar resultó asombroso, tenían incluso un hoyuelo doble en la mitad derecha de la cara.
—Por eso lo hago. Soy la representante de todos los seres humanos que no llega a percibir. Tampoco es que sea divertido, aunque a él se lo parezca.
—No veo que rechaces los privilegios, Natty —dijo Jacob pasándole un brazo por los hombros.
Natalie permitió el gesto un instante perfectamente medido y luego retiró la mano de su padre.
—Por el momento.
El silencio de Jacob transmitía un elocuente escepticismo. Movió el plato de su hija hasta su espacio, pulsó el mensaje CUENTA CONJUNTA en la mesa, pasó la banda de contacto de la manga por encima y dibujó un patrón con el pulgar y el corazón. Se acabó lo que quedaba de picadillo de ternera y estiró la mano para coger el batido. Natalie se lo impidió.
—Es mío.
Jacob se conformó con los posos de su cafetante.
—¿Vas a invitar a tus amiguitos a venir a jugar a casa? —preguntó Jacob, que se limpió la boca y cargó los platos en el robot, de nuevo atracado en la mesa.
—¿Os apetece una ducha, chicos?
Seth dio un golpe en la mesa, lo que hizo que el menú empezara a bailotear intentando interpretar sus instrucciones.
—¡Vamos, hermano, esta noche cenamos!
Hubert, etc., le dio un codazo.
—Será mejor que contéis las cucharas.
—Se cuentan solas —respondió Jacob, que hizo algo con la manga y dijo—: El coche estará aquí en un segundo.
[III]
No era un coche compartido, por supuesto. Redwater era uno de los grandes apellidos: había habido un alcalde Redwater, parlamentarios Redwater, un ministro de Economía Redwater y multitud de directores ejecutivos Redwater en grandes empresas. El coche era, no obstante, pequeño, no una limusina, aunque sí que tenía una solidez difícil de describir y llevaba unos faldones de goma mate que cubrían las ruedas. Hubert, etc., pensó que había algo interesante detrás de todo aquello. Le intrigaban algunas cosas de aquel coche. Y un logotipo de Longines que pasaba desapercibido en una esquina de la ventanilla. La suspensión hacía algo inteligente para compensar el peso, amortiguándolo de manera activa, no como aquellos muelles de la edad de piedra. Hubert, etc., iba sentado en un asiento plegable orientado hacia atrás y reparó en que las ventanillas no eran en absoluto tales, sino una gruesa armadura cubierta con pantallas de alta resolución. Jacob ocupó el otro asiento plegable y dijo:
—A casa.
El vehículo aguardó a que todos estuvieran debidamente sentados y con los cinturones abrochados antes de internarse en el tráfico. Desde su asiento privilegiado, Hubert, etc., veía que los coches que los rodeaban se retiraban para dejarles vía libre.
—Con el tráfico que hay en la ciudad no creo que haya viajado nunca tan rápido —dijo.
Jacob le guiñó un ojo en un gesto paternal.
Natalie estiró la mano en el amplio compartimento interno y le dio a su padre un golpe en el muslo.
—Está presumiendo. Estos coches tienen un firmware propio que les permite reducir a la mitad la distancia de seguridad establecida, lo que hace que otros coches se retiren porque estamos conduciendo como gilipollas impredecibles.
—¿Es legal? —preguntó Hubert, etc.
—Es una infracción —respondió Jacob—. Las multas se pagan por domiciliación automática.
—¿Y si matas a alguien? —preguntó Seth, que siempre iba al grano.
—Eso es una cuestión penal, más seria. Pero no va a suceder. Los algoritmos de adaptación del coche aplican un montón de teoría de juegos, prevén posibles salidas e incumplimientos de las normas y siempre introducen un margen de seguridad enorme. En realidad, vamos mucho más seguros que con el firmware de serie, pero solo porque el propio coche es mucho mejor en frenada, aceleración y características de conducción que un coche estándar.
—Y porque acojonas a los sistemas de los otros coches para que se quiten de en medio —apuntó Seth.
—Bien dicho —dijo Natalie antes de que su padre pudiera replicar.
Jacob se encogió de hombros y Hubert, etc., recordó lo que había dicho Natalie de su condición de «rico de casta», sin capacidad de preocuparse por la idea de que a alguien le pudiera molestar que pagara por abrirse paso en el tráfico.
Volaban por las calles de la ciudad. Natalie cerró los ojos y se recostó. Tenía ojeras negras y estaba tensa, lo había estado desde que apareció su padre. Hubert, etc., intentaba no mirarla fijamente.
—¿Dónde vivís? —preguntó Seth.
—En el barranco de Eglinton, al lado de la autopista —respondió Jacob—. Construí la casa hace unos diez años.
Hubert, etc., recordó las excursiones escolares al Centro de las Ciencias de Ontario, y quiso recordar el barranco, pero solo le venía a la mente una zona muy arbolada que se atisbaba desde la ventanilla del autobús escolar.
La comida del Fran’s le pesaba en las tripas como la bala de un cañón. Pensó en la sangre que llevaba en la ropa y debajo de las uñas, el barro de los zapatos, que se desmigaba sobre la tapicería. El coche aceleraba, sus tripas protestaban. Un fuerte frenazo y volvieron a incorporarse a otro carril a un pelo del vehículo que iba detrás, un pequeño coche compartido cuya pasajera, una elegante mujer de aspecto árabe maquillada para ir a la oficina, los miró alarmada antes de que derraparan para cambiar nuevamente de carril.
[IV]





























