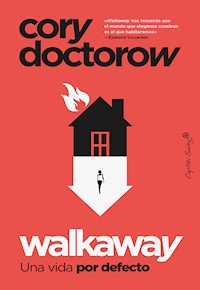Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
'Radicalizado' son cuatro novelas de ciencia ficción urgentes sobre el presente y el futuro de Estados Unidos en un solo libro. Contadas a través de una de las voces del género más en boga de nuestra generación, 'Radicalizado' es una oportuna colección compuesta por cuatro novelas de ciencia ficción conectadas por visiones sociales, tecnológicas y económicas de la actualidad y de lo que podría ser Estados Unidos en un futuro cercano. 'Pan no autorizado' es una historia sobre la inmigración, la toxicidad de la estratificación económica y tecnológica, y los jóvenes y los oprimidos que luchan contra todo pronóstico para sobrevivir y prosperar. En 'Minoría Modelo', una figura similar a la de Superman intenta rectificar la corrupción de las fuerzas policiales que durante mucho tiempo creyó erróneamente que protegían a los indefensos... sólo para descubrir que sus esfuerzos afectan negativamente a sus víctimas. 'Radicalizado' es la historia de un levantamiento violento en la dark web contra las compañías de seguros, contada desde la perspectiva de un hombre desesperado por conseguir financiación para un medicamento experimental que podría curar el cáncer terminal de su esposa. La cuarta historia, 'La máscara de la muerte roja', se remonta al libro 'Walkaway' de Doctorow, abordando cuestiones de supervivencia frente a la comunidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Así se enteró Salima de que Boulangismo había quebrado: el horno dejó de aceptar su pan. Sostuvo la rebanada delante y esperó a que la pantalla le mostrara un emoji con el pulgar hacia arriba, pero en vez de eso apareció el que se rascaba la cabeza y el horno emitió un leve «prrt». Volvió a mover el pan. «Prrt».
—¡Venga!
«Prrt».
Apagó el horno y lo volvió a encender. Luego lo desenchufó, contó hasta diez y lo enchufó de nuevo. Después recorrió las pantallas del menú hasta que encontró «RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA», esperó tres minutos y volvió a introducir la contraseña de la wifi.
«Prrt».
Mucho antes de llegar a ese punto, ya se había convencido de que era un caso perdido. Pero esos eran los pasos que había que dar cuando un electrodoméstico dejaba de funcionar, así podías llamar al número 800 y decir: «Lo he apagado y encendido, lo he desenchufado, he restaurado los valores de fábrica y…».
Había una opción en la pantalla táctil para llamar al soporte técnico, pero no funcionaba, así que buscó el número en la pantalla de la nevera y llamó. Sonó diecisiete veces y se desconectó. Soltó un suspiró. «Otro que muerde el polvo».
El horno no fue el primer aparato en averiarse (ese honor lo tuvo el lavavajillas, que dejó de reconocer platos de otra marca una semana antes de que Disher se viniera abajo), pero sí fue la gota que colmó el vaso. Podía lavar los platos en el fregadero, pero ¿cómo diablos se suponía que iba a hacer las tostadas, con una vela?
Solo para estar segura, le pidió a la nevera los titulares sobre Boulangismo, y ahí estaba: su nube se había caído por la noche. Las redes sociales bullían de gente furiosa por su pan de cada día. Clicó en un titular y supo que Boulangismo era un barco fantasma desde hacía al menos seis meses, porque ese tiempo era el que los investigadores de seguridad habían estado poniéndose en contacto con la empresa para advertirle de que todos los datos de los usuarios —las contraseñas, las conexiones, los pedidos y las facturas— estaban en Internet sin encriptar y sin contraseña. Había notas de rescate en la base de datos, registros insertados por piratas informáticos exigiendo pagos en criptomonedas a cambio de mantener el sucio secreto del penoso manejo de datos de Boulangismo. Nadie los había leído siquiera.
El precio de las acciones de Boulangismo había caído un 98 por ciento el año anterior. Hasta era posible que ni siquiera existiera ya. Siempre que Salima se había imaginado Boulangismo, había pensado en la panadería francesa que había en la pantalla de reposo del horno, cubierta de harina, con mesas de madera e hileras de crujientes barras de pan. Había imaginado una escalera desvencijada que llevaba desde la panadería a una serie de oficinas abarrotadas que daban a una calle de adoquines. Había imaginado lámparas de gas.
El artículo incluía una fotografía de la sede de Boulangismo, un bloque de oficinas de cuatro pisos en Pune, cerca de Bombay, protegido por una garita vacía en la entrada que daba a la calle.
La nube de Boulangismo se había caído y eso significaba que no había nadie que respondiera al horno de Salima cuando preguntaba si el pan que estaba a punto de tostar procedía de un horno autorizado de Boulangismo, como así era. En ausencia de una respuesta, el pequeño artilugio paranoico daría por sentado que Salima pertenecía a esa clase de inicuos defraudadores que compraban un horno de Boulangismo con descuento y luego intentaban no cumplir su parte del trato insertando panes no autorizados, con consecuencias que iban desde incendios en la cocina a un tostado ineficiente (Boulangismo era capaz de ajustar las rutinas de tostado en tiempo real para adaptarse a la humedad relativa de la cocina y al tiempo que llevaba hecho el pan, y, por supuesto, rechazaba cualquier pan que estuviese demasiado duro), por no hablar de las pérdidas de beneficios para la empresa y sus accionistas. Sin esos beneficios, no habría superávit de capital para invertirlo en I+D que produjese las continuas mejoras que permitían que apenas pasara un día sin que Salima y otros millones de «participantes» (nunca clientes sin más) despertasen con un emocionante firmware nuevo para sus queridos hornos.
¿Y los panaderos asociados a Boulangismo? Habían hecho lo correcto: habían solicitado una licencia a Boulangismo, habían sometido sus procesos a inspecciones y controles de calidad que garantizaban que su pan tenía exactamente la composición adecuada para tostarse a la perfección en los aparatos de precisión de Boulangismo, con la corteza y la porosidad en un perfecto equilibrio para absorber la mantequilla y otros alimentos de untar. Esos valiosos socios merecían que se reconociera su compromiso con la excelencia, y no que se les tomara por unos timadores oportunistas que querían tostar sin más cualquier mendrugo de pan duro.
Salima conocía esos argumentos incluso antes de que su estúpido horno le pusiera un vídeo explicándolos, cosa que hizo después de tres intentos fallidos de autorización del pan, sin pausa ni botón para silenciar el sonido, a modo de combinación de castigo y campaña de reeducación.
Intentó buscar en la nevera «piratear Boulangismo» y «desbloquear códigos Boulangismo», pero los aparatos se mantuvieron fieles unos a otros. Los filtros de la red de Ayuda en la Cocina engulleron sus preguntas y devolvieron sarcásticas pantallas de «No hay resultados», a pesar de que Salima sabía perfectamente que había toda una economía sumergida dedicada al pan no autorizado.
Tenía que ir al trabajo en media hora, y ni siquiera se había duchado todavía, pero, maldita sea, primero el lavavajillas y ahora el horno. Encontró el ordenador portátil que utilizaba antes y que ahora apenas funcionaba. La batería hacía mucho que se había estropeado y tuvo que desenchufar el cepillo de dientes para liberar un cargador. Después de iniciarlo y de instalar docenas de actualizaciones de software, pudo ejecutar el navegador de la red profunda que aún tenía instalado por ahí y buscar algunas cosas útiles.
Ese día llegó cuarenta y cinco minutos tarde al trabajo, pero tomó tostadas para desayunar. Maldita sea.
Luego le llegó el turno al lavavajillas. Una vez Salima encontró el foro correcto, habría sido una locura no desbloquearlo. Al fin y al cabo tenía que usarlo, y ahora estaba bloqueado. Y no era la única que había tenido doble mala pata con Disher-Boulangismo. Muchos idiotas también tenían la desdicha de poseer alguno de los aparatos fabricados por HP-NewsCorp —neveras, cepillos de dientes, hasta juguetes sexuales—, todos los cuales se habían estropeado por culpa de un fallo de Tata, el proveedor de la nube de la compañía. Aunque ese fallo no tenía que ver con la doble pifia de Disher y Boulangismo, todo el mundo coincidía en que el momento no podía ser más inoportuno.
Salima descubrió que el hundimiento simultáneo de Disher y Boulangismo tenía un motivo común. Las dos compañías cotizaban en bolsa y las dos habían visto como Summerstream Funds Management, el mayor fondo buitre del planeta, con un capital de 184.000 millones de dólares, adquiría más del 20 por ciento de sus acciones. Summerstream era un «accionista activista» y estaba especializado en la recompra de acciones. Una vez garantizado un asiento en cada consejo de administración —ambos ocupados por Galt Baumgardner, un socio minoritario de la empresa, pero de una buena familia de Kansas— contrataron al mismo consultor experto de Deloitte para auditar las cuentas de la compañía y recomendar un programa de recompra que garantizara que los accionistas obtuviesen el beneficio debido de las empresas, sin que el capital operativo de las mismas se viera tan afectado como para ponerlas en peligro.
Era todo matemáticamente demostrable, claro. Las compañías podían permitirse desviar miles de millones de su balance general hacia los accionistas. Una vez determinado esto, la obligación fiduciaria de la junta era votar a favor (lo cual resultaba muy conveniente, pues todos sus miembros tenían fajos de acciones de la empresa), y unos cuantos miles de millones de dólares después, las compañías habían adelgazado y estaban listas para la batalla, y ni siquiera echaban en falta ese dinero.
¡Huy!
Summerstream emitió un comunicado de prensa —citado a menudo en los foros que Salima visitaba ahora de manera obsesiva— echando la culpa de todo a la «volatilidad» y a «alfa», y tildando el asunto de «desafortunado» y «decepcionante». Confiaban en que ambas compañías se reestructurarían después de declararse en quiebra, tal vez después de una venta rápida a una empresa de la competencia, y en que todo el mundo podría empezar a tostar pan y lavar los platos pasados uno o dos meses.
Salima no iba a esperar tanto. Su Boulangismo no se rindió tan fácilmente. Después de descargarse el nuevo firmware de la red profunda, tuvo que quitar la carcasa (cortando tres sellos contra la manipulación indebida y una enorme pegatina que amenazaba con el riesgo de electrocución y de acciones judiciales, tal vez simultáneas, a cualquiera lo bastante tonto para no hacer caso de las advertencias), encontrar un componente específico y cortocircuitar dos bornes con unas pinzas mientras lo reiniciaba. Eso puso el horno en un modo de prueba que los desarrolladores habían desactivado pero no eliminado. En cuanto apareció la pantalla del modo de prueba, tuvo que insertar su dispositivo USB (al quitar la carcasa había dejado al descubierto una serie de puertos USB, un puerto para pantalla e incluso una pequeña conexión Ethernet en el PC que controlaba el aparato) justo en el momento adecuado y luego utilizar el teclado de la pantalla para introducir el usuario de acceso y la contraseña, que (por supuesto) eran «admin» y «admin».
Necesitó tres intentos para hacerlo en el momento exacto, pero, al tercero, la pantalla vacía de inicio de sesión fue sustituida por la animación cursi en arte ASCII del firmware pirata de un cráneo en tres dimensiones, que la hizo sonreír… y luego desternillarse de risa cuando apareció flotando en la pantalla la imagen en arte ASCII de una tostada, que el cráneo masticó hasta reducirla a migajas que fueron cayendo al fondo de la pantalla formando montoncitos. Alguien se había tomado mucho trabajo para hacer la simulación física de esa ridícula animación. Eso contribuyó a que Salima se sintiera bien, como si le estuviese confiando su horno a unos artesanos serios y no a unos cualquieras deseosos de medir su ingenio con el de los programadores sin rostro de unas compañías grandes y estúpidas.
Las migajas siguieron amontonándose mientras el cráneo masticaba, y el indicador pasó del 12 por ciento al 26 por ciento, luego al 34 por ciento (donde se atascó más de diez minutos, hasta que Salima decidió correr el riesgo de bloquear de verdad el puñetero aparato desconectándolo, pero entonces…) y al 58 por ciento, y así sucesivamente, hasta llegar a una agónica espera en el 99 por ciento, después de lo cual por fin todas las migajas subieron desde el fondo de la pantalla y salieron por la boca del cráneo hasta convertirse en una tostada: las partes se fueron alineando en filas que borraron el cráneo y la palabra «COMPLETADO» apareció reluciente en la superficie de la tostada, en forma de riachuelos de mantequilla. Acababa de coger el teléfono para hacer una foto de esa impresionante pantalla pirata cuando el horno parpadeó y se reinició.
Unos segundos después, sostuvo la rebanada de pan delante del sensor del horno y vio cómo se encendía la luz verde y la puerta se abría como un bostezo. Mientras masticaba la tostada, sintió una rara curiosidad. Puso la mano con la palma extendida delante del horno, como si fuese una rebanada de pan. La luz verde del horno se encendió y la puerta se abrió. Por un momento se sintió tentada de intentar tostar un tenedor, o una servilleta de papel, o una rodaja de manzana, solo para ver si el horno los tostaba, pero por supuesto que lo habría hecho.
Era un nuevo tipo de horno, un horno que aceptaba órdenes en lugar de darlas. Un horno que le daría cuerda suficiente con la que ahorcarse, que podía tostar una batería de litio, un espray de laca o cualquier otra cosa que quisiera: pan no autorizado, por ejemplo. Incluso pan casero. La idea le hizo sentirse mareada y un poco temblorosa. El pan casero era algo de lo que había leído en los libros o que había visto en viejas obras de teatro, pero no conocía a nadie que horneara su propio pan. Era como tallar tus propios muebles a partir de unos troncos o algo así.
Los ingredientes resultaron ser muy simples, y aunque su primera barra salió con el mismo aspecto que el emoji de una mierda, tenía un sabor increíble, todavía caliente del pequeño horno, y, en cualquier caso, la rebanada (bueno, el trozo) que guardó y tostó a la mañana siguiente estaba aún mejor, sobre todo con mantequilla. Ese día se fue al trabajo con una sensación mágica, cálida y «tostada» en el estómago.
Esa noche desbloqueó el lavavajillas. Los piratas informáticos de Disher eran mucho más prácticos, pero también eran suecos, a juzgar por las URL de los archivos «LÉEME», lo cual podría explicar su minimalismo. Había estado en Ikea, ya lo había pillado. Su Disher no requirió tantas complicaciones como su Boulangismo: abrió la tapa de mantenimiento, quitó la junta de goma del puerto USB, metió su dispositivo USB y lo reinició. La pantalla mostró mucho texto y varios crípticos mensajes de error, y luego se reinició en lo que parecía el modo de funcionamiento normal de Disher, pero sin las alertas parpadeantes indicando que no se había podido conectar al servidor que había mostrado toda esa semana. Metió los platos del fregadero en el lavavajillas y sintió una leve emoción cada vez que sonó el arpegio de «Nuevo plato reconocido».
Lo siguiente en lo que pensó fue en dedicarse a la alfarería.
Su experiencia con el lavavajillas y el horno la cambió, aunque al principio no habría sabido decir cómo. Cuando salió del apartamento al día siguiente, se descubrió observando el sistema de ascensores, mirando la placa del departamento de bomberos debajo de la pantalla de llamada y pensando en que los inquilinos de los pisos de protección oficial tenían que esperar tres veces más tiempo porque solo podían subir en los ascensores que disponían de puertas traseras y daban a la parte trasera del edificio. Esos ascensores ni siquiera se paraban en su piso si en ellos viajaba uno de los inquilinos ricos. Dios no quería que esa gente tuviese que respirar el mismo aire que los sucios plebeyos.
Salima no cabía en sí de contenta cuando consiguió un piso en su edificio, las Torres Dorchester, pues la lista de espera para los pisos de protección oficial que la concejalía de urbanismo había obligado a edificar al constructor era de varios años. En aquel momento llevaba ya diez años en el país, y había pasado los cinco primeros en un campamento en Arizona, donde había visto morir a una persona tras otra bajo el calor abrasador. Cuando el Ministerio de Exteriores terminó por fin de examinar sus papeles y la dejó salir, una asistente social la esperaba con una bolsa de ropa, una tarjeta de crédito de prepago y la noticia de que sus padres habían muerto mientras ella estaba en el campamento.
Recibió la noticia en silencio y no se permitió mostrar ningún signo exterior de sufrimiento. Había supuesto que sus padres habían muerto, porque habían prometido reunirse con ella en Arizona un mes después de su llegada, en cuanto su padre pudiera saldar sus viejas deudas y pagar los papeles y la manipulación de la base de datos que les permitirían subir al avión y llegar al puesto de control de inmigración de Estados Unidos, donde podrían pedir asilo. En aquel entonces ella era una adolescente, y ahora era una mujer joven, con cinco difíciles años en el campamento a sus espaldas. Sabía cómo controlar las lágrimas. Le dio las gracias a la asistente social y le preguntó qué habían hecho con los cadáveres.
—Se perdieron en el mar —respondió la mujer con una máscara compasiva—. El barco y todos los ocupantes. No hubo supervivientes. Los italianos rastrearon la zona varias semanas y no encontraron nada. La embarcación se fue directa al fondo. Un fallo informático, dijeron.
Un barco era un ordenador en el que metías a gente desesperada, y si el ordenador se estropeaba, era una tumba en la que metías a gente desesperada.
Ella asintió como si lo entendiese, aunque el ruido de la sangre en sus oídos era tan fuerte que apenas podía pensar. La asistente social le dijo más cosas y le dio algunos documentos, entre ellos un billete de autobús de la Greyhound a Boston, donde le habían encontrado una cama en un albergue.
Leyó el itinerario tres veces. Había aprendido a leer inglés en el campamento, le había enseñado una mujer que había sido profesora de Lingüística antes de convertirse en refugiada. Había aprendido geografía en las clases obligatorias de Educación Cívica a las que había asistido cada dos semanas y viendo vídeos sobre la vida en Estados Unidos que daban muy pocos consejos para sobrevivir en esa parte del país donde dormían de tres en tres en literas en un desierto abrasador, rodeados de drones y alambre de espino. No obstante, había averiguado dónde estaba Boston. Lejos.
—¿Boston?
—Dos días y diecisiete horas —dijo la asistente social—. Verás todo Estados Unidos. Es una vivencia increíble. —Su máscara se deslizó un instante y pareció muy cansada. Luego volvió a poner la sonrisa en su sitio—. Mi consejo es que antes de nada vayas a la tienda de comestibles. Necesitarás comida de verdad.
Salima había aprendido a aburrirse en los cinco años que había pasado en el campamento, y había llegado a dominar una especie de duermevela en la que su imaginación se evadía y el tiempo se escurría igual que las cucarachas por el borde de un rodapié, apenas visibles con el rabillo del ojo. Pero en el autobús de la Greyhound, esa habilidad le falló. Incluso después de encontrar un asiento al lado de la ventanilla —cuando llevaba ya veintidós horas de viaje—, su imaginación volvía una y otra vez a sus padres, al barco, a las profundidades del Mediterráneo. Sabía que sus padres habían muerto, pero había muchas formas de saberlo.
Desembarcó en Boston dos días y diecisiete horas después, y reparó al hacerlo en que el autobús no tenía conductor, algo que se le había pasado por alto porque los pasajeros subían y se apeaban por las puertas traseras. Otro ordenador en el que metías tu cuerpo. De haber habido un fallo informático, el autobús de la Greyhound podría haberse precipitado por un acantilado o haber chocado con los coches que venían de frente.
Había un puerto de carga en el reposabrazos y lo compartió con los compañeros de asiento que habían ido y venido en el autobús, asegurándose de que la carga de su teléfono estuviese completa al bajar del vehículo, y menos mal, porque luego utilizó casi toda la batería buscando traducciones e indicaciones para llegar al albergue que le habían asignado, que no estaba en Boston, sino en un barrio de las afueras llamado Worcester, cuyo nombre fue incapaz de pronunciar hasta pasados seis meses.
Todos sus víveres se habían terminado, y sus bienes cabían en una bolsa cuya correa se rompió mientras la arrastraba por una escalera mecánica estropeada para cambiar de tren en el metro camino de Worcester. Había gastado la mitad del dinero de su tarjeta de débito en comida, y eso que había comido como un ratón, como un pajarito, como una cucaracha escurridiza. Había empezado con casi nada y ahora no tenía nada.
El albergue fue difícil de encontrar porque estaba en un centro comercial abandonado: once pisos reacondicionados con literas, duchas y cuartos de juegos para los niños, dispuestos en la parte de atrás de un aparcamiento vacío a un kilómetro de la parada de autobús más cercana. Salima pasó tres veces por delante del centro comercial, mirando su teléfono —cuya batería estaba otra vez casi descargada; era tan viejo que la batería no duraba apenas nada— antes de comprender que esa hilera de tiendas era su nuevo hogar.
La recepción estaba en una antigua farmacia que había a la entrada del centro comercial abandonado. Estaba desatendida; un espacio cavernoso vallado con una persiana metálica y varias pantallas táctiles donde habían estado las cajas registradoras. Olía a pis y el suelo estaba sucio, con esa mugre vieja y pisoteada que hay en los sitios por los que la gente pasa una y otra vez.
Solo funcionaba una de las pantallas táctiles, y necesitó mucho ensayo y error antes de comprender que tenía que apretar más o menos un centímetro y medio al sursuroeste de los botones que quería. Luego todo fue más deprisa. Puso la pantalla en árabe, dejó que la cámara le escaneara la retina y colocó varias veces los dedos sobre el sensor hasta que la máquina los leyó. Una vez validada, tuvo que pasar por ocho pantallas en las que se vio obligada a prometer una serie de cosas: que no bebería, ni se drogaría, ni robaría; que no tenía enfermedades crónicas ni infecciosas; que no apoyaba el terrorismo; que entendía que en esa fase no estaba autorizada a trabajar a cambio de un salario, pero que, al mismo tiempo y paradójicamente, tendría que trabajar en Worcester para devolverle al pueblo de Estados Unidos la cama del albergue que estaban a punto de asignarle.
Leyó la letra pequeña. Era algo que había aprendido a hacer muy pronto en el proceso de ser una refugiada. A veces, los oficiales de inmigración te preguntaban qué acababas de aceptar, y si no sabías contestar correctamente a sus preguntas, te enviaban al final de la cola o volvían a darte cita para el mes siguiente, porque no habías comprendido bien la seriedad del convenio que estabas acordando con Estados Unidos de América.
Luego supo en cuál de las antiguas tiendas iba a vivir, y le pidieron que insertara su tarjeta de débito para cargarla con créditos que podría cambiar por comida en tiendas específicas que atendían a las personas que cobraban subsidios. Mientras iba pasando pantallas, introduciendo su número de teléfono y escogiendo los horarios de las revisiones médicas, oyó un zumbido cada vez más cercano. Se volvió y vio un carrito con una caja de cartón encima que avanzaba dando tumbos por la farmacia abandonada. Girando con dificultad en las esquinas, el carrito llegó finalmente a una portezuela situada en la persiana metálica, que se abrió con un chasquido. La pantalla le pidió a Salima que recogiera la caja, que contenía unas sabanas, una toalla, un par de paquetes con seis bragas de algodón, camisetas, una caja de tampones y un neceser con champú, jabón y desodorante. Era la transacción más funcional que había hecho en… años…, y le entraron ganas de besar al estúpido y antipático robot.
No podía cargar con la caja y la bolsa al mismo tiempo, y no quería perder de vista ninguna de las dos, así que las dejó delante del centro comercial, cargó con la caja diez pasos, la dejó en el suelo y fue a buscar la bolsa para dejarla a diez pasos por delante de la caja, y así sucesivamente. Entre la pila de papeles que imprimió en la pantalla había un mapa que mostraba la ubicación de su tienda, casi al final (claro), así que estaba lejos. A mitad de camino, una mujer salió de la tienda por la que acababa de pasar y la miró con las manos en las caderas, la cabeza inclinada y una sonrisilla pintada en el semblante.
La mujer era somalí —había conocido a muchas en el campamento— y no mucho mayor que Salima, aunque tenía un niño pequeño de sexo indeterminado abrazado a sus piernas. Llevaba un mono, una sudadera de la Universidad de Boston y el pelo recogido con un pañuelo; pese a todo, parecía bastante elegante. Salima se enteraría más tarde de que la mujer —que se llamaba Nadifa— procedía de una familia de costureras y que deshacía las costuras de cualquier prenda que caía en sus manos y la reformaba según sus medidas.
—¿Eres nueva?
—Me llamo Salima. Soy nueva.
La mujer inclinó la cabeza hacia el otro lado.
—¿Dónde te han puesto? Déjame ver. —Se acercó a Salima y extendió la mano pidiéndole el mapa. Salima se lo enseñó y ella chasqueó la lengua—. Ese sitio no está bien, la calefacción no funciona y el agua del váter no para de correr. Bah…, ven, lo arreglaremos.
Sin preguntar, la mujer cogió su caja y se encaminó hacia la oficina. Salima la siguió con el niño, que no paraba de mirarla de reojo. La mujer sabía qué pantalla funcionaba y cuál era la corrección sursuroeste necesaria para acertar en los botones. Sus dedos volaron sobre la pantalla y luego hizo que Salima se pusiera delante del lector de retina y volviese a poner los dedos en el escáner, y un nuevo papel salió en la bandeja.
—Mucho mejor —dijo la mujer.
Salima estaba confundida y un poco preocupada. ¿La habría trasladado esa mujer con ella y su familia? ¿Tendría que cuidar de aquel niño que otra vez estaba mirándola?
Pero no debía preocuparse. Las mujeres solteras se alojaban en una de las tres unidades y las familias en las otras dos. El nuevo hogar de Salima —gracias a la mujer, que por fin se presentó— había sido un salón de manicura, y en el almacén aún quedaban cosas de aquellos tiempos, pero ahora estaban cubiertas por gruesas mantas hechas de una especie de fibra sintética que resultaron ser muy útiles para mantener a raya la suciedad y amortiguar el ruido. La mujer y el crío la dejaron, y ella, después de juntar las esquinas de la tela, pasó un rato en el resonante silencio de la minúscula habitación con cortinas, un hogar que sería suyo de verdad, sin tener que compartirlo con nadie, por un tiempo indeterminado.
Más tarde descubriría el modo en que los demás habitantes del albergue habían decorado sus minúsculos cubículos, que la mayoría llamaban celdas con marcada ironía, porque todos habían pasado meses o años en celdas de verdad, de las que tienen paredes de hormigón y barrotes de hierro. Ella también decoraría su propia habitación, y los hijos de Nadifa irían a asomar la cabeza sin avisar y a pedirle que les contara cuentos o a buscar a alguien con quien jugar o ideas para hacer algún dibujo. No la obligaron exactamente a cuidar de los niños, pero tampoco la obligaron a no cuidarlos, y le gustaban los niños de Nadifa, que eran tan valientes y atrevidos como su madre, que también era muy divertida, sobre todo cuando encontraba una botella de vino y enviaba a los críos a jugar a la sala común y las dos se sentaban en los extremos opuestos del estrecho camastro de Salima a contarse mentiras sobre los hombres, y a veces salía a colación alguna verdad sobre su vida antes del albergue, y vertían alguna que otra lágrima, pero eso también estaba bien.
Nadifa ya tenía su permiso de trabajo y le enseñó a Salima cómo conseguir el suyo, lo cual costó meses de teclear pacientemente en la única pantalla que funcionaba para que imprimiese los documentos que luego tendría que llevar, entre trabajo y trabajo, a las oficinas gubernamentales e introducir en otras pantallas. La ironía de no poder conseguir un permiso de trabajo por estar demasiado ocupada trabajando no se le escapaba, y, ¡ay!, cómo se reía de esa ironía mientras rascaba grafitis, recogía basura en los parques y limpiaba los autobuses municipales en las grandes cocheras situadas en lugares aún más alejados que su centro comercial de Worcester.
Conseguir el permiso de trabajo no era igual que conseguir un trabajo, pero Salima era lista y los años del campamento los había pasado sacándose varios títulos mediante cursos en línea —trenzado de pelo y teneduría de libros, eliminación de virus y peinado de gatos—, y estaba segura de que habría algo que podría hacer. Revisaba el tablón de ofertas con la ayuda de Nadifa, se apuntó a varias agencias de empleo temporal y se sometió a la humillante comprobación de sus antecedentes, que incluía dar acceso al historial de sus redes sociales y de sus correos electrónicos, una invasión que solo empeoró cuando le preguntaron por los mensajes que conservaba de sus padres: vídeos y mensajes fotográficos enviados cuando tuvieron que separarse, antes de que ambos murieran.
Empezó a conseguir trabajillos, unas pocas horas aquí y allá, con turnos mucho más cortos que los largos viajes en autobús de ida y vuelta que se veía obligada a realizar, pero tenía la esperanza de que aceptar esos trabajos de mierda mejoraría su reputación en las agencias, de que podría pagar sus deudas y empezar a tener verdaderos turnos a cambio de un sueldo de verdad. Se compró un par de baterías externas para el teléfono, para poder utilizarlo en sus viajes en autobús. Nadifa y ella se habían dividido toda Nueva Inglaterra, y cada día hacían cientos de búsquedas de nuevos bloques de pisos con apartamentos de protección oficial y luego anotaban el día en que se abriría la lista de espera. Sabían que las posibilidades de que aceptaran a cualquiera de ellas eran mínimas, y que, si las aceptaban a las dos, era casi imposible que pudiesen ir juntas al mismo sitio.
Por eso lo de las Torres Dorchester fue como un milagro. Estaban en pleno diciembre y el albergue no había recibido el envío prometido de abrigos de invierno, así que todos se las arreglaban con múltiples capas de suéteres y camisetas, que no les daban un aspecto «profesional» y le habían costado a Salima un trabajo muy bueno de una semana revisando los libros de cuentas de un laboratorio de ideas que estaba cerrando el cuatrimestre. Lo que más le preocupaba era recibir un informe negativo de la empresa de empleo temporal donde había conseguido otros buenos trabajos de teneduría de libros, los cuales habían engrosado sus escasos ahorros mucho más que una docena de trabajos de limpieza.
Mientras pululaba por el centro comercial con los demás habitantes, atrapados por el mal tiempo y la ropa inapropiada, consideró saquear sus ahorros para comprarse un abrigo, e intentó calcular de cuántos más trabajos tendrían que echarla para que resultase rentable y la probabilidad de que el envío retrasado de los abrigos llegase antes de haber perdido demasiados trabajos. Su teléfono le informó entonces de que tenía un mensaje del Gobierno, uno de esos que había que ir a recoger a la pantalla de las oficinas del refugio, así que se puso tres suéteres, metió las manos en tres pares de calcetines y, bajo el azote del viento, se encaminó hacia las oficinas.
De pie en mitad de un charco formado por el agua que goteaba de su propia ropa, se conectó a una pantalla —las habían arreglado todas, también la que funcionaba, y ahora todas iban igual de mal y tendían a reiniciarse una y otra vez— y sacó el mensaje. Estaba asimilando la increíble buena noticia cuando Nadifa entró dando tumbos, con su hijo más pequeño apretado contra ella para darle calor.
—¿Esa funciona? —preguntó señalando la pantalla, y Salima sonrió para sus adentros mientras le cedía su lugar.
—¡Funciona!
Nadifa percibió la alegría en su voz y la miró con curiosidad. Salima contuvo la sonrisa. Se lo contaría cuando…
—¡Dios mío!
Nadifa estaba mirando la pantalla con la boca abierta. Salima se asomó y se rio en voz alta.
—¡A mí también, a mí también!
El mensaje decía que habían aprobado la residencia de Nadifa en las Torres Dorchester, en un apartamento de dos habitaciones en el piso cuarenta y dos, y que podría mudarse al cabo de dieciocho meses, siempre que no hubiese retrasos en su construcción. El alquiler estaba asociado a los ingresos, lo que significaba que Nadifa y sus hijos podrían permitirse vivir allí pasara lo que pasara en el futuro. Nadifa a veces era ruidosa y apremiante, pero nunca chillona, así que a Salima le divirtió mucho cuando alzó los brazos y empezó a saltar sin parar, soltando gritos emocionados tan agudos que habrían ensordecido a un delfín.
Ni siquiera dejó de saltar cuando abrazó a Salima, arrastrándola en sus brincos mientras reía feliz, y Salima se rio aún más por lo que ella ya sabía.
Se aproximó a la pantalla, cerró la sesión de Nadifa para abrir su cuenta, fue al buzón oficial y se limitó a señalar la pantalla sin decir nada hasta que su amiga se inclinó y leyó. Nadifa se quedó aún más boquiabierta que antes.
—¡Estás en el piso treinta y cinco! ¡Solo cinco pisos por debajo de nosotros! ¡Podremos utilizar las escaleras para ir de visita!
El hijo más pequeño de Nadifa, confundido por tantos gritos y saltos, se echó a llorar, y Nadifa lo sacó de la bandolera y se lo puso a hombros.
—Vamos a tener una casa, ¡una casa propia! ¡Y la tía Salima también estará con nosotros! Tendremos una cocina, y dormitorios, tendremos… —Se interrumpió y acunó al crío con un brazo mientras agarraba a Salima con el otro y la zarandeaba—. ¡Nuestro propio cuarto de baño! ¡Nuestra propia bañera! ¡Nuestro propio váter!
—¡Nuestro propio váter! —gritó Salima, y el crío dijo algo que casi sonó como «váter» y las dos se echaron a reír, se rieron hasta que las lágrimas les corrieron por las mejillas y el crío se rio con ellas.
Y además, los abrigos llegaron esa noche.
El día de la mudanza, Salima y Nadifa alquilaron entre las dos una furgoneta y la llenaron hasta el techo con los bártulos que Nadifa había acumulado durante años y Salima durante meses en el albergue: los juguetes de los niños, la ropa, las botellas de champú en las que apenas quedaba lo suficiente para tres lavados, dibujos, libros ilustrados, papel de desecho para dibujar y muñecas de papel cuidadosamente recortadas de viejas imágenes impresas de la pantalla. La furgoneta se abrió paso centímetro a centímetro por el tráfico de Boston, que apenas lograban vislumbrar de vez en cuando a través de las pocas partes del parabrisas que no estaban tapadas por las bolsas de la compra repletas de sus pertenencias.
Dos horas después, la furgoneta se detuvo en el callejón trasero de las Torres Dorchester. Era un día caluroso de junio y los niños habían necesitado parar dos veces a hacer pis y varias veces a beber, lo cual había dado al traste con sus planes de esquivar la hora punta, que les había pillado de pleno. Pero las dos mujeres eran estoicas. Habían hecho viajes muchísimo más largos y muchísimo más difíciles.
Las puertas para pobres de las Torres Dorchester aún no estaban terminadas y tuvieron que pasar por un túnel de madera contrachapada para acceder al edificio. El vestíbulo estaba en el mismo estado que las puertas: paneles de yeso, cajas de electricidad abiertas, suelo de hormigón con regatas para los cables. Dejaron sus cosas en el vestíbulo por turnos, y encargaron al mayor de Nadifa montar guardia y cuidar de los niños mientras iban y venían a la furgoneta, intentando vaciarla antes de que se cumplieran otros sesenta minutos y les cobrasen una hora más de alquiler. Lo consiguieron por poco.
Allí en el vestíbulo, mojadas y sudorosas, les recibieron los ascensores de las Torres Dorchester. La pantalla táctil te preguntaba el piso y luego seguía el movimiento de los ascensores arriba y abajo por el hueco. El ascensor llegaba al vestíbulo y oían las puertas del otro lado abrirse y cerrarse con un suspiro, pero sus puertas no se abrían.
Discutieron qué hacer. Al final, decidieron que las puertas de ese lado debían de estar estropeadas, que debían de ser otra cosa sin terminar igual que el vestíbulo, las puertas y, Dios mío, el aire acondicionado.
Se las arreglaron para volver a sacar a los niños y sus pertenencias al callejón y rodearon el edificio hasta llegar a las puertas del otro vestíbulo, las cuales —no pudieron dejar de notarlo— estaban acabadas, cromadas, pulidas, limpias y vigiladas.
Al otro lado de la puerta, el guardia activó el intercomunicador cuando tiraron del pomo. Era blanco y llevaba un uniforme parecido al de un poli, algún tipo de seguridad privada, lo cual era raro porque ese trabajo lo hacían casi siempre personas de tez oscura. También se dieron cuenta de eso.
—¿Sí?
—Vivimos aquí, nos mudamos hoy. En el… —Salima hizo un gesto hacia el otro lado de la calle—. ¿En el otro lado? Pero los ascensores todavía no funcionan. Cuando hayamos terminado la mudanza, podremos subir por las escaleras, pero ella vive en el piso cuarenta y dos, y yo en el treinta y cinco, y tenemos todo esto…
La pila de bolsas, la ropa, los dibujos, los niños y ellas mismas, tan poco respetables, sobre todo si se comparaban con los cromados relucientes y los cristales impolutos por los que ahora estaban restregando la cara y las manos dos de los niños de Nadifa. Huy.
El guardia de seguridad tecleó en su pantalla.
—Los ascensores funcionan.
—En el otro lado no. Bajan, pero las puertas no se abren.
—Apártense a un lado, por favor —dijo con tanta brusquedad que hasta los niños de Nadifa se pusieron firmes.
Había unas personas intentando entrar, apoyando el pulgar en una parte mate de la puerta que no se manchaba. Las puertas se abrieron y dejaron salir una deliciosa ráfaga de aire acondicionado que casi hizo que se arrodillaran. Las gotas de sudor de su espalda, sus piernas, su rostro y su cabeza disiparon todo el calor posible en aquel viento breve. Luego las personas elegantes pasaron por la puerta sin ni siquiera mirarlas. Eran pijos, una apariencia que Salima había aprendido a reconocer en esa ciudad de universidades y facultades: el pelo lacio y rubio, ropa de tenis cuidadosamente rozada y rostros sudorosos y relucientes. El guardia de seguridad les saludó y charló con ellos, aunque sus palabras eran inaudibles a través de la puerta cerrada. Fueron bastante amables y le dijeron adiós con un gesto al subir al ascensor. Mientras se cerraban las puertas, Salima vio las puertas del otro lado, las que daban al otro vestíbulo.
El guardia de seguridad les echó una mirada irritada y negó con la cabeza como si no pudiese creer que todavía siguiesen ahí, bloqueando su puerta.
—Su entrada está por el otro lado.
—Los ascensores no funcionan —le recordó Salima—. Hemos esperado y esperado.
—Sí que funcionan. Lo que pasa es que dan prioridad a la parte del edificio con alquileres a precios de mercado. Tendrán el ascensor cuando esta gente no lo necesite.
Salima entendió el sistema y su lógica al instante. La única razón por la que había podido alquilar un apartamento en ese edificio era que el constructor se había comprometido a construir algunos pisos de renta baja a cambio de la autorización para construir cincuenta plantas, en lugar de treinta como los edificios de los alrededores. Pasaba a menudo, y sabía que en los pisos de renta baja había normas sobre lo que tenían que proporcionar los caseros y lo que no podían hacer.
Pero ahora comprendió una verdad importante: a los apartamentos subsidiados se les negaba rencorosamente hasta la más ínfima de las comodidades, a no ser que el casero tuviese que proporcionarla por ley. Había pasado el tiempo suficiente ejerciendo de tía Salima, ayudando a criar a los tres hijos de Nadifa, para reconocer la lógica de un niño testarudo cuando quiere que se note su enfado.
—Vamos —dijo, mientras cogía las bolsas con ambas manos y volvía a arrastrarlas al otro lado del edificio, a la puerta de los pobres.
El apartamento era maravilloso. Con el lujo prometido de una ducha privada y una bañera en la que podía meterse si recogía las piernas y apretaba la barbilla contra el pecho (pero ¡era su bañera!), y una cama individual con un buen colchón en el que nadie había dormido antes. Además, al plegar la cama, podía desplegar el sofá con sus cojines de colores, y si lo levantaba un poco y giraba la mesita del café de modo que las patas se extendieran, esta se convertía en una mesa de comedor a la que podían sentarse tres personas, o cuatro si eran muy amigas. Las paredes estaban bien aisladas, y los pocos ruidos que se colaban de los pisos de al lado eran inaudibles si encendía el ventilador del climatizador a la mínima potencia, algo que podía automatizarse con los sensores del apartamento para que se encendiera solo cuando estuviese en casa.
La cocina, tal como se decía en el anuncio, contaba con «todos los electrodomésticos»: el horno, el lavavajillas —un aparato muy pequeño en el que cabían todos los platos de una comida para una persona, además de un bol o una de las bandejas del horno—, la nevera. Todos empezaron a funcionar en cuanto introdujo el número de su tarjeta de crédito y le aparecieron los menús de los consumibles autorizados: los platos que podían lavarse en el lavavajillas, los alimentos que podían cocinarse en el horno, desde pan hasta comida preparada. En la lavadora cabían una toalla y unas sábanas, o la ropa de dos días, y había docenas de detergentes compatibles que podían comprarse a través de la pantalla. Los precios incluían el envío, pero también podía adquirirlos en tiendas autorizadas, aunque siempre existía el riesgo de elegir algo incompatible con su modelo, así que lo mejor era hacer la compra desde su cocina, que era lo más cómodo para todo el mundo.
El metro de Boston estaba a solo un paseo a pie, y bajar las escaleras por la mañana no estaba tan mal. Subirlas era otro cantar: treinta y cinco plantas eran setenta tramos de escaleras. Se atrevía con ellas una vez por semana y se decía a sí misma que era bueno para la salud hacer un ejercicio tan aeróbico.
Tener un sitio para vivir que fuese verdaderamente suyo supuso una diferencia inmensa en su vida. La estabilidad, la confianza…, qué demonios, el solo hecho de disponer de un sitio fiable donde hacer la colada cada noche… Todo eso contribuyó a darle la sensación de que por fin estaba saliendo del limbo interminable en el que había pasado toda su vida. Sus primeros recuerdos eran ir de aquí para allá con sus padres, de un campamento a otro, luego a casa de un tío suyo por una temporada, después a otro campamento, luego a una serie de apartamentos temporales, después el paso a Estados Unidos, el campamento, el albergue. Todo ese tiempo había tenido la impresión de que su vida estaba en suspenso, de que flotaba como una hoja bajo la brisa: a veces se enganchaba en una rama y a veces se alzaba hasta las nubes, pero nunca se posaba en el suelo ni llegaba a descansar. Eso hacía que en realidad nunca pensara más que en unos días por delante. Ahora, en su propio hogar, pensaba en lo que le reservaría el futuro.
Una combinación de suerte y confianza en sí misma hizo que al cabo de un mes consiguiera un trabajo como contable de una compañía que proveía a pequeños negocios familiares. Tenía media docena de clientes y ella procuraba verlos una vez por semana, aunque podría haber hecho casi todo el trabajo desde casa. Prefería instalarse en la trastienda de una tintorería, de un supermercado de barrio o de una heladería para revisar los libros de cuentas y las facturas, programar los pagos y charlar con los dependientes y los propietarios. Descubrió que a la gente le gustaba que le advirtieran de inminentes crisis de efectivo y de otros posibles contratiempos que ella veía en sus libros, y, al cabo de unos meses, era ya más una asesora de confianza que una simple persona contratada. Recordaba los cumpleaños de sus clientes y les llevaba tarjetas de felicitación, y, cuando ella cumplió veinticinco años, el dueño de una tienda de ropa vintage le sorprendió con una preciosa chaqueta japonesa del siglo pasado con un tigre bordado en la espalda que había ido perdiendo color maravillosamente con los años y tenía una pátina como la de una alfombra persa.
Los críos de Nadifa entraron en el colegio y Nadifa empezó a ganar peso; el tiempo libre significaba que podía conseguir una comida decente, que podía cuidarse el pelo y lavarse la ropa. Siempre había tenido un porte majestuoso, pero debía hacer frente al encorvamiento propio de una madre sobrecargada, a las arrugas del cansancio, a unas manos siempre ocupadas con los niños, los juguetes o la colada, a las manchas en su ropa bien cortada. Cuando su vida ganó un poco de estabilidad, se reafirmó la verdadera naturaleza de Nadifa. Llevaba la ropa impecable, las arrugas de la cara le daban un aire serio y, cuando soltaba una broma pícara y le brillaban los ojos, el contraste entre la seriedad y el humor era como algo sacado de un cuadro antiguo.
Los hijos de Nadifa nunca perdieron la pillería, pero el colegio les sentó bien y les proporcionó alguna estructura en la que trabajar y contra la que luchar. Iban atrasados, sobre todo Abdirahim, el mayor, que tenía doce años, y Nadifa estaba siempre encima de él, obligándole a terminar las tareas de repaso en el teléfono o incluso en la enorme pantalla del salón, siempre que lograba reducir a los pequeños a solo un pequeño caos. Su casa tenía dos habitaciones, una para los niños y el salón, que era exactamente igual que el de Salima y se convertía en dormitorio plegando la mesa y el sofá y desplegando la cama, un truco de magia que había que realizar en el orden correcto o todo se atascaba y se formaba un lío de mil demonios que costaba mucho deshacer.
Las cosas fueron bien hasta que los electrodomésticos empezaron a desobedecerle.
Salima pirateó la lavadora; sabía cómo hacerlo. Cuando tenías una cocina repleta de electrodomésticos dispuestos a obedecerte, el que desobedecía parecía volverse cada vez más grande y menos tolerable. Además era soltera, no estaba interesada en salir con desconocidos que siempre la decepcionaban. Llevaba una temporada viendo obsesivamente vídeos sobre cómo eliminar las limitaciones de fábrica, sobre todo desde que había seguido el rastro de unos vídeos cada vez más atrevidos hasta descubrir uno que le dijo cómo descargar herramientas de la red profunda que la llevarían a los sitios donde de verdad se podían descargar nuevas imágenes de firmware, intercambiar quejas y consejos, y divertirse con miles de rebeldes anarquistas como ella que pirateaban todo lo que les venía en gana.
La lavadora fue la más difícil y tuvo que desconectar muchas mangueras de agua. Se hizo un lío con las abrazaderas, porque nunca las había usado antes, pero insistió con decisión de contable, probando una variación tras otra, poniendo una sartén debajo de las uniones por si goteaban al volver a abrir el agua. Mientras trabajaba, ojeaba vídeos sobre cómo hacer pan, que se había convertido en su nueva pasión, y cada vez que veía a los críos de Nadifa le imploraban que les dejase probar su última creación. Había aprendido a preparar un pan trenzado llamado challah, que era un pan de huevo cuya masa pintaba con la clara para darle brillo a la corteza.
Una semana después hizo dos importantes descubrimientos: en primer lugar, que comprar detergente en el colmado era mucho más barato que comprarlo a través de la pantalla del electrodoméstico, y, en segundo lugar, que su persistente eccema era en realidad una reacción alérgica a uno de los ingredientes del jabón de lavar autorizado. La primavera se acercaba y pensaba que tendría que pasarse sudando los días de calor con manga larga para taparse los brazos descamados e irritados. Se compró tres blusas vintage de manga corta y le pidió a Nadifa que se las reformara para que le quedasen tan bien como a ella.
No pirateó el termostato. De momento. Estaba integrado en la red de sensores del edificio, entre ellos la cámara de la puerta y las que había por todo el apartamento. La reconocían incluso antes de entrar y encendían el climatizador antes de que le diese tiempo a cerrar la puerta, así que le llegaba solo una bocanada del aire claustrofóbico y viciado del apartamento cerrado antes de que el ruido de fondo del ventilador moviera una suave corriente de aire. Y lo que es más, vigilaban su casa mientras estaba en el trabajo y le enviaban imágenes de vídeo en directo si detectaban a alguien cuando ella no estaba allí. Eso le gustaba y la reconfortaba. En el albergue de Arizona le habían robado dos veces y había adquirido la costumbre de llevar encima en todo momento las pocas cosas de valor que tenía. Era un alivio poder acumular más cosas de las que podía llevar encima.
El ascensor era otra historia.
Cuando se mudó a las Torres Dorchester, el edificio solo llevaba en uso unas semanas y apenas estaban ocupadas la mitad de las viviendas. A medida que se habían ido llenando los apartamentos, el número de personas que pagaban el alquiler a precios de mercado y que utilizaban los ascensores había aumentado, hasta el punto de que podías tardar cuarenta y cinco minutos en acceder al ascensor, y cuando este llegaba por fin al vestíbulo de los pobres, había tanta gente esperando que Salima acababa apretujada en su interior, con la cara en el sobaco sudado de alguien; si tenía suerte la apretaban contra la pared del fondo y no contra un desconocido. Estaba casi segura de que las veces que le había dado la sensación de que la manoseaban había sido un accidente por la cantidad de gente que iba a bordo del ascensor y de que no la habían manoseado de verdad, pero no podía estar segura del todo, y en cualquier caso seguía siendo desagradable.
Un día estaba sentada en la sala de estar de Nadifa, bebiendo té y observando al crío mayor hacer los deberes de repaso. Nadifa y ella llevaban más de veinte minutos quejándose de los ascensores —era un tema de conversación habitual entre los inquilinos de los pisos de protección oficial y daba mucho de sí—, cuando Abdirahim, el hijo de Nadifa, levantó la vista de sus ejercicios de matemáticas.
—Mamá, ¿por qué no utilizamos capitanes de ascensor?
—Haz los deberes.
Nadifa funcionaba por puro reflejo cuando se trataba de sus hijos y los deberes, pero al cabo de un instante añadió:
—¿Qué es un capitán de ascensor?
La sonrisa de Abdirahim fue luminosa.
—Es muy guay. En Japón, la primera persona en subir al ascensor es el capitán del ascensor. Tiene que apretar el botón de apertura de puertas hasta que suba todo el mundo y luego tiene que apretar el botón de cerrar puertas y los botones de los pisos. Si el capitán del ascensor se apea antes de que se vacíe el ascensor, el siguiente ocupa su puesto.
—¿Dónde has aprendido eso?
—Nos dieron una clase sobre normas no escritas en Estudios Sociales. Estoy haciendo un crédito extra sobre las normas no escritas en los centros de refugiados de Estados Unidos. A la profesora le encanta, se pone muy seria cuando hablo de eso. A los demás hijos de refugiados les parece divertidísimo.
—A mí no me parece que sea divertido —dijo Nadifa, adoptando un gesto inexpresivo—. Me parece que es una cuestión de respeto.
Se volvió hacia Salima, abrió la boca para volver a hablar y luego se volvió hacia Abdirahim.
—¿Por qué íbamos a usar un capitán de ascensor?
La sonrisa de él se volvió dos veces más grande.
—Podríamos turnarnos para estar en el ascensor por la mañana y por la tarde, en los momentos en que está más ocupado. Está claro que no se parará a recoger a un pobre si hay un rico que lo necesita, pero si hay un pobre dentro, tampoco parará a recoger a un rico hasta que el pobre se baje.
Nadifa murmuró la palabra «pobre» mirando a Salima y puso los ojos en blanco. Salima disimuló una sonrisa. Los niños sabían cómo eran las cosas y las decían tal cual. Salima y Nadifa empezaron a entender el plan. Era elegante y sencillo, así que no había muchas cosas que pudieran salir mal. Y aprovechaba la circunstancia de que los ricos no quisieran tener nada que ver con ellas para utilizarla en su contra.
—Haz tus deberes —dijo Nadifa en tono serio, pero la sonrisa con que miró a Salima era idéntica a la de Abdirahim.
Salima murmuró las palabras «chico listo» y Nadifa asintió con la cabeza.
Las dos semanas con los capitanes de ascensor fueron las mejores en la corta historia del edificio. De 7:30 a 8:45 de la mañana y de 5:15 a 6:30 de la tarde, hubo efectivamente un ascensor exclusivamente reservado para uso de la parte pobre del edificio, que eran diez pisos de un total de cincuenta y seis. Eso hacía que a los ricos les quedaran quince ascensores, por lo que, al principio, es posible que ni siquiera se diesen cuenta de que los vecinos invisibles que vivían en los espacios más apartados del edificio subían y bajaban en cuestión de minutos, en vez de tener que esperar horas o subir andando.
Pero alguien se percató. Nadifa llamó a Salima al trabajo ocultando su preocupación detrás de su enfado.
—Estaban esperando en el recibidor. ¡Tres guardias de seguridad! ¡Tres!
Y, por supuesto, el capitán de ascensor en ese momento tenía que ser Abdirahim. Salima incluso le había comprado una gorrita militar en la tienda vintage que él llevaba ladeada en sus turnos con un aire casi indecentemente presumido.
Acababa de bajar a la planta baja y estaba apretando el botón de cerrar puertas con los reflejos de un niño de trece años habituado a jugar a videojuegos, cuando se abrió la otra puerta, la de los ricos; esa puerta no se había abierto jamás mientras uno de ellos estaba en el ascensor.
Los tres guardias de seguridad preguntaron a Abdirahim su nombre y le pidieron los papeles, y cuando este les dijo que estaban en su casa, en el piso cuarenta y dos, no le dejaron ir a buscarlos. En vez de eso, lo llevaron al sótano, utilizando sus llaves maestras para manipular los controles del ascensor. Lo metieron en un cuarto sin ventanas con la puerta reforzada y cámaras en todos los rincones y cerraron la puerta.
Al cabo de un largo rato, entraron a interrogarlo. Él sabía que era tarde y que su madre estaría preocupada, aunque no histérica, porque Nadifa no se ponía histérica. Furiosa, sí. Histérica, nunca. Y furiosa era mucho peor, la verdad. Eso tenía en la cabeza cuando les explicó lo del capitán de ascensor a los guardias de seguridad, que le interrogaron y no quisieron darle agua ni le dejaron ir al baño hasta que la última gota de agua de su cuerpo acabó en su vejiga e intentó escapar desesperadamente.