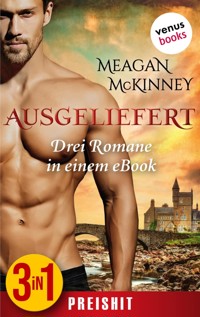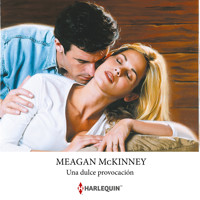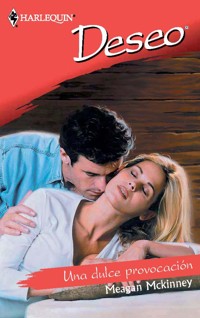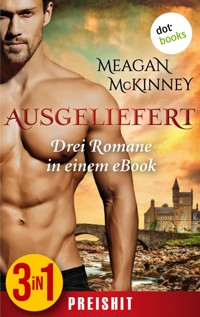2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Él era arrogante y salvaje. Ella era su tormento y su tentación Con su actitud y su mirada arrebatadora, estaba claro que el ranchero Bruce Everett era un tipo peligroso, justo la clase de hombre de la que Melynda Clay había jurado alejarse. Había acudido a su rancho en busca de tranquilidad, así que caer rendida en sus brazos no figuraba en su agenda. Jamás nadie había desatado el deseo de Bruce como lo hacía Lyndie. Por mucho que ella se obstinara en negar la atracción que había entre ellos, Bruce conseguiría hacerla suya, en cuerpo y alma...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Ruth Goodman
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
A corazón abierto, n.º 1272 - junio 2015
Título original: The Cowboy Claims His Lady
Publicada originalmente por Silhouette© Books.
Publicada en español 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6299-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Uno
–¡Ven aquí y dale un abrazo a esta vieja vaquera!
Melynda Clay se echó a reír. Había oído aquella voz conocida antes incluso de mirar al otro lado de la terminal del pequeño aeropuerto de Mystery, Montana.
–¡Hazel!
Tirando de su maleta con ruedas, Lyndie se dirigió a aquella mujer menuda y mayor que ella que llevaba el pelo plateado elegantemente recogido. Su tía abuela seguía siendo tan extravagante como Lyndie recordaba. La atractiva y poderosa ganadera vestía unos vaqueros descoloridos remetidos en polvorientas botas camperas y un elegante sombrero vaquero con banda de cocodrilo.
–¿Qué tal está mi famosa tía? –le preguntó Lyndie entre risas mientras se abrazaban.
–¡Como una rosa! ¡Mejor que nunca!
«El aire limpio y fresco de la montaña es el responsable», se dijo Lyndie para sus adentros. Aquello era ciertamente lo opuesto a su vida reciente, siempre enfrascada en los libros de cuentas, comiéndose las uñas en la trastienda de su tiendecita del barrio francés de Nueva Orleáns.
–¡Vaya! ¡Deja que te mire! –exclamó Hazel, separando a Lyndie–. Tesoro, me encanta lo que te has hecho en el pelo. La última vez que te vi, acababas de graduarte en la universidad y llevabas el pelo prácticamente rapado, ¿te acuerdas?
–¿Que si me acuerdo? ¿Bromeas? ¡Pero si no parabas de preguntarme si me había enrolado en los marines!
–El pelo largo y las mechas rubias te sientan de maravilla con ese cutis de los McCallum que tienes –dijo Hazle con satisfacción, contemplando admirada a su sobrina nieta–. Has sacado los ojos azules como zafiros de mi padre. Dios mío, estás realmente preciosa.
Hazel achicó sus ojos azul grisáceo como si viera en ella más de lo que Lyndie hubiera querido. Lyndie se preguntó si su tía abuela estaría tomando nota de los signos de estrés crónico que acusaba su rostro, particularmente sus ojos «azules como zafiros», rodeados de oscuros cercos. Sus ojeras delataban los muchos días de incesante angustia y las numerosas noches de insomnio que había pasado.
–Bueno, vamos, señorita de ciudad –dijo Hazel, tomándola de la mano libre y tirando de ella hacia el aparcamiento–. He aparcado justo enfrente de la puerta. No esperes encontrar por aquí Jaguars con chófer. He traído mi viejo y polvoriento Cadillac con la rejilla llena de mosquitos y un par de cuernos de vaca adornando el capó.
–¿Jaguars con chófer? –repitió Lyndie, sorprendida–. Pero tía Hazel, a mí no me va tan bien.
–¡Oh, vamos, no seas modesta! Tu madre me ha dicho que estás a punto de abrir tu segunda tienda. Tu imperio de lencería se ha convertido prácticamente en un conglomerado empresarial. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Supongo que ahora hay dos auténticos genios para los negocios en la familia. Así que no permitas que esos vaqueros míos se burlen de ti despiadadamente por tus tiendas de ropa interior.
–«Todo por Milady» –contestó Lyndie, citando el texto del folleto publicitario que ella misma había escrito– «ofrece una línea completa de lencería íntima femenina, la moda más lujosa y actual para la mujer más exigente».
Hazel hizo girar los ojos.
–¡Oh, cielos! ¡Lencería íntima femenina! Eso mis vaqueros no lo han visto ni en pintura.
Salieron al exterior bañado por el sol del atardecer de aquel hermoso día de junio. A Lyndie la sorprendió que, en efecto, tal y como había dicho, hubiera aparcado justo enfrente de la puerta. Su Cadillac Fleetwood canela y negro estaba estacionado a dos metros de la entrada principal. El pequeño aparcamiento estaba casi vacío.
–La única razón de que llamen «aeropuerto» a este descampado alquitranado –le informó Hazel a su sobrina nieta mientras metían el equipaje en el maletero– es que vienen algunos vuelos de Helena. Ahora estás en mitad de la nada, niña. Y yo diría que es justo lo que necesitas. Tu madre no deja de decirme que trabajas de sol a sol, siete días a la semana.
Lyndie logró esbozar una débil sonrisa.
–Me alegra estar aquí, tía Hazel, contigo. Pero confieso que no estoy tan segura respecto a tu rancho de vacaciones. Eso me inquieta un poco.
–¿Y se puede saber por qué?
–Bueno, ya sabes... No estoy de humor para codearme con una panda de turistas.
–¡Bah! ¡Tonterías! Además, Bruce os mantendrá tan ocupados que no os quedará mucho tiempo para hablar.
–¿Bruce? ¿Quién es Bruce?
–Sí, mujer, ¿no te acuerdas? Te hablé de él cuando me llamaste. Es el que entrena y cruza los caballos de todos los rancheros del valle de Mystery. En verano también lleva el rancho para turistas, de mayo a septiembre. Con ayuda, claro –a Lyndie le pareció ver un destello malévolo en los ojos de su tía cuando esta añadió–: Además, es uno de los solteros más codiciados del valle. Tiene ojos de donjuán, como solíamos decir las chicas de mi edad. A mí me recuerda a Gregory Peck en sus días de gloria.
–¡Oh, por favor!
Hazel la miró con fingido asombro.
–«Oh, por favor», ¿qué?
–Tía Hazel, sé perfectamente que detrás de esa carita inocente hay una mente que no deja de maquinar. Te dije que no vendría si pensabas convertirme en una de tus víctimas. Mamá me ha contado un montón de cosas sobre tus manejos amorosos, y ya te dije que no quería formar parte de...
–¿Manejos? ¿Qué manejos? –protestó Hazel–. Yo solo he... facilitado un romance o dos, tal vez, nada más...
–¿Así llamas tú a cuatro bodas en un año? Mi madre dice que hasta haces muescas para contarlas.
–Oh, ya conoces a Sarah –dijo Hazel con fastidio–. A tu madre siempre le ha gustado exagerar un poco.
–Sí, ya. En cualquier caso, a mí no intentes «facilitarme» nada, ¿de acuerdo? Un poco de diversión, vale, estoy dispuesta a probarla. Pero, créeme, un romance, como tú dices, es lo último que necesito.
–Bueno, no hace falta que te pongas así –le reprendió Hazel–. Yo solo he dicho que Bruce es muy guapo, y vas tú y entras en erupción como el Vesubio.
–Lo siento –suspiró Lyndie, preguntándose si se habría excedido. Últimamente tendía a hacerlo.
Hazel siguió parloteando acerca del rancho de vacaciones Mystery mientras Lyndie intentaba prestarle atención. Fuera, la luz cegadora de la tarde iba adquiriendo los dulces tonos del atardecer. Los blancos retazos de nubes que vagaban por el cielo azul y las majestuosas montañas formaban una vista del Oeste propia de una postal. Mystery, Montana, era de una belleza natural auténticamente sublime.
De pronto, Lyndie se dio cuenta de que Hazel le había hecho una pregunta.
–Perdona, ¿qué has dicho, tía Hazel?
–He dicho que el rancho está de camino a mi casa. Como de todos modos mañana te vas allí, ¿por qué no nos pasamos ahora y dejamos las maletas en tu habitación? Es casi hora de cenar y Bruce ya habrá vuelto. Así podrás conocerlo –Lyndie le lanzó una mirada suspicaz–. Nada de trucos de casamentera –le aseguró Hazel–. De veras. Solo quiero que le eches un vistazo al sitio, nada más.
–De acuerdo –dijo Lyndie, animándose un poco–. Tienes razón. Así no tendremos que andar sacando y metiendo las maletas innecesariamente.
Una sonrisa iluminó el rostro agrietado por la intemperie de Hazel.
–¡Así me gusta! Tal vez incluso podamos elegirte un caballo –a Lyndie le pareció notar de nuevo aquel brillo malévolo en la mirada de su tía cuando esta añadió–: Si hay algo para lo que Bruce Everett tiene buen ojo, es para los caballos.
Como si solo recordara aquel lugar en sueños, Lyndie se dio cuenta de pronto de que había olvidado lo hermoso que era el valle de Mystery, con su rompecabezas de verdes pastos y campos de labor que salían como radios del centro de una rueda formada por la pequeña ciudad de Mystery, cuya población ascendía a cuatro mil habitantes. Diez minutos después de penetrar en el valle a través del sinuoso paso de montaña, Hazel desvió su Cadillac hacia un camino de tierra que llevaba a un rancho mucho más pequeño que el suyo, el Lazy M, que dominaba el valle.
–Mira, ahí está Bruce –dijo Hazel, tocando el claxon mientras paraba el coche frente a un pilón de piedra alargado.
Junto a un gran corral rodeado por una empalizada había un grupo de personas de ambos sexos y diversas edades, la mayoría de las cuales tenían, al igual que Lyndie, el inconfundible aspecto de los habitantes de las grandes ciudades. Aquellas personas estaban mirando algo... o a alguien. El Cadillac avanzó unos cuantos metros y Lyndie pudo ver a un hombre alto, atlético y tostado por el sol que, al parecer, estaba enseñándole a aquella gente cómo se apretaba una cincha, utilizando para ello un caballo alazán de prominente pecho.
–Este es el segundo grupo de la temporada –le explicó Hazel mientras ambas salían del coche–. Bruce tiene un grupo nuevo cada tres semanas. Así no hay nadie que se quede rezagado.
Bruce Everett sonrió y saludó a Hazel agitando la mano, se excusó ante el grupo y se acercó a las recién llegadas.
Incluso desde la distancia que los separaba, Lyndie notó que era, en efecto, muy guapo y, sin embargo, experimentó casi una reacción adversa hacia su propia atracción, y no pudo evitar pensar en la vieja perogrullada: «gato escaldado, del agua fría huye».
–¡Eh, Hazel, condenada cuatrera! –gritó él alegremente–. ¿Qué vienes a robarme ahora?
–¿Yo, a robarte? Tú eres quien le roba caballos con esparaván a las viejecitas indefensas.
Durante este intercambio de cariñosos insultos, él recorrió rápidamente con la mirada a Lyndie. Por alguna razón, Lyndie recordó el comentario de Hazel acerca de su buen ojo para los caballos.
–Bruce Everett –dijo Hazel, haciendo las presentaciones–, esta es mi sobrina nieta de Nueva Orleáns, Melynda Clay, aunque todo el mundo la llama Lyndie. No distingue un caballo de una alubia, pero espero que tú le pongas remedio a eso durante las próximas semanas.
–Seguro que podremos hacer de ella una auténtica vaquera –le aseguró él a Hazel–. Encantado de conocerte, Lyndie.
Sus dientes blancos y fuertes brillaron en una sonrisa lobuna, y Lyndie experimentó una vaga y desagradable sensación de haber vivido ya aquel momento. Aquel hombre poseía una confianza en sí mismo que rayaba la arrogancia y que recordaba a los aires que se daba Mitch, el ex marido de Lyndie. Pero mientras que Mitch era todo apariencia sin nada de sustancia, algo le decía a Lyndie que tuviera cuidado con aquel vaquero. Tal vez resultara ser lo que aparentaba.
La mirada de Bruce la dejó paralizada. De pronto, irritada consigo misma, le lanzó una sonrisa helada y displicente y desvió la mirada hacia los caballos que había en el corral, junto a la espaciosa casa de piedra del rancho. Confiaba en que su desdén resultara evidente.
–Lo mismo digo –dijo con aspereza e indiferencia, sin apartar la mirada del corral.
–Ya me parecía –le pareció a Lyndie que mascullaba él.
Hazel alzó la voz y sugirió alegremente:
–Bruce, tal vez podríais elegir el caballo de Lyndie ya que está aquí.
Juntos se acercaron al corral.
–Esa pequeña yegua baya con las patas blancas es una de mis favoritas –le dijo él a Lyndie–. Por supuesto, todos son buenos. No son precisamente caballos de doma, pero son mansos y fiables. Van bien.
Lyndie se arriesgó a echarle un vistazo más largo. Él se había quitado el sombrero y un mechón de pelo negro como el azabache le caía sobre la frente. Los ojos que la observaban eran del color de la escarcha. No, no tenía los rasgos de Mitch. Pero su sonrisa seductora y su aplomo le recordaban las cualidades por las que se había enamorado locamente de Mitch. Y con solo recordar a su ex marido le ardía la sangre.
–¿Adónde van bien? –preguntó ella con aspereza.
Él le lanzó una mirada inquisitiva a Hazel.
–A donde yo los llevo –replicó él, poniendo un ligero énfasis en el «yo».
Hazel, cuya expresión delataba lo poco que le gustaba el cariz que estaba tomando la conversación, volvió a intervenir.
–¿Sabes, cariño?, acabo de acordarme de que debes de estar agotada del viaje. Puedes elegir tu caballo mañana. ¿Por qué no le echamos un vistazo rápido a tu habitación y nos vamos al Lazy M?
–Ese es justo el bálsamo que necesito –dijo Lyndie.
Bruce pareció querer añadir algo acerca del bálsamo que él le daría si estuviera en su mano, pero afortunadamente solo dijo:
–Por aquí –y las condujo hacia un edificio de madera de escasa altura que se levantaba entre la casa principal y la hilera de cuadras.
–Este es el barracón –abrió una puerta–. El edificio ha sido remodelado y ahora hay habitaciones privadas. Como verás, son muy sencillas, pero están limpias como la patena. Y hay muchísima agua caliente.
Lyndie entró en la habitación. Su traje pantalón negro, de corte italiano, parecía absolutamente fuera de lugar junto a la cama de troncos toscamente lijados y la estera que cubría el suelo. Ya se sentía como un pez fuera del agua, pero aquella sensación se agudizó cuando, al darse la vuelta, se topó con la mirada de halcón del vaquero.
Resultaba imposible interpretar su expresión. Era como Mitch: un mensaje en clave. Sin embargo, a Lyndie le pareció advertir una sonrisa irónica en sus labios, como si él también notara el contraste entre aquella sencilla habitación y su apariencia.
Azorada, Lyndie pasó la mano por la gruesa y áspera manta de lana de la cama.
–Bueno, no esperaba el Ritz, así que supongo que esto servirá para sus propósitos –dijo desdeñosamente.
Los ojos grises de Bruce se iluminaron con un destello irónico.
–Para mis propósitos siempre ha servido de perlas.
A Hazel le dio un ataque de tos.
–Cielos, no sé qué me ha pasado –se disculpó cuando se le pasó el ataque.
–Creo que... que voy a traer mi maleta –dijo Lyndie.
–Deja que te ayude –se ofreció él.
–Gracias, pero puedo apañármelas –le aseguró ella, saliendo sin darse la vuelta para mirarlo.
Él se quedó mirándola hasta que dobló la esquina.
–Vaya, ni que fuera de puro satén –masculló en voz baja.
Hazel sonrió.
–Lo es –él alzó una ceja–. Tiene una tienda de lencería, ¿recuerdas?
Él le devolvió la sonrisa.
–Ah, sí. Bueno, pues o tiene un alto concepto de sí misma, o una opinión muy pobre del resto del mundo.
–Ni una cosa ni otra –insistió Hazel–. Es una chica estupenda. Dale un poco de tiempo, nada más.
Bruce esbozó una sonrisa burlona. El gris de sus ojos se hizo más intenso.
–¿Sabes qué, Hazel?, puede que tenga la nariz un poquito respingona, pero el resto de ella está muy pero que muy bien.
–Buen chico –dijo Hazel–. Tú sigue pensando así, y más tarde o más temprano las cosas se pondrán... interesantes.
Él achicó los ojos.
–¿Interesantes? Eh, Hazel, que yo solo llevo el rancho y procuro llevarme bien con la gente que viene. No tengo ningún interés ulterior en tu sobrina.
–Pues más te vale que lo vayas teniendo –dijo Hazel. Él se quedó boquiabierto. Pero, antes de que pudiera responder, Hazel añadió–: ¡Calla! Aquí viene.
–¿Se puede saber qué demonios estás tramando? –masculló él.
–Lo de siempre –susurró ella, disimulando una sonrisa–. Solo lo de siempre.
Capítulo Dos
Mientras arrastraba la maleta con ruedas por el camino de tierra en dirección al barracón, Lyndie empezó a preguntarse dónde se había metido.
Un par de semanas antes, en el sofocante barrio francés de Nueva Orleáns, pasar un par de semanas de vacaciones en un rancho para turistas le había parecido una idea excelente. Ahora ya no se lo parecía tanto. Ahora, con sus elegantes zapatos de tacón alto, tenía que vérselas con un camino apisonado por los cascos de los caballos y con el traicionero mapa de carreteras de cierto señor Everett.
Everett le había causado una impresión mucho más profunda de lo que ella quería admitir. Su mirada morosa, de pesadas pestañas, había encendido dentro de ella algo que, muy a su pesar, parecía deseo. Sin embargo, no estaba dispuesta a recorrer de nuevo aquella autopista hacia el infierno. Ni ahora, ni nunca. La lencería fina estaba muy bien para mujeres casadas o para las chicas solteras y sin compromisos, pero ella era una mujer de negocios, y las prendas que vendía no eran más que el producto con el que negociaba. Eran los pertrechos de un mundo que no era el suyo.
–Señorita –dijo una voz profunda junto a su oído.
Él había aparecido a su lado como por arte de encantamiento. Lyndie se volvió y vio los ojos gris hielo de Bruce Everett. Él agarró la maleta y se la echó al hombro sin esfuerzo, como si fuera su silla preferida.
–No es necesario, de verdad, puedo yo sola –balbució ella, siguiéndolo como una colegiala.
–Por lo que me ha dicho Hazel, tengo la impresión de que tú sola puedes prácticamente con todo –respondió él hoscamente.
Se volvió y sus ojos se encontraron. Ella se quedó de nuevo helada por su mirada. Hazel apareció en la puerta del barracón, sonriendo.
–Esta noche hay baile al viejo estilo en la taberna de Mystery. ¿Vas a ir, Bruce?
Lyndie se estremeció para sus adentros. De pronto se sentía como si estuviera en el instituto, esperando que un chico la invitara a bailar por primera vez. Y no aparecía ninguno.
–Ya sabes que a mí me tira el monte, no la taberna, Hazel –respondió él con aspereza.
La tía abuela de Lyndie soltó un soplido.
–Antes de lo de Katherine, frecuentabas mucho la taberna. Y ya va siendo hora de que salgas otra vez.
A Lyndie le pareció que Bruce Everett le lanzaba a Hazel una de esas miradas congeladas que ella empezaba a reconocer. Pero a Hazel nadie le paraba los pies. Hazel era la matriarca de Mystery, Montana.
La familia McCallum, cuyos orígenes se remontaban al siglo pasado, había colonizado el valle en toda su extensión. Entre los ganaderos, el nombre de los McCallum era como el toque del rey Midas. Incluso Lyndie sabía lo persuasiva que podía ser su tía abuela. En medio de un periodo de expansión financiera y crisis fiscal, a ella la había incitado a dejarlo todo para pasar tres semanas en un rancho para turistas, y eso que ella ni siquiera sabía montar a caballo.
–Nos veremos en el baile –declaró Hazel.
Bruce se quedó parado y observó fijamente a las dos mujeres con la pesada maleta de Lyndie todavía cargada al hombro.
–Madre mía, si las miradas mataran... –murmuró Lyndie en cuando estuvo de nuevo en el interior del Cadillac de Hazel, lejos de la mirada y el oído de Bruce Everett.
–Solo necesita un empujoncito, nada más.
Lyndie miró a su tía abuela.
–Hazel, ya te he dicho que nada de tejemanejes. Te aseguro que no me hacen falta, sobre todo teniendo en cuenta que me convenciste de que viniera aquí para tomarme un descanso. Y, además, Bruce Everett está colgado de esa tal Katherine y está claro que no necesita que ninguna mujer se le eche encima.
–Lo que le hace falta es quitarse de la cabeza a Katherine. Ese asunto no fue culpa suya. Ella era una necia muy testaruda. No había forma de enseñarle a respetar a un caballo. Y me da igual que fuera tan guapa. ¿Qué se le ha perdido a Bruce con una mujer que no sabe respetar a un caballo? –dijo Hazel malévolamente.
–Estoy totalmente perpleja. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? –preguntó Lyndie–. Porque déjame decirte que yo sí que respeto a los caballos. A decir verdad, los respeto tanto que me dan un miedo atroz. Así que deja que Katherine y Bruce arreglen sus asuntos sin meterme a mí por medio.
–Bruce tiene que ir esta noche al baile y mover un poco el esqueleto. Le sentará bien. Antes era el auténtico donjuán de Mystery. Y, créeme, las damas no se quejaban.
Lyndie dejó escapar un cansino suspiro.
–Sé perfectamente a qué te refieres, Hazel, pero este donjuán en particular por mí que se lo quede Katherine.
–Katherine está muerta –Lyndie la miró asombrada–. Sí –prosiguió Hazel–. Murió en el monte, con Bruce. Se decía que él estaba enamorado de ella. Incluso había rumores de boda. Pero, como te decía, Katherine no sentía ningún respeto por los caballos. Le parecía que no eran mejores que los hombres, que siempre estaban a su disposición. Cuando el puma atacó, ella no comprendió que estaba protegiendo a su camada. Ignoró todas las advertencias de su montura y, en mi opinión, por eso la tiró el caballo y encontró la muerte en ese precipicio.
Lyndie sintió un golpe en el estómago. De pronto sintió compasión por Bruce, algo que se había jurado a sí misma no volver a sentir por un hombre.
–No imaginaba algo así –dijo suavemente–. Dios mío, qué mal lo habrá pasado Bruce.
–Sí. Sobre todo, porque es de esos hombres a los que les gusta tenerlo todo bajo control –dijo Hazel solemnemente.
–Tal vez deberías dejarlo en paz, Hazel. A fin de cuentas, seguramente se sentirá culpable y...