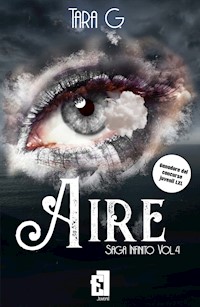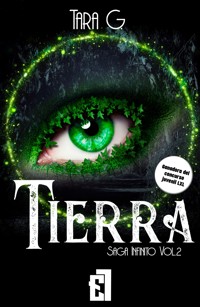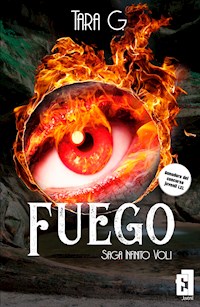Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LXL
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Saga Infinitos
- Sprache: Spanisch
La guerra parece llegar a su fin. Sin Feyrian, el bando de los infinitos es una bestia descabezada. Aprovechando la breve paz y en su afán por conseguir la Roca, Anscar entablará alianzas que arriesgarán aún más el devenir de la humanidad. Mientras tanto, Ada se encontrará cautiva y devastada en la fortaleza de Anscar. Con Feyrian ausente, su vida ya no tendrá sentido. Desesperada, aceptará el sospechoso trato que le propondrá el regente. La línea entre el bien y el mal será más difusa que nunca. Los tambores de guerra se escucharán en la lejanía, pero ya no habrá tiempo para esconderse. Es hora de buscar aliados, de luchar por lo que más ama, de ceñir sus dedos de nuevo sobre la empuñadura del talwar y de usar la magia que le ha brindado la Tierra para salvarla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agua
Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos) Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora
© Tara G. 2020
© Editorial LxL 2020
www.editoriallxl.com
04240, Almería (España)
Primera edición: octubre 2020
Composición: Editorial LxL
ISBN: 978-84-17763-97-8
Agua
saga infinito vol. 3
Tara G.
Para Bruna, mi pequeña guerrera.
Indice
Agradecimientos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
GOTAS
Continuara...
Biografía de la autora
Agradecimientos
Tres meses me ha costado darle forma al manuscrito de Agua. Doce semanas de dedicación plena, escribiendo unas ocho horas diarias, creando vida doblemente. Mientras mis dedos aporreaban el teclado, mi cuerpo gestaba a mi segunda hija. Un regalo en plena pandemia.
Por eso, mi primer agradecimiento es para Bruna, la pequeña de la familia. Darle vida a una historia mientras te sentía crecer dentro de mí ha sido un privilegio que no repetiré. Escogiste el momento más caótico para aterrizar en nuestras vidas y bañar de luz las tinieblas. Seguramente, a partir de ahora me cueste más encontrar un instante de paz para escribir, pero no os cambiaría por nada del mundo.
Edu y Arlet, junto con Bruna, sois mi mundo. Me bastáis para ser feliz. Edu, el de infinita paciencia y eterna sonrisa. ¿Qué haría sin tu predisposición para ayudar y tu comprensión? Sin ti, la saga Infinito no existiría, así de simple. No solo por facilitarme el tiempo y el espacio para que mi creatividad fluya, sino también y, más importante, por tus consejos, tus comparativas frikis y tus frases de aliento cuando mi ánimo decae. Arlet, cariñete, mi unicornio por derecho propio. Nadie es más rosa y cuqui que tú. Con tres años, ya sabes que a veces la mamá escribe en el ordenador y entonces toca jugar en silencio. ¡Qué suerte tengo de ser tu madre!
Un millón de gracias a mis padres, mi hermana, mi cuñado y mi sobrino. Somos una piña, y eso se nota. Siempre puedo contar con vosotros y vosotros conmigo. Y, si no, ¡mirad qué primera presentación más chula nos marcamos con Tierra! Sois mi zona de confort, sin duda. Gracias por existir, me hacéis la vida más fácil.
Muchísimas gracias a mis compañeras de trabajo —el que paga las facturas— por estar siempre a mi lado. Siento vuestro cariño y apoyo incondicional. Sois mi malla de seguridad; si me caigo, sé que estaréis ahí para recoger los pedazos.
Gracias a mi gran familia: tíos, primos, postizos, sobrinos… Somos tantos… Pero nunca os olvidáis de mí ni yo de vosotros.
Gracias a mis Boldulovers por ser como sois. Por esas conversaciones interminables que no se detienen ni aunque nos falte el aliento al subir una montaña. Estoy deseando ver cómo nuestras tres princesas juegan juntas a derrotar un dragón.
Mil gracias a Angy, mi editora, al equipo de la Editorial LxL y a mis compañeros de letras, en especial a Jennifer Palau y a Sara Maher. Es un placer compartir eventos y ferias con vosotras. Siento que conectamos más allá de la literatura y me siento afortunada por navegar juntas en el mismo barco.
No me olvido de todos aquellos que alguna vez habéis venido a una presentación o a algún evento. Valoro mucho el esfuerzo que invertís por estar conmigo.
Finalmente, me gustaría agradecer enormemente la fidelidad de mis lectores. No sabéis lo grato que es para mí descubrir que mis historias llegan a otras personas, que emocionan. Jamás pensé, al poner voz a mis personajes, que alguien aparte de mí las escucharía. Es un lujo contar con vosotros y vuestras opiniones, tanto las positivas como las negativas. Espero seguir contando con ellas.
Os dejo con Agua, la tercera parte de la saga Infinito. Ojalá la disfrutéis tanto como yo.
1
Hacía menos de un mes que a Feyrian se le había apagado la luz, aunque a mí me parecía más de un año. En aquella habitación aséptica, neutra y sin alma, de paredes blancas y mobiliario frío, la ausencia del infinito se sentía como la mueca sorda de un mimo. Cerraba los ojos y en mi mente discurrían imágenes de aquel último instante en la cueva, aquellos segundos antes de darle la espalda para siempre y correr en vano para salvarme. Él nunca me habría dejado atrás, ni aunque se lo hubiera pedido mil veces. En mis recuerdos se oían gritos, lamentos. El cuerpo infinito de Feyrian se apagaba entre alaridos. En la versión real, el silencio más absoluto ensordecía más que mil voces mientras su mirada gris de terror se apagaba como la luz de sus miembros; una realidad demasiado dolorosa para recordarla tal cual. Aquel día cualquiera, embarullado en el sinfín de instantes sin Feyrian, sus recuerdos gritaban con más fuerza en mi memoria.
Acababa de colocarme unos pantalones de cuadros, ajustados aunque extremadamente cómodos. Parecían haber acertado con mi talla exacta. Acaricié la tela, familiarizándome de nuevo con el tejido. Tras un mes vistiendo camisón y divagando en mis recuerdos, lo más mundano había quedado en pausa en mi cerebro. Mientras me abotonaba en la nuca la blusa de tono malva, intenté no trastabillar al calzarme los zapatos de salón con taconazo de aguja. No podía observar mi reflejo en un espejo, ya que en aquella habitación no había. Quizá temían que pudiera usarlo de manera creativa. Bien pensado. Sin duda alguna, lo habría utilizado para herirme; si bien no de forma definitiva, sí de tanto en cuanto para silenciar con dolor los gritos mudos de Feyrian en mi cabeza.
Pese a desconocer el aspecto que tendría con aquellas telas prestadas, más acordes con la edad de mi madre que con la mía, suponía que los nudos de mi pelo y la falta de maquillaje que ocultara la hinchazón de mis ojos por el llanto no ayudarían demasiado a causar una muy buena primera impresión.
En el suelo, junto a la puerta de entrada, pulcramente colocado sobre una bandeja de plata, habían dispuesto el desayuno: un vaso de zumo de naranja, un par de tostadas con mantequilla y un bollo de leche. Como cada mañana, quedarían intactos.
Llevaba un mes encerrada en aquella habitación blanca, treinta y un días sin probar bocado, y ni con esas me había muerto. Probablemente, era la sangre infinita que corría por mis venas, la herencia de Venon, mi bisabuelo inmortal, la que me permitía seguir respirando aunque anhelara la muerte. Era cierto que tampoco tenía hambre. Melto me había explicado, antes de traicionarme y mucho antes de morir, que la magia de la isla podría hacerle aquello a mi cuerpo.
Caminé con precaución hasta la bandeja, evitando torcerme un tobillo con los tacones, y con la punta de uno de los zapatos aparté el desayuno hasta ocultarlo debajo de la cama. Aunque el efluvio seguía atosigándome la nariz, evitaría las náuseas que me provocaba su mera visión.
Escuché el chirriar de las ruedas al otro lado de la puerta y me senté rápidamente sobre la cama. Mientras aguardaba a que la puerta se abriera, entrecrucé los dedos de ambas manos y las puse sobre mis rodillas, afanándome por disimular; como si tuviera algo que ocultar en la fortaleza de Anscar, como si en la inexpugnable guarida del único regente que quedaba con vida, algo de lo que yo hiciera pudiera pasar inadvertido.
—Hola, pequeña —me saludó Helena nada más entrar en la habitación.
Hizo avanzar su silla de ruedas hasta que sus pequeños pies enfundados en unas zapatillas negras de estar por casa rozaron la punta de los míos. Normalmente iba a visitarme caminando por sí misma o, mejor dicho, arrastrando los pies tras un andador.
—No has comido nada —me reprendió, con la vista clavada en la única esquina de la bandeja que no había logrado ocultar tras el telón de la colcha.
Sus ojos cubiertos por un velo gris parecían ciegos, aunque sabía con certeza que la anciana veía mejor que yo.
—No tengo hambre —le respondí.
—Llevas treinta y un días viviendo con nosotros y aún no has ingerido alimento alguno —me recriminó de nuevo, con dulzura.
Su voz era tan apacible que por un momento olvidé que era su prisionera.
—No puedo ni pensar en comida. Me entran ganas de vomitar.
Aquel discurso era el de cada día. Ella fingía preocuparse por mí y yo fingía tranquilizarla. Ambas sabíamos que no moriría de inanición. Ni siquiera había adelgazado un gramo en todo aquel tiempo.
—¿Estás preparada para el gran día? —me preguntó, con una amplia sonrisa y cambiando de tema.
Sentí un pellizco en la boca del estómago. No hacía ni dos días que Anscar me había ofrecido el cielo. Entró en aquella misma habitación junto con Helena para plantearme un trato. Aún no sabía por qué motivo había accedido, por qué pactar con el diablo. Quizá porque Feyrian estaba muerto y yo anhelaba su mismo destino. No tenía nada que perder. ¿Y si Anscar tenía razón? ¿Y si podía devolverle la vida?
—No sé qué esperar —le dije, muerta de miedo—. ¿Has visitado alguna vez la Organización?
—Hace más de cien años que no salgo de la fortaleza, y por aquel entonces no conocíamos su existencia.
Helena alargó una mano hasta la chaqueta de cuadros que descansaba plegada sobre la cama y me la tendió.
—Póntela —me ordenó—. Levanta y llévame hasta la puerta.
La obedecí sin rechistar mientras empujaba la silla más allá del umbral. Era la primera vez que lo cruzaba en sentido contrario, y me sentí extrañamente diminuta cuando mi pie pisó el suelo del pasillo. Estuve a punto de tirar la toalla, de volver a mi prisión y quedarme allí donde me sentía segura. Era como si hubiera perdido el coraje en el escaso mes que había pasado en cautiverio. Si seguí adelante, fue por Feyrian. Aquello era por él.
El rellano de fuera de mi habitación daba a una especie de balcón interior. Caminé dubitativa hacia la baranda, aún sin directrices de Helena, con tal de contemplar la estructura del edificio. En absoluto parecía una fortaleza, más bien un castillo de cuento de hadas. Nos encontrábamos en el tercer piso. Aquella galería y las inferiores cercaban el descansillo de la planta baja con tres enormes circunferencias. El techo de cristal abovedado era tan alto y amplio que no solo se colaban a través de él los rayos de sol a raudales, sino también un poco de cielo. La luz rebotaba por todas partes: en el blanco de las paredes, de las cortinas y del menaje. La decoración, pese a ser austera, tenía carácter. Los muebles eran clásicos, de algún siglo pasado, aunque lucían como nuevos.
—¿Llevas cien años viviendo aquí? —le pregunté a Helena, algo escéptica—. No parece que este edificio tenga más de cinco.
—Yo diría que es más viejo que yo —añadió tras una sonrisa—. Es tan grande y sobra tanto espacio que hay zonas que apenas se han usado. Como, por ejemplo, esta última planta. Solo la ocupas tú, y antes ni eso. —Caminé unos pasos mientras reseguía con un dedo la baranda de madera, tan suave y pulida, sin una triste picada que relatara parte de su historia. ¿Por qué se habían instalado allí los regentes? ¿A quién habría pertenecido antes?—. No te preocupes por la casa —añadió como si me hubiera escuchado los pensamientos—. Si todo va bien, la abandonarás muy pronto.
Lo dijo sin mirarme. Helena observaba sin pestañear un busto de alabastro que coronaba uno de los extremos de la barandilla en el inicio de su descenso hacia el piso inferior. Los ojos ciegos de la figura con aspecto de diosa griega parecían clavarse en la anciana con gesto afligido. El cruce de miradas apenas duró unos segundos, aunque suficientes para que no me pasara inadvertido. Se giró hacia mí y me sonrió en silencio. Tres mujeres de ojos tristes: una viva, la otra muerta y, la última, ni lo uno ni lo otro.
—Empújame hacia esa puerta de allí —me dijo Helena, señalando el lugar.
El suelo de mármol relucía mientras lo taconeaba con mis zapatos. El eco viajaba en aquel espacio abierto de tal forma que parecía que decenas de mujeres anduvieran por los pasillos de aquella fortaleza. Pisaba las delgadas líneas negras que las ruedas de la silla iban marcando sobre el pavimento, hasta que llegué a la puerta indicada. Se detuvo el estrépito con mis pasos, y no pude evitar pensar que aquella tarde alguien tendría que limpiar los rastros de goma del suelo.
—¿Abro la puerta? —le pregunté, viendo que pasaban los segundos y ella no decía nada.
—No podrás. Tienes que apretar ese botón primero. Está en la planta baja. —Dudó unos instantes y añadió—: Es un ascensor.
Apreté el interruptor, sintiéndome un poco más tonta, y sonó un chasquido remolón en algún lugar de los pisos inferiores, como si el aparato ya no recordara de qué forma ponerse en marcha.
—¿Cómo vamos a ir? —le pregunté con una curiosidad mal fingida. Si necesitábamos un ascensor para bajar a la planta baja, suponía que no usaríamos la teletransportación.
—De la única forma de la que podemos salir del edificio.
El aparato llegó a nuestro nivel con un chirrido lastimero. Abrí la puerta, un par de compuertas interiores y entramos. La anciana estiró el brazo hasta tocar el botón de la planta baja, cerré y el mecanismo se accionó en completo silencio mientras resonaba una melodía enlatada, idéntica a la que habría amenizado el ascensor de un complejo turístico cualquiera.
Lo primero que vi al salir fue la puerta de entrada a la fortaleza. Dos lamas de tamaño descomunal, parte acero, parte vidrio velado, eran lo único que me separaba de la libertad. Podría haber empujado la silla de Helena hasta la pared más lejana y corrido hacia la salida. Incluso podría haberla dejado inconsciente antes de huir para que tardara en delatarme. En vez de eso, empujé la silla con resignación. Debía hacer aquello. Necesitaba que Anscar le devolviera la vida a Feyrian. No tenía más opción.
—¿Adónde me llevas, Ada? —me preguntó con un matiz de alarma en la voz—. No es por ahí.
—¿No vamos a la calle? —le contesté, frenando en seco.
—Sí, pero no a través de la puerta. A esta casa la llamamos fortaleza por algo. Es imposible acceder a ella a través del camino de entrada. Se encuentra en lo alto de una montaña escarpada, y el único acceso a pie hace décadas que quedó invadido por la naturaleza. —Colocó su mano de dedos enmarañados sobre la mía y la apretó con ternura—. Debes seguir por ese pasillo de enfrente.
Le hice caso en silencio. Mi mente divagaba con las palabras que acababa de pronunciar la anciana. No podía escapar aún. Otro día quizá...
—¿Dónde se encuentra exactamente esta casa? —le pregunté, rompiendo el silencio. Tal vez necesitaría la información para más adelante.
—Ada, pequeña, ambas sabemos que no puedo decírtelo. —No podía verle la cara mientras la llevaba por el pasillo, aunque su voz sonó complaciente—. Anscar sabe que no intentarás escaparte, por eso me ha dejado acompañarte hoy. Cualquier otro ni siquiera te habría dado conversación. Te consideran una traidora. Así que mejor no insistas.
—Lo siento —musité como una niña arrepentida.
La mujer tenía razón en todo, como siempre. Era su prisionera y no debía ignorarlo. Se comportaba conmigo de forma tan dulce y maternal que a veces se me olvidaba a qué bando pertenecía.
—Ya hemos llegado —declaró a la mitad del pasillo.
Nos detuvimos frente a una puerta, cuanto menos, peculiar. La pared blanca del corredor apenas se distinguía del marco del mismo color que la encuadraba. Parecía tallado en madera, formando figuras geométricas de todo tipo. Los círculos, hexágonos y pentágonos se fundían con dodecaedros, triángulos y octágonos, sin distinguirse separación alguna. Constituían una masa informe cuya silueta exterior era lo único que permitía adivinar de qué figura se trataba. Y sobre aquella aglomeración de elementos matemáticos, un sinfín de jeroglíficos infinitos rezaban un credo ininteligible.
—Ponte a mi lado y cógeme de la mano, por favor —me pidió la anciana.
A un par de pasos menos de distancia, la puerta brillaba como si fuera de cristal templado. Así los dedos retorcidos de Helena y aguardé sin decir nada. La anciana colocó la mano libre encima del marco de símbolos geométricos y jeroglíficos infinitos, sobre lo que me pareció un lugar aleatorio. De pronto, sonó un chispazo y un destello me cegó por completo, transportándonos a la más absoluta oscuridad.
No estaba sola; sentía a Helena a mi lado. No era mi intención perder los nervios, aunque empezaba a abandonarme la paciencia. El silencio y las tinieblas se prolongaban más de lo que podía soportar. Justo antes de abrir la boca para exigir una explicación, la luz volvió a prenderse y mis oídos captaron un leve rumor enfrente. No me importó calzar tacones ni arrugar el traje que vestía, puesto que me senté en el suelo sin miramientos mientras me frotaba con energía las lágrimas que me caían por culpa del fulgor de la sala. Tardé más de lo deseado en volver a enfocar la vista, pero cuando por fin lo logré, habría preferido no haberlo hecho.
Al primero que vi fue a Anscar en su versión humana, vestido de pies a cabeza como un corredor de bolsa y portando un maletín que no hacía más que enfatizar esa imagen de ejecutivo agresivo del que más valdría no fiarse. Antes de darme cuenta, tenía al regente a menos de medio metro de distancia, besando los labios arrugados de la anciana con tanto cariño que, pese a la diferencia de edad física que aparentaban, no pude evitar enternecerme. Fue entonces cuando decidí levantarme, salir del amparo que me proporcionaba la silla de ruedas y observar el lugar en el que nos encontrábamos. Me dio un vuelco el corazón. Volvía a estar en el punto de partida; como si nada hubiera ocurrido, como si nunca hubiera conocido a Feyrian y este, por tanto, siguiera con vida. Nos encontrábamos en la Sala Blanca, y no estábamos solos.
—Entiendo que no has cambiado de opinión —me dijo Anscar con una sonrisa de medio lado que me habría encantado borrarle de la cara. Girándose hacia Helena, añadió—: Ya puedes marcharte. —Le sonrió con dulzura, le colocó una mano sobre el hombro y la hizo desaparecer de la Sala Blanca.
Sin la anciana, éramos tres. Anscar se mostraba exultante, por lo que no podía observarlo sin que me rechinaran los dientes. Pero mirar al tercero en discordia era mucho peor, como contemplarte un miembro recién amputado.
—Hola, Ada —me saludó Jonás con algo de timidez en su voz y toda la carga del pasado en su mirada.
No vislumbré, eso sí, ni un ápice de arrepentimiento en sus ojos, como si su padre adoptivo, maestro y amigo, no me retuviera en contra de mi voluntad después de aniquilar el único motivo que me anclaba a la vida. No le devolví el saludo. No estaba allí para ser educada. Teníamos una misión, así que la cumpliría y aquello sería todo.
—En esta ocasión, os acompañaré yo —habló el regente—. Te presentaré a la presidenta de la Organización, y a partir de entonces será Jonás quien vaya contigo.
No pude evitar clavar los ojos en el chico. Por mucho que Anscar hubiera resultado ser su fuente y el vínculo de ambos permaneciera inquebrantable, el tufo a traición seguía atosigándome cada vez que ambos cruzaban las miradas.
—No terminamos de concretar los términos del trato —me atreví a decirle al regente, incapaz de quitarle el ojo de encima a Jonás mientras lo hacía—, pero en cuanto te haya dado lo que necesitas, cumplirás tu parte del acuerdo. No te ayudaré ni un segundo más. Si en algún momento sospecho que faltas a tu palabra, me quitaré la vida.
Aquella última frase se la dije a Anscar, de frente, sin desviar la vista hacia Jonás, con toda la carga de la más absoluta verdad enfatizando cada palabra. Tal fue el impacto que debió causar en él que, por más que intentó ocultarlo, fui capaz de percibirlo en su semblante. Aún no estaba muy segura del porqué, pero estaba claro que me necesitaba con vida. «Si las cosas se tuercen, usaré esa debilidad en su contra», pensé.
Reparé de pronto en Jonás. Me observaba con los ojos muy abiertos, como si quisiera decirme algo que debía callar. Su expresión me empujaba a confiar en él. Quería hacerlo, pero con Jonás nunca se sabía. Nuestra relación siempre había transitado por la línea que separa la amistad de la enemistad. A veces, uno de los dos perdía el equilibrio y tocaba con la punta del pie en la zona que no correspondía. ¿Dónde estábamos en aquel momento? De pie junto a Anscar. Era fácil ubicarlo en el bando enemigo.
—Entiendo tu postura —me contestó el regente—. No te preocupes, que no tendrás que quitarte la vida. Viendo tu historial, probablemente tu vida acabe mucho antes a manos de cualquier otro. Mientras permanezcas aquí en la fortaleza y trabajes para mí, no corres peligro.
—¿La Sala Blanca está en la fortaleza? —le pregunté con curiosidad.
—Has entrado por la puerta —me contestó como si le exasperara tener que explicarme lo obvio.
—Pensé que a lo mejor habríamos viajado a algún universo alternativo, igual que sucede en el templo de la isla.
Recordaba una de las últimas lecciones que me impartió Melto, junto con Darla, un poco antes de que me traicionara y Feyrian lo matara. El templo y las cavernas bajo él se encontraban en un mundo paralelo al que podíamos viajar a través de la magia. Se necesitaba mucha pericia para controlar la energía suficiente para moverse entre ambas realidades.
—No hables de lo que no sabes —me reprendió con severidad—. La Sala Blanca se encuentra al otro lado de la puerta que has cruzado y siempre ha estado ahí.
El regente apretó los labios y cogió aire de forma sonora como un toro bravo. Nunca había supurado felicidad por los poros de su piel precisamente, pero la irritación de la que habitualmente hacía alarde solía parecer estar bajo control. Por primera vez, su irritación se había desbocado, ondeando de un lado para otro como una manguera chorreando agua a borbotones.
—¿Nos vamos? —sugirió Jonás, mirando su reloj de muñeca.
Sabía que su intervención había pretendido rebajar los ánimos de Anscar, si es que él era capaz de entender y prever las reacciones del regente, porque a mí aquel arrebato me había pillado totalmente desprevenida.
No me pasó por alto que Jonás aún llevaba el reloj de su padre, el único recuerdo que le quedaba de él. En aquel momento acariciaba la correa de caucho, tic que le había visto hacer cientos de veces cuando aún era mi mejor amigo y deseaba que, en vez del reloj, rozara mi piel, logrando que esta se granulara. Pero la muerte de Feyrian se había llevado también las reacciones físicas de mi cuerpo. Era capaz de observar a Jonás palpar la correa —alto y fuerte, como siempre, con su tupé castaño bien repeinado hacia atrás y la nariz aguileña que dotaba a su rostro de aquel carácter único— y no desear que me acariciara a mí. Contemplaba sus labios carnosos que tantas veces me habían besado, no hacía mucho tiempo la última vez, sin que el vello de la nuca se me erizara. Era un recipiente vacío, una muerta en vida. Sin amor. Sin Feyrian.
—Tienes razón —le concedió Anscar—. Pandora no soporta la impuntualidad. No queremos que Ada empiece su primer día con mal pie.
Anscar agarró la mano de Jonás y este alargó la que le quedaba libre para alcanzar la mía. La dejó tendida mientras me suplicaba con la mirada que se la estrechase. En aquel momento me habría encantado no hacerlo, demostrarle que esa vez había sido demasiado. No creía ser capaz de perdonarle que siguiera junto a Anscar, a sabiendas del daño inconmensurable que este me había infringido.
Sentí el familiar pinchazo en el ombligo y desaparecimos de la Sala Blanca.
2
Hacía cinco minutos que nos habíamos manifestado en una sala de espera tan común que parecía la de una clínica cualquiera. En aquella habitación no había nadie, excepto nosotros tres. En silencio y sin mucho que decir, de vez en cuando perdíamos la mirada en la pared color piedra o en el único cuadro que decoraba la habitación: una fotografía de un desierto enmarcado por grandes montañas baldías, igual que el páramo que custodiaban. Me sorprendía lo mucho que resplandecía de vida aquel paisaje estéril, estallando en rosas, salmones y naranjas, como si cada grano de arena fuera de un color único e irrepetible. El cielo de aquella imagen, de un azul luminoso, me recordaba dolorosamente al de la isla. Era el mismo telón de fondo que relucía tras Feyrian cada vez que nos besábamos en la playa.
Apreté los párpados con tal de borrar el recuerdo y ese tono de azul tan brillante que dolía como una astilla clavada en el corazón. Le di la espalda a la fotografía y a la memoria de un pasado demasiado reciente y penoso. El rostro de Jonás apareció en mi campo de visión. Se encontraba absorto, también, en el paisaje. «Será mejor que entable una conversación con él si pretendo dejar de sentir el dolor de la pérdida», me dije.
—¿Es normal que esperemos tanto? —le pregunté, suponiendo que él no sabría la respuesta.
Se encogió de hombros.
—El tiempo es una ilusión humana —me contestó el regente—. No existe. Así que no desesperes, vendrán cuando tengan que venir, ni tarde ni pronto.
Exasperada, bufé. Me observé los pies mientras intentaba practicar todas y cada una de las técnicas de meditación que me enseñó la Primera. «¿Cómo pueden ser tan cómodos estos zapatos de tacón?», divagué. Moví el tobillo de forma circular y de paso estudié la zona descubierta del pie. Estrecho y largo, de empeine huesudo y moreno. El bronceado de mi piel se resistía a marcharse. Otro recuerdo de la isla, de Feyrian y de los demás infinitos.
Una mano se apoyó en mi rodilla de pronto. Una mano morena también... Pero no por el sol de la isla, sino por el de Venon. Jonás me sonrió, transmitiéndome seguridad, mientras apretaba sus dedos a cada lado de mi rótula.
—Todo irá bien, no te preocupes —me tranquilizó, acompañando sus palabras con una de sus miradas más amables.
Era como si no hubiera pasado el tiempo, como si él y yo siguiéramos siendo aquel par de niños que pasaban juntos las tardes enteras. Para él nada había cambiado desde que nos besamos en el bosque de Venon, bajo la lluvia y el barro, aquel fatídico día en el que perdí tanto. Para mí, sin embargo, transmutó la vida entera.
Le agradecí su comentario en silencio mientras me estrujaba los dedos de una mano con los de la otra. Me removí en el asiento de plástico y me di cuenta por vez primera de que no estaba tan cómoda con aquel pantalón ajustado. Se me clavaba la costura en las piernas. Presentía que ya me habría dejado una línea roja vertical marcada a lo largo. «Para cuando me quite los pantalones y pueda ver la señal en mis piernas, esto ya habrá pasado», pensé satisfecha. Para entonces, ya habría conocido a los que dirigían el cotarro, a las mismas personas por las que llevábamos más de veinte minutos esperando.
Me crucé de brazos, sintiendo que la tela de la blusa era insuficiente, y mi piel comenzó a ponerse de gallina bajo el raso. El aire acondicionado me soplaba en la coronilla como un amante y, aunque el frío o el calor no podían afectarme, comencé a tiritar. Me puse de pie de golpe, sin descruzarme de brazos, y empecé a caminar por la sala desierta. Era incapaz de permanecer sentada por más tiempo. Ninguno de los dos censuró mi comportamiento, por lo que proseguí con mi taconeo al ritmo de las agujas de un reloj antiguo mientras notaba cómo me acechaban con sus miradas.
Con cada paso, los dedos de mis pies se apiñaban en la punta estrecha de mi zapato y me deleitaba con el dolor. Era gratificante volver a sentir algo tras tantos minutos de espera, tras un mes en la fortaleza, incluso después de que mi vida se parara en aquella cueva nevada donde perdí a Feyrian. Miré a Jonás de repente. Busqué algo en sus ojos, aun sin saber el qué. Quizá pretendía sentir otra cosa que no fuera dolor. Jonás me observaba a la expectativa mientras Anscar nos miraba a ambos. No hallé en su mirada aquello que rastreaba. Jonás fingía tenerlo todo bajo control, por lo que continué dando pasos por la sala, sin molestarme en disimular mi nerviosismo.
Caminé hacia la fotografía del desierto y la observé de frente, tan cerca que los colores resultaban aún más intensos. ¿Cuánto tiempo más nos harían esperar? No tenía muy claro qué sucedería a continuación ni con qué clase de personas íbamos a encontrarnos, por lo que no había podido planificar ni mínimamente la reunión. Aunque, seguramente, aquellos minutos de demora habrían tirado por tierra cualquier intento por mi parte de controlar la situación. Quizá, por aquella espera, el habitual temple de Jonás parecía haberse evaporado, por más que este intentara ocultarlo.
Mis pasos me llevaron de regreso a mi asiento entre Jonás y el regente. De vuelta a la prisión, parecían flanquearme como dos centinelas. En cuanto me senté, la mano de Jonás se posó de nuevo sobre mi rodilla, abarcando un poco más de muslo. Fue entonces cuando lo sentí. Una energía poderosa y palpable circulaba entre nuestros cuerpos, viajaba del uno al otro, inundaba nuestros organismos de forma alternativa a través de esa única zona de contacto; como si siempre hubiera estado ahí, flotando entre ambos, simplemente aguardando a que uno estableciera el contacto y el otro estuviera preparado para captarlo.
—Ada, sé que no confías en Anscar —sonó la voz de Jonás en mi cabeza—. Confía entonces en mí. No quieren hacerte daño. Te necesitan para construir una máquina, solo es eso. Cuando acaben, Anscar te dará lo que tanto deseas.
Incluso en mis pensamientos pude captar el desdén en la voz de Jonás al pronunciar la última frase. Anscar simulaba no enterarse de nada. Rebuscaba en los documentos de su maletín, sin importarle que los planos técnicos de lo que parecía la máquina que había mencionado Jonás de forma telepática quedaran totalmente al descubierto.
—¿Qué quieren hacer con esa máquina? —le pregunté, aprovechando el vínculo mental que habíamos establecido.
Me encontraba en una situación desesperada, pero no era ilusa. Seguíamos en guerra. El bando de los infinitos debía encontrarse sumido en un auténtico caos con su líder desaparecido, sin embargo, sabía que la lucha no acabaría hasta que Anscar se hiciera con la Roca. Mientras esta siguiera oculta en la isla, cuyo acceso tenían vetado Anscar y cualquier otro enemigo de los infinitos, el regente no cejaría en su empeño por conseguirla. No me hacía falta ser muy ingeniosa para suponer que esa máquina allanaría el camino de Anscar hacia la Roca.
—Aunque Feyrian haya muerto —me contestó Jonás—, sigues siendo del bando contrario. Hay temas que no puedo explicarte.
Clavé una mirada inquisitiva en sus ojos pardos. «¿Y entonces por qué me cuentas esto?», pensé, con cuidado de que esa reflexión no alcanzara la conciencia de Jonás.
Por fin, se abrió la puerta de la sala. No pude evitar sobresaltarme y dar un respingo. Jonás apartó su mano de mí abruptamente y se recompuso en su asiento, como si hubiéramos estado haciendo algo prohibido. Entró un hombre con pinta de empleado de base. No tenía aspecto de dirigir la Organización. Cargaba una carpeta sobre su cadera. Se paró frente a nosotros tres y nos miró por encima de sus gafas de pasta.
—Buenos días —nos saludó con suma alegría, irritantemente eufórico en aquella sala de caras largas—. Vengo a llevarme a Ada. Voy a hacerte algunas preguntas antes de que empiecen contigo.
Alargó una mano hacia mí y aguardó a que se la estrechara. Me trataba como a una niña en la consulta del dentista minutos antes de arrancarle una muela. Sabía que no tenía otra opción, pues había consentido días atrás. Aquella era mi parte del pacto y debía cumplirla. Así que me levanté y dejé que ese desconocido con pinta de universitario me agarrara de la mano.
—No tardaremos —me dijo con una sonrisa demasiado amplia—. Pandora vendrá a por vosotros dos en unos minutos —informó a Anscar y Jonás.
Salimos hacia un pasillo blanco, vacío y molestamente iluminado con luz fría. Miré a Jonás por última vez. Sonrió con la boca. En sus ojos, en cambio, se asomaba una sombra de preocupación.
La puerta se cerró de golpe y tirité de nuevo.
—Me llamo Earl —se presentó el chico de la carpeta mientras con una mano me indicaba una butaca vacía.
Habíamos entrado en una especie de despacho. Frente a un ventanal inmenso por el que se divisaban las primeras filas de árboles de un bosque de abetos, se hallaba un escritorio de madera de nogal, vacío a excepción de una pantalla plana que parecía emerger de la misma mesa. El aparato era metálico, en tono gris oscuro, y su pie se fundía con la madera en lo que parecía una combinación perfecta de los dos materiales. Me senté en la butaca que quedaba más cerca de la puerta mientras buscaba fútilmente un teclado o un ratón en la superficie lisa de nogal.
—Ada, si te parece bien, voy a hacerte algunas preguntas —me dijo Earl.
Se había apoyado en el extremo de la mesa, dejando libre el sillón del otro extremo del escritorio, el que presidía el despacho, iluminado por los rayos de sol que entraban por la ventana tras su respaldo, evocando el trono vacío de un reino.
Asentí al chico y esperé a que comenzara:
—¿Cuánto tiempo hace que posees capacidades extraordinarias para un ser humano? —empezó con su interrogatorio, sin apartar la mirada de su carpeta.
Aquella pregunta formulada en aquella sala por aquel imberbe no pudo resultarme más fuera de lugar. De repente, me sentía como una loca a la que su psiquiatra le sigue la corriente para comprender el alcance de su dolencia. Por otro lado, había llegado al edificio mediante la teletransportación, y suponía que aquel muchacho con pinta de becario estaría al tanto.
—No lo sé con exactitud. El tiempo pasa de forma distinta cuando rompes la rutina —le dije, refiriéndome sobre todo al período que viví en la isla—. Creo que alrededor de un año.
El chico apuntaba datos en su carpeta; por la rapidez de su escritura, algunos más de los que acababa de facilitarle.
—¿Cuántas capacidades has desarrollado hasta la fecha? —me preguntó desapasionado y sin levantar la vista de aquello que seguía escribiendo, como si estuviera acostumbrado a preguntar a perfectos desconocidos sobre tales asuntos.
—Las corrientes: fuerza, velocidad, agilidad. También teletransportación, telepatía, abertura de cerraduras... y, la última, manipulación emocional.
Earl clavó su mirada en la mía, por encima de la montura de sus gafas.
—¿Manipulación emocional? —se extrañó.
—No te preocupes. Con Anscar en el edificio, no puedo usar ninguna de mis capacidades —le contesté sin evitar la sorna en mi voz.
—Lo sé —se limitó a responder, sin apartar aún sus ojos de los míos.
Volvió a su carpeta y a sus notas. Lo dejé que anotara en silencio y aguardé a su siguiente cuestión:
—¿Cuándo fue la última vez que utilizaste tu poder?
Aquel recuerdo era doloroso. Antes de Anscar, en la isla, en el momento justo en el que salté desde un saliente del templo hacia el cadáver de Melto y lo traspasé, a él y a la corteza terrestre, para viajar entre mundos y llegar a la cueva nevada en la que me esperaba Feyrian sin fuerzas después de enviar la Roca de vuelta a la isla.
—Hace un mes más o menos —le dije al fin.
—En este mes, ¿has intentado realizar alguna proeza más allá de lo humano?
Negué con la cabeza. Con Anscar en la fortaleza, era inútil.
—Tras este último año envuelta en magia, ¿cuál es tu balance?
Lo observé perpleja. ¿Realmente le interesaba mi opinión? De todas formas, ¿de qué habría servido haberle contestado con la verdad —que habría preferido ser una chica normal— si ya no había vuelta atrás una vez que la magia inundaba a un ser humano? «Aunque, en ese caso, nunca habría conocido a Feyrian —pensé—. Y, probablemente, por ese motivo, él todavía seguiría con vida».
El chico aguardaba una respuesta en silencio.
—Creo que me ha ayudado a madurar como persona —solté atropelladamente—. La magia me ha colocado en situaciones que de otro modo jamás habría vivido. He conocido a muchas personas y seres muy distintos a mí... Y eso me ha ayudado a observar el mundo desde distintos ángulos.
Hacía algún tiempo que había abandonado los estudios y, de repente, los eché de menos. Aquella respuesta improvisada me había recordado demasiado a uno de los exámenes orales sorpresa con los que la profesora Cuesta pretendía pillarnos cada dos por tres. Al igual que aquellas otras veces, había echado mano de los conocimientos que realmente atesoraba y que ni yo era consciente de que estuvieran ahí, sin recitar cantinelas de memoria para regalarle el oído a mi interlocutor. Me sentí tan orgullosa de mi respuesta que, por un momento, sentí un pellizco de decepción al recordar que por mucho que Earl la anotara en su bloc, el contenido de esta no le interesaría a nadie y que, por supuesto, no me pondrían nota por ella.
—Perfecto —musitó el chico—. Creo que tú y yo ya hemos acabado.
Me sonrió con genuina sinceridad, demasiada para conocernos desde hacía unos minutos, y me tendió una mano con tal de que se la estrechara. Aquel gesto resultaba un tanto formal, teniendo en cuenta que debíamos tener edades similares, aunque le devolví el saludo.
—Espera aquí. Ahora mismo viene Pandora —me dijo antes de abandonar la habitación.
¿A qué había venido aquello? ¿Para qué me había hecho Earl aquellas preguntas tan sencillas? ¿Mis respuestas iban a servirles para construir la máquina que había mencionado Jonás? «Mientras me devuelvan a Feyrian, por mí, como si me piden que les cante el Himno de la Alegría mientras salto con una mano sobre una pelota», me dije.
Me estrujé las manos con fuerza. La imagen de los dedos retorcidos de Helena me vino a la mente. Quizá la anciana tenía las falanges de ese modo por lo mucho que había sufrido en su vida. Probablemente, no era la mejor perspectiva de futuro: ir envejeciendo mientras tu enamorado permanece joven y lozano, poco a poco, aunque inexorablemente. Si revivían a Feyrian, ese sería nuestro destino. «En doscientos años, tendré los dedos como Helena», pronostiqué en el momento justo en el que se abrió la puerta del despacho.
—Espero que te hayan tratado correctamente —dijo Pandora con gesto amable nada más sentarse en la butaca bajo la ventana.
Su cabello rubio platino se tornaba blanco en las zonas sobre las que incidían los rayos de sol, y sus ojos de color azul pálido apenas parecían pigmentados bajo el halo que la envolvía; como la mirada de un ánima del inframundo: fría y hostil.
—Me llamo Pandora, como ya te habrán dicho. Soy la presidenta de esta organización.
Su sonrisa era impecable, con una dentadura blanca y perfectamente dispuesta. Su tono translucía tanta cordialidad y consideración que cualquiera habría pensado que lo que pretendía Pandora era venderme la empresa. En otra época, un mes atrás, me habría sentido minúscula frente a aquella señora de aspecto impoluto, de buenos modales y excelente dicción. En aquel momento, lo único que deseaba era que se dejara de chácharas y nos pusiéramos manos a la obra. No tenía muy claro en qué consistía el método para revivir a los infinitos muertos, aunque suponía que cuanto más tiempo pasara entre el fallecimiento y la resurrección, más difícil resultaría.
—Estarás preguntándote si somos infinitos o quizá humanos con capacidades mágicas, si pertenecemos a la Hueste o si somos algo más —prosiguió la mujer mientras se repantigaba en su trono, provocando que el sol le bañara medio rostro. Estaba a punto de contestarle que en realidad no había pensado en nada de eso cuando continuó hablando—: Esta organización lleva siglos en activo. Está compuesta por simples humanos remunerados. Aquí no se convence a nadie, sino que se les paga un sueldo a final de mes y por eso todos realizan su trabajo contentos.
Volvió a mostrar su inmaculada sonrisa como si lo que acababa de decir no tuviera importancia, como si no acabara de mofarse de la Hueste y de su método de adiestramiento. Debía pensar que mi confianza ya estaba perdida, cuando ni siquiera se molestó en ocultar que su nuevo aliado no era de su total agrado.
—Soy la presidenta —habló de nuevo Pandora— porque los socios de esta organización votaron mi candidatura. Aquí nadie se autoproclama líder. —Y, otra vez, una alusión a Anscar y a la Hueste—. Como tal, intentaré explicarte qué estás haciendo aquí y para qué nos serás útil.
Parecía que Pandora estaba acostumbrada a hablar y a escucharse, porque en ninguna de las pausas de su interlocución daba muestras de esperar a que yo interviniera. Hacía girar su butacón con aspecto de trono mientras se deleitaba con sus palabras, sin mirarme siquiera. Era obvio que mi reacción a su discurso le traía sin cuidado.
—El ser humano, como especie, no es tan inocente como han querido venderte —dijo—. Algunos conocen desde hace tiempo la existencia de los infinitos. Esos, tiempo atrás, se hicieron preguntas para las que no hallaron respuestas. Y no contentos con ello, investigaron.
»Existen enigmas alrededor del mundo. Proezas históricamente atribuidas a nuestra especie que de ningún modo pudieron haberse llevado a cabo por simples mortales. Cuando alguien, una persona, un colectivo, un país, no quiere creer, halla excusas para continuar sumido en su ignorancia, por mucho que las señales en contra sean tan altas y luminosas que apenas le dejen proseguir el camino.
»Algunas personas, a lo largo de los siglos, desde la Antigüedad hasta la época actual, se han cuestionado algunas realidades que no cuadraban con un mundo de leyes físicas humanas. A veces fueron testigos de proezas inexplicables o incluso avistaron seres con aspecto de pertenecer a otro planeta. Siglos atrás, muchos fueron tildados de charlatanes, ejecutados de las formas más variopintas o, más recientemente, encerrados en sanatorios de por vida.
»Otros testigos de lo imposible aprendimos de nuestros errores. Nos encontramos, nos organizamos y asimilamos que, para seguir viviendo, era mejor que nuestros testimonios no abandonaran jamás el seno del colectivo. Como ves, hemos llegado lejos. No somos un mero grupo de lunáticos. Somos unos privilegiados, conocedores del gran secreto de la humanidad. Y, además, tenemos una misión.
»Sabemos que eres prisionera de Anscar y de su Hueste, que confraternizas con los infinitos. Sabemos que tus opiniones distan bastante de las nuestras y que tan solo nos brindarás tu ayuda a cambio de que nosotros te retribuyamos con la nuestra.
Me miró muy fijamente a los ojos con tal fruición que parecía querer arrancarme mi opinión con las pupilas. Le mantuve la mirada en silencio. Preferí que finalizara su alegato y entender cuál era el papel de Pandora y de su organización en aquella historia antes de compartir con ella mis impresiones.
—Conocemos la existencia de la Roca. Existen grabados, jeroglíficos de eras pasadas que aún cincelan las piedras de este mundo. Abandonadas por los infinitos en Egipto, el desierto de Atacama, Nazca, Kazajistán... Cuentan algunos secretos que los inmortales deberían haber mantenido ocultos. Después de siglos y mucho empeño, algunos miembros de la Organización han aprendido a descifrar esos símbolos y todos ellos nos llevan al mismo término: la Roca.
»La guerra entre la Hueste y los infinitos, cuyas motivaciones ignoramos, está acabando con algunas de las maravillas de nuestro mundo. Eso ha molestado a algunas personalidades, gente poderosa con mucho dinero. No somos una simple agrupación de advenedizos. Tenemos recursos y sabemos cómo utilizarlos.
»Están muriendo personas, inmortales. No se puede pronosticar el alcance real del enfrentamiento. En resumidas cuentas, tan solo somos simples mortales rodeados de dioses que discuten. Lo único que podemos hacer es cruzar los dedos para que no nos pisen sin querer. ¿O no? —me preguntó, cambiando el tono—. ¿Crees que podemos hacer algo para dejar de ser peleles, Ada, con todo ese dinero y ese conocimiento adquirido en los jeroglíficos?
Esa vez sí se quedó en silencio aguardando una respuesta.
—Creo que podemos hacer muchas cosas —le dije—. Algunos ya estamos haciéndolas.
Le sostuve la mirada sin titubear. No me amedrentaba en absoluto. Cuando ya lo has perdido todo y lo único que te importa es recuperar lo que te da la vida, todo lo demás carece de sentido.
—Nos interesa la Roca, a nuestra organización y al ser humano —se sinceró Pandora—. Anscar se ha asociado con nosotros. Conoce nuestra existencia desde hace tiempo y nunca se ha inmiscuido en nuestros asuntos. La Hueste nos ayudará a conseguir el mineral sagrado, obtendrán su beneficio y luego se lo entregará a la Organización y, por ende, a la humanidad. Los secretos inmortales ya no serán el usufructo de unos pocos.
—¿Seguro? —le pregunté sin poder evitarlo.
¿A quién quería engañar aquella mujer con aspecto de ejecutiva? Acababa de explicarme que tenían mucho dinero y que se hallaban muchos peces gordos implicados. ¿Pretendía hacerme creer que si obtenían el secreto de la inmortalidad, lo cederían de forma altruista al resto de los mortales? Podía imaginarme el provecho económico que aquella sociedad sacaría de la información y en lo que se convertiría el mundo si la Roca caía en las manos equivocadas.
Sin embargo, Feyrian seguía sin vida. Su cadáver estaría tirado en el suelo irregular de aquella gruta de la montaña nevada. Carbonizado por la acción de la espada funesta de Anscar, fabricada a partir de un fragmento de Roca. El mismo mineral que debíamos proteger, por el que tantas vidas se habían sacrificado y se sacrificarían, era el culpable de arrebatarle la vida a mi amor inmortal. Y allí estaba, sentada frente a aquella mujer arrogante, con un escritorio/pantalla entre ambas sacado de otro mundo como recordatorio de todo el dinero que poseía la Organización y de lo que eran capaces de construir con él.
—No tienes por qué fiarte de nosotros el primer día —dijo Pandora con mucho aplomo—. Nos ganaremos tu confianza, seguro. Sé que has sufrido una pérdida recientemente y que la causa de tu colaboración tiene que ver con ella. Aunque las motivaciones no sean las correctas, piensa que estás contribuyendo a erigir un mundo mejor para tu especie.
Esa vez no contesté. Le habría dicho de buena gana que a qué especie se refería, puesto que mi bisabuelo, Venon, era infinito y por mis venas corría la sangre de ambas. Pensé que aquella información era mejor guardármela para mí.
Anscar y yo éramos más parecidos de lo que quería admitir, pues ambos seríamos capaces de cualquier cosa con tal de mantener a nuestros amados con vida. Estaba a punto de vender a la humanidad por la resurrección de Feyrian. Anscar había matado a unas cuantas docenas de sus hermanos de forma indirecta, a través de la Hueste, a cambio de la inmortalidad de Helena. ¿Cuántas vidas humanas se perderían si la Organización se hacía con la Roca? Lo peor de todo era que cuando Pandora se levantó de su asiento con aspecto de trono y me indicó con un ademán que la acompañara fuera del despacho, lo hice de buena gana, deseosa de acabar con aquello, impaciente por que me devolvieran a Feyrian e ignorando expresamente las consecuencias.
Anscar y yo éramos muy similares. Quizá Jonás tuviera razón y el regente no fuera tan malvado al fin y al cabo. O a lo mejor estaba equivocándome al colaborar con el enemigo.
Aun así, seguí a Pandora hasta el pasillo.
3
Pandora me acompañó a lo que parecía el centro neurálgico del edificio: una sala inmensa de techo alto y metálico, atravesado por tuberías plateadas de un diámetro lo suficientemente ancho como para que cualquier adulto medio pudiera atravesarlas gateando. A lo largo de los márgenes de aquella estancia que debía medir más de trescientos metros cuadrados, se observaban dos plantas de oficinas repletas de personas frente a pantallas de ordenador, similares a la que se encontraba en el despacho de la presidenta, sin teclado ni ratón. Los oficinistas tecleaban sobre las superficies de madera de sus escritorios, envolviendo aquella sala de millares de repiqueteos sordos que se percibían como un leve rumor que al poco comenzó a sacarme de quicio.
Me acerqué sin pretenderlo a uno de los vidrios que separaba la primera oficina de la planta baja, para descubrir que aquellos trabajadores no pulsaban el escritorio como locos sin sentido, sino que sus manos recorrían con mucha precisión las distintas teclas que un holograma de color azul eléctrico proyectaba sobre la superficie lisa de madera. La pantalla fusionada con la mesa era táctil, sin necesidad de contacto, por lo que cada vez que su operador quería cambiar la imagen proyectada, solo tenía que apartarla con un manotazo al aire.
—No te distraigas —me llamó la atención Pandora.
Me habría quedado absorta contemplando aquellas oficinas del futuro de no ser por la voz grave de la presidenta, que me hizo despertar del sueño. Reticente, aparté la vista y seguí a la mujer. Más trabajadores de la Organización caminaban por la estancia con aparatos en las manos, palancas, herramientas. Probablemente, allí estaba construyéndose la máquina. La sala se encontraba sumida en un caos estructurado, repleta de transeúntes ataviados con batas blancas de laboratorio que parecían conocer a la perfección hacia dónde caminaban y con qué fin. El barullo era considerable. Las voces, aunque de sonido bajo, por ser numerosas y en distintos idiomas, creaban una discreta algarabía que demostraba que en aquel lugar se trabajaba.
—A la máquina le faltan los últimos retoques —me contó Pandora mientras se abría paso entre la marea de trabajadores—. Acabaremos de ajustarla después de probarla contigo. Es posible que necesitemos unas cuantas sesiones más para dar con la Roca.
«Así que para eso sirve la máquina», me dije. ¿De qué manera podía serles útil en eso? No conocía el paradero de la isla. Ya se aseguró Feyrian de que así fuera.
—Mira allí —me instó la mujer con una sonrisa pletórica mientras señalaba más allá de las cabezas, hacia una decena de tubos dorados que se elevaban muy apretados.
Lo que al principio había tomado por parte del entramado de ventilación que enmarañaba el techo, habían resultado ser las chimeneas de la supuesta máquina. Hasta que no se movieron algunos de los operarios que por allí trajinaban, no pude contemplar su espectacular factura. Se asemejaba más a un instrumento musical que a un aparato tecnológico. Relucía como el oro en el centro de la estancia, haciendo que la existencia del edificio cobrara de pronto sentido. Desde allí se entendía mejor el ajetreo de la gran sala. Hasta la última persona que aporreaba las teclas virtuales en las oficinas o que deambulaba con distintas piezas o herramientas en las manos, estaba allí por aquella hermosura.
El aparato era de proporciones gigantescas, tachonado por piezas circulares en su base que se disponían entre sí como el caparazón acorazado de una inmensa tortuga. A su alrededor, como las varillas de una corona, sobresalían las decenas de tubos con pinta de chimenea que primero había avistado. En el centro de las piezas blindadas se hallaba una butaca de piel blanca sintética de la que colgaba un arnés que hacía pensar en el asiento de un piloto, como si aquella mole, en absoluto ligera, pudiera moverse sin ruedas.
Justo enfrente del artilugio y desde el techo se suspendía una cabina tan grande como la cabeza de un camión. Desde abajo se divisaban algunos controles luminosos y tres personas en su interior. A dos de ellos los conocía demasiado bien. Jonás me guiñó un ojo desde aquel habitáculo colgante mientras Anscar, en su versión humana, parloteaba con el tercero en discordia, un hombre de mediana edad situado enfrente de los controles y con aspecto de saber usarlos, ya que no paraba de señalarlos mientras hablaba con el regente.
—¿Estás preparada? —me preguntó Pandora, y un pinchazo me retorció las tripas.
Uno de los operarios de bata azul me ayudó a abrocharme el arnés de piloto de la máquina mientras observaba a Pandora subir unas escaleras laterales. De pronto, el chico y yo nos habíamos quedados solos en la sala. El silencio tan abrupto me erizó la piel y me ensordeció los oídos, que ya se habían acostumbrado al rumor bajo. Los trabajadores se amontonaban en el interior de las oficinas acristaladas, cuyas puertas que antes habían lucido abiertas de par en par, ahora se cerraban a cal y canto. Pandora había alcanzado ya la cabina en la que se encontraban Jonás y Anscar y cerrado la puerta tras de sí. Aquella estancia tan inmensa y vacía ponía los pelos de punta.
El chico me abotonaba el cinturón de la máquina con dedos temblorosos, sin mirarme siquiera a los ojos. Una vez pasada la hebilla, extrajo un candado del bolsillo de su bata y aseguró el arnés con él.
—En cuanto me vaya —me indicó, elevando fugazmente los párpados—, acciona esta palanca de aquí. Cuando esté abierta, tendrás comunicación con la cabina.
Señaló el habitáculo en el que se encontraban Jonás, Anscar y Pandora y, antes de que pudiera añadir nada, se escabulló introduciéndose en la oficina más cercana.
Observé a mi alrededor. El suelo impoluto reflejaba a mis pies la máquina a la que me encontraba amarrada. ¿Por qué el resto de los seres vivos del edificio permanecían a cubierto mientras a mí me habían abandonado y amarrado al único aparato del que parecían protegerse? ¿Y si Anscar me había engañado... y también a Jonás? ¿Y si aquello era el fin?
Me encontraba vacía, como un pote de mermelada gastado. Si me mirabas, aún podías adivinar lo que una vez tuve dentro, los restos de aquello que me llenaba y que desapareció el día que la luz de Feyrian se apagó frente a mí. ¿Qué más daba si la máquina me mataba? Al menos estaría con Feyrian. O eso quería pensar. Nunca había sido muy creyente, y hasta entonces no había meditado demasiado sobre lo que ocurría cuando alguien moría, dónde se cobijaba el alma sin su recipiente y, sobre todo, si las almas humanas moraban en el mismo lugar que las infinitas.
Sobre mi cabeza, en el interior del habitáculo de vidrio, Pandora hizo un gesto señalando los controles. Entendí a la primera a qué se refería y accioné la palanca que el chico me había indicado.
—En unos minutos iniciaremos la fusión —dijo la voz de la mujer como si hubiera hablado junto a mi oreja, sin sonar enlatada en absoluto. El sonido viajaba limpio sin saber por dónde, puesto que no parecía que en aquel aparato de otro mundo hubiera algo similar a un altavoz.
—¿Fusión? —pregunté algo alarmada. Aquel término no me daba confianza.
—Eso es lo que estamos procurando aquí —contestó de nuevo la voz de Pandora—, que la máquina se fusione con tu cerebro.
Alargué una mano hasta la palanca de comunicación y la cerré sin llegar a contestarle. Prefería no pensarlo demasiado y que comenzaran cuanto antes.
Anscar y Jonás intercambiaron unas palabras dentro de la cabina antes de que el regente asintiera hacia Pandora. Acto seguido, la mujer extrajo del bolsillo de su chaqueta un llavero plateado con forma de infinito y lo introdujo en una ranura. La luz de los controles aumentó de intensidad de repente. Le dio unas órdenes al operario que se encontraba frente a los mandos y este apretó algunos botones y palancas.
Fue entonces cuando empecé a escuchar los quejidos metálicos a mi espalda. Parecía que algo vivo dentro del aparato se despertaba tras un letargo invernal. Las chimeneas que quedaban detrás de mí se deslizaron de pronto, envolviendo el caparazón de la bestia en todo su perímetro, encerrándome dentro de aquella improvisada empalizada. Como si el arnés con candado no representara ya suficiente retención… ¿Temían que me escapara?
Por entre las tuberías, aún veía infinidad de rostros sin definir al otro lado de las ventanas con los ojos fijos en mí. Parecía que el edificio entero contenía el aliento a la espera de lo que estaba a punto de suceder. Sospechaba que aquella debía ser la primera vez que probaban el artilugio con alguien dentro, porque todos permanecían en vilo. Incluso Anscar tenía pinta de estar nervioso y Jonás era la viva imagen del espanto.
Entonces, media docena de haces de luz azul salieron disparados desde el caparazón hacia el techo, atravesándome de abajo arriba. La luz no brotaba sin más, sino que parecía emerger de una pieza que antes me había pasado desapercibida: un fragmento de mineral de tono rosado y jaspeado por motas plateadas, sospechosamente similar al material de la Roca y de la macabra espada de Anscar que había apagado a Feyrian. El fulgor era tan intenso y próximo que la estancia desapareció ante mis ojos y me quedé ciega.
A cámara lenta, a galope entre la realidad y un sueño, comencé a vislumbrar un mundo iluminado en azul, aunque aún escuchaba el crepitar de aquella energía que despedía calor y que temí que fuera a abrasarme viva. En la nada azul comenzaron a dibujarse contornos. Ya no sabía si aquello lo veía con los ojos abiertos o cerrados, puesto que la iluminación era tan intensa que seguro que, aunque estuvieran cerrados, habría traspasado la fina piel de mis párpados.
Se perfilaron ante mí algunos rostros; al principio, desconocidos; más tarde, los de algunos infinitos con los que conviví en la isla. Sonreían, hablaban entre ellos o a mí, pero en silencio, como si observara una película muda en mi cabeza. Pronto divisé escenas cotidianas: a mí misma paseando por la isla, acariciando las flores moradas con pinta de lengua caída, pasando la mano por el tronco de un árbol mientras levantaba virutas brillantes de magia a su paso. Dexter corría hacia mí, como antes de matarlo de forma accidental con mi talwar. La iguana gigante se paró delante y me observó con un ojo dorado, como siempre hacía. Le toqué la frente con cuidado de no pincharme con las púas mientras sentía una lágrima descender por mi mejilla.