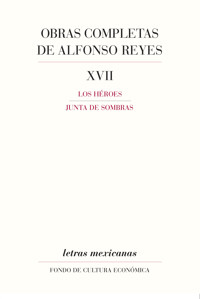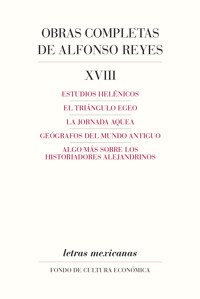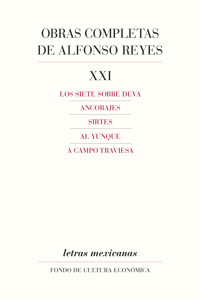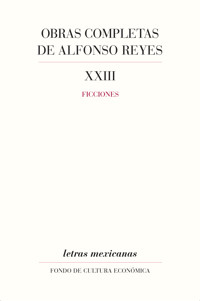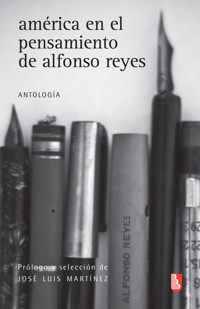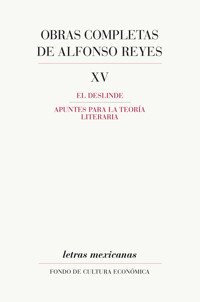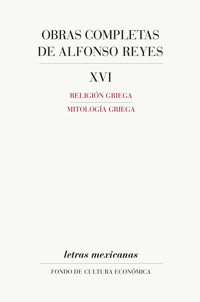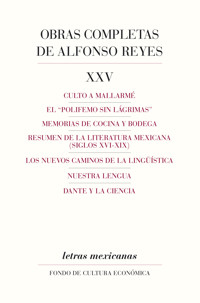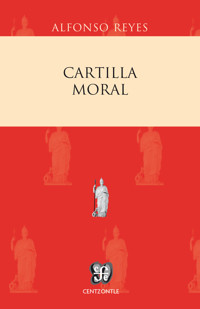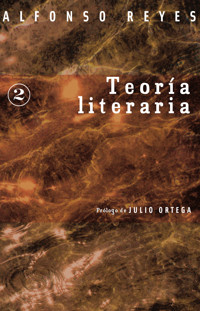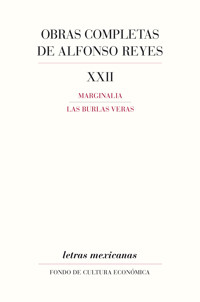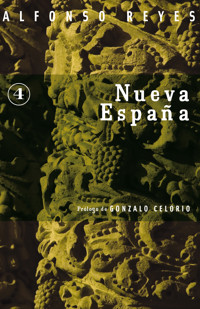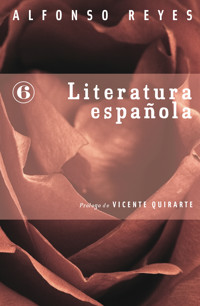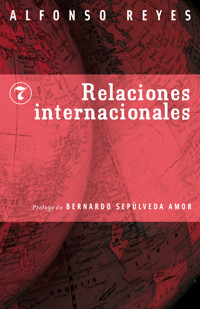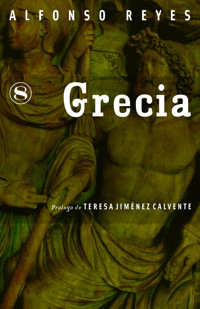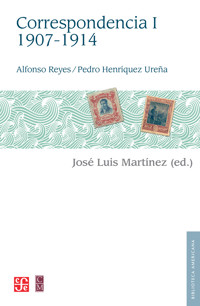
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
El presente volumen reúne la correspondencia entre Reyes y Henríquez Ureña de 1907 a 1914. Un primer periodo de la relación de ambos amigos en el que Reyes pasa de alumno aventajado a tener fama discreta como poeta y el prestigio como prosista que le dio su primer libro: Cuestiones estéticas en 1911.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1077
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
BIBLIOTECA AMERICANA Proyectada por Pedro Henríquez Ureñay publicada en memoria suya
CORRESPONDENCIA I1907-1914
ALFONSO REYES / PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
CORRESPONDENCIAI1907-1914
Edición de JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
FONDO DE CULTURA ECONÓMICAMÉXICO
Primera edición, 1986 [Primera edición en libro electrónico, 2023]
D. R. © 1986, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuereel medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-968-16-1996-1 (tomo I - rústica) ISBN 978-607-16-6190-6 (obra completa - rústica) ISBN 978-607-16-7172-1 (tomo I - ePub) ISBN 978-607-16-7171-4 (obra completa - ePub) ISBN 978-607-16-7176-9 (tomo I - mobi) ISBN 978-607-16-7175-2 (obra completa - mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
Me dijiste un día: —¡Qué intensa y rara ha de aparecer nuestra vida a los que mañana se asomen a contemplarla con amor!
ALFONSO REYES
¡Esplendor fugaz de los días alcióneos! … La magia del ambiente despierta el ansia de erigir sobre el aéreo país sideral, el libérrimo, el aristofánico olimpo de los pájaros.
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
Introducción 1907-1914
SIGNIFICACIÓN DEL EPISTOLARIO ALFONSO REYES-PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
UNA buena correspondencia es el resultado de la reunión de factores favorables: el hábito de escribir cartas, el alejamiento circunstancial de los amigos que sustituyen con este recurso la conversación, y el hecho de que tengan cosas interesantes que decirse y las escriban bien. Así ocurrió en la Antigüedad y en el mundo moderno, y sigue ocurriendo en la época actual, a pesar de las competencias de otros medios de comunicación más fáciles.
Estas circunstancias propicias para la correspondencia se dieron en la relación entre Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña. Una vez establecida su amistad, pocos años más tarde ambos tuvieron que seguir rutas diferentes que sólo les permitieron coincidir en breves periodos; ambos tenían el hábito de escribir largas cartas, y ambos se hicieron en el camino notables escritores, con renovadas materias intelectuales que debían comunicarse y discutir, además de cuestiones personales, lo que da un vivaz y cambiante interés a sus cartas.
El archivo epistolar de Reyes se ha aprovechado mucho más que el de Henríquez Ureña. A la fecha se han publicado sus cartas con Valery Larbaud, José María Chacón y Calvo, José Vasconcelos, Julio Torri, Genaro Estrada y Victoria Ocampo.1 En cambio, el de Henríquez Ureña, que debe ser tan rico como el de Reyes, se ha explorado mucho menos. Sólo tengo noticia de la publicación de las cartas cruzadas con Julio Torri,2 y de las muestras de cartas escritas por Henríquez Ureña que se han incluido al final de la mayoría de los volúmenes de la edición dominicana de Obras completas,3 y que dan cierta idea de la abundancia de los epistolarios posibles, que sería deseable conocer en los dos sentidos, es decir, también las cartas recibidas por Henríquez Ureña. Por lo que se refiere a mexicanos, deben ser interesantes las cartas cruzadas con Antonio Caso, Antonio Castro Leal, Manuel Toussaint, Daniel Cosío Villegas —de quien se ofrecen sólo algunas de las que le escribió Henríquez Ureña en el periodo 1925-1928— y Arnaldo Orfila Reynal, con quienes se sabe que se escribió, entre otros posibles.
De todos estos epistolarios, puede aventurarse que el más importante y el más extenso es el de Alfonso Reyes-Pedro Henríquez Ureña, por el peso intelectual de los corresponsales y por la constancia de la amistad que los ligó desde su encuentro inicial hasta cerca de la muerte de Henríquez Ureña en 1946. Además, las cartas de este primer tramo de su correspondencia, 1907-1914, que recoge el presente volumen, nos permiten seguir paso a paso un hecho literario en verdad admirable: la formación de Reyes como escritor, conducido, acicateado y exigido por otro escritor ya más formado, que supo adivinar su talento naciente y que, con una vocación excepcional de amigo-maestro —consciente además de que el discípulo sería el escritor que él sentía que no podía ser—, se entregó a la tarea de guiar su crecimiento.
Junto a este significado principal de la primera parte de este epistolario, deben señalarse también las notables crónicas de la empresa intelectual del grupo ateneísta y los panoramas de los ambientes culturales y políticos en el México de 1900 a 1914, en La Habana durante la segunda década y el general de las lecturas y corrientes intelectuales que dominaron este periodo.
EL ENCUENTRO DE LOS AMIGOS Y SUS CIRCUNSTANCIAS
Pedro Henríquez Ureña, cinco años mayor que Alfonso Reyes, tenía una sólida formación previa a su encuentro en 1906. Venía de una familia dominicana distinguida en el servicio público y las letras. Su padre, médico de profesión, sería presidente de su país, y le daría su espíritu cívico y su inclinación científica. Las letras le venían de su madre, poetisa y educadora, considerada en Santo Domingo la personalidad sobresaliente de la literatura de su tiempo.
Había hecho ya el bachillerato, parecía haberlo leído todo y tenía una férrea disciplina personal. Había pasado tres años y medio en Nueva York, de los diecisiete a los veinte años, donde a pesar del trabajo agobiador que debió tomar para subsistir en el último periodo, dominó el inglés, asistió a teatros y conciertos e hizo abundantes lecturas. En su educación dominicana y posteriormente, además, había aprendido latín, tenía nociones de griego y sabía francés e italiano.
Al llegar a México, en busca de aires más amplios y afines, a los veintidós años, tenía un valioso libro de estudios literarios (Ensayos críticos, La Habana, 1905) ya publicado —y probablemente sólo conocido por algunos de los escritores de la Revista Moderna de México—, lo cual no obstó para que debiera comenzar su aprendizaje mexicano por lo más duro: el periodismo, primero en el puerto de Veracruz, donde permaneció algunos meses, y luego en la ciudad de México. Aquí entra pronto en relación con la generación literaria entonces más visible, la de los modernistas que acaudillaba Jesús E. Valenzuela y se encontraba en plena actividad. Y pronto descubre a la nueva generación, que comenzaba a abrirse paso —la de Antonio Caso, Jesús T. Acevedo, Ricardo Gómez Robelo, Alfonso Reyes y Alfonso Cravioto, a la que se unirán luego José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán y Julio Torri— y que acabará por ser la suya propia.
Al contacto con este grupo, se despierta en él la vocación de maestro y promotor de cultura. Y a pesar de que debe cumplir trabajos venales para subsistir (redacción de periódicos y luego empleo en una compañía de seguros), va constituyendo un núcleo que trabaja activamente en su formación intelectual, con las series de lecturas y comentarios de textos clásicos, y poco después, con la organización de conferencias y otras actividades públicas, que marcarán una huella importante en la cultura mexicana.
La afinidad de Henríquez Ureña con el grupo naciente era también cuestión de generaciones. Los poetas modernistas, Luis G. Urbina, Manuel José Othón, Jesús E. Valenzuela, contaban entonces entre 42 y 50 años, salvo José Juan Tablada y Enrique González Martínez que tenían 35, y Amado Nervo 36. En cambio, los del nuevo grupo tenían edades más cercanas a los 22 de Henríquez Ureña: Antonio Caso 23 años, Jesús T. Acevedo 24, Ricardo Gómez Robelo 22, José Vasconcelos 25 y Alfonso Cravioto 22. Los benjamines eran Martín Luis Guzmán, quien tenía 19, y Alfonso Reyes y Julio Torri quienes en 1906 sólo contaban 17 años, y aún eran preparatorianos.
Durante los primeros años en México, Henríquez Ureña fue amigo muy cercano del arquitecto Acevedo, y en casa de éste se celebraron las primeras lecturas, que más tarde se hicieron en la de Caso, por quien mantuvo siempre gran afecto. Torri fue también uno de los amigos fieles de Henríquez Ureña, alguna vez vivieron en la misma casa —contigua a la de Reyes—, y a su salida de México a La Habana él le guardaría sus libros. Con todo, la amistad mexicana de Henríquez Ureña que profundizaría más y que mantuvo vínculos hasta su muerte sería la de Reyes.
Los cinco años de diferencia entre las edades de uno y otro serán muy notorios, sobre todo en los primeros años de su relación. En 1906 Alfonso Reyes era un muchacho que comenzaba a escribir y que aprendía su oficio apresuradamente. Aún niño, en Monterrey había pasado pronto de las colecciones de cuentos clásicos a las primeras lecturas “serias” en los libros que encuentra en la biblioteca de su padre: el Quijote, las novelas de Victor Hugo, la Divina comedia, el Orlando furioso, los Cantares de Heine, Espronceda y los Episodios nacionales de Galdós. En el Liceo Francés de México debió recibir las bases del francés, y luego aprenderá el inglés, para leer a Wilde, y cuanto puede del italiano, para leer a D’Annunzio. Ya muchacho leerá muchos otros poetas: Darío, Nervo, Othón, Urbina y los parnasianos franceses. Cuando, ya preparatoriano en la ciudad de México, conoce al grupo de Savia Moderna y a Pedro Henríquez Ureña, emprende en firme el aprendizaje que no tiene término del intelectual y del poeta.
Pocos años más tarde, en 1914, sería un joven que había tenido que madurar forzado por el duro imperio de los hechos. De ser el hijo del ministro y del gobernador poderoso, en el mundo regulado del porfiriato, y que iba haciendo sin mucha prisa sus estudios regulares, al mismo tiempo que hacía su iniciación literaria, con los mejores augurios, se encontró en 1914, apenas a los 25 años, con una tragedia encima, que nunca cicatrizaría del todo, ya casado y con un hijo pequeño y, al estallar la Guerra, cesado en París de su ínfimo cargo diplomático, desplazado a la frontera y proyectando ir a Madrid para sobrevivir de alguna manera.
Pero al lado de esta historia externa, su amigo y preceptor imperioso, Henríquez Ureña, lo empujaba sin reposo ni piedad para sus propensiones sentimentales y sus ocasionales disipaciones, a estudiar más, a saber más, a corregir y pulir cuanto escribía, a desconfiar de su facilidad, a endurecerse, a encontrar tiempo para estar en la calle y en la vida, y saberlo todo al mismo tiempo.
Al cabo de este primer periodo de la relación de los amigos, Alfonso Reyes tendrá una discreta fama como poeta y un prestigio como prosista, un primer libro, Cuestiones estéticas (1911), revelador de su talento, que abría nuevas perspectivas a la cultura de la época con sus estudios sobre Góngora y Mallarmé; tres buenos estudios sobre letras mexicanas publicados en folletos, y un naciente prestigio como hispanista y ensayista de un nuevo tono, alado y culto.
Las cartas de Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña escritas de 1907 a 1914 muestran esta apresurada evolución, y el rigor implacable con que lo conducía, en ocasiones con aspereza, y lo alentaba con lúcida generosidad, un maestro y amigo excepcional.
El vagabundeo mental y los desahogos sentimentales de las primeras cartas de Reyes se van disciplinando, a fuerza de precisión y objetividad el primero, y de pudor varonil los últimos. La carta final de este volumen (112, del 19 de septiembre de 1914), en la que relata con serena tristeza, sin una queja, su salida de París ante el desastre, abandonándolo todo, llevándose un solo libro, y limitándose a decir “puedo perecer de hambre”, muestran el camino recorrido: es ya un hombre y un escritor.
RIGORES Y HALAGOS DE UN MAGISTERIO
En una de las primeras cartas (12), Henríquez Ureña reconvenía a Reyes por sus disipaciones y le prescribía para cuando llegase su hermano Max a Monterrey, que hicieran lecturas juntos, exclusivamente de “cosas serias”: literatura griega, Platón, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, Höffding, con el propósito de combatir, en el estilo de Max, la imprecisión, “las palabras que, por querer significar mucho, nada significan”.
Sorprende, en primer lugar, este programa de lecturas para un muchacho de 19 años, que aún no cumplía Alfonso Reyes, junto con Max Henríquez Ureña que contaba ya 23. Y en carta anterior (8), también de 1908, Reyes enviaba a su amigo un laborioso resumen y análisis de El origen de la tragedia, de Nietzsche, y de los espíritus apolíneo y dionisíaco, que sin duda le había pedido. En cuanto a la imprecisión, o el imprecisionismo, como solía escribir Henríquez Ureña, será una de sus bestias negras, y de lo que más detestaba en el estilo literario. Nunca llegará a censurar precisamente por ello al estilo de Reyes; sin embargo, suelen andar cerca algunos de sus reparos. Con minuciosa paciencia, analiza y sugiere correcciones, al mismo tiempo que celebra los aciertos, a varios escritos de Reyes: al artículo “Nosotros”, en la carta 57; al poema “Canción bajo la luna”, en la carta 65; al estudio sobre “El Periquillo”, en la carta 80; y al artículo sobre Nervo, en la carta 100, todas de 1914. Los reparos iban desde cuestiones de ortografía, hasta atribuciones o alusiones imprecisas y palabras inadecuadas, sugiriendo cada vez las soluciones o mejoras posibles y celebrando también los aciertos. En verdad, era la crítica más útil para un escritor que comenzaba, y que aún no aprendía a poner en tela de juicio la facilidad de su pluma. Que ésta era una tarea muy frecuente de Henríquez Ureña y que sus amigos solían abusar de su paciencia, lo ha referido Julio Torri:
Era de una bondad inagotable. Éste me parece uno de sus rasgos característicos. A menudo ocurrían sus amigos a leerle manuscritos y a consultarle aun en horas que todos dedicamos al sueño. Medio dormido, vencido por el cansancio, pero siempre benévolo y cordial, aprobaba o hacía objeciones, entre ronquidos. Si el desconsiderado amenazaba con irse y volver al siguiente día, Pedro aclaraba, siempre con los párpados cerrados y entre dos sueños: —Sigue leyendo, no estoy dormido.4
En una ocasión, a pesar de las preocupaciones de la Guerra Mundial, ya encima, Alfonso Reyes le devolvió la receta y el servicio, en su carta 106, del 19 de agosto de 1914, y analizó aciertos y descuidos en el artículo de Pedro Henríquez Ureña sobre “Los valores literarios” de Azorín recién publicado.
Las censuras no se limitaban a cuestiones de escritura. En las cartas de Pedro Henríquez Ureña a Alfonso Reyes, de mediados de 1914 —cuando aquél se encontraba malhumorado por no poder salir de La Habana y por el calor que lo agobiaba—, reconviene ásperamente a su amigo por cuestiones personales, algunas injustas o imposibles: deslígate del mundo mexicano, sal a ver las calles de París, sal todas la noches, abandona la tristeza, impón tu superioridad y hazte egoísta, y de nuevo, relee, revisa y cuida cuanto escribes, etcétera. Es, en cierta manera, el tono admonitorio de un padre o de un superior, empeñado en la correcta formación del hijo-discípulo. Y Alfonso Reyes, pacientemente, sólo le desliza un “tus cartas llenas de crueldad”, le explica que “no puede gastar nada” y le promete esforzarse en mudar de temperamento.
Mas, al mismo tiempo que se dolía a veces por el exceso de las reconvenciones, Alfonso Reyes le pedía que no cesara aquella rigurosa formación: “Cuídame, constrúyeme” (carta 74) y aun exageraba la significación de tan singular vínculo: “En mi soledad, ya lo sabes, eres el centro de mis deseos espirituales. A ti aspiro y en ti espero” (carta 76). A mediados de 1914, fecha de estas cartas, Reyes seguía siendo un joven atolondrado y asustado por el chaparrón de responsabilidades que le había caído y se había echado encima, y que pronto aumentarían, y que para salvar su enorme sensibilidad y vocación literaria y su deber mayor de hacerse escritor, tenía necesidad del apoyo, aun distante, del padre-maestro-amigo que fue para él Henríquez Ureña.
Y aun, en la carta 108, del 28 de agosto de 1914, cuando intenta explicar a Henríquez Ureña el porqué de su “elogio furtivo” a él, en su artículo “Nosotros” le dice:
Yo no podré nunca escribir ni hablar de ti: por una parte, me resuena todo mi ser, cuando me propongo definirte; por otra, mi sentido mexicano del ridículo me cohíbe. Has sustituido mi conciencia.
Ya muerto Henríquez Ureña hacía más de una década, su presencia aleccionadora seguía viva en Reyes. En una de sus últimas páginas, aparecidas en el postrer libro que pudo cuidar, escribió estas líneas de emocionante sinceridad:
Cuando temo haberme documentado imperfectamente y con demasiada ligereza, se me aparece como un reproche la cara de don Ramón Menéndez Pidal, mi inolvidable maestro. Cuando no logro expresarme con diafanidad y precisión, creo ver el rostro de Pedro Henríquez Ureña, que me reconviene. Cuando me pongo algo pedante, se me aparece como en protesta ese gran maestro de sencillez que fue Enrique Díez-Canedo. Cuando deseo más sensibilidad y gracia ¿a quién invocar sino a “Azorín”? Cuando me pongo algo “cursi”, aparece Jorge Luis Borges y me lo reprocha en silencio. ¡Cuánto les debo a todos!5
Del lado de Henríquez Ureña, esta solicitud extrema para su amigo Reyes estaba apoyada no en una amistad gratuita y ciega sino en la certeza que siempre tuvo de que su vocación de formador había encontrado en Alfonso Reyes la más noble materia prima y que valía la pena aquella solicitud persistente para construir un gran escritor. Por ello, junto a las reprensiones imperiosas, es conmovedor encontrar en las cartas de Henríquez Ureña los halagos más generosos y objetivos, que más debieron emocionar al propio aludido:
Tú eres de las pocas personas que escriben el castellano con soltura inglesa o francesa; eres de los pocos que saben hacer ensayo o fantasía. ¿Por qué no quieres esa libertad?
le dice en su carta 80, del 30 de mayo de 1914. Y más adelante, al comentarle la idea del grupo muy unido y que trabaja en todo activamente, como el que tuvieron en México, añade:
Y de ese grupo tú has sido el verdadero portavoz, es decir, serás, pues eres quien le ha sacado verdaderamente partido al escribir, aunque Caso sea la representación magistral y oratoria local. Ya sé que tú dirás que yo soy el alma del grupo; pero de todos modos tú eres la pluma, tú eres la obra, y ésta es la definitiva.
Éste es un vaticinio de singular lucidez, si se recuerda que está escrito en 1914, cuando Reyes tenía un solo libro publicado y un manojo de artículos sueltos y de poemas.
EL ESTILO PERSONAL DE FORMAR
Pedro Henríquez Ureña estaba persuadido de que ninguna obra intelectual es producto exclusivamente individual, ni tampoco social, sino que es obra de un pequeño grupo que vive en alta tensión intelectual; de un grupo muy unido, que se ve todos los días por horas y trabaja en todo activamente (carta 80, del 30 de mayo de 1914). Así había ocurrido en los “días alcióneos” de México, entre 1907 y 1910 y, cuando quiso repetir la fórmula en La Habana, con José María Chacón y Calvo, Francisco José Castellanos, Luis Baralt, Gustavo Sánchez Galarraga y Mariano Brull, el plan no funcionó por motivos circunstanciales.
¿Por qué tuvo éxito en México? En primer lugar, por la existencia de un grupo central y otro periférico de latente calidad intelectual: Henríquez Ureña, Caso, Acevedo, Reyes, Gómez Robelo, en el grupo central, al cual se agregará luego Torri; y en el periférico, Vasconcelos, Guzmán, Cravioto, Eduardo Colín, Carlos González Peña, Mariano Silva y Aceves; y aun como aliados ocasionales, Roberto Argüelles Bringas, Luis Castillo Ledón, Isidro Fabela, Nemesio García Naranjo, Rafael López, Manuel de la Parra y Genaro Fernández Mac Gregor.
Con la base de la buena materia prima, influyeron también las circunstancias favorables: el país disfrutaba, en los años finales del porfiriato, de paz y cierta prosperidad. Don Justo Sierra, el Ministro de Instrucción Pública, vio siempre con simpatía y alentó las actividades del grupo, y junto a él estaba Luis G. Urbina, que fue otro de sus aliados. En fin, México carecía entonces de escuela superior de humanidades, pues la de Altos Estudios sólo se fundaría en 1910 después de la reapertura de la Universidad Nacional. Sus funciones las anticipaba, pues, este grupo, que luego apoyaría la Escuela una vez constituida.
El alma fue Pedro Henríquez Ureña; pero su conciencia, su densidad pensante fue Antonio Caso. Y luego Alfonso Reyes será su pluma, su obra destacada, para repetir el esquema de Henríquez Ureña. Como este lo recordará,6 la idea de constituir en 1907 una Sociedad de Conferencias fue de Jesús T. Acevedo, quien ya debió ser arquitecto para entonces. Pero antes de salir al público, decidió Henríquez Ureña que debían prepararse y, primero en la casa de Acevedo y luego en la de Caso —donde había un busto de Goethe que se empleaba como perchero—, se hacían las lecturas comentadas de textos griegos. Alfonso Reyes, Pedro y Camila Henríquez Ureña7 recuerdan la del Banquete de Platón, en que siete de los asistentes interpretaban a los comensales griegos, y concluyó cuando ya había amanecido; Torri cuenta haber asistido a la lectura del Fedón.8 Pero Henríquez Ureña era tenaz y sistemático y hubo más lecturas. En su carta 8, del 31 de enero de 1908, le cuenta a Reyes, que estaba en Monterrey:
“Nosotros” hemos organizado al fin un programa de cuarenta lecturas que comprenden doce cantos épicos, seis tragedias, dos comedias, nueve diálogos, Hesiodo, himnos, odas, idilios y elegías, y otras cosas más con sus correspondientes comentarios (Müller, Murray, Ouvré, Pater, Bréal, Ruskin, etc.), y lo vamos realizando con orden.
Y más adelante, en la misma carta, le da detalles del programa, el porqué de lo elegido y de lo prescindido y enumera los diálogos platónicos que se leerán.
Además de los textos griegas, hubo minuciosas lecturas de la Crítica de la razón pura de Kant, como lo recordarán Caso y Vasconcelos,9 y este último agrega que llevó a las sesiones los sermones de Buda y que leyeron también el Discurso del método de Descartes y a otros filósofos modernos.
Mientras seguían las lecturas, la Sociedad de Conferencias organizó dos ciclos, en 1907 y 1908. El primero, en el Casino de Santa María, estuvo formado por las seis siguientes: “La obra pictórica de Carrière” por Alfonso Cravioto, “Nietzsche” por Antonio Caso, “La evolución de la crítica” por Rubén Valenti, “Aspectos de la arquitectura doméstica” por Jesús T. Acevedo, “Edgar Poe” por Ricardo Gómez Robelo y “Gabriel y Galán” por Pedro Henríquez Ureña. El segundo, de 1908, ofreció cuatro conferencias más en el Conservatorio Nacional: “Max Stirner” por Antonio Caso, “La influencia de Chopin en la música moderna” por Max Henríquez Ureña, “D’Annunzio” por Genaro Fernández Mac Gregor y “Pereda” por Isidro Fabela.
Ya constituido el Ateneo de la Juventud, el 28 de octubre de 1909, sólo organizaría dos series de conferencias. La más conocida, y la única que llegó a coleccionarse e imprimirse, la de 1910, celebró sus seis conferencias a las siete de la noche, los lunes 8, 15, 22 y 29 de agosto, y 5 y 12 de septiembre, en el salón de actos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y fueron las siguientes: “La filosofía moral de don Eugenio M. de Hostos” por Antonio Caso, “Los ‘Poemas rústicos’ de Manuel José Othón” por Alfonso Reyes, “La obra de José Enrique Rodó” por Pedro Henríquez Ureña, “El Pensador Mexicano y su tiempo” por Carlos González Peña, “Sor Juana Inés de la Cruz” por José Escofet, y “Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas” por José Vasconcelos. Otra serie, proyectada para 1911 (véase carta 28, de Reyes), no llegó a realizarse. La última serie de conferencias del Ateneo, y la aparición final del grupo, ya en días aciagos y bajo el huertismo, se dio en la Librería General o Biblos, de Francisco Gamoneda, en noviembre y diciembre de 1913, y constó de las seis siguientes: “La literatura mexicana” por Luis G. Urbina, “La filosofía de la intuición” por Antonio Caso, “Don Juan Ruiz de Alarcón” por Pedro Henríquez Ureña, “La arquitectura colonial mexicana” por Jesús T. Acevedo, “Música popular mexicana” por Manuel M. Ponce, y “La novela mexicana” por Federico Gamboa.
No fue un azar la calidad de la mayor parte de estas conferencias, ni los nuevos territorios que abrían para el pensamiento —con las conferencias de Caso sobre Nietzsche, Stirner y la nueva filosofía espiritualista, a las que habría que relacionar con su famosa serie de 1909 sobre el positivismo—, ni la preocupación por los pensadores hispanoamericanos —Hostos, Rodó, Barreda—, ni las nuevas perspectivas que abrían para el estudio de la cultura mexicana —descubrimiento del valor de la arquitectura colonial y de la música popular mexicanas y revaloración de Ruiz de Alarcón. Caso y Henríquez Ureña las planeaban y balanceaban, y el dominicano se encargaba del examen previo de los textos de los novatos, y aun de rechazar los proyectos no suficientemente maduros. Caso participó en los cuatro ciclos, Henríquez Ureña en tres de ellos, Acevedo en dos y Reyes sólo en el de 1910.
En estas series de conferencias se intentó ligar a la música con la cultura escrita y hubo participaciones de ejecutantes, jóvenes también —especialmente de los pianistas Alba Herrera y Ogazón y Max Henríquez Ureña, que lo era además de escritor—, no sólo en las conferencias dedicadas a temas musicales sino también en pequeños conciertos o en audiciones que se ofrecían antes o después de las exposiciones. En las conferencias de los dos primeros ciclos se ofrecía, además, un poema.
En los casi tres años que pasaron entre las conferencias del Ateneo de agosto y septiembre de 1910, el año del Centenario, y las de fines de 1913, el país se transformó profundamente: concluyó el porfiriato que parecía eterno, triunfó la revolución maderista y, por un breve lapso, antes del cuartelazo huertista de febrero de 1913, México se abrió a nuevos aires de libertad y democracia. Para responder a ellos, el Ateneo de la Juventud decidió convertirse en Universidad Popular, un intento generoso para difundir en barrios y centros de trabajo nociones elementales. Y cuando Caso, Henríquez Ureña, Reyes y otros ateneístas se dieron cuenta de que, por los problemas económicos del país, la Escuela de Altos Estudios estaba en peligro, decidieron apoyarla con sus cursos gratuitos —como lo eran también sus conferencias y sus actuaciones en la Universidad Popular: los intelectuales debían vivir entonces de otros trabajos o de milagro.
Cuando sobrevino la desorganización del país con el huertismo y la presión creciente de la revolución constitucionalista, Henríquez Ureña —que además de pragmático veía hacia adelante el porvenir de los estudios universitarios— se preocupó especialmente por la renovación de los cuadros de profesores, en la Preparatoria, en Altos Estudios y en otras escuelas, e hizo cuanto estuvo en sus manos y en sus hábiles relaciones, para contrarrestar el peso muerto de los viejos positivistas, de los maestros de medio pelo y de los ignorantes pintorescos, con los nuevos estudiosos surgidos del Ateneo y de la nueva generación que aparecía.
Las mujeres más despiertas de la época comenzaron también a interesarse en estos actos. Además de la pianista mencionada, había, por ejemplo, pintoras en la exposición de Savia Moderna y a las conferencias asistían discípulas de la Escuela de Altos Estudios, maestras, esposas de escritores y profesionistas y señoras elegantes que se interesaban por estas actividades entonces poco frecuentes.
Participar en las lecturas griegas, llegar a dar una conferencia y formar parte del pequeño núcleo de amigos que rodeaban a Caso y a Henríquez Ureña, o aun de los círculos periféricos no era accesible para todos. Torri ha contado con mucha gracia cómo eran las relaciones en torno a Henríquez Ureña:
Vivía entre sus discípulos —es necesario confesarlo— en un mundo de pasión. Naturalmente que si estábamos incluidos en las “listas” del Maestro y habíamos obtenido implícitamente su aprobación nos sentíamos con la celebridad en el bolsillo. Pero si se nos omitía —sus omisiones eran desgraciadamente siempre deliberadas y cuidadosamente establecidas— se enfurecía el suprimido y se convertía en virulento detractor. Cerca de sí no había sino devotos y maldicientes. Lo mejor era situarse a cierta distancia.10
En la correspondencia del presente volumen pueden seguirse los pasos de estas inclusiones y exclusiones en los diversos grados de los círculos amistosos, así como los personajes definitivamente proscritos. Asimismo en estas cartas puede conocerse el tramado de claves y convenciones sobreentendidas, que parecían las contraseñas de esta hermandad. Henríquez Ureña era muy dado a dar apodos, diminutivos o apócopes a sus amigos y parientes: “Phocás”, su primo; Fran, su hermano mayor; “Don Franscual”, Francisco Pascual García; “El barón”, Rodolfo Reyes; Parrita, el poeta Manuel de la Parra; y al grupo de Antonio Castro Leal, Manuel Toussaint y Alberto Vásquez del Mercado, que comienza a aparecer en las cartas hacia septiembre de 1913, lo llaman ambos corresponsales “los Castros”, y después, según el humor, “los Castriperritos” o “la Castriperricia”, lo cual no obsta para que Henríquez Ureña elogie el estilo del primero o haga su retrato moral con rasgos muy severos. Ambos compartían la manía contra Erasmo Castellanos Quinto, quien al parecer, por su lado, trataba de perjudicarlos siempre que podía, a ellos o a sus amigos. A Reyes se le escapan en ocasiones arrebatos de maledicencia, que Henríquez Ureña intentaba objetivar. Y éste, acaso costumbre de periodista, tenía una rara capacidad para recordar nombres y hechos de muchísima gente, de los más variados niveles, círculos y países.
LOS TONOS DE LAS CARTAS
Henríquez Ureña tenía, por supuesto, una teoría personal de cómo debían ser los epistolarios: “Yo concibo la correspondencia —decía a Reyes en la carta 79, del 30 de mayo de 1914— como placer, mucho más que como desahogo.” Como un doble placer, de escritura y rememoración para el que escribe, y de lectura e interés para el que la recibe. No debían ser desahogos pero tampoco intercambio de informes, consultas y buenos deseos de salud y de fórmulas de cortesía. En las primeras cartas, aún usan ambos fórmulas convencionales; quererse, estimarse está implícito en todas las siguientes cartas, y por ello sólo se saludan y despiden con sus nombres de pila a secas. Prescinden también de mieles inútiles, como saludos a amigos y parientes, aunque a veces Henríquez Ureña envía “Recuerdos a Manuela”.
Las cartas, pues, debían relatar qué habían hecho, qué leían, qué pensaban y cómo eran las personas encontradas que valían la pena; o bien, dar informes solicitados o no sobre acontecimientos o materias culturales más amplios. Y como casi todas las cartas, éstas eran también, con frecuencia, monólogos o diálogos de sordos. El tiempo transcurrido entre la escritura y la lectura —alrededor de tres semanas en las transatlánticas— enfriaba los apremios, los encargos o las consultas, aunque en ocasiones sí tenían prolijas respuestas.
Desde las primeras, las cartas de Henríquez Ureña están bien armadas y pensadas hasta dar la impresión de espontaneidad. Nunca hay dispersión ni simple amontonamiento de noticias y sólo excepcionalmente son desahogos, aunque por ello mismo éstos son importantes para el conocimiento de su autor. Sus materias dominantes son crónicas de acontecimientos, generales o de teatros, conciertos, exposiciones y conferencias, comentarios de lecturas, informes sobre cuestiones literarias, relatos de viajes, retratos de personajes, historias y chismes pintorescos. Antes que modesto respecto a su propio valer y significación, o tratando de achicarse, a la mexicana, su autor prefiere reconocer abiertamente, aunque sin fatuidad, sus conocimientos y su condición de centro promotor. Todo esto hace a sus cartas amenas: cuentan siempre algo y lo cuentan bien. Y leerlas es como leer sus ensayos o estudios, aunque en lugar de la unidad exista la variedad de materias. Raras son sus caídas o incongruencias y, sólo ocasionalmente, consiente alguna destemplanza, designaciones coloquiales o salidas de tono, que hubiera excluido de sus escritos públicos.
Otras son las características de las cartas de Reyes. En las primeras, se siente aún al muchacho que busca su camino, que cuenta sus conflictos sentimentales, que salta de uno a otro tema, que escribe apresuradamente empleando múltiples abreviaturas y descuidando las grafías, y que, en suma, va aprendiendo lentamente el arte epistolar y a seguir la norma y estilo de su maestro riguroso. Paso a paso, va tratando de reprimir sus efusiones y se va interesando por el mundo exterior y el de las ideas y los libros. Su capacidad de absorción y de retención fue siempre enorme —alguna vez habló de su “memoria de colodión”— y la amplitud creciente de su curiosidad puede seguirse en estas cartas. Advirtió en sus primeros años la importancia que tenía La Nouvelle Revue Française como manifestación de una nueva sensibilidad literaria, así como la recuperación de las raíces expresivas del teatro en los programas inaugurales del Vieux-Colombier. Registró con fina percepción el fantasma de la guerra que avanzaba y al “gran pueblo venteando la guerra” y, contra el germanismo intelectual de su amigo, exaltó el espíritu democrático francés. Mas, en el campo de las ideas y la imaginación, sus cartas parecen algo esquemáticas frente al vuelo de sus artículos breves en estos años en los que va soltándose en su peculiar arte de la visión cordial de sus temas, como tomados al sesgo, con perspectivas inesperadas y rehuyendo toda pesadez y formalidad. Sus cartas a Henríquez Ureña, con excepciones, sí eran diferentes a sus escritos contemporáneos.
Aunque nunca lo diga, llega a parecer evidente que su amigo lo atemorizaba, como debió ocurrir con muchos otros. Sentía por él afecto, amistad y reconocimiento extremos; sabía que él lo estaba formando, que tenía conocimientos y experiencias superiores a los suyos, un sentido extremo del rigor y la precisión mentales, y una innata capacidad de magisterio que, aunque se ejercitara en muchos otros, se concentraba especialmente en la formación de Alfonso Reyes. Por todo ello, y acaso por cierta aspereza personal en el trato, o vista desde otro lado, por la falta de suavidad y cortesía a la mexicana, Reyes veneraba —no hay exageración en el término— a Henríquez Ureña, pero al mismo tiempo estaba cohibido ante él y reprimía su natural efusivo, lamentoso y juguetón. Si se comparan las cartas que por los mismos años escribe a Julio Torri —cariñosas, maliciosas, chispeantes y deshilvanadas—, se advertirá este cambio sensible en el tono epistolar.
Semejante esfuerzo por parecer otro lo hacía educarse ciertamente, en el lado serio y sabio de su personalidad, pero lo hacía ocultar en sus cartas ante su amigo-preceptor su vena espontánea y graciosa, aquella soltura que tanto apreciaba Henríquez Ureña en los ensayos-fantasías de Reyes.
Debe tenerse en cuenta, al respecto, que Reyes escribía a Torri ocasionalmente cuando tenía el humor propicio, y que a Henríquez Ureña le escribía regularmente, en las buenas y en las malas. Estas últimas, los problemas, se refieren (carta 7) a desajustes frente al autoritarismo y gustos intelectuales de su padre el general Reyes, a relaciones con el resto de su familia original, a pasiones y disipaciones juveniles y, en el año de París (1913-1914), a los conflictos que le originan los resabios políticos, de los que él quisiera apartarse, a la “putrefacción oficinesca” en la Legación y a la imposibilidad de tener verdaderos amigos como los de México. No eran cosa mayor ni inusitada, aunque los últimos, unidos al peso de la familia nueva y a la estrechez económica, debieron ser más duros.
Por su lado, también las cartas de Henríquez Ureña tienen desahogos morales, aunque él sabía adobarlos como reflexiones generales o bien como introspecciones. En la carta 17, escrita en México el 13 de marzo de 1908, se siente agobiado por la larga monotonía diaria de su trabajo oficinesco, la pobreza en que vive y la imposibilidad que ve aun de estudiar Jurisprudencia; añade, con serena objetividad, la desventaja que en ciertos ambientes le causan sus rasgos físicos11 y concluye afirmando que ha llegado al escepticismo, a un desánimo que, con todo, acabará por superar.
Y en una de las cartas finales de este periodo (103, del 13 de agosto de 1914), escrita en La Habana donde comienza a sentirse aprisionado, y un poco para explicar a Reyes la agresividad de sus cartas recientes, le cuenta la teoría a que ha llegado respecto a su propia personalidad y a su “contradicción”:
Soy dos seres superpuestos: un joven de quince años, o diez y ocho, neurasténico, irritable, pesimista de sí propio (esto en las horas en que recibe una contrariedad física o moral); un hombre de treinta años, que se da cuenta de sus éxitos humanos —el hombre de Arnold Bennet.
Y en la misma carta añade esta visión melancólica de su propia obra:
Me he convencido, con tristeza, de que soy superior en la vida a lo que soy escribiendo. Tengo que cambiar, ya sabes que me lo propuse… En fin, quedaré como influencia ya que no como obra.
Así lo reconoció, entre otros, Julio Torri cuando escribió:
Sus escritos, con serlo tanto, son menos valiosos que su influencia personal en la juventud de hacia el segundo decenio de este siglo.12
Sin embargo, creo que esta comparación entre influencia y obra es innecesaria. La obra ensayística y crítica de Henríquez Ureña tiene su propio peso y un valor excepcional como visión orgánica e interpretación de la cultura hispanoamericana. Y cuando consideramos a su autor, debemos recordar que, además, su magisterio fructificó en las obras de muchos de sus discípulos y amigos, en este y en los periodos posteriores, y contribuyó decisivamente a un renacimiento cultural en el México de 1908 a 1913. Esta acción pública y en las obras de otros no disminuye sino engrandece su propia obra.
LAS CARTAS COMO EJERCICIOS DE ESTILO
Cuando el tema lo consiente, los corresponsales se detienen en la descripción de un ambiente, en la crónica de una excursión, de una fiesta o aun de un proceso y en los retratos de algunos personajes. En realidad, están haciendo ejercicios de estilo, esbozando mentalmente un posible desarrollo ensayístico. Henríquez Ureña, en marzo de 1908 (carta 16), viaja a Veracruz con Jesús T. Acevedo, José María Lozano y Ricardo Gómez Robelo, con el propósito de invitar al poeta Salvador Díaz Mirón a participar en el homenaje a Gabino Barreda, y le hace a Reyes una vivaz crónica del viaje, a Jalapa y al puerto, con un agudo retrato del vate que gustaba de imponer a sus oyentes disertaciones difusas que nunca terminaban. Cuando en 1911 (carta 32) va Henríquez Ureña a visitar a su padre a Santiago de Cuba, le describe a Reyes con mucho encanto la vida en las viejas casas acomodadas de la ciudad cubana: la disposición de la casa, las comidas, los caballos y coches, el uso del inglés y del francés según los criados, y otra particularidad: “Se baña uno todos los días (como en La Habana).” Costumbre en los lugares cálidos, pues en aquellos años en la ciudad de México lo común era el baño semanal. Y en cartas de La Habana de mediados de 1914 (80 y 82), le refiere minuciosamente una entrega de premios escolares, pretexto para hacer una teoría de la fiesta social, así como los estudios de su hermana Camila y el examen al que asiste, pretexto para disertar sobre el buen nivel de la educación cubana y señalar arbitrariedades pedagógicas de Enrique José Varona; y en fin, se detiene en hacerle la crónica de un proceso criminal —el caso Asbert—, que conmovió a la sociedad habanera: pretexto para recordar sus conocimientos jurídicos y para no perder el oficio de periodista.
Reyes aprendió muy pronto esta otra enseñanza, aunque no se atrevió por el momento —poco después lo haría superiormente en sus ensayos ligeros y fantasías— al virtuosismo de hundirse en lo trivial para encontrarle su gracia o su jugo, y se mantuvo en los ejercicios sobre temas literarios. En una de sus primeras cartas sustanciosas, de fines de 1913 ya en París (carta 47), hace dos buenas estampas literarias, una de Leopoldo Lugones, el poeta argentino entonces en la cúspide de su prestigio, de quien describe su sencillez, su proyecto de una gran revista —que desmoronará la guerra— y sus ideas sobre los hexámetros latinos que pueden ser leídos como alejandrinos, y otra del peruano Ventura García Calderón, rara mezcla de hombre de sociedad y escritor de fácil ingenio, hoy casi olvidado. Y más adelante (carta 108), cuando comienza a dar informes a Henríquez Ureña sobre las relaciones que tienen con su amigo los hispanoamericanos de París —que la guerra le impedirá proseguir—, hace un retrato un poco vago del otro García Calderón, Francisco, el de La Revista de América: describe más sus huecos, sus ignorancias y sus elusiones que lo que realmente era.
En cambio, son páginas del mejor Reyes el relato que le hizo (carta 91, del 19 de julio de 1914) del “día de campo” que pasó con Raymond Foulché-Delbosc, cuando éste, ya en sus sagradas vacaciones francesas, lo invitó a visitarlo —a una casa a la que nunca llegaron— cerca de Fontainebleau: el campo francés, la caminata en el bosque, el almuerzo y la seducción de la hija del restaurantero que los servía, la nueva caminata, las conversaciones y los proyectos, todo contado con gracia, soltura y oportunos toques descriptivos, maliciosos y aun imaginativos de las alternativas que en su vida tuvo o pudo tener el hispanista.
LOS ÁMBITOS CULTURALES
La idea de la cultura que en estos años tenía Henríquez Ureña era congruente y sin duda pedagógicamente eficaz, aunque no carecía de lagunas un poco arbitrarias: se apoyaba en los griegos y en los eruditos alemanes e ingleses, principalmente, y en Menéndez Pelayo; parecía conocer más o menos en su conjunto la literatura española, y a las demás literaturas modernas, incluyendo a las hispanoamericanas, las conocía razonablemente sin olvidar a los escritores del momento. La literatura mexicana parecía dominarla y llegaría a ser un experto en las obras de Sor Juana y de Ruiz de Alarcon, que estudiaría minuciosamente en sus primeras ediciones, así como en la literatura de la época de la Independencia, gracias a sus estudios para la Antología del Centenario. Sin embargo, hacía poco caso de la literatura latina, aunque gustara de hacer citas en esa lengua.
Torri señala, por ejemplo, su manía contra Horacio y Cicerón. El poco aprecio por el poeta pasará a Reyes, quien no llegará a superarlo. En cambio, por el filósofo y orador romano, Reyes mostrará la admiración que merece en sus libros de madurez sobre la antigua retórica.
Nada del Oriente se lee en estas cartas, ni de la literatura ni del pensamiento. La afición de Vasconcelos por el budismo y las filosofías de la India, que aparecerá posteriormente, son conquistas propias.
Torri hace notar también el poco aprecio que tenía Henríquez Ureña por la literatura francesa, especialmente por los escritores de boga, como Anatole France, que fascinaba a sus lectores de entonces. El prefería a los ensayistas y novelistas ingleses y estadunidenses.
En fin, no parecía tener curiosidad por las expresiones indígenas mexicanas, de las que ya se habían divulgado las traducciones de] náhuatl de algunos de los Cantares mexicanos por Daniel G. Brinton, retraducidas al español por José María Vigil,13 ni tampoco por la arqueología v los monumentos antiguos.
En cambio, Henríquez Ureña sabía mucho de música —como su hermano Max—, y escribía como un experto de conciertos y ópera, y de los pros y contras de los grandes concertistas y cantantes; así como de teatro, sobre todo italiano, alemán y en lengua inglesa. Sus juicios sobre pintura, que se limitan a noticias bastante precisas —a pesar de que las escriba (carta 46) siete años más tarde— de la exposición de Savia Moderna, de 1906, tan importante para la historia de nuestra pintura, y a informes ocasionales de las obras notables que tiene la Academia de San Carlos, revelan gusto y conocimiento aunque no afición profunda.
Algunas de estas preferencias y omisiones serán también las de Alfonso Reyes en estos años, si bien él las modificará considerablemente en algunos aspectos. El estudio de Grecia se manifestará en el brillante ensayo sobre las Electras, y en los ambientes de algunos de sus poemas, y la semilla, inerte por muchos años, florecerá en sus panoramas y estudios de madurez. Las aficiones por Góngora, Goethe y Mallarmé son su propio dominio y lo acompañarán largo tiempo. En la literatura mexicana se interesará por “El Pensador Mexicano” y por Fray Servando, así como por el estudio del paisaje en los poetas del siglo XIX. Apartándose en esto de los gustos de Henríquez Ureña, en literatura francesa seguirá atento a Anatole France y, con predilección, a los ensayos de Rémy de Gourmont así como a los grandes novelistas del XIX, sobre todo Flaubert; iniciará la frecuentación de Montaigne y explorará la literatura medieval, durante su estancia en París.
En el dominio inglés, ambos compartieron un juvenil deslumbramiento por el ingenio y el sentido poético de Óscar Wilde, y luego Reyes se interesará por Stevenson y por Chesterton. La literatura española, aun antes de sus años madrileños, y sin duda por la cercanía de Foulché-Delbosc en París, será una preferencia que irá ampliando progresivamente. No compartía Reyes, al parecer, el entusiasmo de Henríquez Ureña por los nórdicos y los alemanes, así citara al Peer Gynt de Ibsen y los estudios filosóficos de Jean-Paul. El teatro lo atraía escasamente y, menos aún, la música. Se aficionó mucho al pintor Diego Rivera aunque, en aquel momento, confesara que no entendía su “futurismo”.
LOS CAMBIOS DE TONO CULTURALES Y EL BALANCE DE UNA EMPRESA
El periodo 1907-1914 que abarca este primer tramo de las cartas se divide, tanto en lo intelectual como en lo político, en tres secciones. La primera comprende cuatro años y es la más extensa, el fin del porfiriato con la apoteosis de las fiestas del Centenario, y va de 1907 a finales de 1910, cuando se inicia la revolución maderista. La segunda comprende la Revolución, el triunfo y la presidencia de Madero, el cuartelazo y el asesinato del presidente, y va de fines de 1910 a principios de 1913. Y la tercera comprende el régimen huertista, la desbandada de los maderistas y su participación en la Revolución, el movimiento constitucionalista, la ocupación de Veracruz, la derrota y huida de Huerta y el estallido de la primera Guerra Mundial, y va de principios de 1913 a fines de 1914.
Ni Pedro Henríquez Ureña, por su condición de extranjero; ni Alfonso Reyes, en los primeros años por su corta edad, más tarde por no tener “entusiasmo por las cosas épicas y políticas” —como dice en su carta 31, del 6 de mayo de 1911— y luego por el trauma que le causa la muerte de su padre y por su salida del país en agosto de 1913, participan en la agitada vida política que se inicia con el principio de la Revolución. Pero, aunque intentaran alejarse de los hechos políticos, éstos influyeron decisivamente en sus vidas y en sus actividades culturales.
La acción renovadora, la constitución del grupo y las actividades públicas más importantes ocurrieron en la primera de estas secciones temporales, de 1907 a finales de 1910, durante el fin del porfiriato. De lo que se hizo después, la Universidad Popular fue un intento por seguir la oleada democrática del maderismo; el reforzamiento y renovación del profesorado de la Escuela de Altos Estudios y de la Preparatoria, fue un esfuerzo por dar permanencia a la renovación intelectual, y el ciclo de conferencias de fines de 1913 será el último canto del cisne ateneísta.
Muy pocos de los actos del grupo fueron de oposición o de protesta: como la curiosa algarada de 1907 por la reaparición de la Revista Azul, en manos de un periodista ruidoso, o como las conferencias de Antonio Caso, a las que por ahorro mental se designan “contra el positivismo”, aunque su tema real sea la nueva filosofía espiritualista.
Por otra parte, el grupo tuvo muy pocos recursos para expresarse: no contó, por ejemplo, con una revista propia. Savia Moderna, del pregrupo ateneísta, se publicó sólo en 1906. Sin embargo, en la Revista Moderna de México, de Valenzuela, hasta su desaparición en 1911, y luego en la revista Nosotros, 1912-1914, de los poetas normalistas discípulos de Rafael López y protegida por José María Lozano, publicaron algunos de sus estudios, crónicas y poemas. Sus únicas apariciones propias que se imprimieron fueron el tomito de las Conferencias del Ateneo de la Juventud, de 1910 —que costeó Pablo Macedo, entonces director de la Escuela de Jurisprudencia, puesto que muchos de los ateneístas eran alumnos de la Escuela—, y algunas tiradas aparte de otras conferencias y estudios.
La acción real del grupo, que no fue ni de oposición ni publicitaria, se ejerció de un modo más sutil, como un cambio sustancial de tono en la formación personal, como otra manera de entender el oficio intelectual y la creación literaria, en un pequeño grupo de alta calidad, que luego propagó su acción en sus ambientes individuales.
El cambio era tanto de cantidad como de calidad: el escritor, debía pensar el promotor de la renovación Pedro Henríquez Ureña, debía conocerlo todo, lo antiguo y lo moderno, lo propio y lo extranjero, y de ser posible en sus propias lenguas: inglés, francés e italiano para comenzar. La frecuentación de las literaturas francesa e italiana ya era habitual en México, pero debía sumarse la lectura directa de los nuevos y viejos libros ingleses y estadunidenses; debía conocerse el teatro de los nórdicos y los alemanes y las novelas rusas; había que conocer a fondo la literatura española, sobre todo los escritores antiguos y los del Siglo de Oro; tenían que abrirse los ojos a lo que se hacía en el resto de la América Hispánica: poetas, novelistas y pensadores, y se daba por supuesto una familiaridad con la propia literatura mexicana.
Pero había que comenzar por el principio, puesto que para la formación del escritor literario, del jurista, del arquitecto, del filósofo y del artista era indispensable partir de la lectura de los clásicos griegos. Lecturas lentas, con abandono de la preocupación del tiempo, comentadas en cada pasaje difícil o sugestivo y seguidas de la lectura de los grandes expositores de textos clásicos, sobre todo alemanes, ingleses y franceses.
Ésta debió ser una prueba insoportable para quienes no estaban en verdad poseídos por el ansia de saber, pero fascinante para los raros elegidos.
Y luego debía venir la formación filosófica moderna, la curiosidad por la filosofía científica y la atención a la ciencia, y el interés por disciplinas auxiliares: la filología, la lexicografía, los estudios métricos, el folklore. Y no ignorar su propio tiempo, lo que pasaba en la calle e interesaba a todos, y el curso del país y del mundo. Ciertamente, aquella buena época del poeta modernista, a la usanza pródiga de Jesús E. Valenzuela —quien según José Juan Tablada tenía el raro don de renacer de sus cenizas para comenzar una nueva parranda—, había terminado por la influencia de ese extraño santo laico que vino a México.
En las sesiones de lecturas, en las casas del arquitecto Jesús T. Acevedo y luego en la del filósofo Antonio Caso, es posible que se ofreciera café para la desvelada. Y después de las sesiones de los miércoles del Ateneo de la Juventud, como cuenta Torri, se iban a cenar al Bach o a El León de Oro, probablemente a escote, y sólo para seguir hablando de lo mismo, pues Henríquez Ureña se encargaba de reencauzar
la conversación para mantenerla en su tensión y brillo, para llevarla a temas interesantes, para evitar que se despeñara por el derrumbadero de lo meramente anecdótico y trivial.14
La crónica de este heroísmo austero, de este raro momento en la historia mexicana en que un grupo excepcional de jóvenes, promovidos por un dominicano poseído por la vocación del magisterio, trata de formarse seriamente para mejor servir, la conocemos gracias a lo que sobre esta empresa escribieron dos de sus principales protagonistas: de Pedro Henríquez Ureña, sus artículos “Días alcióneos” y “Conferencias”, ambos de 1908 (incluidos en Horas de estudio, 1910); el notable resumen de esta empresa que envía a Reyes en la carta 46, del 29 de octubre de 1913, en el presente epistolario; la conferencia “La cultura de las humanidades”, de 1914 (incluido en Obra crítica, 1960), su despedida de México y herencia para las nuevas generaciones, y en pasajes de su penetrante balance “La influencia de la Revolución en la vida intelectual de México” (c. 1924, recogido también en Obra crítica); y de Alfonso Reyes, el artículo “Nosotros”, de 1914, primer esbozo de esta experiencia, y su desarrollo más amplio en la espléndida crónica llamada “Pasado inmediato”, de 1939 (incluido en Obras Completas, t. XII), así como en las páginas finales de El suicida (1917).
Las cartas de este primer tramo tienen, como ya se ha dicho, dos temas principales: la formación de Alfonso Reyes como escritor y la empresa del grupo ateneísta. Acaso sea necesario aún preguntarse por el balance final de esta empresa. En primer lugar, su resultado fue la aparición de un grupo de escritores que serán importantes en la cultura mexicana. Sin embargo, la acción del Ateneo operó en cada uno de ellos con grados y matices especiales. Es posible que Antonio Caso, ya formado, hubiese hecho su misma labor filosófica con o sin Henríquez Ureña y el grupo; pero al mismo tiempo el Ateneo no hubiese sido el mismo sin su presencia. A pesar de las reservas contra el grupo y del individualismo de José Vasconcelos, que peleaba con sus propios demonios, la familiaridad con la cultura griega y la necesidad de un orden mental, sí los recibió el Ateneo, al menos. Jesús T. Acevedo, Alfonso Reyes y Julio Torri, en cambio, parecen los mejores frutos propios de esta empresa cultural; luego, cada uno de ellos crecería según sus propias posibilidades y vocaciones, pero su formación inicial proviene de estos años.15 En cuanto a los periféricos, tengo la impresión de que lo que puede llamarse “espíritu del Ateneo” actuó, aunque años más tarde, en escritores como Martín Luis Guzmán, Carlos González Peña, Eduardo Colín, Alfonso Cravioto, Mariano Silva y Aceves, Isidro Fabela y Genaro Fernández Mac Gregor, en sus propios campos. En fin, respecto a figuras como las de Ricardo Gómez Robelo y Roberto Argüelles Bringas, a pesar de que ya se han recopilado sus obras dispersas, es preciso reconocer que el talento que les reconocían sus compañeros sigue fantasmal.
Pero, además de los ateneístas, en los años finales de la primera estancia de Pedro Henríquez Ureña en México comenzó a surgir, como aparece en estas cartas, una nueva generación: Antonio Castro Leal, Alberto Vásquez del Mercado, Manuel Toussaint, Julio Jiménez Rueda y Pablo Martínez del Río, que sería el anuncio del relevo y el signo de que la simiente seguiría dando frutos.
Y para cerrar este balance, es preciso volver a una antigua idea: la Revolución Mexicana y la empresa del Ateneo fueron dos movimientos paralelos, uno en el campo más amplio de la transformación política y social del país, y otro en el orden del pensamiento y la formación intelectual de un pequeño grupo que realizaría la renovación y la modernización de la inteligencia mexicana. Hechos al parecer tan modestos como la apertura filosófica que promueve Antonio Caso; los estudios de revaloración de la cultura mexicana que hacen Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes, en el campo literario; Jesús T. Acevedo, en la arquitectura colonial y Manuel M. Ponce en la música popular; el surgimiento de una nueva generación de pintores —entre ellos Diego Rivera, el Dr. Atl, Roberto Montenegro, Saturnino Herrán y Francisco Goitia—, la formación de profesores bien informados, la nueva idea de un ejercicio intelectual y creativo y de una crítica, disciplinados y exigentes, y la apertura al pleno aire del mundo, fueron algunos de los logros de esta revolución cultural, de la que nació la cultura moderna de México, y cuyos pasos pueden seguirse en las cartas que se escribieron en estos años dos amigos, Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña.
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
20/IV/1984.
1 Valery Larbaud - Alfonso Reyes, Correspondance 1923-1952, Avant propos de Marcel Bataillon, Introduction et notes de Paulette Patout, París, Librairie Marcel Didier, 1972.
Zenaida Gutiérrez Vega, Epistolario Alfonso Reyes — José Ma. Chacón, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1976.
Claude Fell, Écrits oubliés —Correspondance José Vasconcelos/Alfonso Reyes, IFAL, México, 1976.
“Epistolario Julio Torri - Alfonso Reyes”, en Julio Torri, Diálogo de los libros, compilador Serge I. Zaïtzeff, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 179-261.
Florence Olivier, “Correspondance entre Alfonso Reyes et Genaro Estrada”, L’Ordinaire du Mexicaniste, Université de Perpignan, Institute d’Études Mexicaines, 54-56, febrero-abril, 1981, pp. 7-39, 10-64 y 25-49.
Alfonso Reyes - Victoria Ocampo, Cartas echadas (Correspondencia 1927-1959), Edición y presentación de Héctor Perea, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1983.
Para otros epistolarios publicados en revistas, véase: James Willis Robb, Repertorio bibliográfico de Alfonso Reyes, Universidad Nacional Autónoma, de México, 1974, pp. 10-11.
2 “Epistolario Julio Torri - Pedro Henríquez Ureña” [1911-1921], en Serge I. Zaïtzeff, El arte de Julio Torri, Editorial Oasis, México, 1983, pp. 119-150.
3 Pedro Henríquez Ureña, Obras completas, Selección (o Recopilación) y prólogo de Juan Jacobo de Lara, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, R. D., 1976-1980, 10 vols. Las cartas incluidas están dirigidas a: t. I, Max Henríquez Ureña; II, Marcelino Menéndez y Pelayo, Federico García Godoy, Charles Lesca y Ramón Menéndez Pidal; III, Alfonso Reyes y Enrique José Varona; V, Joaquín García Monge y Alfonso Reyes; VI, Daniel Cosío Villegas (1925-1928), Alfonso Reyes, Eduardo Villaseñor (1926-1927) y Emilio Rodríguez Demorizi; VII, Emilio Rodríguez Demorizi, Horacio Blanco Fombona y Ramón Menéndez Pidal; VIII, Alfonso Reyes, Emilio Rodríguez Demorizi y Enrique Apolinar Henríquez; IX, Flérida de Nolasco, Emilio Rodríguez Demorizi y Alfonso Reyes, y X, Emilio Rodríguez Demorizi y Pericles Franco Ornes. Las fechas de estas cartas coinciden aproximadamente con las de las obras incluidas en cada uno de los tomos.
4 Julio Torri, “Recuerdos de Pedro Henríquez Ureña”, Tres libros, FCE, México, 1964, p. 170.
5 Alfonso Reyes, “158. Los rostros aleccionadores” (abril de 1956), Las burlas veras (Segundo ciento), Tezontle, México, 1959, p. 120.
6 Carta 46, del 29 de octubre de 1913, que es un notable resumen de la evolución de las letras, el pensamiento y las artes en México de 1900 a 1913, con especial mención de las empresas ateneístas.
7 Alfonso Reyes, “Pasado inmediato” (1939), Pasado inmediato y otros ensayos, México, 1941; Obras Completas, t. XII, p. 208.
Pedro Henríquez Ureña, “La cultura de las humanidades” (1914), y Obra crítica, México, FCE, 1960, p. 598.
Camila Henríquez Ureña, “Conversatorio con Camila”, Estudios y conferencias, Letras Cubanas, La Habana, Cuba, 1982, p. 634.
8 Julio Torri, op. cit., p. 172.
9 Antonio Caso, “Kant en Argentina y en México”, El Universal, México, 17 de febrero de 1939.
José Vasconcelos, “El intelectual”, Ulises criollo, México, Botas, 1936, pp. 311-313; FCE, 1982, t. I, pp. 267-269.
10 Torri, op. cit., p. 173
11 “Quienes, como yo, llevan en su tipo físico la declaración de pertenecer a pueblos y raza extraños e ¡‘inferiores’!”
12 Torri, Ibid.
13 Daniel G. Brinton, Ancient Nahuatl Poetry, Containing the Nahuatl Text of XXVII Ancient Mexican Poems, with a Translation, Introduction, Notes and Vocabulary by… Filadelfia, 1887. José María Vigil incluyó sus traducciones al español en su estudio sobre “Nezahualcóyotl”, de Hombres ilustres mexicanos, Eduardo L. Gallo, editor, México, 1874, t. II, y ampliado, en la colección de sus Estudios críticos, que quedó inconclusa.
14 Torri, op. cit., p. 172.
15 Aunque el talento de Acevedo para la historia del arte se frustrara y sólo quede de él un libro armado por la devoción de un amigo.