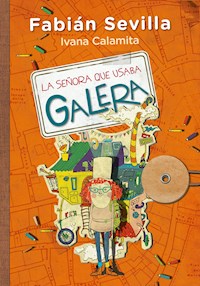Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial El Ateneo
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
"Si yo hubiera estado al lado de Dios cuando creó el mundo, algunas cosas habrían sido mejor hechas" (Alfonso X). ¿Hablas castellano? ¿Te gusta mirar las estrellas o jugar al ajedrez? ¿Disfrutas la música? Alfonso el Sabio (1221-1284) tuvo mucho que ver con todo ello. Este rey español tan magnífico como polémico promovió las ciencias y las artes, desde la historia y la poesía hasta la astrología y la alquimia, pasando por los juegos de táctica y de azar. En una Edad Media atravesada por las guerras y las persecuciones religiosas, su corte cristiana albergaba a judíos y musulmanes. Sin embargo, algunos súbditos lo consideraban un gobernante incompetente y loco. La nobleza se rebeló, y su propia familia intrigó contra él, tanto su esposa despechada por las infidelidades amorosas, como el hijo que anhelaba arrebatarle el poder. Una apasionante biografía de quien forjó su destino como rey y como hombre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.editorialelateneo.com.ar
/editorialelateneo
@editorialelateneo
“Don Alfonso era una persona de ingenio sublime, pero desprevenido, sus oídos arrogantes, su lengua petulante, más propenso para las letras que para el gobierno de los vasallos: mientras examinaba el cielo y observaba las estrellas, perdió la tierra y el reino”.
Padre Juan de Mariana, Historie de rebus Hispaniae, Libri XX. Toledo, 1592, (traducido y adaptado)
“Si yo hubiera estado al lado de Dios cuando creó el mundo, algunas cosas habrían sido mejor hechas de como él las hizo”.
Blasfemia que habría expresado públicamente Alfonso X
Alfonso X de José Rodríguez de Losada realizado hacia 1892. Forma parte de una colección de 29 grandes retratos imaginarios en óleo sobre tela, de 1,80 x 1 m que se conservan en el Ayuntamiento de León, España.
Prólogo
ay en España dos sepulcros muy distantes uno del otro, en cuyos epitafios, sin embargo, se inscribe un mismo nombre. En uno de ellos, erigido en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, la urna de mármol resguarda un cadáver embalsamado hace ocho siglos, un cuerpo incompleto, pues en su momento fue alojado allí sin su corazón y sin sus entrañas.
En el otro monumento fúnebre, situado en el presbiterio de la Catedral de Murcia, un arca de piedra protege lo ínfimo que el andar del tiempo habrá permitido conservar de ese corazón y de esas entrañas.
Cuando esa división conformaba una unidad que respiraba, pensaba, sentía, en fin, era una persona viva, el destino lo encumbró como Alfonso X.
Fue este uno de los monarcas más multifacéticos de la Baja Edad Media hispánica: tanto esplendoroso, como controversial.
Reconocido ya en su época como el Rey Sabio, acopió notables éxitos gracias a las ciencias, las artes, los estudios que patrocinó y que él mismo cultivaba: el derecho, la historia, el castellano, la poesía, la música, la astronomía, la astrología, la nigromancia, la alquimia, los juegos de táctica y de azar. Fue además un continuador de la expansión cristiana sobre reinos musulmanes del sur peninsular, un repoblador de esos territorios anexados y, en pleno siglo XIII, ingeniero de un “moderno” proyecto transformador de la sociedad feudal del reino de Castilla y León.
Pero también la conjunción de los planetas, conjunción de la cual hizo depender muchos de sus actos y decisiones, lo signaron como un monarca polémico y resistido por una gran parte de sus súbditos. Es cierto que lo llamaban Alfonso el Sabio, Alfonso el Astrólogo, Alfonso el Grande, aunque hubo quienes le negaron cualquier apelativo elogioso por considerarlo un gobernante incompetente, un megalómano, un loco.
Y es que mientras brilló merced a su formidable programa cultural y científico, a la vez cargó con el costo de desatinos y avatares personales y políticos. Contrariedades que tuvieron raíces en sus disentimientos con una nobleza siempre en latente rebeldía, intrigas y traiciones familiares, conflictos con otros reinos ibéricos y extranjeros, a veces caprichosas campañas bélicas y la pérdida del rumbo por su sueño de ceñirse una corona de emperador.
Sí, Alfonso X fue forjador de su destino como rey y como hombre. Aunque también, una pieza de las fortuitas jugadas de un destino que pretendía gobernar.
1Constelación familiar
Bajo el signo de Sagitario
ra un martes de casi finales de noviembre de 1221.
Probablemente el otoño toledano ya se confundía con los primeros rumores del invierno. En el Alcázar de Toledo –situado en lo más elevado de la ciudad, no muy lejos de una de las márgenes del río Tajo–, las hogueras caldeaban cada estancia. Pero en ninguna el calor se concentraba como en la recámara principal. Ahí, donde varias personas se habían congregado en torno a una mujer que exigía toda la atención.
En la cama, la reina Beatriz se preparaba para dar a luz a su primer hijo siguiendo las indicaciones de una experta comadrona, asistida por dos sirvientas. Sin intervenir, aunque como siempre en alerta, a pasos del lecho se hallaba su suegra: doña Berenguela. A pudorosa distancia de la parturienta, entre un grupo de hombres circunspectos, destacaba la ansiedad del rey Fernando III de Castilla. Era el padre de la criatura que se demoraba en abandonar aquel vientre; murmuraba un ruego a la Virgen María: anhelaba que su primogénito naciera varón, sobreviviera al parto y lograra alcanzar la edad para convertirse en su sucesor.
El que ese nacimiento fuera a ocurrir lejos del Palacio de Burgos respondía más a un contratiempo que a una decisión. Hacía algunos días, Fernando había salido de la capital del reino castellano liderando sus tropas. Como en cada incursión, lo acompañaba su esposa Beatriz, quien cargaba casi nueve meses de embarazo. Y como también era habitual, iba la madre del monarca: doña Berenguela. Marchaban hacia Molina de Aragón, el señorío donde debían neutralizar a Gonzalo Pérez de Lara, un conde rebelado a la autoridad regia. No obstante, al pasar por la ciudad de Toledo la reina sintió punzadas de parto inminente.
Los preparativos para el alumbramiento tal vez comenzaron al mediodía de ese martes cuando la partera acudió al alcázar. Ordenó a las sirvientas aclimatar la habitación atizando el fuego y colocando cortinas para evitar corrientes de aire. Mientras tanto, la experta se aseguraba el amparo de las vidas de la madre y la criatura por venir dispersando imágenes de la Virgen María rodeadas de cirios encendidos. Una vez iniciado el trabajo de parto, hizo que Beatriz deambulara por la habitación sostenida por las dos muchachas.
Con cada paso que daba la reina, ¿la angustia se habrá amplificado tanto como sus dolores? Posiblemente en esas circunstancias la asediara un recuerdo. Un mal recuerdo de niña, cuando una gitana le había predicho que se casaría con un rey hispano, soberano de grandes virtudes con quien tendría ocho hijos e hijas, el primero de los cuales sería una de las más hermosas criaturas del mundo e incluso heredaría la corona de su padre. La adivina, sin embargo, le vaticinó que por blasfemar contra Dios ese primogénito terminaría desheredado de todas sus tierras, salvo de la ciudad en la que moriría sumergido en total infelicidad.
Cuando la comadrona lo creyó conveniente, dispuso que devolvieran la reina a la cama. Con ungüentos y consejos fue animándola a liberar al ser que anidaba en su útero. Todo era observado, sin la mínima intromisión, por uno de los tantos hombres que se hallaban en el cuarto. Era un médico judío de Toledo que doña Berenguela había hecho llamar. La Reina Madre confiaba en los galenos hebreos: cuando Fernando era pequeño, uno de ellos había logrado sanarlo de unas lombrices intestinales que amenazaban con consumirlo.
Después de lo que pareció una eternidad, en la tarde de aquel martes se acallaron los quejidos, los pedidos de pujar y los ruegos musitados. La flamante abuela se arrimó a su hijo Fernando para darle la noticia: la criatura al fin había nacido. Nacido con vida y varón.
Los demás hombres que habían contemplado el parto se retiraron luego de haber cumplimentado su obligación. En la Hispania del siglo XIII, el nacimiento de un miembro de la realeza debía ser presenciado por varios testigos. Así daban fe de que el neonato provenía del vientre de la reina y, en efecto, por sus venas corría sangre regia.
Era el 23 de noviembre de 1221, día de San Clemente, santo del que era muy devota la familia real.
Y bajo el influjo de Sagitario acababa de nacer Alfonso.
Sí, Alfonso, porque estaba planificado que el primer hijo varón de Fernando III ostentara el mismo nombre que a lo largo de más de cuatros siglos habían tenido nueve reyes hispanos.
Y este Alfonso llegaba aspectado por el noveno signo del zodíaco, el quinto de naturaleza positiva y con cualidad mutable. Sagitario, regido por Júpiter y cuyo elemento es el fuego. Símbolo de la conciencia superior y cuya representación es la flecha de un arquero.
A lo largo de su existencia, el que acababa de llegar al mundo ¿tendría capacidad de mutar y un espíritu fogoso? ¿Poseería sapiencia trascendental y temple de guerrero? Solo el futuro iba a dar las respuestas.
Por lo pronto, en esos primeros momentos de vida, seguramente la partera constató el buen estado del crío y después de darle un primer baño en agua caliente, aromática, vivificadora, lo cubrió con un vestido empapado en aceite. Recién entonces, arropado en un paño blanco, se lo entregó a doña Berenguela, quien lo recibió como un trofeo y luego lo depositó en brazos de su hijo. En la cama, la reina Beatriz quizá descansaba del agobio bebiendo un reconstituyente caldo de gallina engordado con miga de pan. El pequeño lloriqueaba en reclamo de una teta.
Ese reclamo acaso no impedía que los pensamientos de doña Berenguela, los de su hijo y los de la nuera se fugaran a otros tiempos y lugares. Cada quien recordaba cómo la vida se había entramado hasta llegar a ese martes de otoño casi invierno en el Alcázar de Toledo.
Los avatares de la infanta Berenguela
ra la de doña Berenguela una sangre empoderada por dos linajes regios. Su padre, el rey Alfonso VIII el Noble (1155-1214), descendía de la Casa de Borgoña que desde 1126 gobernaba Castilla y León. Su madre, Leonor Plantagenet (1162-1214), provenía de la dinastía reinante en Inglaterra desde 1154.
Alfonso VIII fue coronado rey de Castilla en 1158, un año después de que ese reino y el de León se separaran, lo que derivó en continuos choques armados.
Berenguela de Castilla nació en 1180, quizás en Burgos o en Segovia. Al ser la primogénita, fue reconocida heredera del reino castellano. Gozó de ese derecho hasta que en 1181 llegó al mundo su hermano Sancho. Y respetando la costumbre sucesoria de la realeza hispana, este adquirió la condición de heredero por “razón de varonía”. Sin embargo, aquel mismo año Sancho falleció. Y la infanta recobró su preeminencia al trono hasta que en 1189 a los reyes castellanos les nació un varón: Fernando. De nuevo, Berenguela retrocedió una casilla en la sucesión. De todos modos, quedó como pieza para un tratado más que conveniente. Su padre acordó casarla con Alfonso IX (1171-1230), rey de León desde 1188. Ambos monarcas confiaban en que con ese matrimonio terminaría el cruento y extendido enfrentamiento iniciado tras la separación de Castilla y León. Además, se unirían para incorporar a esos reinos el sur ibérico, donde los musulmanes se asentaban desde el siglo VIII.
Aun así, el rey castellano sospechaba que el acuerdo haría aguas. ¿Su duda se debía a la bien ganada fama que tenía Alfonso IX de mujeriego, amante de las fiestas y afecto a procrear bastardos? No. El Noble temía una nulidad papal, pues los contrayentes eran primos hermanos.
Los temores del padre de la infanta tenían un antecedente. Alfonso IX se había casado en 1191 con Teresa de Portugal. Ambos también eran primos hermanos y les nacieron tres hijos: Sancha (1191-antes de 1243), Fernando (1192-1214) y Dulce (1194-1248). Pero cinco años después de la boda, el papa Celestino III anuló el matrimonio por razones de consanguineidad, aunque reconoció a los vástagos de la pareja y el varón mantuvo su condición de heredero del trono leonés.
Igualmente, Alfonso VIII no se retrajo: apostó a la paz entre los reinos, fiándose de una dispensa pontificia al casamiento entre los primos. Y en 1197, cuando Berenguela tenía diecisiete años y el rey leonés, veintiséis, hubo boda en Valladolid. Entonces ella dejó Castilla para vivir junto a su marido en León.
Celestino III no había autorizado este nuevo enlace, aunque tampoco se opuso. Pero falleció en 1198 y fue sucedido por Inocencio III. Un papa inflexible con los matrimonios entre parientes. En abril de ese mismo año ordenó a los reyes de Castilla y de León deshacer la unión por considerarla ilícita. Si no acataban, ambos soberanos serían excomulgados y en sus reinos se prohibiría celebrar los sacramentos, los oficios eclesiásticos y sepultar a los fieles.
El conflicto se volvió un ir y venir de misivas entre los reinos y la Santa Sede. Ir y venir que de 1201 a 1204 dio tiempo suficiente para que la reina Berenguela y el rey Alfonso IX tuvieran cinco hijos e hijas.
Al primer varón lo llamaron Fernando.
El intrincado acceso a la corona
ernando nació el 24 de junio de 1201 en Peleas de Arriba, Zamora. Y estaba predestinado a ser una pieza de un impredecible juego sucesorio por las coronas de Castilla y de León, que al momento de su nacimiento ya tenían sus respectivos herederos. Juego que comenzó luego de que Alfonso VIII eludiera durante seis años y medio la amenaza de excomunión del riguroso Inocencio III. A inicios de 1204, el papa redobló su apuesta para conseguir la anulación del matrimonio de Berenguela y Alfonso IX: amenazó con impedir que en Castilla se profesara el catolicismo, como ya había hecho con León.
La reina Berenguela se vio en una encrucijada. ¿Apostaba a su matrimonio o le aseguraba la indulgencia pontificia a su tierra natal? Priorizó lo político. Y en 1204 resolvió separarse de su marido para volver a Burgos, llevándose a Fernando y a sus otros hijos a la capital castellana. Para aceptar la separación, su esposo impuso una condición a la que ella accedió: el primogénito que el leonés había tenido con Teresa de Portugal –también llamado Fernando– quedaba como heredero de su reino. Se reabría así la grieta que el malogrado matrimonio había cicatrizado. Y eso iba a traer consecuencias para Berenguela.
La castellana llegó a Burgos cuando su madre Leonor acababa de dar a luz al último de los diez vástagos que tuvo con el Noble: Enrique. Había nacido en abril de 1204 y ocupaba el segundo lugar en el orden sucesorio, pues su hermano mayor Fernando seguía siendo el heredero.
Otra vez la fatalidad la ubicó cerca de la corona. Su hermano Fernando, a poco de cumplir veintidós años, contrajo una grave enfermedad y falleció en Madrid en 1211. Solo su hermanito Enrique, de siete años, la separaba del trono de Castilla. ¿Acaso la muerte parecía conocer el camino directo hacia su familia? Quizá, porque la noche del 5 al 6 de octubre de 1214 le llegó la hora fatal a su padre, el rey Alfonso VIII. El cadáver aún estaría tibio en el panteón del monasterio de las Huelgas Reales de Burgos cuando allí fue a acompañarlo la reina Leonor, quien falleció el 31 de ese mes.
Enrique I fue proclamado rey de Castilla con apenas once años. Por su condición de huérfano, Berenguela se convirtió en su tutora y en regente, pues gobernaba en nombre del pequeño. Y aunque ejerció su obligación con prudencia, debió lidiar con las conspiraciones de algunos nobles, conspiraciones que derivaron en levantamientos para expulsarla del tablero del poder.
Entre sus más rabiosos opositores –secreta y traicioneramente apoyados desde León por Alfonso IX– se hallaban tres hermanos: los condes Fernando, Gonzalo y Álvaro Núñez de Lara. Pese a que este último había sido alférez mayor del rey Alfonso VIII, desencadenó en la vida de doña Berenguela una nueva tragedia, que sin embargo terminaría aventajando a su hijo Fernando.
Luego de un levantamiento atizado por los Núñez de Lara, Enrique I fue tomado rehén por el insidioso Álvaro. Así, pudo chantajear a doña Berenguela para que le entregase la regencia. Ella accedió haciéndole jurar que le consultaría antes de tomar medidas de gobierno trascendentales.
Ya en el poder, en 1215 fue evidente que el juramento de Álvaro no valía ni medio maravedí. Jamás liberó a Enrique, a quien mantenía capturado en el Palacio Episcopal de Palencia. A la vez, su opresivo gobierno generó el surgimiento de coaliciones nobiliarias para derrocarlo. Temiendo represalias de los alvaristas, doña Berenguela envió a su hijo Fernando a León para que quedara bajo la protección de su padre. Ella debió huir y pudo refugiarse en la propiedad de su mayordomo, don García Fernández de Villamayor.
El choque entre alvaristas y fieles a la regente fue inevitable. En abril de 1217 se enfrentaron en Tierra de Campos. En su avance, los sublevados consiguieron sitiar a la depuesta en su refugio, a donde le llegó una funesta noticia. Una tarde, Enrique jugaba en los patios del palacio que era su cárcel, cuando accidentalmente una teja cayó sobre su cabeza. La herida le segó la vida a los pocos días, el 6 de junio de 1217.
Conocedora de que el reino se había quedado sin su rey legítimo, de nuevo doña Berenguela movió las fichas sobre el tablero. Envió un mensaje a Alfonso IX pidiéndole que Fernando, pronto a cumplir diecisiete años, regresara a Castilla. Las hijas del leonés, Sancha y Dulce, avizoraban beneficios si su medio hermano se mantenía fuera del juego e instaron al padre a impedirle partir. Acaso ayudado por alguien o animado por su valentía juvenil, el infante logró escapar del traidor cerco de la familia paterna. Y cuando al fin se reencontró en Valladolid con su madre, ella logró –negociaciones mediante– convocar a Cortes, el consejo asesor real conformado por los estamentos superiores de la sociedad castellana.
En esas Cortes de Valladolid, doña Berenguela interpuso su condición de primogénita de Alfonso VIII. Así logró ser reconocida como legítima heredera. Fue entonces proclamada y coronada reina de Castilla en la Plaza del Mercado de Valladolid el 2 o 3 de julio de 1217.
Su reinado duró menos de un mes y medio. No porque la derrocaran. La fugacidad en el trono fue una estrategia de la reina. Sí, porque inmediatamente hizo otra movida, que demostró su astucia para prever lo que convenía a futuro; Berenguela renunció a la corona y abdicó a favor de su hijo.
Y Fernando pasó a ser el rey Fernando III de Castilla.
Fernando III. Uno de los retratos imaginarios de reyes de España que realizó Carlos Múgica y Pérez en óleo sobre tela, durante el siglo XIX. 2,20 x 1,40 m.
En nombre del hijo
oña Berenguela quedó nuevamente como regente, pues su hijo era menor de edad: acababa de cumplir diecisiete años y recién a los diecinueve podría ser proclamado y ocupar el trono.
Fernando III fue reconocido por los nobles del reino, quienes el 17 de agosto de 1217 en la iglesia de Santa María de Valladolid realizaron el homenaje correspondiente a un nuevo rey. Y pese a lo poco que doña Berenguela llevó la corona, siempre fue para sus súbditos y para su hijo la Reina Madre o Berenguela la Grande.
La primera tarea que tuvo ante sí Fernando fue la pacificación del reino. Para ello debía aplacar la rebeldía de los Núñez de Lara. Y como si eso fuera poco, al joven rey y a su madre se les interpuso un enemigo insospechado.
En 1214 había fallecido Fernando, el hijo de Alfonso IX y Teresa de Portugal, lo que aproximaba a Fernando III al trono de León. Pero como padre del monarca de Castilla, el leonés reclamó a la regente el gobierno de ese reino y ordenó a su ejército invadir territorio castellano.
Doña Berenguela trató de evitar la guerra mediante la diplomacia. Sin embargo, su ex esposo estaba empecinado. Sitió Burgos sin contar con que la Reina Madre tenía sus tropas preparadas para rechazar una invasión. Y como resultado del choque de fuerzas, los leoneses debieron retroceder.
A la par, los Núñez de Lara porfiaban. Y temerosa de otra sublevación, en nuevas Cortes la regente consiguió el apoyo unánime de los nobles. Estos unieron sus tropas al ejército real y vencieron a los adeptos de los opositores. Los líderes fueron hechos prisioneros y luego liberados. En adelante, la estrella de los tres hermanos levantiscos se fue apagando hasta extinguirse.
¿Y cómo fue calmado el hambre expansionista de Alfonso IX? Ni doña Berenguela ni Fernando deseaban una guerra contra él. Pudieron convencerlo de detener las hostilidades ofreciéndole una alianza para luchar contra los musulmanes en futuras empresas conquistadoras. El leonés aceptó y en 1217 depuso sus aspiraciones de alzarse con el reino que regentaba su ex esposa, lo cual quedó refrendado en el verano de 1218 con la definitiva paz de Toro.
Libre del principal foco de insurgencias nobiliarias de la época, sin guerras a la vista con León y con una tregua que la regente renovaba periódicamente con el califa almohade Yusuf II (1197-1224), en Castilla transcurrieron tiempos de bonanza. Fue un período signado por la pacificación y recuperación interior, el sometimiento de los nobles y el fortalecimiento de la autoridad regia, todo eso tendiente a crear un reino próspero, fuerte, unido bajo las órdenes del monarca. O, mejor dicho, de la sagaz Reina Madre.
Entretanto surgió otro asunto que atender. A sus diecisiete años, el casto Fernando mostraba síntomas de querer satisfacer sus urgencias masculinas. Era casi un hombre y, además, en menos de dos años asumiría la propiedad de su corona.
El rey de Castilla necesitaba una reina.
Y Berenguela la Grande fue la encargada de buscar la pieza que ocupara ese sitio en el tablero.
Una princesa germana para Fernando
n la búsqueda de una esposa para su hijo, doña Berenguela al parecer actuó tanto motivada por prodigarle verdadera felicidad a Fernando, como para evitar que replicara los vicios de su padre Alfonso IX. No le importaba alcanzar un beneficioso acuerdo político con un suegro poderoso para vincular dos reinos.
La Reina Madre entendía que la elegida debía ser del mismo rango y tan virgen como su hijo. Y para mantener el honor del rey, solo consideró la posibilidad de un matrimonio legítimo que evitara la nulidad papal por razones de parentesco. No iba a exponerlo a repetir su infeliz experiencia.
Eludió la consanguinidad desechando de entrada a las infantas hispanas y a las princesas de Inglaterra –de donde provenía su madre– y de Francia –allí su hermana Blanca era esposa del rey Luis VIII–. Y para asegurarse de que la consorte tuviera un rango similar al de Fernando, puso los ojos en un poderío que destacaba por la calidad de su nobleza: el Sacro Imperio Romano Germánico.
Sí, porque doña Berenguela –informada por su hermana reina– sabía que la candidata que colmaba sus expectativas se hallaba en la corte de Suabia, que gobernaba una amplísima región del sudoeste de la actual Alemania.
Era la princesa Beatriz de Suabia.
Nacida en 1198, su padre había sido Felipe de Suabia, de la dinastía Staufen y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1198-1208). La madre se llamaba Irene Ángelo, hija de Isaac II Ángelo –soberano del Imperio bizantino (1185-1204)– y de su primera esposa, tal vez Herina Tornikes. Por donde se la mirara, la princesa descendía de los dos grandes imperios de la época.
Con todo, tanto linaje no le había asegurado a Beatriz una existencia sin inconvenientes. Su padre debió luchar mientras gobernó el Imperio. Su enemigo era Otón IV, emperador también germano pero perteneciente a la Casa de Welf, que rivalizaba por el poder con los Staufen. Ese enfrentamiento terminó con el asesinato de Felipe en 1208. Y pocos meses después, la madre de la princesa falleció a causa de un mal parto.
Beatriz quedó entonces bajo la guarda de su primo Federico II (1194-1250), quien llegó a emperador en 1215. Además de gobernar, este soberano sentía una inagotable sed de conocimiento. Apodado stupor mundi –“asombro del mundo”–, patrocinaba todo tipo de actividad científica y cultural. También era un gran lector, políglota y autor de varios libros surgidos de sus propios estudios o de los que realizaban los eruditos con los que se codeaba.
En ese ambiente creció Beatriz. Bella, de buenas maneras, pero por sobre todo culta, reflexiva, prudente. Una joven que junto a su primo Federico II aprendió algo que en el futuro transmitiría al primero de sus hijos: aquel que ostente el poder, sea emperador o rey, debe interesarse por la cultura y amar la sabiduría.
Una verdadera joya para la corona de Castilla. Joya con veinte años de edad que doña Berenguela se apuró a evitar que le arrebataran a su hijo. Entre 1218 y 1219, la Reina Madre envió embajadas a la corte de Suabia que sellaron con Federico II el compromiso nupcial. Y hacia mediados de noviembre de 1219 Beatriz llegó a Castilla. Un reino muy lejano de su hogar, donde –tal como le había vaticinado una gitana– la esperaba un monarca hispano.
Boda real en Castilla
s posible que Beatriz causara fascinación entre los miembros de la corte y la nobleza. Fascinación por sus maneras y su cultura, pero también por una belleza que resultaba exótica en tierras hispánicas: cabellera tan rubia que lucía casi blanca, tez pálida que se ruborizaba con facilidad y ojos azules que casi siempre miraban al suelo. Y probablemente Fernando también se rindió ante esa princesa germana.
La boda se realizaría el 30 de noviembre de 1219. Como parte de esta, antes el novio debió cumplir con un ritual: ingresar en la Orden de Caballería, es decir, armarse caballero de la cristiandad latina. Sin embargo, faltaba el encargado de otorgar esa dignidad, pues debía ser varón con título superior al aspirante. Y no había en Castilla nadie por encima del prometido, quien era el mismísimo rey.
Fernando III decidió entonces armarse personalmente. Al atardecer del 27 de noviembre de 1219 se dirigió solo al monasterio de Santa María la Real de las Huelgas. Allí, y como lo hacía cualquier aspirante, debió velar junto a sus armas durante toda la noche. Por la mañana, llegaron doña Berenguela y Beatriz para asistir a la ceremonia solemne. Con ellas venía el obispo de Burgos, don Mauricio, que se encargó de bendecir las armas que reposaban sobre el altar. Después, el rey se arrodilló frente a una imagen del apóstol Santiago que, movida por un resorte, le dio el espaldarazo que le hubiera correspondido dar al superior que no existía. El joven monarca tomó su espada y la ciñó. Se dirigió a su madre, quien según el ritual le quitó el cinturón y el arma: pese a ser mujer, como primera heredera del trono y reina le concedieron el honor de desceñir la espada del rey.
Temprano en la mañana del 30 de noviembre se realizó la ceremonia nupcial. En la Catedral de Burgos, el obispo declaró unidos en matrimonio a Fernando III de Castilla y Beatriz de Suabia. Luego se dispusieron banquetes para la corte y la nobleza. El pueblo llano se sumó con fiestas organizadas por los reyes. Al final de la jornada, es posible que Beatriz se hubiera mudado al Alcázar Real –como se lo llamaba al Castillo de Burgos–, donde pasaron la luna de miel. Y hacia enero de 1220 se trasladaron a Valladolid, comenzando una convivencia que estaría marcada por la trashumancia a cada punto cardinal de Castilla. Trashumancia en la que rara vez no iba a acompañarlos doña Berenguela. Y no porque la suegra quisiera interferir o controlar la vida de la pareja: como Reina Madre seguiría aconsejando a su hijo e involucrándose en los asuntos públicos durante muchos años por venir.
2El orden peninsular donde nació Alfonso
Entre la cruz y la Luna creciente y la estrella
a Castilla donde nació Alfonso –el primogénito de Fernando III– era parte de una península ibérica comparable con un singular tablero de ajedrez dividido en dos inmensas casillas. La que se extendía desde un poco más al sur del centro del territorio hasta el norte, encontrándose con las costas del mar Cantábrico, estaba ocupada por reinos cristianos. Además de Castilla, los de León, Navarra, Aragón y Portugal: la “España de los cinco reinos”.
La parte del tablero que se expandía desde el límite sur de las tierras católicas hasta donde se vinculan el océano Atlántico y el mar Mediterráneo era dominio de los musulmanes almohades. Su territorio cubría Extremadura, Andalucía, Murcia, la región de Valencia y medio Portugal. Se extendía además sobre el noroeste de África, zona que llamaban al-Magrib –en árabe, “lugar por donde se pone el sol”– y que los hispanos castellanizaron como Magreb.
Esta división del tablero ibérico se había conseguido merced al empuje de los ejércitos católicos que habían conquistado buena parte de al-Andalus. Ese era el nombre dado por los moros al territorio hispano de los visigodos, a donde habían llegado entre 711 y 718.
Hacia 1210, cuando Alfonso VIII el Noble –bisabuelo del futuro Alfonso X– llevaba más de medio siglo en el reinado, los ejércitos cristianos habían logrado algunos escasos éxitos militares sobre los almohades. Surgido en Marruecos, estos conformaban un movimiento radical del islam que llegó a dominar el Magreb y el sur de la península a partir de 1147, estableciendo su capital en Sevilla.
Península ibérica en 1200
¿Qué había impedido a los reinos del norte apoderarse de toda la península? Complotaron dos factores. En las últimas décadas del siglo XII había resurgido la hostilidad entre los reinos de Castilla y de León, que tuvieron monarcas diferentes desde 1158 hasta 1230. Y eso impedía al Noble desplegar toda la capacidad militar de los reinos cristianos.
Se había sumado la estrepitosa derrota sufrida por Alfonso VIII frente a los almohades en 1195 en Alarcos, cerca de la actual Ciudad Real. Ese fracaso desestabilizó a Castilla y puso a los demás soberanos católicos en contra de ese monarca.
El inicio del desgranamiento musulmán
n 1211, no obstante, se puso en marcha un gigantesco ensamble de fuerzas para enfrentar a los almohades en un duelo militar predicado como cruzada por el papa Inocencio III. Debido a sus dimensiones, el ejército del Noble era el principal. También se sumaron tropas de los reyes de Navarra y de Aragón, algunos nobles leoneses –pese a que Alfonso IX de León no intervino personalmente–, portugueses y cruzados franceses.
El 16 de julio de 1212, en un llano chocaron dos ejércitos de magnitudes nunca antes vistas en la guerra entre la cruz y la Luna creciente y la estrella del islam. En la batalla de las Navas de Tolosa se impusieron las fuerzas a caballo y a pie de los cristianos, mientras que las huestes del califa almohade Muhammad Al-Nasir quedaron destrozadas. Fue una victoria decisiva para el devenir de lo que los hispanos llamaban restauratio, pues postulaban que con sus campañas restauraban el cristianismo en territorios que les pertenecían por considerarse herederos de un remoto pasado visigodo.
Batalla de las Navas de Tolosa. Tapiz realizado por el telero Vicente Pascual a partir de un cartón de Ramón Stolz, encargado en 1950 por la Diputación Foral de Navarra. Se encuentra en su Palacio de Gobierno. Imagen cedida por el Gobierno de Navarra.
Península ibérica en 1212
Con todo, los triunfadores se tomaron su tiempo para repoblar las ciudades recuperadas e incluso no avanzaron hasta Sevilla, la capital almohade. Y en 1214, Alfonso VIII y los almohades acordaron una tregua. Mientras durase el armisticio, el rey de Castilla se comprometía a no organizar una nueva campaña militar y a evitar que otro reino católico utilizara su territorio como punto de partida para alguna expedición bélica.
La tregua se renovó hasta 1224, cuando fue anulada por el rey Fernando III. Se reinició entonces el avance cristiano sobre la parte del tablero de al-Andalus. Avance que logrará un gran impulso gracias al liderazgo del monarca castellano y de quien se convertirá en su suegro: Jaime I de Aragón.
Las empresas expansionistas de ambos reyes iban a ser posibles debido a que el resultado de las Navas de Tolosa desató una crisis política intestina en al-Andalus. Allí, los mudéjares –moros nacidos o que permanecieron en tierras hispánicas tras la conquista– aborrecían desde siempre el gobierno impuesto por los radicales marroquíes.
Y cuando fue evidente la incapacidad de los almohades de defender Andalucía de los reinos del norte, comenzó a surgir entre los mudéjares un movimiento en su contra. Hacia 1220, Ibn Hud (fines del siglo XII-1238), descendiente de una importante familia mudéjar de Zaragoza, se sublevó y depuso a todos los gobernadores provinciales almohades.
Pero Ibn Hud carecía del poder necesario para conformar un reino independiente. Prefirió entonces ser tributario de Fernando III. Y por una serie de tratados sellados entre 1224 y 1236, el rey católico obtuvo inmensas sumas de dinero y logró un acuerdo que permitió que sus ejércitos ocuparan en forma pacífica varias ciudades andaluzas.
En este escenario de conquistas y musulmanes en progresiva fractura le tocará crecer a Alfonso. Incluso, siendo niño iba a conocer la batalla de cerca al participar en una de las tantas campañas militares con las cuales su padre ambicionaba reinstaurar la cruz en toda la península.
3 La primera hora del infante
Agua bendita y leche noble
oda Castilla celebró con manifestaciones de alegría, alborozo, devoción. Su apreciado rey Fernando III se había asegurado un sucesor. El nacimiento del primogénito Alfonso fue una buena nueva que se esparció por todo el reino. Incluso, traspasó los límites de la Hispania cristiana. Quien probablemente no festejó –en efecto, ni siquiera envió una felicitación a su hijo– fue el abuelo paterno. Alfonso IX de León detestaba a su nieto: ante la eventual muerte de Fernando III, había un legítimo sucesor que le truncaba la potencial anexión de Castilla.
Había dos urgencias: resguardar el alma y el cuerpo del heredero.
El futuro monarca debía recibir cuanto antes el primero de los siete sacramentos de la Iglesia. En la época, el bautismo lejos estaba de ser un acontecimiento social: se trataba de un acto de preventiva piedad. Era necesario apresurarse a borrar el pecado original y acristianar al neonato. Se debía salvar su alma convirtiéndolo en miembro de la Iglesia, pues muchas fatalidades amenazaban la supervivencia de los recién nacidos. Ni siquiera ser hijo de un rey o de un ricohombre evitaba que su existencia se truncara por alguna anomalía congénita, una infección puerperal, un resfrío mal tratado. Y según la creencia católica de esa época, si la criatura fallecía antes de haber sido bautizada el destino de su alma estaba sellado: permanecería eternamente en “el limbo de los niños”.
Por eso, Alfonso recibió los santos óleos a los pocos días de nacer, en la misma Toledo y no en la lejana Burgos, donde hubiera correspondido por ser capital del reino.
Alfonso, el nombre elegido, encriptaba dos simbolismos con trascendental importancia para los católicos. Inicia con la letra alfa y termina con la omega, aludiendo al principio y al final de todo. También “Alfa-Omega” es una de las formas bíblicas para referirse a Dios. Sin embargo, como se anhelaba que algún día el primogénito llegara a ser rey, su nombre –etimológicamente “el noble que siempre está dispuesto a combatir”– lo enlazaba con la tradición de llamar Alfonso a los monarcas hispanos. Tradición que se remontaba al siglo VIII con Alfonso I el Católico, quien había regido Asturias entre 739 y 757.
Pero más cercano al tiempo de su nacimiento, había dos Alfonsos para homenajear. Acaso con el objetivo de mantener la armonía entre Castilla y León, se buscó honrar al abuelo paterno: Alfonso IX. Aunque es más factible que se quisiera recordar al bisabuelo materno: Alfonso VIII el Noble, quien pervivía en la memoria de los castellanos como modelo del buen rey.
Tras el bautismo, los flamantes padres debieron trasladarse de Toledo a Burgos llevando con ellos al crío. Pese a los riesgos que un viaje tan largo en pleno invierno acarreaba para un pequeño, así lo había dispuesto doña Berenguela. Consideraba necesaria la presencia del nieto en la capital regia para que fuera reconocido como heredero en las Cortes.
Para entonces, ya habría entrado en el destino de Alfonso la encargada de atender la otra urgencia.
En la Edad Media, una reina no daba el pecho a sus hijos. Eran amamantados por amas nutricias, también conocidas como nodrizas o amas de cría. Los monarcas designaban para esa responsabilidad y privilegio a mujeres robustas, sanas y de linaje noble. Se creía que esos atributos garantizaban fortaleza y resistencia físicas a un futuro rey guerrero, tal como Fernando esperaba que fuera Alfonso.
Además, una reina llevaba una ajetreada existencia, que le demandaba un gran esfuerzo a su cuerpo. En el siglo XIII, un rey viajaba constantemente para atender en persona los asuntos de su territorio. La corte medieval española era itinerante. Eso implicaba viajes larguísimos, pesados, con extendidas permanencias lejos de la capital del reino. Y con él iba la reina, pero al no poder trasladarse con uno, dos o más pequeños, debía dejarlos a cargo de las nodrizas para que los alimentaran y los criaran.
Con todo, muy fiel a su estilo, cada vez que a doña Berenguela le había tocado ser madre no tuvo pruritos en romper con esa costumbre: ella misma amamantó a todos los hijos que tuvo con Alfonso IX. Al parecer, pretendió que su nuera la imitara. Pero los pechos de Beatriz no producían la leche que necesitaba Alfonso. Y fue la mismísima suegra quien se encargó de buscar ese vital reemplazo: contrató como ama nutricia a Urraca Pérez.
Era esta una corpulenta toledana casada con García Álvarez, hombre que desde hacía muchos años le era fiel a la Reina Madre. Además, varios miembros de la familia de Urraca ostentaban importantes cargos en la administración de la ciudad de Toledo. Era la mujer ideal para brindarle a Alfonso una teta con leche en cantidad y calidad.
Así, luego de cuatro meses de nacido, el primogénito seguía vivo y gozaba de excelente salud como para que se cumpliera lo dispuesto por la abuela Berenguela y que formalizaba la sucesión de Fernando III. El 21 de marzo de 1222, Alfonso inició su vida pública cuando en Burgos recibió el homenaje de todo el reino y fue reconocido oficialmente como heredero de la corona castellana. Pasó entonces a ser tratado o mencionado en los documentos como el “Infante Alfonso”.
El incansable útero de Beatriz
tra de las principales obligaciones de una reina medieval era colmar de hijos legítimos a la familia regia. Era la manera de garantizar la sucesión: el primogénito podía fallecer durante su niñez o juventud y, por ende, el derecho a heredar la corona pasaba al vástago nacido posteriormente. Siempre se imponía la “razón de varonía”. Pero una mujer podía ser reconocida legítima heredera hasta que a los padres les llegara un varón. Si no ocurría y ambos reyes morían sin un descendiente masculino, entonces era proclamada reina la primera hija o la mayor que la hubiera sobrevivido.
Esa función de “incubadora real” implicaba que una reina, apenas acabara de recuperarse de un alumbramiento, volviera a quedar embarazada. Cierto es que a Fernando y Beatriz les costó dos años concebir al primogénito, incluso se temía que ella fuera infértil. Con todo, después de Alfonso los reyes fueron trayendo al mundo vástago tras vástago, algunos de los cuales nacieron apenas dándole tiempo de descanso al cuerpo de la consorte real. A lo largo de catorce años, de su útero salieron otros nueve descendientes.
El resultado de la unión entre Fernando el Tercero y Beatriz no solo fue fructífero en cantidad. Al crecer, sus hijos accedieron a importantes cargos o rangos: algunos fueron destinados por su padre a la carrera militar y a otros se les impuso abrazar la vida religiosa, lo cual era esperable en una corte de reyes católicos.
Por ser el sucesor, Alfonso fue criado separado de sus hermanos y hermanas. No compartieron la niñez ni la adolescencia. Con algunos de ellos, la relación fraternal se estrecharía a partir de su llegada al trono. No obstante, entre él y los demás varones de la familia iban a surgir gravísimos conflictos. Uno de ellos lo llevaría a tomar una decisión teñida de sangre.
Una niñez lejos de la corte
anto monarcas como nobles medievales encargaban la primera crianza de sus hijos a ayos o ayas. Eran hombres o mujeres de linaje y buena posición económica que a modo de tutores los cuidaban y les brindaban las primeras enseñanzas. En el caso de la realeza hispana, era un oficio o cargo de corte, al igual que el de mayordomo, canciller o camarero.
Alfonso no fue la excepción. La Reina Madre también impuso su criterio para que el heredero recibiera una adecuadísima primera educación. Y cuando cumplió un año, designó como ayos del infante a don García Fernández de Villamayor (1180-1240) y su esposa, la gallega doña Mayor Arias.
Don García había sido mayordomo de doña Leonor de Inglaterra y después, de Berenguela, cuando se convirtió en regente de Castilla. Esta lo eligió como ayo del futuro rey por ser un hombre de su más entera confianza, que le había mostrado total fidelidad al refugiarla durante el levantamiento liderado entre 1214 y 1215 por los hermanos Núñez de Lara. Esa lealtad se vio recompensada cuando, en 1217, Fernando III lo encumbró al escalafón superior de la nobleza y le donó importantes propiedades en diversas villas en las cuales tenía rango de señor.
Cuando Alfonso apenas había cumplido un año, dejó la corte y pasó a vivir en las propiedades que el ayo poseía en Celada del Camino y en Villaldemiro, dos pueblos cercanos a Burgos. Así, la abuela Berenguela evitó alejarlo de la capital del reino para que mantuviera contacto con su padre y en especial con su madre, Beatriz, ya que era ella la que con mayor frecuencia residía en la ciudad burgalesa a causa de su casi constante estado de gravidez.
El infante no partió solo hacia su lugar de crianza. Urraca Pérez y su marido García Álvarez se mudaron con él. La mujer debía seguir amamantándolo y no es raro que cumpliera esa función durante un buen tiempo más: era común que los niños fueran amamantados hasta los dos años de edad. Y al parecer, el ama nutricia fue casi una madre sustituta, pues Beatriz siempre estaba ocupada viajando con su marido… cuando no aprestándose a dar a luz a nuevos vástagos. En reconocimiento a sus servicios, Fernando III concedió a Urraca y a su esposo una heredad y varias casas y tierras, además de ese terreno para el cultivo.
¿Cómo pudo haber sido la niñez de Alfonso en los campos de Celada del Camino y de Villaldemiro? Del matrimonio de don García Fernández de Villamayor y doña Mayor Arias, a partir de 1216 habían nacido tres varones y cuatro mujeres. Cuando el infante quedó bajo responsabilidad de ambos, esos hijos tenían casi la misma edad que él. Y a medida que fueron creciendo pasaron a ser compañeros de juegos, aventuras y aprendizajes del infante. Conformaron entonces un vínculo de hermandad que iba a preservarse en la adultez. Cuando Alfonso accedió a la corona, además de manifestar cariño por todos ellos, nombró mayordomo real al primogénito de los ayos: Juan García de Villamayor (hacia 1216-1266), quien era uno de sus mejores amigos y fue una figura destacada de la corte alfonsí.
Además de jugar y aprender las primeras letras y operaciones matemáticas, gracias a sus ayos el pequeño Alfonso empezó a conocer el reino. Con esa familia “postiza” recorría las propiedades que don García Fernández tenía en Castilla y las que doña Mayor Arias poseía en tierras gallegas. Es posible que esos viajes a Galicia y el que la mujer le enseñara su lengua natal contribuyeran a que desde bien temprano el infante dominara el galaicoportugués o gallegoportugués –como se le decía al gallego en la Edad Media– y que en el futuro iba a utilizar como lengua para componer su obra poética.
Algunas veces, Fernando III acudía al campo para estar con su hijo. No obstante, eran más frecuentes las visitas que el infante hacía a Burgos. En esas oportunidades la reina Beatriz también aportaba a su educación. Debido a su crianza en la esplendorosa corte de Federico II, era una erudita que transmitió a su hijo la pasión por la cultura, el arte y la ciencia, pasión que caracterizaría su personalidad desde la primera hora.
Y cuando Alfonso llegó al trono, demostró su agradecimiento a quienes tanto le habían brindado en la etapa inicial de su existencia. Benefició a doña Mayor –ya viuda– y a su amigo Juan García con inmensos latifundios del realengo.
El final de las treguas
n 1224, Castilla y el al-Andalus almohade contaban una década de paz. Paz que se había instaurado gracias a las treguas pactadas en 1214 por Alfonso VIII –tras la victoria en las Navas de Tolosa– y renovadas por Fernando III en 1221. Y esto, a pesar del denso ambiente de cruzada que se cernía sobre la Europa Occidental a partir del IV Concilio de Letrán. Celebrado en 1215 y promovido por el inflexible papa Inocencio III, el “Gran Concilio” tuvo un expreso espíritu antimusulmán, pues exhortó a los príncipes cristianos a ganarle al islam los Santos Lugares.
El último día de septiembre de 1224 expiraban las treguas suscritas entre Fernando y el califa almohade Yusuf II. Había que tomar una decisión: extender la paz o reavivar la guerra. La encrucijada llevó al rey castellano a convocar a Cortes en junio y en julio, a las que asistieron todos los nobles y prelados del reino. Ambas asambleas dictaminaron lo mismo: no renovar las treguas.
Fue una bisagra en el reinado fernandino. Sí, porque el monarca se lanzó a expandir sus fronteras con la firme convicción de expulsar el poder musulmán de la península ibérica o hacer que los moros se sometieran a su vasallaje.