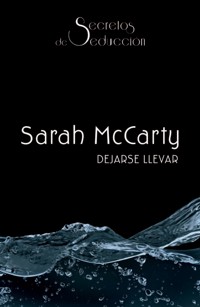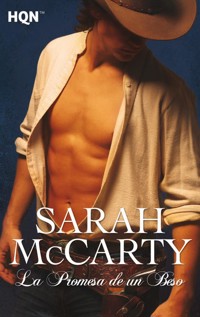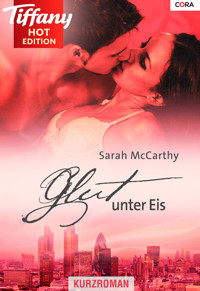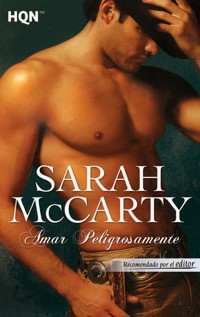
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Shadow Ochoa estaba oculto en Kansas esperando a que sus compañeros de los rangers de Texas limpiasen su nombre. O eso estaba haciendo hasta que lo capturaron para llevarlo a la horca por un supuesto robo de caballos, y la preciosa Fei Yen intervino. Amparándose en una ley prácticamente en desuso, su exótica protectora aceptó casarse con Shadow y salió corriendo de allí llevándoselo consigo. La astuta e intrépida Fei estaba decidida a lograr su aspiración secreta: riqueza, seguridad y libertad. Que para ello tuviera que cargar con un marido era un inconveniente necesario para tener acceso al depósito de oro que de otro modo no podría conseguir. Pero pronto, Shadow comenzó a albergar sus propios sueños: la vida que los dos podrían tener si Fei quisiera ver más allá de sus deseos de independencia. El problema era que los cazarrecompensas lo estaban cercando…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Sarah McCarty. Todos los derechos reservados.
AMAR PELIGROSAMENTE, Nº 18 - septiembre 2012
Título original: Shadow’s Stand
Publicada originalmente por HQN.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0807-2
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Estimados lectores,
Nos complace gratamente recomendaros Amar peligrosamente, un tórrido romance ambientado en la segunda mitad del siglo XIX en el inhóspito y salvaje Oeste americano.
Una historia de ritmo trepidante en la cual Sarah Mc- Carty nos describe, prestando especial atención a los detalles, un nuevo mundo lleno posibilidades y riquezas, pero también un lugar brutal, donde nuestros personajes, una joven estadounidense de origen chino y un mestizo, se enfrentan a los problemas sociales propios de sus orígenes en un territorio donde impera la ley del más fuerte.
Utilizando todos los elementos que caracterizan al género del western, nuestra autora ha dado vida a este intenso, atrevido y apasionante relato donde nos deja claro que los hombres peligrosos pueden ser un potente afrodisíaco, y que ellos pueden ser redimidos por el amor.
Los editores
Dedicado a mi hermana, capaz de hacer bromas ante la adversidad y que siempre ha estado ahí cuando se la necesita. Te deseo un futuro lleno de amor y felicidad, un futuro idílico con su «y fueron felices y comieron perdices».
Capítulo 1
Julio de 1859
Territorio occidental de Kansas
Había que hacerlo. Fei Yen Tseng de pie delante de la puerta en mitad de la penumbra, miraba a su padre sentado a la mesa, la cabeza gacha, la espalda encorvada tras años de trabajo manual. La larga coleta le caía descuidadamente por encima del hombro derecho, la punta colgaba sobre el cuenco de avena sin tocar. El gabán de seda que se empeñaba en ponerse mañana, tarde y noche era un andrajo lleno de manchas. Costaba creer que hubo un tiempo en que fue el imponente cabeza de familia. Siempre bien vestido. Siempre astuto. Al mando de un imperio oculto que él solo había levantado de la nada. El hombre que tanto le había enseñado, bueno y malo. Su padre levantó la cabeza y, por un momento, Fei Yen vio al antiguo Jian Tseng, al hombre que era antes de que se apoderase de sus ojos aquella expresión vaga y sus cejas se fruncieran permanentemente. Una expresión que solo dos años antes habría asustado al más pintado.
–¡Tú! ¿Qué haces en medio de la puerta? –le espetó en chino.
Por muy secas que fueran las palabras, no consiguió ocultar el miedo que se ocultaba tras la pregunta. Pero se habían vuelto las tornas, como decían los americanos. Ahora era él quien vivía asustado. Pero el miedo no estaba contenido dentro de aquella habitación.
–Nada. Ya me iba –respondió Fei Yen en un susurro, cerrando lentamente la pesada puerta del todo y asegurándola con una barra de madera.
Tenía muchas cosas que hacer. Muchos entuertos que solucionar. Ella no era más que una mujer, no le correspondía a ella tomar decisiones ni optar por un curso de acción u otro. En China no lo habría hecho de ninguna manera. Pero ya no estaba en China y ya no tenía una gran familia de la que responsabilizarse, ni tampoco tenía que atar los cabos que su padre había dejado sueltos al cebarse en él la enfermedad. Ya solo estaban ella y el dragón que acechaba su suerte. Podía sentir el fuego de su aliento en la nuca; el peso de sus garras en los hombros. Deseaba verla fracasar. Esperaba verla fracasar. No era siquiera un hijo varón. No era más que una cría insignificante de sangre mestiza. O algo así pensaría.
Oyó que su padre comenzaba con su ritual de orar moviéndose de un lado a otro de la habitación al otro lado de la puerta. En cuestión de nada llegarían las blasfemias y las amenazas. Por la noche era cuando peor se ponía. Tocó la barra. Se arañó con las astillas. Los gruesos muros de tierra del sótano y las recias hojas de la puerta de madera amortiguaban los gritos, pero la rabia y la sensación de injusticia atravesaban la barrera y la envolvían, uniéndose al dragón que la acechaba por detrás. Hubo un momento en el que había sido ella la prisionera. Ahora era la guardiana. La vida se movía en círculos. Ahora le correspondía a ella pagar las deudas que su padre había contraído en vida. Su camino era ahora el de ella.
Dio media vuelta y subió la escalerilla que comunicaba el sótano con el suelo del granero en el piso superior, cerró la trampilla con cuidado y la cubrió con tierra y heno para disimularla. Nadie podía descubrir su secreto. Si alguien llegara a averiguarlo sería el fin. La garra del dragón la oprimió con más ímpetu.
Su viejo caballo, Abuelo, la saludó con un suave relincho. Fei no llevaba nada en los bolsillos. No tenía zanahorias, así que le compensó con una palmadita y una promesa.
–Luego.
Suspiró. Se pasaba el tiempo diciendo lo mismo. Haciendo siempre promesas. Haciendo siempre lo imposible, confiando en que el dragón se rindiera, pero los dragones eran de los que aceptaban los retos y no estaba más cerca del éxito que cuando comenzara con la empresa ocho meses atrás. Ocho meses durante los cuales sus ancestros habían estado frunciendo el ceño y sus creencias habían ido muriendo.
Pero era más fuerte de lo que ellos creían. Más fuerte de lo que ella misma habría creído, y esta vez rogó a sus ancestros por parte americana que la ayudaran. Éstos eran impetuosos y temerarios, libres del peso de siglos de cultura que honrar. A lo mejor encontraba ayuda esta vez. El sol se filtraba por la ventana abierta del pajar. Guiñó los ojos para protegerse de la luz de la tarde y metiéndose las manos en las anchas mangas de la túnica suelta atravesó corriendo el patio en dirección a la casa. Tenía que cambiarse. Algunas cosas era mejor hacerlas con ropa al gusto occidental, aunque fuera pesada y un incordio. Casarse era una de ellas.
Fei Yen creyó por un momento que había llegado demasiado tarde. Tanto griterío indicaba normalmente la conclusión del ahorcamiento, no el principio. Pero en ese momento el gentío se separó un poco y pudo ver a qué se debía tanta algarabía. El ladrón estaba peleando, y bien, pese al hecho de tener las manos atadas a la espalda. La excitación crecía por momentos. Si hasta parecía que iba a ganar. Pestañeando sorprendida de lo rápido que se movía, el ladrón se giró sobre los talones y le atizó una patada al sheriff en la mandíbula con su pie enfundado en un mocasín. El fornido hombre se tambaleó hacia un lado escupiendo sangre y saliva. Sus amigos lo sujetaron y a continuación lo empujaron de nuevo a la pelea entre carcajadas. Y él fue. El ladrón estaba preparado, equilibrándose sobre la punta de los dedos, los ojos oscuros entornados, alerta. Viéndolo todo. Fei se mordió el labio. No parecía que necesitara que lo rescataran.
Las risas de los hombres montaban un bullicio injustificado para las circunstancias. Estaban borrachos. No era raro. Los residentes del campamento del ferrocarril siempre se emborrachaban cuando se reunían. Y se peleaban. Y a veces hasta se mataban. El ladrón permanecía de pie bien erguido entre la turba, desafiante. Era corpulento, mucho más de lo que habría creído, con unos hombros muy anchos que apenas cabían dentro de la camisa negra de algodón. Los músculos de los muslos se ceñían al velarte de los pantalones. Todo en aquel hombre resultaba desafiante, desde las estrechas caderas a las marcadas facciones, que parecían esculpidas con un cuchillo bien afilado.
«Un dragón».
Su determinación se tambaleó durante un momento. Bastantes dragones tenía ya en la espalda. No le hacía falta otro, pero desde luego no le iría mal uno que protegiera su depósito aluvial. Por ella, por su padre, por su prima, Lin. Y al contrario que si contratara a alguien para ello, asumiendo que pudiera encontrar a alguien lo bastante honrado, aquel hombre estaría en deuda con ella por haberle salvado la vida. Que no era baladí. Como tampoco lo sería que el hecho de seguir con vida dependiera de su benevolencia, ya que según la ley de no complacerla iría de inmediato a la horca.
El ladrón golpeó con la cabeza el rostro del hombre que le había agarrado los brazos por detrás, y ambos se tambalearon.
Aprovechó que lo estaba agarrando para hacer palanca y rodear con las piernas el cuello del hombre que tenía la soga en la mano. A Fei no le cabía duda de que le habría partido el cuello con la misma facilidad con que había pateado al sheriff, si a uno de sus hombres, Damon creía que se llamaba, no se le hubiera ocurrido golpearlo en la cabeza con la culata de su arma. El ladrón cayó pesadamente al suelo y la larga cabellera le cubrió la cara.
Lo mismo no era un dragón al fin y al cabo.
–Joder, Damon, como lo hayas matado te voy a llenar el culo de perdigones –dijo el sheriff, escupiendo saliva marrón de mascar tabaco–. Hace un mes que no disfrutamos de un buen ajusticiamiento en la horca.
Fei se estremeció. En su opinión, no había ajusticiamiento bueno. Segar la vida de alguien era horrendo y desagradable.
–Ni siquiera lo habrá notado. Este hombre tiene la cabeza demasiado dura –se burló Damon–. Que alguien traiga un cubo de agua para espabilarlo.
Fei lo observaba todo desde una prudente distancia. Con las manos plegadas una sobre otra delante de sí, trató de dominar las acuciantes ganas de ir y hacer algo. Pero un montón de hombres frustrados y borrachos no respetaría a una mujer joven medio americana, medio china. Aguardó sin hacer ruido, confiando en que el vestido de color marrón claro se disimulara entre las hierbas altas y las sombras. No era la primera vez que vacilaba sobre su decisión. La ley escrita no tenía por qué respetarse necesariamente, pero eran muy pocos los que no se dejaban dominar por el sheriff en el campamento. Si alguien llegara a enterarse de lo que había descubierto, los hombres se tirarían sobre ella como hormigas al azúcar. Como la nueva ley prohibía a una china el derecho de propiedad tenía las manos atadas. Había demasiado en juego como para arriesgar su oro. Demasiado como para arriesgar su vida. No era ninguna idiota. Comprendía los riesgos, pero también comprendía que tenía responsabilidades. En el país de su padre nadie se lo pediría, pero allí era una mujer sin patria ni ancestros a caballo entre dos mundos. Su sangre mestiza terminaría debilitándola o haciéndola más fuerte. Su madre había predicho lo segundo. Ella quería creer a su madre. Su madre, la mujer demasiado tierna que a menudo decía tonterías por lo bajo, y había muerto a causa de las fiebres que habían arrasado el campamento. Fei tenía solo ocho años, pero el tiempo no había logrado atenuar el recuerdo. Como si hubiera sido ayer en su mente.
Se había quedado sentada junto al cuerpo de su madre aquella noche mucho después de que hubiera fallecido, mirando a ver si su pecho subía, escuchando atentamente a ver si oía el gemido ahogado que señalara la vuelta a la vida. Rezando por que ocurriera. Pasada la medianoche, después de que saliera la luna, Fei había terminado por aceptar la realidad y comenzado el ritual de encender las velas para sus ancestros. Cuando su padre entró en la tienda miró el cuerpo recién bañado de su madre con lágrimas en los ojos. Y después la miró a ella, decepcionado. Fue entonces, entre la muerte y la desesperación, cuando notó la caricia del dragón por primera vez. La decepción de su padre se debiera tal vez a que, al contrario que su prima, ella tenía unas facciones más americanas que chinas. Su piel era demasiado blanca. Sus ojos no lo bastante almendrados. Su nariz demasiado puntiaguda y el óvalo de su rostro demasiado alargado. O tal vez fuera por no haber sido capaz de mantener a su madre con vida. Nunca llegó a saber qué había hecho para perder el amor de su padre, pero había hecho todo lo posible por ser la hija obediente que le había prometido a su madre que sería.
Tras la muerte de su madre, su padre la llevó a China. Fei cuidó de la casa y los negocios de su padre. Cuidó de su prima, Lin. Hizo todo lo que posible, durante todo el tiempo que le fue posible, pero no pudo evitar el hundimiento de sus vidas. Unos pocos años atrás, su padre y ella regresaron a Norteamérica, a unos negocios en franca decadencia. Lin se había quedado en San Francisco. Esa última visita había sido la primera vez que la viera en los últimos tres años.
La semana anterior, cuando llegó y se encontró con que su prima no estaba en la casa, que se la habían llevado en pago por una deuda contraída por su padre, Fei había hecho lo único que nunca creyó que llegara a hacer: revocar la herencia de su padre.
El agua salpicó cuando cayó sobre el hombre inconsciente, sacándola de sus ensoñaciones. Alguien había llevado un cubo.
–Está despierto –gritó Damon.
El ladrón escupió y se incorporó. Estaba no solo despierto, estaba furioso. Su mirada chocó contra la de ella. Frunció los labios en una sonrisa de deprecio. Fei se estremeció y se rodeó el estómago con los brazos como tratando de protegerse con el gesto del asco de aquel desconocido. El hombre se puso en pie y sacudió la cabeza. El agua le escurría por el rostro. El cabello negro azulado le caía por los hombros. Entornó los ojos y despegó los labios en una siniestra sonrisa. Tenía el aspecto de un león a punto de atacar. Los hombres que lo custodiaban retrocedieron instintivamente para que no los pillara.
A Fei no le extrañaba. Aquel ladrón tenía una personalidad tan grande como su cuerpo y sabía cómo blandir el arma de la intimidación. No era un hombre que se dejara controlar con facilidad. Tampoco intimidar con facilidad. Y eso puntuaba bien alto en la lista con sus requisitos. La gratitud y la avaricia eran potentes motivadores. Salvarle la vida podría convertirse con suerte en un motivo para devolverle el favor. Y tampoco podía decirse que él no fuera a recibir recompensa por ello. Fei se puso de pie y se alisó el vestido, para a continuación abrirse paso entre la multitud justo cuando el ayudante del sheriff colocaba la soga alrededor del cuello del ladrón.
–¿Quieres decir algo antes de morir, indio?
Con una gélida sonrisa que congelaría el agua, el hombre respondió:
–Sí, eres hombre muerto.
Damon no se dejó impresionar.
–No soy yo el que tiene la soga al cuello.
El ladrón siguió sonriendo.
–Aún.
Fei sintió que un escalofrío le recorría la espalda al ver la sonrisa. Aun yendo armados, los hombres parecían incómodos.
–Subidlo al caballo –espetó el sheriff.
Fei tomó aliento. Ahora o nunca.
–Esperad.
Los hombres se dieron la vuelta para mirarla.
–Me cago en la puta, Fei Yen. ¿Qué haces aquí?
Nada de señorita ni ningún otro tratamiento cortés delante de su nombre. No era buena señal. A la izquierda, un hombre que no conocía arrebujado en un guardapolvos sucio, pese al calor, bebía de una petaca. Manteniendo la mirada baja con fingida sumisión, Fei murmuró:
–Mi padre insiste en que apele a las leyes y tome a este hombre por esposo.
–Ya te lo dije la última vez, no puedes llevártelo sin legalizarlo.
Fei no se había casado con el último. No había resultado ser un luchador. Había dejado que muriera por los crímenes cometidos.
–Entiendo.
–Maldita sea, sheriff, no puedes estar considerándolo seriamente. Apenas tenemos diversiones por aquí, y pillamos a este indio con las manos en la masa robando un caballo.
–Cierra el pico, Damon.
–No me da la gana. Quiero colgarlo.
–Eso –terció Barney, amigo de Damon–. Para animar la tarde.
Aquello se estaba saliendo de madre. Fei alzó la voz para que la oyeran todos.
–Soy consciente del precio.
–Los caballos no son baratos –respondió el sheriff.
–Tengo entendido que no consiguió llevar a término el robo.
–Eso no significa que no lo estuviera intentando con ganas.
Fei cuadró los hombros y apretó la mandíbula.
–Pero si no hay robo, no hay compensación.
Tenía que pelear bien su dinero.
–Cierto –terció Barney–, pero será mejor que te esperes sentada a que llegue un guapo blanquito o un chino borracho. Este os matará a Lin y a ti sin pestañear. O peor. Los indios no tienen honor.
Y los chinos no valían nada. Había oído las calumnias demasiadas veces antes de darlas por válidas. Sobre todo viniendo de Barney. La semana anterior sin ir más lejos había intentado secuestrarla cuando volvía de hacer las gestiones. De no haber sido por el hedor de su cuerpo que le advirtió de su presencia, habría terminado como el hombre decía: muerta. Pero a manos de él. Fei contempló el sol que se iba ocultando en el horizonte. La noche no tardaría en llegar. La noche significaba sufrimiento. Necesitaba a aquel hombre, y lo necesitaba ya. Bajó la vista y plegó las manos adoptando una actitud recatada.
–No puedo ir en contra de mi padre.
–Ninguno de vosotros, chinos, puede, lo que se convierte en un entretenimiento para nosotros –se mofó Damon.
Fei podía sentir la mirada del ladrón en ella. Las miradas de los demás hombres no la incomodaban, pero la suya sí. Aquellos ojos castaños, tan oscuros que eran casi negros, parecían capaces de penetrar en su alma, hasta los secretos que trataba de ocultar. Tendría que andarse con ojo cuando estuviera cerca de él. Aquel hombre era sagaz.
–¿Quieres que vaya y le diga a mi padre que no se pudo llevar a cabo el matrimonio?
–¿Te envía Jian? –preguntó Damon.
–Sí.
–¡Joder!
–¿No te parece bien? –preguntó Fei Yen.
–Me gustaría que le dijeras que se fuera al carajo y que si no fuera por lo bien que se le dan los explosivos, ya me ocuparía yo –gruñó Barney.
Jian Tseng tenía talento con los explosivos y el ferrocarril necesitaba un túnel. Su habilidad les granjeaba los mejores barracones, consideración y favores. Con un poco de suerte le granjearía ese también.
Barney se acercó y le tocó la mejilla con el dedo.
–Pero las cosas cambiarán cuando abramos el túnel en la montaña, pequeña.
Fei sintió asco. No levantó la vista ni se movió. No dejaría que aquel hombre la viera huir.
–Le diré a mi padre que has tomado una decisión.
El hecho de que Jian no se alegraría estaba implícito y los hombres no estaban lo bastante borrachos como para reaccionar. Su padre tenía fama de mal temperamento y cuando se enfadaba, no trabajaba. O lo hacía de una manera que provocaba accidentes a aquellos que lo habían disgustado. Barney dejó caer la mano.
–No vas a decirle nada a tu padre.
No, claro que no. Pero porque de nada serviría. Jian Tseng no era el hombre que fuera antes de que la locura se cebara en él. El ladrón seguía estudiándola fijamente con aquellos ojos de dragón que veían más de lo que cualquiera querría. De nuevo se preguntó si no estaría cometiendo un error, y de nuevo se dijo que no tenía opción. La situación era cada vez más peligrosa. El juego cada vez más complejo. Su delicada red de engaños cada vez más frágil. Le hacía falta un aliado. Un perro guardián como mínimo. Esperó.
Se oyeron juramentos, pero ninguno por parte del ladrón.
–Que alguien vaya a buscar al padre.
Padre era el término empleado por todos para referirse al cura y ella así lo entendía. Pero si el hombre de Dios que atendía a los moradores de aquel campamento había sentido alguna vez la paz interior que solo la sabiduría y la conexión con sus ancestros puede proporcionar, hacía tiempo que se había extinguido. Bebía en exceso y siempre olía a orín y a vómito, y casi nunca hablaba de forma coherente. Pero así y todo seguían refiriéndose a él como hombre de Dios.
Había muchas cosas que Fei no entendía de aquella tierra. Su padre la había criado según las costumbres de su pueblo, ajena al mundo, educada para obedecer y cumplir con sus responsabilidades. Hasta que decidió abandonar su hogar en China donde no era más que el tercer hijo y regresar a Norteamérica con ella y con Lin para aceptar el trabajo en el ferrocarril y hacer fortuna. Fei nunca se había sentido muy cómoda en su papel de hija obediente, pero la vida era agotadora fuera de él. Su prima quería regresar a China. Fei Yen no sabía adónde quería ir, solo que reinara la paz. Le gustaría mucho vivir en un mundo en el que no la consideraran inferior.
El cura se acercó tambaleándose, carraspeando y escupiendo.
–¿Has decidido casarte, Fei?
Su falta de limpieza era asquerosa. Más insultante que el hecho de que no la llamara por su nombre completo. Fei asintió levemente. El cura miró al ladrón.
–¿Seguro que quieres que sea con este? Tiene más pinta de que vaya a matarte que a ayudarte.
¿Es que no iban a dejar de fastidiarla con el tema?
–Ha sido decisión de mi padre.
–Jian es un hombre extraño, pero tú eres una hija demasiado buena para hacer siempre lo que dice.
No lo era, pero lo intentaba. A veces. Bajó la cabeza y en voz baja dijo:
–Es mi obligación.
El ladrón seguía mirándola. Notaba su mirada como si le abrasara la piel. No tenía la mirada de un ladrón. Su actitud era orgullosa y levantaba el mentón con una arrogancia que nadie esperaría en un delincuente.
–¿Seguro que es culpable?
–Tan culpable como el pecado, señorita Fei –respondió el padre.
Aún no lo creía. El ladrón enarcó una ceja en respuesta a su escrutinio. Había algo en aquel hombre que la llevaba a pensar que no era lo que parecía. Claro que tampoco ella lo era.
–¿Seguro que tu papaíto no se lo pensará dos veces?
Sin levantar la vista, Fei asintió. Era humillante estar allí de pie, delante de un montón de hombres que sabían que estaba buscando marido. Y ni siquiera era necesario que tuviera buen carácter o que fuera de su misma raza, bastaba con que estuviera disponible. Porque creían que era lo que su padre quería y la consideraban una hija obediente, cuando no podía ser menos cierto.
El prisionero entornó los ojos. Para ser un ladrón era un hombre callado.
–¿Seguro que no quieres esperar un poco, señorita Fei? Pronto llegará un hombre blanco.
Un hombre blanco que se sentiría superior a ella debido al color de su piel. Un hombre blanco que todos considerarían superior a ella por tener sangre mestiza.
–No puedo ir en contra de los deseos de mi padre –contestó ella a media voz.
–No es natural que trafique de esa forma contigo –masculló Herbert, un minero de más edad, decente y harto de trabajar doblando el espinazo lavando oro en la batea. Fei se había preguntado muchas veces por qué seguía entre aquellos hombres sin honor.
–No convenzas a una hija para que desobedezca a su padre –le espetó el padre.
Fei deseó que el cura lo dijera porque estuviera preocupado por ella, pero sabía que lo decía por miedo a que su padre se largara con sus explosivos y lo que eso implicaría para las ganancias de los hombres que le pagaban el alcohol.
–¿Es que no veis por qué no puede contratar a alguien para que le ayude? –masculló Herbert.
–Es chino –terció Barney–. Piensan de una forma extraña.
Ella no tenía ningún problema en que siguieran pensando así.
–¿Entonces qué, mujer? ¿Vale o no? –espetó el sheriff–. Si no vamos a colgarlo, quiero irme a beber.
Fei notó que el estómago se le encogía. Tenía que decidirse. Mantuvo la postura gracias a años de disciplina mientras hacía acopio de valor.
–¿Quieres preguntárselo?
–No sé por qué tienes que pasar por esto –masculló el sheriff–. Un hombre que se enfrenta a la muerte no pondrá objeciones a aceptar unos votos que puede incumplir con la facilidad con que los jure.
–Me sentiría mejor.
Necesitaba hacerse la ilusión de que su plan iba a funcionar.
–Tienes una oportunidad, indio –el sheriff señaló a Fei con el pulgar–. Morir o casarte con esta mujercita y empezar una nueva vida.
–¿Por qué no me lo pide ella? –la voz del ladrón tersa y profunda la apaciguó como un buen té en un día frío. Le costó mucho no levantar la mirada.
–Tiene prohibido preguntártelo, bruto ignorante –le espetó el sheriff.
Por una vez, Fei agradeció la rudeza de los hombres de aquel pueblo sin modales. Le evitó tener que responder o dar explicaciones.
–¿Qué respondes?
El caballo se movió, tensando la soga, y por un momento el ladrón no pudo responder. Barney hizo retroceder al caballo un paso. Cuando el ladrón recuperó la voz, su arrogancia no había disminuido.
–Quiero que me lo pida ella.
El sheriff le clavó la culata del rifle en el estómago. El hombre gruñó y se removió pese a estar atado. El caballo retrocedió y bailoteó debajo de la rama del árbol. Barney aflojó las riendas sonriendo. El ladrón se deslizó suavemente hasta el extremo de la soga.
Fei observó horrorizada cómo el hombre aferraba las piernas al caballo mientras la soga se tensaba alrededor de su cuello. Durante un instante quedó completamente estirado, suspendido entre el árbol y el caballo. Su piel ya de por sí oscura se oscureció aún más. Pataleó cuando el animal sobre el que se apoyaba se movió. Los hombres se rieron.
–Supongo que esto significa que ya ha tomado una decisión.
–Parece que al final sí que vamos a tener ahorcamiento.
–No. Bajadlo –dijo Fei. No podían estar haciendo aquello.
Nadie le prestó atención y se dio cuenta de que había hablado en chino. Aunque tampoco le habrían hecho mucho más caso de haber hablado en inglés. Su macabro juego había comenzado. Fei Yen se abrió paso entre los hombres, agarró las pantorrillas del ladrón y las empujó hacia arriba. En vano. Pesaba demasiado. Ásperas carcajadas acompañaron sus esfuerzos.
–No te canses, niña. Está colgado. El destino se ha decidido.
¡El destino no había decidido nada! No podía ser. Las largas faldas se le enredaron alrededor de las piernas al intentar saltar para agarrar la soga. No llegaba. Controló la respiración. Pensar. Tenía que pensar. El hombre luchaba por tomar aire, haciendo ruidos con la garganta y pataleando. En el pataleo la golpeó en el costado y cayó al suelo, entre las risotadas de los presentes.
Los hombres estaban disfrutando del espectáculo que querían. ¿Pero y qué pasaba con lo que ella quería? ¿Es que no importaba? Se había esforzado de veras. Había demasiado en juego para dejar que una panda de borrachos se inmiscuyera en sus planes.
Se apoyó en las dos manos. A pocos centímetros de donde se encontraba vio asomar un cuchillo de una bota. Lo agarró, retrocedió y trepó por el cuerpo del hombre como si fuera un árbol, sin hacer caso del repentino silencio mientras añadía el peso de su cuerpo al nudo de la soga.
–Hijo de puta. ¿Has visto eso?
Cortó la soga con todas sus fuerzas haciendo caso omiso a los hombres. Esta se partió con un chasquido y los dos cayeron al suelo. Pero no era suficiente. El nudo seguía tenso alrededor del cuello del hombre, impidiéndole el paso del oxígeno.
Fei no sabía a qué se dedicaba cuando no robaba caballos, pero nadie merecía morir de aquella forma, mirando al cielo ahogándose. Nadie.
–Que me aspen. Esto sí que es una mujer ávida de un hombre.
Fei no hizo caso de la amenaza creciente que se cernía a su alrededor y se concentró en el hombre, que empezaba a forcejear y a sacudirse tratando de tomar aire.
–No te muevas.
Él dirigió bruscamente la mirada hacia ella. Feroz. Desafiante.
Fei le acercó el cuchillo al cuello.
–No es la yugular lo que quiero cortarte.
Con una disciplina que la desarmó, el hombre se quedó quieto. Fei se mordió el labio mientras introducía la hoja entre el cuello y la soga.
–Abuela materna, haz que esto funcione –rogó.
Gotas de sangre brotaron cuando el cuchillo cortó un pliegue de piel como si fuera mantequilla.
«Y no dejes que corte una arteria».
Tiró de la hoja hacia sí con todas sus fuerzas. El hombre no se movió. La soga no cedió. Empezaba a ponerse azul. Lo mismo se le había roto el cuello. ¿Qué sabía ella? Movió el cuchillo hacia arriba y la soga se separó bajo la hoja afilada. Lo descontrolado del movimiento hizo que se cortara en el pecho. Gritó de dolor. Los hombres se agolparon a su alrededor. No lo hacían porque estuvieran preocupados. No se engañaba. Aquellos hombres eran como buitres.
–Atrás –ordenó blandiendo el cuchillo delante de sí.
Ellos se echaron a reír, pero por lo menos se detuvieron. El ladrón permaneció donde estaba, sin patalear, sin moverse. Fei creía que con lo despacio que se había deslizado al suelo desde el lomo del caballo no podía haberse roto el cuello, pero con toda seguridad se había hecho daño. Se quedó parada blandiendo el cuchillo mientras la sangre le resbalaba por el torso y, alejándose del tono bien modulado que su padre insistía en que utilizara siempre porque era lo más apropiado en una mujer de su clase, dijo:
–No os acerquéis más.
–¿Crees que nos das miedo, niña?
Temblando de la cabeza a los pies y blandiendo el cuchillo con la hoja manchada de sangre ante sí se agachó sobre el amplio torso del ladrón para llamarle la atención. Este tomó un silbante aliento y tosió.
–Tenemos que irnos –le dijo.
Él la miró. Sin duda era un hombre atractivo. Era un momento extraño para fijarse, pero era como si estar rodeados por el peligro hubiera agudizado sus sentidos. No le sorprendió que el hombre no respondiera de inmediato. Rodó hacia un costado para enseñarle las manos y la delgada cuerda que las ataba. Con un rápido corte las liberó. El hombre se llevó la mano a la garganta y comprobó la sangre.
–¿Has venido a rescatarme o a matarme?
Tenía la voz ronca, masculina con un toque áspero agradable. Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de Fei.
–Aún no lo he decidido.
Los hombres seguían presionando. Se estremeció de nuevo pero por otra razón.
–Apártate de él, Fei.
–No –Fei no podía retroceder. No podía avanzar.
El ladrón miró a su alrededor.
–Decídete.
–Ya lo he hecho. No estás escuchando.
A Fei le bastó ver la forma en que el hombre enarcó la ceja para recordar de repente que los dragones tenían una memoria portentosa y no siempre se podía confiar en ellos.
–No hace falta que te quedes con un sinvergüenza como este, Fei –dijo Barney–. De buena gana me ocuparé yo de tus necesidades.
–No jodas, si vamos a ponernos en fila, yo tengo preferencia. Hace meses que le tengo el ojo echado a esta dulzura –terció Damon, relamiéndose.
El pánico se apoderó de ella. Aquello no pintaba nada bien. El ladrón se limitaba a mirarla, esperando. ¿Qué estaba esperando?
«Quiero que me lo pida ella».
Se dio cuenta de que estaba esperando a que se decidiera. El círculo se estrechó. ¿Dragones o buitres? No había mucho que decidir. Barney metió baza. El sheriff soltó una carcajada. Herbert maldijo y se dio media vuelta. El padre escupió. Damon alargó la mano.
–Cásate conmigo –dijo Fei con respiración ahogada.
–Creía que no me lo ibas a pedir nunca.
Con una velocidad que la dejó pasmada, el ladrón se puso en pie y se apoderó del cuchillo que hasta ese momento estuviera en sus manos, ahora más rojo con la sangre de Damon. Ante ella, Damon gritaba y se sujetaba la mano. Barney estaba en el suelo, aferrándose el rostro con las manos después de la patada del ladrón, y todos los presentes retrocedieron mientras este los observaba en pie con una levísima sonrisa en los labios.
«El dragón».
El sheriff se llevó la mano al revólver.
–Yo no lo haría –le advirtió él con letal tersura. El sheriff no llegó a tocar su arma, pero continuó con su bravata.
–¿Qué crees que estás haciendo, indio?
El ladrón agarró a Fei de la mano y con desconcertante facilidad tiró de ella hacia sí. Cuando esta levantó la vista lo vio mirándola. No pudo interpretar la expresión de su rostro, no pudo interpretar su mirada y no supo qué trataba de decirle con aquella forma de rodearle la cintura.
–Casarme según parece.
Capítulo 2
Su flamante esposa no era muy habladora. No había dicho una palabra desde la «boda». Shadow no estaba seguro de que el trámite que habían realizado fuera verdaderamente legal. Por no estar, no estaba seguro de que el borracho que los había casado fuera un sacerdote de verdad, pero mientras que a otras mujeres les habría preocupado el tema de la legalidad de la ceremonia, a su mujer le preocupaba más que se subiera a la carreta para poder irse de allí. Pero no sin pedirle antes con aquella melodiosa vocecita que tenía que lo ataran de pies y manos. No había tenido que pedírselo dos veces al sheriff y sus hombres, que se habían esforzado al máximo. Incluso le habían puesto grilletes en los tobillos. Su mujer había dado las gracias suavemente y después se había guardado la llave en el bolsillo rematado con encaje que tenía sobre el pecho.
De entre todo lo que le había ocurrido el último día lo que más le molestaba era cómo había hecho para atraer su atención hacia sus senos. Él no era de los que se casaban. No podía ofrecerle a una mujer más que el dolor y la violencia entre los que se había criado y ninguna mujer decente merecía algo así. Joder, ninguna mujer lo merecía. Y sin embargo a su mujercita le había bastado con guardarse la llave en el bolsillo para empezar a ponerse a pensar en derechos y posibilidades. Por ejemplo, cómo quedarían aquellos pechitos respingones, blancos y de textura cremosa en contraste con su piel oscura. O cómo se le endurecerían los pezones cuando se los acariciara con la palma de la mano antes de metérselos en la boca. O cómo gemiría y pronunciaría su nombre entre susurros.
Shadow se detuvo en seco. ¿Con amor acaso? ¿A quién creía que engañaba? Puede que Tracker hubiera encontrado el amor con su Ari, pero su hermano gemelo y él eran diferentes. Y Ari había visto esas diferencias. Diferencias que Tracker se negaba a reconocer, pero bastaba decir que él carecía de los aspectos que Ari había encontrado en su hermano que eran dignos de ser amados. En su interior solo existía la oscuridad. En caso contrario habría vacilado antes de asesinar al hombre que había intentado matar a su cuñada y a su hija en vez de sentir satisfacción. Era un asesino, simple y llanamente. A pesar de los años que llevaba siendo ranger en Texas, uno a cuya cabeza habían puesto precio, estaba en el otro lado de la ley. Era un prófugo.
«Aclararemos esto, Shadow».
La promesa que le había hecho Tracker la última vez que se vieron resonó en su cabeza sin que pudiera evitarlo, demorándose en aquella parte de debilidad que no había sido capaz de eliminar por completo. La parte de sí mismo que deseaba ser merecedor de cosas agradables. Tracker tenía una forma de decir las cosas que hacía que te las creyeras. Si a eso le sumabas que era tenaz y leal, sus promesas ganaban aún más peso. Shadow sabía que Tracker nunca dejaría de luchar y creer en él. Luchar aun cuando él, Shadow, dejara de hacerlo. Había sido su conciencia toda la vida. El barómetro que indicaba qué estaba bien, porque para Shadow las líneas eran borrosas a veces, como si todas las palizas que había recibido en su vida cuando era pequeño hubieran terminado por romper algo en él que en su hermano había resistido más. Tracker era capaz de matar sin pestañear cuando era necesario, la diferencia era que él no lo veía necesario tan a menudo como Shadow. Tal vez fuera paciencia o la creencia latente de que el bien triunfaba sobre el mal, pero fuera lo que fuera, Shadow carecía de ello. Y hacía mucho que había dejado de buscarlo.
«Solo intenta no meterme en problemas mientras tanto».
Shadow se reclinó contra el respaldo y sonrió ante la advertencia de Caine. Puede que este fuera duro como el acero y el líder de los Ocho del Infierno, pero no podía controlarlo todo, y menos la bestia interior de Shadow que deseaba arremeter contra todo y contra todos. Los grilletes de metal de los tobillos entrechocaron con un tintineo. Se preguntó que pensaría Caine de la situación. Sus labios esbozaron una sonrisa al imaginárselo soltando juramentos.
La mujer dio un respingo al oírlo. «Fei», la habían llamado. Miró los grilletes y se humedeció los labios, luego dejó escapar un breve suspiro de alivio y terminó volviendo la atención al camino. Shadow no respondió con un suspiro de alivio precisamente. Había que tomarse muchas molestias para hacer que una mujer fuera capaz de quitarle a un condenado a la horca la soga del cuello solo por tener marido. Y él no se sentía caritativo.
–¿Sabes que huir no soluciona nada?
Ella asintió e hizo restallar las riendas contra el lomo del viejo caballo de tiro. Le fastidiaba que no lo mirase siquiera.
–No parece que te preocupe demasiado.
–Te tengo a ti.
A Shadow le gustaba el sonido de su voz, tan dulce y melódica. Le hacía pensar en flores delicadas que se mecen con la brisa, flores que muy posiblemente terminarían aplastadas por pisadas descuidadas. Era una imagen interesante, teniendo en cuenta que aquella mujer le había trepado por el cuerpo mientras él se ahogaba para cortar la soga y liberarlo. No eran actos propios de una florecilla delicada, sino de una luchadora. Y no podía evitar la intriga que le producía el contraste.
–¿Por qué estás tan segura? Podría tener la intención de robártelo absolutamente todo y escapar en cuanto me quites los grilletes.
–No lo harás.
Él enarcó una ceja. Había hecho muchas cosas en su vida como uno de los Ocho del Infierno. La hermandad no tenía demasiados escrúpulos a la hora de hacer un trabajo, pero al convertirse en rangers siempre obraron dentro de la legalidad. Proteger a las mujeres de los Ocho del Infierno le había costado la placa y desterrado al territorio de los prófugos, aunque la adaptación no le había resultado demasiado dura. Miembro de los Ocho del Infierno o prófugo, su intención seguía siendo la de hacer lo que fuera necesario. No se trataba de acicalarse para la fiesta.
–Pareces muy segura.
Ella volvió a asentir.
–Eres demasiado arrogante para ser un ladrón vulgar.
Podría ser una justificación. Shadow notó que le temblaban las comisuras de los labios en un esbozo de sonrisa. Hacía mucho que no sonreía.
–¿Es que los arrogantes no roban?
–Los que se mueven con la arrogancia con que te mueves tú no.
Interesante teoría. Por norma general la gente hacía rápidos juicios de valor cuando lo conocían, normalmente algo turbio. Pero al parecer, ella veía en él algo similar al honor.
–Arrogante o no, lo más probable es que esos hombres de ahí atrás se vuelvan al saloon a seguir bebiendo. Y cuanto más beban, más les dará por pensar en lo que se han perdido –la miró con gesto elocuente–. Creo que esa eres tú.
Esta vez, Fei sí que lo miró. De refilón.
–Y tú.
–Yo estoy acostumbrado.
–¿Y crees que yo no?
Había visto a un montón de mujeres que estaban acostumbradas a que los hombres fueran tras ellas cuando estuvo buscando a Ari. Caracolas rotas de lo que quiera que hubieran sido antes. No le cabía duda de que esa mujer no estaba acostumbrada a ser el juguete de ningún desconocido. Había una inocencia en ella que aún no había sido quebrada.
–No.
–Oh.
Un «oh» casi inaudible. Le molestó que siguiera ocultando a la luchadora que llevaba dentro.
–¿Discrepas conmigo porque soy tu esposo o es que de verdad no tienes una opinión?
–No te considero mi esposo.
Lo dijo con una calma feroz. Él la miró enarcando una ceja.
–¿Y si yo sí que te considero mi esposa y esta nuestra noche de bodas? ¿Qué piensas hacer entonces?
Ella no se demoró en responder.
–Eludir tus insinuaciones hasta que llegue el momento de poder rectificar la situación.
Shadow no pensaba que se refiriera a ir a ver al abogado. Se removió en el asiento. La ropa se le enganchó en la áspera madera. Aquella mujer le picaba la curiosidad. Era menuda, de huesos delicados y la esbelta constitución de las mujeres asiáticas. Pero era evidente que no era china de pura raza. Tenía la piel demasiado clara. Y sus facciones se acercaban más a las de una mujer blanca, aunque los ojos almendrados y los pómulos elevados le conferían un toque exótico. Tenía unos ojos preciosos. Grandes y verdes con motas de ámbar en los que se reflejaba el resplandeciente sol poniente. Nada en ella sugería que fuera una amenaza, y sin embargo se le erizó el vello de la nuca.
–Un plan interesante. Es una pena que te falte la fuerza para llevarlo a la práctica.
¿Era tensión aunque mínima lo que se notaba en sus manos? Fei hizo restallar el látigo de nuevo, pero el caballo prosiguió con su ritmo lento y tranquilo.
–No hace falta fuerza.
–¿Y eso por qué?
Estaba claro que no quería decírselo.
–Porque existen otros medios además de la fuerza.
Shadow no tenía ganas de complacerla.
–¿Por ejemplo?
Ella soltó el aire bruscamente y lo miró.
–Te he salvado la vida.
–¿Y qué te hace pensar que eso va a influir en algo en cómo voy a tratarte?
Ella sacudió la cabeza.
–Qué arrogante eres.
–Ya lo has dicho antes.
–La arrogancia está bien si va acompañada por el sentido del honor.
–¿Te parece que soy honorable?
Ella apretó las riendas entre los dedos. Fue la única indicación de que el escepticismo de Shadow le provocaba incertidumbre.
–Sí.
Shadow hizo tintinear los grilletes solo para ponerla nerviosa. Vio con satisfacción que Fei dio un respingo.
–Así que estás dispuesta a confiar tu vida y tu virtud a mi arrogancia y la ilusión de que poseo cierto honor.
Ella negó con la cabeza y apretó la mandíbula.
–Hablas demasiado.
Y ella no quería responder a la pregunta.
–Nunca me habían acusado de tal cosa.
Ella lo miró nuevamente de reojo con sus preciosos ojos.
–Me cuesta creerlo.
–¿Me estás llamando mentiroso?
El tono la obligó a girar la cabeza. Tragó saliva una, dos veces. Al menos tuvo la sensatez de saber cuando mostrarse cautelosa. A la tenue luz del día que se acababa, Shadow se percató de la mancha oscura que llevaba en el vestido. Un segundo después vio el desgarrón justo encima. Una abertura similar a las que él había causado en la ropa de muchos hombres a lo largo de los años. Se le quitaron las ganas de bromas. Se inclinó hacia delante y tomando las riendas, tiró de ellas y el caballo se detuvo. Fei se las arrebató bruscamente, pero él la agarró por el brazo y la obligó a volverse hacia él.
–¿Es grave la herida?
Ella bajó la vista, las oscuras pestañas negras se posaron sobre la blanca mejilla, sin querer mirarlo.
–No es nada.
Y una mierda.
–Es una herida de arma blanca.
–Me corté cuando trataba de liberarte.
Shadow recordó el tirón que le metió cuando trataba de segar la soga que le rodeaba el cuello. Alargó la mano hacia los botones del vestido. Fei le dio un manotazo. Él insistió.
–No te enfades. Solo quiero ver cómo está la herida.
–No hace falta.
El vestido se rasgó cuando se giró para apartarse de él.
–Basta.
–Te sugiero que no te muevas, a menos que quieras acabar desnuda.
Ella siguió dándole manotazos en las manos. Él siguió ignorando sus protestas, sin soltarle el vestido. Ella lo fulminó con la mirada cuando le desabrochó el quinto botón y Shadow vio que tenía la camisola interior machada de sangre.
–No es justo.
La vida casi nunca lo era.
–La próxima vez te sugiero que ates a tu marido las manos a la espalda en vez de delante.
Ella movió la boca. Él aguardó el inevitable reproche. Quedó sofocado bajo una fachada de calma. Él negó con la cabeza. Maldita sea, pensó, cómo no iba a admirar un hombre a una mujer capaz de ejercer semejante control sobre sí misma, al tiempo que se preguntaba cómo habría aprendido a desarrollarlo.
–Como sigas tragándote la bilis de esa forma, te morirás joven –observó él mientras seguía desabrochándole los botones.
Ella volvió la cabeza hacia el trecho de camino que llevaban recorrido.
–No creo que sea la bilis lo que me mande a la tumba.
La promesa que Shadow se había hecho a sí mismo de no preocuparse por nada más que por él se diluyó al ver la mirada de desasosiego. Se dijo que era porque aquella mujer le había salvado la vida.
–Tu situación es más grave de lo que les has hecho pensar a esos zopencos, ¿a que sí?
Fei se retorció las manos.
–En este momento sí.
Se percibía una nota de pánico en aquella calmada afirmación. La miró a los ojos. Por calmada que fuera su expresión, en sus ojos bullían una emoción que trataba de ocultar. Guardó silencio. Nunca antes había asustado a una mujer. No le sentó bien saber que en ese momento lo estaba consiguiendo. Puede que fuera al infierno por un montón de motivos, pero él no era su padre. Él no se dedicaba a perseguir a los débiles.
–Relájate, Fei. No soy de los que hacen daño a los débiles.
Ella se enderezó bruscamente.
–¡Yo no soy débil!
¿Era eso lo que la sacaba de sus casillas?
–Comparado conmigo sí que lo eres. Eso es así y será mejor que lo aceptes antes de que ese orgullo tuyo te meta en un lío.
Fei apretó la muñeca de Shadow con fuerza, clavándole incluso las uñas en la piel. ¿Miedo? ¿Rabia?
–¿Me dejarás en paz después de mirarme la herida?
–Siempre y cuando no esté muy mal.
–Entonces mira y acabemos con esto.
Rabia. Aquella mujer tenía carácter.
–Gracias. Eso haré.
Mientras Shadow le introducía el dedo por debajo de la camisola, Fei se apoyó contra el asiento, la espalda recta, el mentón alto, enarbolando su dignidad como si fuera un escudo. A Shadow no le importó. Podía echar mano de toda la dignidad que quisiera. Él pensaba comprobar cómo estaba la herida. El tejido estaba tieso alrededor de la herida y se le había pegado con la sangre seca. Cuando tiró, Fei se puso rígida.
Shadow se detuvo, levantó la vista y la pilló en un momento de vulnerabilidad.
–Tendré cuidado.
Ella le apretó aún más la muñeca.
–No hace falta que hagas nada.
Una observación más detenida reveló un corte de cinco centímetros en el esternón. Cinco centímetros más abajo, un poco más hondo, y la herida podría haber sido fatal. Le tocó la piel tersa con el dedo. Tan cremosa y blanca. Tan perfecta a excepción de la marca de la entrada en su vida. Un recordatorio de que para él no había cambiado nada.
–Vas a necesitar uno o dos puntos.
Ella se retiró. Él se lo permitió.
–No tenemos tiempo. Vendrán a por nosotros, como tú has dicho.
Shadow le subió la camisola de nuevo, tapándole la herida. Había miedo en la voz de Fei. Podía hacerles la vida imposible a aquellos que amaba, pero también podía hacérselo a quien se le ocurriera amenazar a aquellos que estaban bajo su protección. Como su esposa.
–Déjalos.
–Te matarán.
–Es poco probable –le tomó el mentón entre los dedos y escrutó su rostro. Tenía una ligera sombra en el pómulo. Al menos tenía manera de devolverle el sacrificio–. Pero entre tanto eres mi mujer, estás bajo mi protección y tu protección es mi prioridad.
–Hablas como un necio.
–Y yo que creía que hablaba como un marido.
Ella se zafó de él.
–Ha sido un error elegirte.
Él le tocó el moretón descolorido. Alguien iba a pagar por ello. Sonrió ante la actitud desafiante de ella.
–No, cariño. Creo que esta vez has elegido bien.
La casa de Fei se encontraba un buen trecho apartada del camino. En algún momento alguien había intentado delimitarla con una cerca blanca de madera, pero se estaba cayendo a pedazos. Decoraban las ventanas unas cortinas rojas descoloridas. Era de buen tamaño, inusual para tratarse de una retribución por trabajar en el ferrocarril. Normalmente, lo máximo que podía esperar un trabajador era una de aquellas tiendas apiñadas y harapientas. El padre de Fei tenía que ser muy útil para el ferrocarril.
En el interior olía a especias exóticas, limón y algo que Shadow no estaba seguro de reconocer. Estaba impoluto. Todo estaba en su sitio. Parecía que había dos dormitorios separados, un salón y una cocina. Fei lo condujo a la cocina y le hizo un gesto hacia la silla y la mesa.
–Siéntate, por favor. Iré a por agua.
–Quítame los grilletes y yo iré a por ella.
Fei lo recorrió con la mirada empezando por los pies, las rodillas y ascendió hasta el rostro.
–¿Shadow es tu verdadero nombre?
–Es la única parte pronunciable.
Hacía más de un año que no lo llamaban así. No sabía muy bien por qué lo había empleado en la ceremonia. Habían puesto precio a su cabeza. Un alto precio. Es lo que solía ocurrir cuando uno mataba a un hombre que estaba bajo la protección del ejército de Estados Unidos en sus narices. Poco importaba que fuera necesario matarlo o que el hombre en cuestión fuera un asesino capaz de matar mujeres y niños a sangre fría. El ejército tenía una reputación y Shadow la había mancillado. Su hermano y los Ocho del Infierno estaban tratando de conseguir que lo absolvieran, pero el gobernador no parecía muy animado a ello. El hombre que Shadow había matado era rico y tenía contactos, por eso buscaban a Shadow, vivo o muerto. Y a juzgar por los disparos, le daba la impresión de que alguien ofrecía una segunda recompensa por entregarlo muerto. En cuyo caso era una necedad haber dicho que se llamaba Shadow Ochoa en la ceremonia matrimonial. Pero en el momento de identificarse, había querido que Fei Yen supiera a quien pasaba a pertenecer. Lo que en sí era aún más necio. El matrimonio no iba a durar. En cuanto su mujer consiguiera lo que quería de él, se largaría. Y él estaría dispuesto a irse también. Se quedaría porque se lo debía. Una vida a cambio de una vida. Pero cuando todo terminara, seguiría con su vida. Sin la protección de la hermandad de los Ocho del Infierno, prefería no quedarse quieto en un sitio.
Fei reclamó su atención con una brusca inclinación de cabeza. Tomó una palangana grande y una toalla y fue hacia la puerta trasera.
–Iré a por agua.
–Será más fácil si me quitas los grilletes y dejas que yo tome el peso.
Ella se volvió y lo miró por encima del hombro.
–Los grilletes se quedan donde están.
La puerta se cerró de golpe tras ella y allí lo dejó, a solas en la cocina con una buena selección de cuchillos bien afilados clavados en un bloque de madera en el otro extremo de la mesa. Shadow dejó el sombrero en la mesa y se pasó los dedos por el pelo. Era evidente que Fei creía que con los grilletes en los pies no suponía amenaza. Eligió un cuchillo de carnicero con una sonrisa y cortó las ataduras de las manos. Después buscó un cuchillo pelador y empezó a hurgar en las cerraduras de los grilletes. El primero saltó con facilidad. El segundo le costó un poco más.