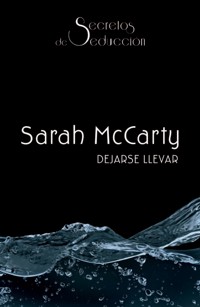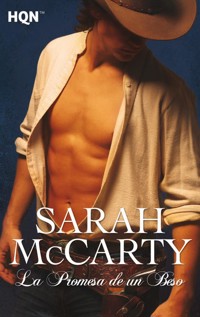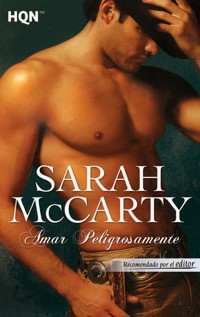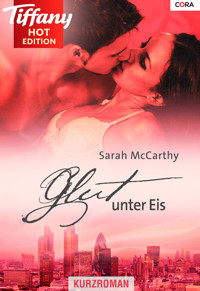7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
La promesa de un beso SARAH MCCARTY Su pasado llevaba acosándolo toda la vida… Pero una mujer podía ser su salvación. Viendo que sus compadres estaban siendo domesticados, el pistolero Caden Miller partió hacia Kansas en busca de una vida y un espacio propios: solo, como a él le gustaba. Maddie O'Hare se había sentido atraída por Caden ya desde su huida al rancho Ocho del Infierno procedente del burdel donde nació y creció. Y no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente… hasta que fue capturada por sus nuevos vecinos. Cuando Caden descubrió que Maddie estaba siendo retenida en contra de su voluntad en un rancho cercano, exigió su liberación, sin imaginar que le iban a obligar a casarse con ella a punta de pistola... El maestro y sus musas AMANDA MCINTYRE Ellas eran su inspiración. Él era su obsesión Icono del arte, rebelde, romántico… Con una sola mirada, el pintor Thomas Rodin era capaz de transmitir el éxtasis de la creatividad, los placeres que aguardaban a las mujeres que fueran capaces de estimular su capacidad artística. La inocente ¿Qué veía aquel maestro en mí? El genio habitaba en su alma, y el éxtasis, en su cuerpo. Yo no tenía ninguna duda. Rechazarlo habría sido… mi perdición. Rendirme a él fue… mi salvación sensual. La ambiciosa. Yo me sentía atrapada en la servidumbre, hasta que él me liberó. Le di la espalda a todo lo que conocía por seguirlo, y me encontré entre dos hombres, el maestro y su pupilo, a uno de los cuales amaba con el corazón… y al otro, con mi cuerpo. La cortesana. Entendía, tal vez mejor que ninguna otra mujer, sus necesidades. Avivaba el fuego de su alma, la chispa de su creatividad… Él me convirtió en una leyenda… y yo nunca pude olvidar sus ardientes caricias… Tres cuentos extraordinarios de tres mujeres hechizadas por un maestro de la seducción, un esclavo de su arte y de su pasión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 963
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-Pack HQN Erótica, n.º 243 - abril 2021
I.S.B.N.: 978-84-1375-716-2
Table of Content
Créditos
El maestro y sus musas
Nota de los editores
Dedicatoria
Prólogo
Libro 1: Helen
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Libro: 2 Sara
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Libro 3: Grace
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Agradecimientos
Publicidad
Manuscritos
La promesa de un beso
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Publicidad
El maestro y sus musas es una sensual y seductora historia sobre un pintor y la apasionada relación que mantiene con sus musas. La pasión que el artista comparte con estas mujeres es lo que él intenta transmitir en el lienzo.
Amanda McIntyre nos lleva a la segunda mitad del siglo XIX, donde un grupo de pintores, escultores, poetas y escritores fundó la Hermandad Prerrafaelista, un movimiento cultural que influyó en la pintura inglesa hasta principios del siglo XX.
Inspirándose en algunos personajes reales pertenecientes a este grupo, Amanda ha creado una obra de ficción fascinante contada en primera persona por tres mujeres que, por encima de los valores morales de la época victoriana, intentan descubrir cuáles son sus necesidades.
Un relato atrevido, sorprendente, que queremos recomendar a nuestros lectores.
Los editores
Como siempre, a mi familia, que en todo momento me ha dado su apoyo, por su inspiración, su amor y su paciencia.
Prólogo
Me han llamado muchas cosas: temerario, arrogante, pervertido, egocéntrico y, mi apelativo favorito, artista de la escuela carnal. Tal vez estas afirmaciones sean ciertas; no las niego, pero hago oídos sordos a esas críticas opresivas de mi trabajo y escucho los latidos de mi corazón, el canto de sirena de mi corazón.
De haber escuchado a los detractores de mi obra, a los críticos que deseaban cortarle el paso a mi genio, seguramente nunca habría tomado ni un pincel.
En realidad, creo que los críticos tienen razón en cuanto a mi incorregible comportamiento. El hecho de atreverme a ser distinto era, y sigue siendo, la misma esencia de mi creatividad. Yo soy tenaz en mis creencias, y me siento orgulloso de serlo.
Estos aspirantes a entendidos del arte no saben nada del verdadero arte. Su visión es aburrida, apagada, lineal y simplista. No ven la emoción del suave rubor de una mujer excitada, ni el color de sus mejillas al ver a su amado, ni el brillo de sus ojos en los momentos posteriores a la pasión. No, para pintar esa belleza, uno debe experimentarla, sentirla y atraparla. Esas cosas no se pueden aprender con una pila de libros en un aula.
A pesar de los deseos de mis padres, mi destino no era ser un religioso.
Más bien me considero un hombre espiritual, alguien que cree más en el karma que en la doctrina. Mi pasión está en el extremo de mi pincel, pero mi inspiración son las mujeres. Ellas son mis musas. Os pregunto: ¿Qué criatura de la tierra puede personificar tal belleza y tal gracia? Muchos artistas han intentado capturar la belleza de este mundo, pero hay pocas cosas más persuasivas que el color delicado de la carne de una mujer. ¿Qué podría resultar más inspirador que la suave curva de su hombro, dispuesta a soportar con dignidad las cargas de la vida?
Mis musas fueron rescatadas de una existencia gris, y no fue necesario coaccionarlas. Fama, independencia, admiración... eso fue lo que les di a cambio.
Se me acelera el pulso al recordar nuestras conversaciones, el vino que bebimos, la pasión de la que disfrutamos libremente... Una vez me preguntaron si había querido más a una que a las otras. Y, a eso, yo respondo: ¿Cómo puede un hombre amar solo a su brazo, y no a su pierna, o a su ojo, o a su boca? Yo las quise a todas ellas, porque me infundieron vida e inspiración para mi obra. Sin embargo, no podía retenerlas a mi lado más de lo que hubiera podido retener un rayo de sol.
La realidad y el arte, en muchos sentidos, son uno solo. A mis censores morales, les pregunto: ¿Cómo no iba a enamorarme de mis musas? Cada una de ellas representa una parte de mi alma. Por tanto, me convertí en esclavo de todas ellas.
¿Lo sabían ellas? No necesito saber esa respuesta. La vida y el amor son lo que son. Yo me convertí en su salvador y en su pecado. Las rescaté de lo ordinario, las redimí con mis pinceladas.
En mi búsqueda de la imagen perfecta, tal vez no fuera totalmente consciente de lo que tuvieron que soportar mis musas. Sin embargo, yo les ofrecí mundos nuevos, aventuras nuevas. Si eso me convierte en un bastardo egoísta, entonces acepto mi culpa con los brazos abiertos.
¿Me arrepiento? ¿Qué hacen los italianos? Lo malo me ha proporcionado una mejor apreciación de lo bueno. Lo bueno me recuerda que, aunque es deseable, también es efímero. He probado la copa de la vida y no voy a disculparme por ello.
Por vosotras, mis musas, alzo mi copa de oporto. Habéis alimentado mi imaginación y mi lujuria. Sin vuestra inspiración, no sería el hombre que soy. Helen, mi inocente, ferviente en tus deseos íntimos. Sara, mi socialité, siempre intentando llegar más lejos. Y, Grace, al salvarte a ti, me salvé a mí mismo.
Seré siempre esclavo, mentor y alumno de vuestra inspiración.
Thomas
Libro 1 HELEN
Capítulo 1
Leicester Square, 1860
Allí estaba, el mismo hombre una vez más, observándome mientras yo pasaba por delante de él hacia el trabajo. Llevaba una levita sobre una camisa y unos pantalones arrugados; parecía que se acababa de levantar de la cama. Pensé que sería de la zona por su forma de vestir, tal vez no muy rico, pero respetable, salvo por su deplorable costumbre de quedarse mirando a los demás. Llevaba un bombín de color marrón que le quedaba pequeño y que había conocido mejores tiempos. Me di cuenta de estas cosas porque había sido aprendiz en una de las mejores sombrererías de Londres desde muy jovencita. Mi deber era conocer los estilos más habituales de sombreros.
En realidad, yo no estaba acostumbrada a ser objeto del interés de ningún hombre. Me causaba mucha curiosidad, pero ignoré a mi admirador, tal y como hubiera hecho cualquier dama. Sin embargo, era un tipo persistente y, durante los tres días siguientes, siguió mirándome desde el otro lado de la calle cuando yo pasaba hacia la sombrerería de la señora Tozier. Yo tenía una imaginación muy activa, cosa que mi madre me reprochaba, y comencé a preguntarme si aquel hombre estaría planeando hacer algo siniestro contra mi jefa.
El tercer día, justo antes del mediodía, entró en la tienda. Yo estaba preparando un sombrero para el escaparate, y fingí que no sentía los latidos pesados y extraños de mi corazón. Él se quedó junto a la puerta durante un rato, examinando los pañuelos de señora y los guantes de encaje, acercándose lenta y disimuladamente hacia donde estaba yo. Tal vez lo hubiera juzgado mal y solo estuviera eligiendo algo para su esposa o su amante. La señora Tozier tenía una lista privada de hombres que, a menudo, necesitaban algún detalle para la mujer especial de su vida, que, también a menudo, no era su esposa. La señora Tozier, que era discreta y profesional, tomaba su dinero, envolvía el regalo y se lo daba con una sonrisa.
−Pardon, mademoiselle −dijo el hombre misterioso con una suave voz de barítono.
Alcé la vista y vi sus increíbles ojos azules, que eran claros como el cielo y estaban llenos de curiosidad y picardía. Tenía el pelo castaño claro y le hacía falta un afeitado. La línea firme de su mandíbula quedaba suavizada por un hoyuelo que se le formaba en la mejilla al sonreír. ¿Tal vez me había equivocado y era extranjero? El hecho de que no supiera hablar inglés podía explicar su vacilación a la hora de acercarse a mí.
−¿Es usted francés, señor? −le pregunté con claridad.
Tenía un aire aristocrático y una cara agradable y, al mirarlo bien, me di cuenta de que era muy guapo. Si su atuendo fuera más apropiado, habría pasado por un barón o un duque.
−No, no soy francés, mademoiselle.
−Yo tampoco, señor. Entonces, ¿por qué finge algo que no es?
Él se quitó el bombín y, con una sonrisa tímida, se pasó la mano por los rizos en un vano intento de peinárselos.
−Discúlpeme por pensar que tal vez hablara francés, trabajando en una sombrerería francesa.
−¿Qué le trae por nuestra tienda, señor...?
−Rodin. William Rodin. Tal vez le suene el apellido.
Yo lo observé atentamente, pero no respondí.
Él agitó con suavidad el sombrero.
−Bueno, confío en que algún día le suene −dijo, con una sonrisa encantadora−. ¿Por casualidad está familiarizada con el mundo del arte? Puede que haya oído hablar de mi hermano, el famoso pintor Thomas Rodin.
−No, señor Rodin. Me temo que no he oído hablar ni de usted ni de su hermano. Tengo muchas cosas que hacer, aquí en la tienda −dije, y me puse a inspeccionar el sombrero que iba a exponer en el escaparate. En realidad, había conversado muy pocas veces con hombres desde que la señora Tozier me había permitido trabajar en el mostrador. Y, ciertamente, con ninguno que mostrara interés por lo que yo pensaba.
Él se agarró la solapa de la levita y me miró con una sonrisa.
−Entonces, mi querida señorita, nuestra reunión es una suerte para usted, porque ahora podrá decir que conoció personalmente a Thomas Rodin cuando estaba en la cumbre de su carrera artística.
Yo bajé la cabeza para ocultar mi sonrisa. No quería herir su orgullo.
–¿Le interesa algún sombrero, señor Rodin?
Él dejó su bombín en el mostrador y se inclinó hacia mí. Yo miré a nuestro alrededor, por la tienda, y recé por que la señora Tozier no apareciera. Era una mujer robusta con un marcado acento francés. Su abuelo había emigrado a Londres para abrir aquella sombrerería. Yo no podía permitirme perder el trabajo por un hombre extraño y su absurdo interés en hablarme de su famoso hermano. Alcé la mano amablemente.
–Señor Rodin, discúlpeme, pero tengo que trabajar. Si no tiene intención de comprar ningún sombrero, entonces debo excusarme para seguir con mis tareas.
Me giré para marcharme, pero él me agarró del brazo.
–Por favor, permítame que vaya directamente al grano.
–En cuanto retire la mano de mi brazo, señor –dije yo. Sin embargo, no pude negar que el contacto de la palma de su mano me provocó una agradable calidez.
Él sonrió ligeramente, como si se hubiera dado cuenta de que, al tocarme, había conseguido conmoverme, aunque solo fuera un poco. Lentamente, apartó la mano.
–He venido a hacerle una proposición.
–¿Disculpe, señor? Tal vez ha olvidado dónde está. Si ha venido a buscar compañía para esta noche, entonces vaya al Ten Bells Pub, que está al final de la calle. Seguro que allí encontrará lo que busca.
Él me miró muy sorprendido.
–No... Quiero decir, por supuesto que no. He venido aquí a ofrecerle un empleo honrado. Tiene el potencial necesario para convertirse en alguien famoso.
A él le gustaba usar aquella palabra con bastante frecuencia.
–¿Famosa? ¿Es usted famoso, señor Rodin?
Él me observó con los ojos entrecerrados; después, su expresión se volvió amable de nuevo.
–Mi fama está en conocer el genio de la hermandad. Yo soy diseñador, no artista en el más puro sentido de la palabra. Sin embargo, en este momento estoy entre dos proyectos y le he ofrecido mis servicios a mi hermano.
–Eso es un detalle por su parte, señor Rodin. Y, ahora, si me disculpa...
–Espere, le ruego que me escuche. Los artistas de la Hermandad Prerrafaelista están buscando nuevas modelos que posen para ellos. Tienen en mente un tipo de mujer muy concreto, y usted cumple los requisitos a la perfección.
–¿Los requisitos de su hermandad? ¿De veras? –pregunté yo, sin disimular mi escepticismo.
–Por supuesto. Usted es lo que nosotros llamaríamos una mujer despampanante.
Aquella palabra hizo que me sintiera como una mujer de las que los hombres podían recoger en Cremorne un sábado por la noche. Él me recorrió con la mirada, sin ningún reparo.
Yo puse un sombrero entre los dos y me ocupe colocándole la pluma adecuadamente. Él siguió mirándome con fijeza. Ningún hombre me había visto nunca como una modelo.
–Tiene usted unas manos preciosas –dijo él, apoyándose en el mostrador.
–Por favor, va a manchar el cristal. Si la señora Tozier...
En aquel momento, se oyeron los pasos de alguien que se acercaba desde la trastienda.
–Ya lo ha conseguido –dije–. Si me quedo sin trabajo...
–Acabo de ofrecerle otro –respondió él, y se irguió, con una sonrisa.
–Señorita Bridgeton, ¿hay algún problema? ¿Puede atender al caballero?
La señora Tozier se puso a mi lado. Era cinco centímetros más baja que yo, pero lo compensaba con una actitud severa.
Empecé a explicarme, pero la señora Tozier levantó una mano.
–Señora Tozier –dijo el hombre; se inclinó, le tomó la mano y se la besó rápidamente–. Je suis un artiste de design et de poésie –añadió con un francés poco fluido.
La señora Tozier lo miró con cautela. Era muy capaz de distinguir algo falso, ya fuera un sombrero o un acento. Frunció el ceño.
–Es usted diseñador y poeta. Qué bien. Bueno, ha venido a comprar un sombrero, ¿no?
Él carraspeó.
–Madame, me gustaría hablar de la posibilidad de contratar a su encantadora dependienta, la señora Bridgeton, para que pose como modelo.
La señora Tozier se tapó la boca con una mano, y se enfureció.
–¡Salga, salga de mi tienda! Debería avergonzarse de acosar a una chica tan joven, tan dulce e inocente. ¡Fuera! –exclamó, moviendo los brazos para ahuyentarlo hacia la puerta–. ¡Le destrozará la reputación! Eso es lo que va a hacer.
Yo miré hacia abajo y me di cuenta de que el señor Rodin se había dejado el sombrero. Con cuidado, lo metí debajo del mostrador. La señora Tozier cerró de un portazo, y la campanita de la puerta tintineó violentamente. Ella, con un resoplido, corrió los visillos de encaje; después, se giró hacia mí agitando un dedo.
–No hables con hombres como esos, Helen. Lo único que harán será engañarte. Te usarán como si fueras una servilleta y después te arrojarán a la basura.
Yo me pregunté por qué sabía ella de hombres como aquellos.
–Merci, señora Tozier. Llevaba varios días observándome −dije yo. Sin embargo, el corazón me latía con una emoción extraña. En parte, por el tono de voz de mi jefa y, en parte, al recordar cómo me había mirado el señor Rodin−. ¿Cree que volverá?
−No, no volverá si sabe lo que le conviene −respondió ella con un resoplido, y se frotó las manos por la pechera de la camisa como si quisiera desprenderse del olor de aquel hombre.
Yo esperé hasta que ella se marchó de nuevo a la trastienda, y me atreví a acercarme a la ventana y mirar a escondidas a la calle. Para mi extraño deleite, él seguía allí, apoyado en la esquina del edificio de enfrente. Me sorprendió mirándolo y se llevó un dedo a la frente para saludarme. Después, se metió las manos en los bolsillos del pantalón y se marchó caminando tranquilamente.
Aquella noche, durante la cena, hablé con mi familia sobre el suceso. Mi padre supo, inmediatamente, con quién estaba asociado aquel joven. Sus palabras fueron muy parecidas a las de la señora Tozier.
−Todos ellos son mala semilla. Condenan las enseñanzas de los eruditos de la Royal Academy y dicen que allí solo enseñan tonterías. Después se pasean por las calles intentando engatusar a chicas jóvenes para llevarlas a sus estudios, prometiéndoles el oro y el moro y, una vez allí, las pobrecillas no pueden defenderse.
Mis hermanas, que se habían quedado fascinadas con aquella conversación, me miraron con los ojos muy abiertas y aguardaron mi respuesta.
−Pero, papá... −yo elegí cuidadosamente mis palabras. Me había costado mucho convencerlo de que me permitiera trabajar de aprendiza en la sombrerería de la señora Tozier, y no deseaba arriesgar aquella pequeña libertad de la que disfrutaba−. El señor Rodin no parecía un mal hombre −dije, y me metí una empanadilla en la boca, alzando la vista para mirar a mi padre.
−Ya me has oído, Helen Marie. No te acerques a esa chusma. No va a salir nada bueno de eso. Concéntrate en cumplir con tu trabajo y en aprender el oficio. Así se gana uno la vida de verdad, no emborronando un lienzo con óleo y viviendo siempre precariamente.
Miré a mi madre, que estaba sentada frente a mí. Por su expresión, supe que la conversación había terminado, y que no debía volver a hablar de aquel tema.
Yo era lo suficientemente mayor como para tomar mis propias decisiones pero, debido a lo bajo que era mi salario, me veía obligada a vivir con mi familia, porque no tenía marido. Mis padres creían firmemente que el hombre era quien debía llevar el pan a casa, y que la mujer debía ocuparse del hogar. No entendían que, si yo encontraba al hombre adecuado, estaba dispuesta a trabajar gustosamente con él, como la señora Tozier trabajaba en la sombrerería con su marido. Sin embargo, parecía que mis padres deseaban que siguiera siendo una solterona aprendiza del oficio de sombrerero hasta que apareciera un caballero rico por la tienda y pidiera mi mano. ¿Acaso era aquella mi única oportunidad de empezar una vida propia? ¿Era una oportunidad para dar a conocer mi poesía a otra alma creativa como yo?
Mientras ayudaba a recoger los platos de la cena, mi madre me puso una mano en la mejilla.
−Eres una chica muy guapa. Encontrarás a un buen hombre, como tu padre. Un hombre que no le tenga miedo al trabajo duro.
Entonces, me dio una suave palmadita, como si pudiera hacer desaparecer todas mis preocupaciones por arte de magia.
Más tarde, en mi dormitorio, puse el bombín del señor Rodin en una sombrerera que había encontrado junto a los cubos de basura, fuera de la tienda. Lo até con un lazo marrón y lo metí debajo de mi cama, con la esperanza de poder devolvérselo al día siguiente, de camino al trabajo.
Estuve mirando el reflejo de la luna en el techo de mi cuarto durante un largo rato, y recordando sus ojos mientras me observaba. Me imaginé acariciándole la mejilla sin afeitar, sintiendo su calor en la cara cuando se me acercara. Tuve unas sensaciones extrañas que me provocaron un cosquilleo en el cuerpo. Por primera vez en mi vida, me vi como una adulta, y no como una niña.
Capítulo 2
Era raro ver mi sombra mientras caminaba por la calle empedrada hacia la sombrerería. Entre los chaparrones constantes y el mal olor que surgía del río y que quedaba suspendido sobre la ciudad como una neblina, el sol apenas aparecía. Su calor me animó el espíritu, pero la idea de volver a ver al señor Rodin me había alegrado mucho antes de salir de casa.
Torcí la esquina, pero me llevé una decepción al ver solo a los tenderos que, como de costumbre, sacaban su género a la calle.
−Buenos días, señorita.
Di un paso atrás cuando el señor Rodin salió, repentinamente, de la puerta de una tienda que estaba cerrada.
−¿Siempre es usted tan atrevido cuando persigue a posibles modelos, señor Rodin? −le pregunté.
Me cuadré de hombros, para demostrarle que no me gustaba que me acosara de aquella forma. Sin embargo, en realidad tenía mariposas en el estómago.
−Perdóneme. Solo he venido a preguntar si había visto mi sombrero. Parece que lo he perdido.
La alegría que sentí al verlo de nuevo provocó mi valiente respuesta.
−Y no quería encontrarse con la señora Tozier una vez más, ¿verdad?
Aquella era la primera vez que flirteaba con un hombre.
Él arqueó las cejas y sonrió con picardía.
−Qué astuta es usted, señorita Bridgeton. Parece que ya me conoce bien.
−Oh, señor Rodin, algo me dice que apenas he rascado la superficie. Sin embargo, encontré su sombrero antes que la señora Tozier −dije, y le entregué la caja redonda, que él inspeccionó por encima y por debajo con sumo interés.
−Mi sombrero nunca había tenido mejor aspecto −dijo.
−Estoy de acuerdo, señor Rodin −respondí yo con una sonrisa−. Y ahora, si me disculpa, tengo que irme a trabajar.
−Umm... Discúlpeme, señorita Bridgeton. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus planes para después del trabajo?
Yo me detuve y lo miré. Era cierto que yo no pertenecía al círculo de la aristocracia, en el que los caballeros debían enviar tarjetas de visita para solicitar la compañía de una dama. Sin embargo, me sorprendió aquel comportamiento tan poco convencional; aunque, ¿qué podía esperar de un hombre que había estado observándome durante cuatro días antes de hablar? Pensé en lo que haría yo por mis hermanas. ¿Me rendiría fácilmente si pensara que necesitaban algo de verdad?
−Debe de querer mucho a su hermano, señor Rodin.
Él abrió la tapa de la sombrerera y me sonrió mientras se calaba el bombín.
−Pues sí, es cierto, pero ¿por qué lo dice usted?
Él no se había dado cuenta de que yo le había arreglado cuidadosamente los bordes desgastados del ala del sombrero.
−Porque está claro que no se va a rendir, ¿no? Por muy grosera que sea yo.
Entonces, me observó con un nuevo interés.
−¿Está siendo grosera?
−¿Lo ve? ¡Usted ni siquiera se da cuenta! −repliqué yo.
Él se echó a reír, y su risa fue tan espontánea que yo sonreí de nuevo, sin poder evitarlo.
−Señorita Bridgeton, le aseguro que mis intenciones son honorables. ¿No es usted lo suficientemente mayor como para aceptar una sencilla invitación para dar un paseo por el parque y tomar un helado?
−¿Con qué propósito, señor Rodin?
Sabía que, si aceptaba, oiría hablar más de su propuesta. Además, temía que mi interés no tuviera su origen solo en su propuesta, sino más bien en verlo de nuevo a él.
−Está bien, señor Rodin −dije−. ¿Quiere que nos reunamos en la puerta oeste de Cremorne Gardens, entonces? ¿A las cinco de la tarde, más o menos?
−Estoy deseándolo, señorita Bridgeton. Así podrá hacerme todas las preguntas que, seguro, están rondándole por esa preciosa cabecita.
Con el helado en la mano, dejamos atrás el kiosco de baile y nos alejamos de la multitud y de la música del escenario. Hacía una tarde muy agradable en los jardines. Había farolillos colgados de los árboles, y las lucecitas brillaban en el atardecer. Soplaba una brisa suave que mantenía alejado el mal olor del río, al menos por el momento.
−Hábleme de su hermano, señor Rodin.
Yo tomé un poco de helado con mi cucharita mientras pasábamos, por debajo de unos arcos cubiertos de parras y de glicinias, hacia la otra parte del parque. Me pareció que allí podríamos hablar con más tranquilidad.
Recorrimos aquel túnel en silencio, y la sombra fresca me resultó tan agradable como el helado que estábamos tomando.
−¿Qué le gustaría saber de él? −me preguntó el señor Rodin.
−¿Por qué no me habla de su trabajo?
En aquel momento, se me cayó un poco de helado sobre la pechera del vestido. Hice una mueca de desagrado, y el señor Rodin se ofreció para sujetarme el cucurucho mientras yo rebuscaba un pañuelo en mi bolso.
−Tenga, señorita Bridgeton. Tenga el mío.
Se sacó el pañuelo del bolsillo y, rápidamente, me limpió el helado. Yo sentí el ligero roce de sus dedos en el pecho. Se me escapó un jadeo.
−¡Por favor, señor Rodin!
−Disculpe, señorita Bridgeton. Me parecía sencillo quitarle el helado sin tocar su...
Yo arqueé las cejas.
−Entiendo, señor Rodin. No es necesario que me lo explique.
Yo tomé su pañuelo y me limpié el lugar donde había caído el helado. Tenía las mejillas ardiendo.
−Tal vez deberíamos buscar un sitio para sentarnos.
−Oh, sí, por supuesto. Mire, aquel parece un lugar agradable.
Esperó mientras yo me sentaba. Después, me ofreció lo que quedaba de mi cucurucho de helado, pero yo negué con la cabeza. Él tiró ambos cucuruchos a una papelera y se sentó a mi lado.
−Por favor, señor Rodin, continúe. Me estaba hablando de su hermano −dije yo.
−Acerca de Thomas... Bien, es un tipo complejo, como lo son la mayoría de los hombres que están en su situación. Supongo que su pasión es el arte, y es lo que provoca todos sus impulsos.
−Discúlpeme, pero ¿es bueno? ¿Ha expuesto su obra públicamente?
Él me miró con curiosidad.
−¿De veras no ha oído hablar de él?
−No, lo siento.
−Su obra anterior fue expuesta en la galería de la Royal Academy. Creo que todavía hay colgados dos de sus cuadros en la exposición permanente, por insistencia de uno de sus patrocinadores.
−Eso es impresionante. Debe de estar usted muy orgulloso.
−Ya le he dicho, señorita Bridgeton, que es un hombre con talento. No es perfecto, claro que no, pero es brillante y decidido. Es un romántico. Su obra se centra principalmente en la mujer, y utiliza imágenes poéticas, historias religiosas y leyendas para darles forma a sus ideas. Aunque, en realidad, su inspiración son sus musas.
−¿A qué se refiere usted con «sus musas»?
−Deje que se lo explique con claridad, señorita Bridgeton. Mi hermano tiene un amor profundo y perdurable por las mujeres. Algo como reverencia, diría yo. Thomas mira a las mujeres con la misma maravilla que otros hombres reservan para las estrellas o el amanecer.
−Vaya, qué bonito −dije yo. Por el rabillo del ojo, vi a una pareja que recorría apresuradamente la densa vegetación que había junto al túnel. No tuve ninguna duda de lo que iban a hacer−. ¿Y la fraternidad cuenta con muchos miembros, señor Rodin? ¿Y con otras modelos?
−Somos varios, sí... Artistas como Thomas, algunos diseñadores como yo... También contamos con un poeta, un periodista y un escritor, y otros individuos. No tiene por qué preocuparse, señorita Bridgeton. Somos un grupo unido, y estamos muy atentos los unos de los otros.
Desde el otro lado del muro se oyó un suspiro de lujuria femenino. Yo seguí mirando el rostro del señor Rodin. Él siguió hablando, pese a los sonidos que nos llegaban desde tan cerca.
−Nos sentimos orgullosos de nuestras creencias y nuestras aspiraciones. Cada uno tiene un propósito distinto, pero somos...
−Oh, sí... sí, eso está muy bien... −la mujer exhaló un sonoro suspiro−. Vamos a ver −dijo−, el regalito que tienes para mí...
Oí la risa suave de un hombre.
−Vaya, sí que eres ansiosa.
Mi mente se llenó de imágenes de lo que estaba haciendo aquella pareja, y me humedecí los labios.
−... profesionales y discretos −dijo el señor Rodin.
Yo estaba muy ruborizada. Tenía los puños apretados en el regazo e intentaba mantenerme distante de lo que estaba sucediendo al otro lado del muro, tanto como, aparentemente, estaba el señor Rodin. Quise preguntarle si podíamos ir a conversar a otro lado, pero parecía que él estaba tan tranquilo, y yo no deseaba que supiera lo inquieta que me sentía.
−¿Discretos? −pregunté yo con la voz quebrada−. Ah, sí, eso es admirable.
A través de las flores nos llegó un gruñido gutural y, al instante, el señor Rodin lo reconoció. Sonrió ligeramente, y apartó la vista un instante.
−¿Quería hacerme más preguntas, señorita Bridgeton?
−¡Oh, querida! ¡Qué extraordinaria habilidad la tuya! −gruñó el hombre, entre los arbustos.
Yo giré la cabeza y me tapé la boca para ocultar mi sonrisa. Carraspeé en voz alta con la esperanza de alertar a la pareja de que no estaban solos. Sin embargo, eso no sirvió para disuadirlos en absoluto.
−Vamos, querido, estate quieto. Ya estás listo.
−Pero... yo he pagado una hora −comentó el hombre con la voz ligeramente agitada.
−Entonces, ¿es culpa mía, o qué? Además −dijo ella−, nadie ha dicho que no podamos buscar otro bonito lugar para intentarlo otra vez, ¿sabes?
Se oyó una carcajada.
Yo estaba tan fascinada con su conversación, que casi me había olvidado de que el señor Rodin continuaba sentado a mi lado. Lo miré, y dije:
−Oh, vaya, ¿qué es lo que me ha preguntado, señor Rodin?
Él sonrió aún más, y se le formó un hoyuelo en la mejilla.
−Que si quería hacerme más...
−Ah... ah... Oh, sí, sí, eso está muy bien, querido. Muy, muy bien.
La mujer comenzó a suspirar rítmicamente.
−Tal vez debiéramos irnos −susurré, cuando los sonidos de la pasión de la pareja comenzaron a aumentar de volumen. Yo nunca había oído aquellos ruidos. En la unión de mis muslos, noté un calor húmedo, y comenzaron a sudarme las palmas de las manos. Parecía que todo mi cuerpo había cobrado vida propia al oír sus gemidos de lujuria.
−¿Está segura? ¿Justo cuando las cosas se están poniendo interesantes? −me preguntó el señor Rodin, sonriendo abiertamente.
−Creo que es mejor que nos vayamos antes de que se pongan demasiado interesantes −respondí, y me puse en pie. Me temblaban las rodillas.
−Muy bien. A mí también me vendrá bien dar un paseo.
Me ofreció el brazo, y continuamos caminando hacia una pradera de césped. Allí, respiré profundamente. Me sentía como si no tuviera sangre en los pies.
−¿Se encuentra bien, señorita Bridgeton? −me preguntó el señor Rodin. Yo iba agarrada de su brazo, y él me dio una palmadita en la mano.
−Sí, yo...
La brisa nos trajo un sonoro gruñido masculino, junto a la música que estaban tocando en el kiosco. En aquella zona había muy poca gente, porque la mayoría se habían marchado a bailar.
Yo miré hacia atrás.
–Estoy bien, gracias. Umm... ¿Podríamos retomar nuestra conversación? Creo que estaba a punto de contestar a mi pregunta acerca de las otras modelos.
Él me miró de reojo.
–Por supuesto. Las modelos.... Normalmente, nuestros artistas no emplean más de una modelo a la vez. El artista, cuando elige un tema, comienza a buscar una cara que pueda completar su visión.
El señor Rodin me soltó el brazo, y yo me sentí azorada de nuevo. Caminamos juntos hasta el estanque, y observamos en silencio a dos cisnes que se deslizaban sin esfuerzo por el agua. Recordé la historia del patito feo que nos contaban a mis hermanas y a mí cuando éramos pequeñas. Sentía muchas emociones a la vez; después de haber escuchado el encuentro de aquella pareja, era más que consciente de la atracción que sentía hacia el señor Rodin.
–Tal vez pudiera acompañarla a ver algunas obras de mi hermano –me preguntó él, sin apartar la vista de los cisnes–. Así se convencería de que mis intenciones son honorables.
–Oh, señor Rodin –dije. No quería que él me considerara inmadura o indecisa–. De veras creo que es usted sincero. Por favor, entienda que me interesa su proposición. Sin embargo, mi familia no aprueba que yo trabaje posando para un artista. Para ningún artista.
–Yo podría hablar con ellos, si usted lo desea –me respondió él.
Yo alcé la mano.
–Oh, no. Me temo que eso no saldría bien. La opinión que tiene mi familia sobre los artistas es mucho peor, incluso, que la de la señora Tozier.
Él frunció el ceño.
–Eso es un problema.
Miró hacia otro lado, y yo temí que estuviera a punto de terminar con nuestra conversación.
–Sin embargo, tal vez pudiéramos vernos en la galería de arte alguna vez, y usted podría mostrarme los cuadros de su hermano –dije.
Entonces, él miró hacia abajo con una sonrisa que le iluminó el rostro.
–Espléndido. Sí, eso sería muy agradable.
Yo suspiré.
–Muy bien.
–Entonces, ¿podemos vernos el sábado? –me preguntó, quitándose el sombrero. La brisa le movió un rizo rubio y se lo colocó en la frente. A mí me dieron ganas de apartárselo de los ojos.
–Oh... ¿Tan pronto? –le pregunté, al darme cuenta de que iba a tener que inventar una buena excusa para librarme de mis tareas del sábado–. Yo... no sé si voy a poder organizar una salida con tan poca antelación.
–¿Por su familia?
Yo asentí. Entonces, él se situó frente a mí y me puso las manos sobre los hombros.
–No voy a engañarla. Los miembros de la hermandad no son santos. Somos de carne y hueso, jóvenes y a veces temerarios, y tenemos los mismos impulsos que el resto de los hombres. Sin embargo, nuestra pasión no nos convierte en personas desagradables ni temibles. Es entregarse a esa pasión lo que le confiere la belleza al mundo. ¿Lo entiende?
–Sí, creo que sí.
–¿Y me teme, señorita Bridgeton?
–No, señor Rodin. Apenas lo conozco, pero, en realidad, me preocupa más cómo voy a explicarle a mi familia mi tardanza cuando llegue a casa.
–Venga conmigo a la Royal Academy el sábado. Así podrá juzgar por sí misma si mi hermano es digno de su consideración. Después, si tiene curiosidad por saber más, tal vez le agrade visitar su estudio. Yo estaría encantado de enseñárselo en nombre de Thomas. Creo que el estudio le parecerá un lugar muy artístico.
–Yo también soy un poco artista, puesto que escribo poesía –admití, pensando en su ofrecimiento.
–Lo sabía –dijo él con una sonrisa–. Entonces, ¿nos vemos el sábado?
Yo tragué saliva. Mi confianza vaciló.
–No lo sé, señor Rodin.
–Venga. Deje que la invite a una limonada mientras lo piensa.
Me ofreció el brazo y, por aquel gesto, yo habría estado dispuesta a pensar en cualquier cosa durante un buen rato. Sin embargo, sabía que estaba haciéndose tarde, y que mi familia estaría preocupada por mí.
Volvimos hacia el paseo principal, que estaba cerca del kiosco de música donde bailaba la gente. Las tiendas ya estaban cerrando, y la gente iba al parque para refrescarse un poco y tomarse un descanso.
Esperé mientras el señor Rodin se acercaba al vendedor de limonada, y lo observé, fijándome en la buena planta que tenía de espaldas. Mientras él esperaba la cola, una mujer rubia de pelo espeso y pecho voluminoso le tocó el hombro. Él se giró sorprendido, y le dio un abrazo. Hablaron durante un momento y, después, ella se marchó. Él pagó nuestras bebidas y volvió a mi lado. Me entregó el vaso con una gran sonrisa; la bebida estaba muy fría, y me alivió la garganta reseca.
–Gracias –le dije, y miré a la mujer, que en aquel instante hablaba con otro hombre–. ¿Es una conocida suya? –pregunté con ligereza, y le di otro sorbito a la limonada.
–¿Celosa?
–Oh... no, por supuesto que no.
Él sonrió y se sentó a mi lado.
–Por favor, señorita Bridgeton, discúlpeme. No era más que una broma –dijo. Miró a la mujer y tomó un largo trago de su limonada. Después, se volvió hacia mí–. Se llama Grace Farmer. Es una vieja amiga que, de vez en cuando, posa para la hermandad. Es una excelente cocinera y una buena mujer, aunque incomprendida, creo.
–¿Y por qué?
–Porque es una mujer mundana, sospecho. Pero solo aquellos quienes la conocen bien entienden su carácter y su corazón –dijo él, y observó a Grace mientras terminaba la limonada–. Además, mi hermano admira profundamente su pelo. Es el sueño de un artista.
Yo intenté no molestarme por el hecho de que la fraternidad mantuviera relaciones con prostitutas. Mi familia no iba a aceptar eso. La sociedad ya rechazaba a las modelos por su comportamiento promiscuo, y eso ya era lo suficientemente malo. Sin embargo, tal vez ella fuera la única mujer con un pasado cuestionable.
Yo me llevé la mano a la melena pelirroja y brillante, y me pregunté qué pensaría su hermano de mi pelo. La mayor parte del tiempo lo llevaba recogido en un moño. Rápidamente, volví a apartar la mano, para que el señor Rodin no se percatara de mis pensamientos.
–Se está haciendo tarde, y tengo que tomar el barco para cruzar el río.
–Por supuesto. La acompaño al muelle –dijo él.
Caminamos en silencio hasta el lugar donde esperaba una de las lanchas, que ya se estaba llenando de pasajeros.
–Gracias, señor Rodin. He pasado una tarde muy agradable.
–Espere –dijo él, y alargó la mano hacia mi mejilla. Con el dedo pulgar me acarició una de las comisuras de los labios y, al hacerlo, me causó un estremecimiento que me recorrió los brazos.
–Era un poco de helado. No querrá que eso la delate ante su familia.
Podría haberse limpiado el helado en los pantalones, pero se lo lamió del dedo. Yo sonreí con vacilación, mientras me preguntaba cómo iba a explicarle a mi familia el papel que había tenido aquel hombre en mi retraso.
–Finalmente, no me ha dicho si vamos a vernos el sábado.
–Lo intentaré, señor Rodin –respondí–. No sé si podré...
–Sé que necesita organizarlo, pero inténtelo, por favor, señorita Bridgeton.
Yo le di la mano al barquero y subí a la lancha.
–Haré lo que pueda, se lo prometo.
Él caminó en paralelo a mí, por el muelle, mientras yo iba hacia la parte trasera de la embarcación. Después se agachó y me miró por debajo de la barandilla.
–Prométame que va a intentarlo con determinación.
–Señor Rodin.
–Señorita Bridgeton, por favor. Lo que le ofrezco podría cambiar su vida, y la de su familia.
Yo miré hacia arriba mientras reflexionaba sobre aquel comentario. En mi mundo, el arte era algo extraño, y su valor se encontraba en los grandes maestros, no en los artistas nuevos que despuntaban transgrediendo las reglas de lo convencional. Sin embargo, yo tenía que preguntarme si estaba dispuesta a conformarme con las convenciones para el resto de mi vida. ¿Merecía la pena desobedecer a mi familia, y arriesgarme, incluso, a que me repudiaran con tal de satisfacer mi curiosidad? Mi padre alemán podía ser muy obcecado y autoritario, algunas veces.
En realidad, no podía asegurarle al señor Rodin que iba a ir al museo con él; sin embargo, quería ver su sonrisa una vez más.
–Oh, está bien. ¿A qué hora, entonces? –le pregunté, casi con desesperación.
–¡Espléndido! A las diez en punto –me respondió.
Alcé la mano para decirle adiós.
–Nos vemos entonces –gritó.
Lo perdí de vista mientras él volvía desde el muelle hacia los jardines. Posé la mano en el regazo y me sentí como una boba por preguntarme si él regresaba junto a Grace Farmer. ¡Vaya minucia! Yo tenía cosas mucho más importantes en las que pensar, como por ejemplo, en cómo podía escapar de la vigilancia de mi madre aquel sábado.
Capítulo 3
Aquella noche, había sufrido dolor de estómago a causa de los nervios. Cuando me ocurría aquello, apenas podía comer, y mi madre se daba cuenta al instante de que yo estaba preocupada por algo. El señor Rodin se había tomado muchas molestias para convencerme de que su hermandad de artistas era muy valiosa y, cuanto más pensaba yo en mis opciones, más me molestaba el estómago.
–¿Te has tomado el láudano, Helen? –me preguntó mi madre, mientras retiraba el cuenco de gachas, que yo apenas había tocado. Mis padres y mis hermanas ya habían terminado de desayunar y estaban ocupándose de sus tareas.
Yo todavía no había tenido el valor de decirle que me iba a marchar a pasar el día fuera. Sabía que no podía decirle la verdad, porque no me permitiría salir. Además, ni siquiera yo misma sabía aún si era inteligente salir a solas con el señor Rodin. Sin embargo, quería conseguir mi independencia, necesitaría más información. Hasta que no supiera más, no tenía ningún motivo para poner a mi familia sobre aviso.
–Hoy me han invitado a un... picnic –dije yo, atragantándome con la mentira, mientras comenzaba a lavar platos.
–Oh, qué agradable, nena. Me alegro de que salgas. ¿Quién va a ir? –me preguntó mi madre, y me miró con tal deleite que a mí me ardió el estómago. Creo que mi madre me veía como una ermitaña, aunque nunca me lo había dicho.
–Algunas chicas de la tienda.
–¿Y habrá algún caballero, por casualidad? –inquirió, con una mirada de esperanza, por si acaso había posibilidades de ir forjando algún matrimonio.
Yo intenté que mi sonrisa pareciera genuina.
–No me lo dijeron, mamá. No lo sé.
–¿Y dónde es el picnic?
A mí se me quedó la mente en blanco. No había previsto más preguntas.
–Umm... en Cremorne –mentí de nuevo, y el estómago se me encogió.
Ella me dio una palmadita en la mejilla.
–Bien, me parece muy bien, y te vendría bien salir un poco más. Entonces, ¿no cuento contigo para la hora de cenar?
Yo negué con la cabeza.
–No, será mejor que no. Tomaré la lancha antes de las diez.
–Tal vez tu padre debiera ir a buscarte al embarcadero. No me gusta que vayas sin acompañante, y menos a esas horas.
–Estaré perfectamente, mamá. A ninguna de las otras chicas las va a recoger su padre. No te preocupes.
Entonces, me puse a recoger unas cuantas cosas, antes de que a ella se le ocurrieran más preguntas.
–¿Helen?
Oí mi nombre mientras salía hacia el camino delantero, y me giré. Mi madre se acercaba con el parasol en la mano.
–Que no se te olvide usar esto. Ya sabes que te quemas enseguida.
–Gracias, mamá. Y ahora, por favor, no te preocupes más. Voy a estar muy bien –le aseguré.
Hacía una mañana preciosa. Noté el sol cálido en la cara mientras la lancha atravesaba el río. El mal olor del agua era lo único que estropeaba un poco mi alegría por haber podido salir de casa con tan pocas preguntas.
Recorrí la calle apresuradamente, lamentando no poder permitirme alquilar un coche para no estar desarreglada cuando viera al señor Rodin. Torcí la esquina de la galería y lo vi paseándose por delante del edificio. Se detuvo y miró su reloj. Yo tampoco tenía dinero para permitirme aquel lujo, así que tenía que guiarme con las campanadas del nuevo reloj de la torre del Parlamento.
–Señor Rodin –dije, con la voz un poco entrecortada, y sonreí mientras aminoraba el paso.
–Señorita Bridgeton –dijo él. En aquel preciso instante, el reloj dio la hora–. Espléndido. Llega usted justo a la hora.
Me ofreció el brazo, y entramos al museo. La Royal Gallery era un precioso museo; sala tras sala de mármol brillante y altísimos techos. Los cuadros tenían marcos dorados y estaban colgados al nivel de los ojos, y más arriba.
–Los artistas quieren ocupar el lugar que está al nivel de los ojos –me explicó el señor Rodin–. Así, saben que su obra cuenta con la aprobación del comité.
–¿Y dónde está el trabajo de su hermano, señor Rodin? –pregunté yo, buscando con la mirada por las paredes, preguntándome si reconocería su trabajo cuando lo viera.
–En la tercera fila, comenzando desde arriba... Allí. Es una pieza muy brillante. Debería estar más baja, pero mi hermano tiene problemas para cumplir los deseos del comité.
Yo lo miré con extrañeza, y él sonrió.
–Thomas abandonó la academia como forma de protesta por las enseñanzas que se imparten en ella, y nunca ha conseguido recuperar la buena relación con el comité. No tiene muchos amigos influyentes –me explicó, y volvió a mirar el cuadro–. En realidad, señorita Bridgeton, creo que, en el fondo, él quería que el comité juzgara su obra por su propio mérito, y no por su reputación.
Yo observé la pintura. Era un precioso retrato de una mujer apenas cubierta con una rica tela azul. Lo que más me atrajo fue la luz de su mirada. Sus ojos estaban llenos de vida.
–No debe dejar que esto influya en su decisión, señorita Bridgeton. A menudo, en la vida, los genios son los más incomprendidos.
–Oh, de veras, eso lo entiendo.
Lo miré de reojo, y él volvió a sonreír.
La fe que William tenía en la obra de su hermano era lo que la hacía destacar del resto de los cuadros. Yo sabía poco sobre Thomas Rodin, el artista, pero cuanto más tiempo pasaba con su hermano, más lo reverenciaba y más deseaba conocerlo. Comencé a darme cuenta, también, de que estaba dispuesta a correr cualquier riesgo con tal de estar con William.
Proseguimos nuestra visita, y llegamos a una estatua de un varón desnudo, reclinado, como si estuviera relajándose en una pradera durante un día agradable. Cada uno de sus músculos estaba intrincadamente esculpido con realismo y precisión, y mis ojos se vieron atraídos inmediatamente hacia el tamaño de su falo, que descansaba fláccido contra su pierna. Nunca había visto la forma masculina, y me pregunté en silencio si estaba proporcionada.
–Artísticamente aumentado –me dijo el señor Rodin, al oído.
–Oh, yo no estaba...
Él arqueó una ceja.
Yo me sonrojé, y aparté la mirada.
–Querida señorita Bridgeton, en lo referente al arte, solo una persona inteligente se haría tales preguntas.
–Gracias, señor Rodin, pero ¿cómo lo ha sabido?
–Su cara es como un libro abierto.
–Lo siento. Supongo que me encuentra demasiado ingenua.
–Todo lo contrario. Me parece que su inocencia es algo muy bello.
–Tiene usted una maravillosa manera de hacer que me sienta bien, señor Rodin –le dije yo, sonriendo.
Él me tocó el brazo.
–Quiero que se sienta cómoda y pueda preguntarme cualquier cosa. Ya sé que mi hermano va a quedar encantado con usted, tanto como yo. Sus ojos profundos y su pelo rojo y brillante... Es usted precisamente lo que la hermandad ha estado buscando.
–Me halaga.
–Señorita Bridgeton, los halagos no tienen nada que ver con esto. Estoy intentando convencerla de que pose para nosotros.
–¿Para nosotros? ¿Usted también pinta? –pregunté yo con el corazón un poco acelerado al pensarlo.
–¿Yo? No. Yo le dejo la pintura a mi hermano.
Mientras recorríamos las salas, yo me quedé impresionada por el gran conocimiento del arte que tenía el señor Rodin, aunque dijera que no tenía inclinaciones artísticas. Parecía que siempre estaba comparando las obras de su hermano con las obras tempranas de Miguel Ángel.
Después de visitar la galería, fuimos a los jardines. El señor Rodin arrancó una rosa de un rosal y me la entregó.
–Gracias –me dijo–, por haber venido hoy.
Yo me llevé la flor a la nariz e inhalé profundamente su olor.
–Gracias por pedírmelo. Ha sido un día muy agradable.
–¿Y todavía tiene alguna preocupación, o quiere hacerme alguna pregunta?
Yo lo estudié durante un momento; todavía dudaba sobre si aceptar o no su oferta, porque sabía que mi familia sería muy difícil de convencer.
–Le ruego que me conceda un día más para pensarlo –le dije; mi voz tuvo un ligero tono de súplica, porque temía que ante aquel retraso a la hora de darle una respuesta le hiciera cambiar de opinión.
Él me miró dubitativamente.
–Por favor, señor Rodin. Me siento muy halagada. Sin embargo, debe usted entender que nunca había recibido una oferta así.
Él sonrió, aunque parecía receloso.
–Por supuesto.
Yo suspiré de alivio, y sonreí también. Aparté la mirada y me puse las manos sobre el estómago en un intento de calmar los nervios.
–¿Está segura de que todo va bien, señorita Bridgeton? –preguntó él.
Yo alcé una mano.
–Sí, yo... estoy bien. Tal vez me viniera bien tomar una soda.
Sabía que pronto tendría que tomar mi medicina.
Él se fue en busca de un vendedor, y yo me reproché a mí misma el hecho de ser tan nerviosa.
El señor Rodin no volvió a presionarme para que le diera una respuesta. Hablamos de otros temas y, un poco después, aquella tarde, llamó a un carruaje para acompañarme al embarcadero.
En el muelle, me entregó una tarjeta con el nombre y la dirección de su hermano.
–Si toma alguna decisión, podrá encontrarme allí.
–Gracias de nuevo, señor Rodin –le dije con una sonrisa–. Le prometo que lo pensaré.
Al día siguiente, en el trabajo, un niño entró en la tienda, se quitó la gorra y se acercó al mostrador. Llevaba un precioso ramo de flores.
–Fuera hay un caballero que me ha pagado un chelín. Dice que le dé estas flores a la chica más guapa de la tienda –dijo. Miró a su alrededor y se encogió de hombros–. Supongo que es usted, ¿no?
Yo tomé el ramo de flores y le di las gracias al niño. Después miré la tarjeta, moviéndola hacia la luz para poder leer lo que había escrito en ella.
Querida señorita Bridgeton:
Muchas gracias por la agradable tarde de ayer.
W. R.
–Señorita Bridgeton, ¿ha venido un cliente casi a la hora de cerrar? Recuerde que hoy es domingo y debemos cerrar pronto, y tengo mucho que hacer –dijo la señora Tozier. Al ver las flores que yo tenía en las manos, abrió mucho los ojos–. ¿Son de un admirador secreto?
Yo me guardé la tarjeta en el delantal.
–¿Oh, esto? No, las ha traído un niño para... la propietaria.
–¿Tenían tarjeta?
–No, señora. Me dijo que el hombre que las enviaba quería expresar su agradecimiento –respondí yo, mientras intentaba recordar, frenéticamente, las ventas recientes–. Mencionó algo sobre un sombrero de viaje para su esposa.
Ella se quedó desconcertada.
–¿Sin nombre? –preguntó. Entonces, se le iluminó la mirada–. ¡Ah, el señor Smythe!
Al ver que por fin aceptaba mi mentira, asentí para afianzar el engaño. Mi estómago sufrió una severa punzada de dolor que me recordó el estrés que yo misma me causaba.
Me alegré de que la tienda cerrara pronto. Después de rehusar educadamente la invitación de la señora Tozier para que cenara con ellos, me fui a dar un paseo por el parque, para aclararme un poco la mente.
–¡Señorita Bridgeton!
Una voz familiar me llamaba a mis espaldas. Me volví, y vi al señor Rodin acercándose apresuradamente. Tenía la cara sonrojada por la carrera.
–He pensado que tal vez la sombrerería cerrara hoy un poco antes, ya que es domingo.
Me sonrió, y a mí me temblaron las rodillas. No sabía exactamente en qué momento había empezado a fantasear con el señor Rodin y conmigo. Tal vez fuera solo por el hecho de que, hasta aquel momento, nunca me había prestado atención ningún hombre. Sin embargo, parecía que él estaba interesado de verdad.
–Me preguntaba si ya ha tenido oportunidad de tomar una decisión.
–Le agradezco su paciencia, señor Rodin, y su tenacidad –dije yo, mientras agarraba con fuerza el parasol.
–Mi hermano dice que, una vez que he decidido algo, soy como un perro con un hueso.
Su encantadora sonrisa me dio seguridad.
–Me alegro de que no se haya rendido.
Él estaba arreglado con pulcritud. Llevaba una chaqueta marrón y unos pantalones oscuros. Se había peinado los rizos hacia atrás, y eso acentuaba la línea de su mandíbula. En sus ojos, vi un apetito muy agradable.
Aunque sabía perfectamente que no era decoroso que una joven aceptara tal proposición, no tenía ningún motivo para temer al señor Rodin. Mi temor era que él perdiera su determinación si yo volvía a responder que no.
Entonces, él sacó una rosa con un tallo muy largo que llevaba a la espalda, y me la dio.
Yo la acepté encantada y me llevé los delicados pétalos de la flor a los labios. Inhalé profundamente su fragancia. Dos veces, no, tres veces me había regalado flores.
–¿Recibió mis flores? –me preguntó él, ladeando la cabeza.
Yo vacilé. Traté de encontrar la mejor manera de explicarle lo que había ocurrido.
–Sí, muchas gracias. Sin embargo, lamento decirle que tuve que regalarlas. No está permitido aceptar regalos en la tienda.
–Tomo nota. Entiendo que una mujer de su belleza pueda causar problemas en ese sentido.
Yo aparté la mirada.
–Por favor, señor Rodin.
–Lo digo muy en serio, señorita Bridgeton.
Él me observó durante un largo instante, dándose golpecitos con el sombrero en la pierna. Después, sonrió.
–Bueno, todavía queda por ver si puedo convencerla de que venga a visitar el estudio de mi hermano.
Yo no podría haberle dicho que no, ni aunque mi vida dependiera de ello.
–Muy bien. Aunque se dará cuenta de que es muy poco apropiado que yo acepte su invitación sin acompañante.
Él me miró de arriba abajo, y admito que me deleitó. En la línea que yo estaba a punto de cruzar había algo muy atrevido.
–Creo que tiene usted una buena cabeza sobre los hombros, señorita Bridgeton. Le doy mi palabra de que seré un caballero.
Tomé su brazo con la esperanza de que no fuera demasiado caballeroso. Durante las últimas noches había soñado cómo serían sus besos. Aparté la mirada, porque noté que me estaba ruborizando de nuevo.
El señor Rodin y yo caminamos tranquilamente por el parque hacia la fila de carruajes que esperaban pasajeros. Él me ayudó a subir al asiento de uno de ellos y, después, se sentó a mi lado.
–Cheyne Walk –le dijo al cochero.
El carruaje abierto dio un tirón hacia delante, y yo abrí el parasol para protegerme del sol de la tarde.
–¿Está su hermano en el estudio? –pregunté con los ojos fijos en la carretera. No me atrevía a mirarlo. Ya me sentía desvergonzada al ir con él sin la compañía adecuada.
–Si no está, llegará pronto. Mencionó que tenía que reunirse con algunos miembros de la hermandad esta tarde.
–¿Vive usted en el estudio con su hermano? –pregunté.
Lo miré de reojo. Tenía un precioso perfil, y me di cuenta de que tenía una hendidura en la barbilla, en la que yo no me había fijado aún.
–Cuando estoy en Londres, sí, me quedo con Thomas. Al principio, me resultó un poco difícil acostumbrarme a sus manías –dijo, y se rio–. Thomas pinta cuando está de humor. De noche, o de día.
Yo sonreí. Parecía que tenía mucho que aprender sobre el excéntrico Thomas Rodin.
El carruaje iba dando tumbos por la calle empedrada, y el sol empezó a calentar demasiado. Yo me había bañado y me había puesto uno de mis mejores vestidos, y un corsé que me había regalado una de las chicas de la tienda. Sin embargo, el calor con tantas capas de ropa era sofocante.
Por fin, el coche se detuvo ante un edificio de dos plantas, alto y estrecho. Tenía un pequeño balcón que daba a la calle. Era sencillo y limpio, y parecía que estaba en un buen barrio. Eso me tranquilizó un poco.
El señor Rodin me ayudó a bajar a la acera y me acompañó hasta una puerta pintada de rojo.
–Ya hemos llegado.
Dentro, mis ojos tuvieron que acostumbrarse a la penumbra del vestíbulo. La entrada era estrecha, y había una habitación pequeña a la derecha. Miré hacia el interior. En la estancia no había muebles, tan solo estanterías de suelo a techo que cubrían todas las paredes y que estaban atestadas de libros.
–Los miembros de la fraternidad son ávidos lectores –dijo el señor Rodin–. Venga, voy a enseñarle el estudio. Está en el piso de arriba.
Puso la mano en mi espalda para guiarme hacia una escalera de caoba. Me permitió subir primero, y llegamos a un descansillo del que partía otro tramo de peldaños, girando bruscamente a la derecha.
Yo pasé la mano por el papel de la pared, que era del color de los rubíes y tenía una textura aterciopelada.
–Este papel es precioso.
Él posó la mano en la pared, junto a la mía.
–¿Le gusta? –me preguntó.
Yo intenté ignorar su cercanía y la forma en que su voz reverberaba dentro de mí.
–El color es muy elegante. Es como el del vino tinto –dije y, al mirarlo, me di cuenta de que tenía una sonrisa de satisfacción.
–Esa fue mi inspiración.
–¿Su inspiración? –pregunté yo, observando el bello color de la pared.
–Este fue uno de los primeros diseños que le vendí a un fabricante de aquí, de Londres. Lógicamente, es para una clientela muy limitada, pero es un comienzo –dijo él, y se rio de buena gana–. Dudo que mis diseños se expongan alguna vez en la academia.
–Hay más hogares en el mundo que museos o galerías, señor Rodin –respondí yo, sin dudarlo. Él bajó la mano y, al hacerlo, rozó la mía.
–Gracias. Nunca lo había visto así.
Yo continué subiendo, más consciente que nunca de su presencia. Al terminar el tramo de escalera, había un amplio pasillo y, justo delante de mí, un arco que se abría a una gran estancia. A mi derecha, el corredor contaba con cuatro puertas más y terminaba en una ventana vestida con un delicado visillo de encaje. De la habitación más grande emanaba un olor pútrido, y yo me llevé la mano a la nariz.
–Oh, Dios mío, ¿a qué huele?
El señor Rodin se echó a reír.
–Thomas le diría que es el olor del dinero.
Me tocó la espalda ligeramente para indicarme que siguiera avanzando.
–Se acostumbrará. Es el aceite de linaza y el limpiador de los pinceles –me dijo, por encima de mi hombro–. Usted huele mucho mejor.
–Señor Rodin –dije yo con una risita.
Entonces, él me rodeó, y su pecho se rozó contra mi costado. Yo contuve el aliento; la reacción de mi cuerpo hacia él me puso nerviosa.
–Pase.
Me hizo un gesto para que entrara en la habitación, y yo me detuve un momento para que mis ojos pudieran ajustarse al paso de la penumbra del pasillo a la luminosidad que entraba por las ventanas de la espaciosa habitación. Parecía que se había retirado una de las paredes para crear un enorme estudio. En uno de los extremos del espacio había infinidad de caballetes, taburetes y una chaise longue cubierta con preciosos vestidos. Era más parecido a las bambalinas de un teatro que al estudio de un artista. En el otro extremo había un escritorio y una estantería que contenía cosas exóticas y más libros. Había una chimenea con la embocadura de mármol negro y, ante ella, varias butacas. Justo enfrente de la chimenea estaba la puerta del balcón. El señor Rodin las tenía abiertas, y los papeles que estaban prendidos a los lienzos se movían con la brisa de verano.
–Puede mirar lo que quiera –me dijo el señor Rodin, mientras caminaba por la habitación.
El viento hizo volar un esbozo que cayó a mis pies. Me agaché a recogerlo al mismo tiempo que el señor Rodin, y nuestros dedos se rozaron brevemente. Yo solté el papel y me giré para que él no viera el rubor de mis mejillas.
–¿Ha pintado alguna vez, señorita Bridgeton? –me preguntó, mirándome fijamente.
Supongo que su pregunta no era extraña. La mayoría de las mujeres bien educadas de Londres sabían música, pintaban y escribían poesía.
–Solo he escrito unos cuantos poemas. Me temo que no tengo mucha práctica –dije. Entonces, miré el boceto. Era un desnudo femenino hecho a carboncillo. La mujer estaba tendida en un diván con una tela cubriéndole las piernas. Aparté la vista y miré las pinturas que había apoyadas en la pared, preguntándome si me pedirían que posara desnuda.
Sin decir nada, él puso el boceto sobre los demás, que formaban una pila sobre el escritorio, y los sujetó poniéndoles un libro encima.
–¿A quién le gusta leer? –me preguntó, mirándome mientras yo inspeccionaba los cuadros que había apoyados en la pared. En uno de los grupos, había unas doce pinturas con fondos distintos, pero siempre el rostro de la misma mujer.
–Leo casi cualquier cosa, señor Rodin. Sin embargo, tengo predilección por Dickens.
Él se rio suavemente.
–Un buen tipo, Charles −dijo, mirando al suelo−. Demasiado ferviente, pero con buena intención.
−¿Lo conoce? −le pregunté con los ojos muy abiertos.
Él se encogió de hombros.
−Vino a cenar una noche. Tiene muchas ideas sobre la reforma social.
Yo observé su expresión, preguntándome si debía creerlo o no. Había empezado a pensar que, tal vez, el señor Rodin no hubiera exagerado tanto en cuanto a la fama de su hermano.
−¿Estos cuadros los ha pintado su hermano?