
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
La Ciudad de México recibe a Aníbal con una potente mezcla de asombro y miedo. Tras el divorcio de sus padres, Aníbal se muda con su madre de la tranquila ciudad de Irapuato a esa colosal urbe, donde ingresa a la Prepa 8. Ahí conoce a un peculiar grupo de amigos que ha desarrollado una excéntrica teoría en contra de la tecnología posterior a 1986. La amistad que Aníbal entabla con ellos lo conducirá al emocionante Arcade Club, pero también lo acercará a la delgada línea que separa la diversión del peligro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramos Revillas, Antonio
Arcade Club / Antonio Ramos Revillas. – México : SM, 2023
136 p. ; 23 x 15 cm. (Gran Angular ; 101 M)
ISBN : 978-607-24-5019-6
1. Novela mexicana. I. t. II Ser.
Dewey 863 R36
Texto D. R. Antonio Ramos Revillas, 2023
Ilustración de portada © César Evangelista Bautista "Mr. Kone", 2023
Dirección de Producto: Mara Benavides
Gerencia de Literatura Infantil y Juvenil: Mónica Romero Girón
Coordinación Editorial: Estela Ruiz Torres
Dirección de Arte y Diseño: Quetzal León Calixto
Edición: Carlos Sánchez-Anaya Gutiérrez
Diagramación: Iván W. Jiménez
Primera edición, 2023
D. R.© SM de Ediciones S. A. de C. V., 2023
Magdalena 211, Colonia del Valle,
03100, Ciudad de México
Tel.: (55) 1087 8400
www.ediciones-sm.com.mx
ISBN: 978-607-24-5019-6
ISBN: 978-968-779-177-07 de la colección Gran Angular
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
Registro número 2830
Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, o la transmisión por cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
La marca Gran Angular ® es propiedad de Fundación Santa María.
Prohibida su reproducción total o parcial.
La marca SM ® es propiedad de Fundación Santa María,
licenciada a favor de SM de Ediciones, S. A. de C. V.
Esta obra se realizó con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura.
Hecho en México / Made in Mexico
1
Escribo esto en una máquina Olivetti modelo Lettera 32. El teclado metálico tiene unos ganchos y un resorte que hace que se mueva una palanca escondida que impulsa la letra hacia el papel. Los tipos, que son los moldes de las letras, se estampan sobre una cinta negra —hay algunas con una franja roja, por si quieres cambiar de color— y después se incrustan en la hoja en blanco, lanzando con fuerza la cinta contra el papel y dejando las marcas de las letras sobre él.
El sonido es electrizante, como un chicotazo. Slash. Slash. Slash. Puñetazos en la cara. Golpes de acero contra acero. Letras cayendo. Un relámpago. Pam. Pam. Pam. Lo curioso es que, cuando tomas ritmo, el ruido deja de ser molesto y se vuelve tranquilizador. Un aguacero de palabras. Un chipi chipi de consonantes. Tamborileo de letras. Erre con erre,ese con ese,i griega con i griega… Una melodía que los dedos componen sobre el teclado.
Esto que escribo es una bitácora, que es como un diario. Eso lo aprendí en la prepa, justo antes de irnos a casa por la pandemia.
—Escriban —nos recomendó el maestro de Redacción—. Tal vez puedan encontrar algo nuevo de ustedes al hacerlo en estos meses en los que, sin duda, estaremos encerrados…, y creo que irá para largo.
Pero… ¿escribir para encontrar qué? Claro, algo que decir.
Busqué de reojo a León en la clase y no lo encontré. Sentí un nudo en la garganta porque ya hacía una semana que no lo veía, desde que todo aquello había pasado. Además, el mundo parecía arder. En WhatsApp había muchas fotos de gente encerrada en sus casas, de ambulancias entrando a los hospitales e incluso de cuerpos de enfermos que no eran recogidos por el personal de las funerarias, por miedo. Sin embargo, lo que más temor me causaba eran los videos de ciudades desiertas: en Venecia no había turistas y en Nueva York no se veía a nadie en las aceras. Era como si el planeta, al fin, hubiera decidido detenerse y todas las películas sobre el fin del mundo se hubieran vuelto realidad.
Llevamos casi dos años encerrados y, al menos, año y medio con clases por internet, y sigo sin ver a León, a su hermano Abel y a Lucio. Es como si la pandemia se los hubiera tragado.
Tal vez debería hacer eso con esta bitácora, justo eso: encontrar una historia… o, más bien, contar mi historia. No tengo que esforzarme mucho porque sé con claridad lo que debo decir; sé qué momentos debo narrar.
Mientras merodeo por mi pasado, pienso una vez más en la agradable sensación de oprimir las teclas y ver cómo cambian las palabras en un santiamén, y, con esas palabras, el destino de lo que se quiere contar.
Por ejemplo, líneas atrás iba a poner una palabra más precisa para describir la sensación que produce el sonido de las teclas: el sonido se vuelve terapéutico. En lugar de eso, escribí tranquilizador. ¿Por qué no quise poner ahí la palabra terapéutico? Esa palabra que ya conocemos todos. Sí. Esa palabra que, sólo con decirla, nos provoca una mueca de fastidio y nos hace recordar horas de espera en sillones demasiado suaves, cuadros de barcos en horizontes de plomo, secretarias con la nariz respingada y doctores que creen saberlo todo y firman con rapidez recetas para dosis de clonazepam.
Por eso, mejor les cuento esta historia con una máquina de escribir. Quizás así, al escribir más despacio, mi mente se despeje, como si se tomara un respiro, y se aclare lo que quiero contar. Creo que, para ver realmente las ciudades, es necesario mirarlas así: sin gente, sin coches, sólo sus muros limpios, las banquetas sin basura y cristales que reflejan el paisaje.
La máquina parece decirme: “¡No vayas tan rápido! ¡Piensa bien las palabras y úsalas en lugar de los emoticones! Aprende a pensar. No todo se tiene que decir con ciento cuarenta caracteres, ni durar cuarenta segundos, ni pasar como el suspiro del scrolling”.
2
Sé que ahora todo se trata de escribir con figuritas, hacer memes, ir rápido por la vida y capturar la atención de todos en menos de un segundo, pero escribir a máquina es relajante. No sé cómo explicarlo. Hace que la ambigüedad que siento se vuelva más pequeña, más débil o… más lenta, tanto que ya no puede causar daño. Incluso escribir la palabra a-m-b-i-g-ü-e-d-a-d me tranquiliza, en lo que el dedo apunta hacia cada tecla, sale el tipo hacia el frente y empuja la cinta bicolor contra el papel.
¿Alguna vez se han sentido así, como si fueran héroes, pero, al mismo tiempo, todo lo que hacen, en realidad, es lo que haría un villano? Por ejemplo, Bizarro, ese Superman extraño cuya naturaleza es ser malo, pero que, a veces, hace cosas de superhéroe. O mejor, al revés: siempre crees que eres el héroe de tu historia, pero no… En esa historia ya has hecho mucho daño.
Naces, creces y crees que serás una buena persona, pero luego, en algún momento, comienzas a darte cuenta de que tal vez no lo eres. Sólo eres una persona más; otra de las que no cambiarán el mundo, y no está taaan mal. Eso creo.
La máquina de escribir, sí, es una tecnología del pasado, aunque ese pasado sólo esté unos treinta años atrás de ahora, 2022. La gente las usaba para todo, como ahora utilizamos los procesadores de texto que tenemos en nuestros iPad y compus, que hasta te dicen si una palabra está mal escrita. Como intenté explicarlo, su mecanismo es muy sencillo, lo que las hacía no sólo prácticas, sino también muy muy baratas. No eran como las tabletas y los celulares de ahora. Los carretes con la tinta se compraban en las papelerías y en establecimientos especializados donde se vendían las máquinas y también podías encontrar un montón de otros objetos que sólo servían para esos artefactos.
A veces me pregunto qué ha sido de esas cosas que pertenecen al mundo antiguo, y no me refiero al de hace doscientos o trescientos años, sino al de hace unas cuatro décadas, cuando no había computadoras personales y la gente se rodeaba de aparatitos mecánicos, agendas impresas, plumas con tinta borrable…; objetos minúsculos para un sinfín de tareas que ya nadie recuerda.
Vi una foto muy chida de cómo era un escritorio hace treinta años: tenía una máquina de escribir, un calendario, tarjeteros, recipientes para colocar plumas y lápices, una agenda, un reloj, un teléfono alámbrico, libros de consulta, sacapuntas manuales, un cuadro con un paisaje y otras cosas que no sé ni qué son. Puras cosas de antes. En cambio, los escritorios de ahora solamente tienen una computadora portátil, una taza de café y una maceta.
El teléfono tenía una ruedita con números y tú tenías que discarla. Ésa era la palabra: discar. Antes había otros verbos, otras palabras que ahora ya no utilizamos. ¿Y cómo escuchabas música? No me refiero al walkman, que ya es viejísimo, sino a los discos de acetato de siete pulgadas. Los colocabas sobre una tornamesa, como las de los DJ, y luego les ponías encima un brazo que tenía en la punta una aguja pequeñita. El disco empezaba a girar y esa puntita se pegaba a la superficie y sacaba el sonido ¡de manera casi mágica! Pero la aguja no era firme, era como un pincel, y no rasguñaba el disco, sino que más bien pintaba sobre él. Así, iba y venía siguiendo los surcos que tenía el disco y dibujaba en el aire la música.
Y así como ésos, había muchos objetos más. A veces, salía con León y los demás a recorrer mercados de antigüedades para buscar aparatos extraños, mecánicos y misteriosos.
Una vez encontré una cajita de metal que tenía dentro un par de cilindros de caucho y una manivela que los hacía girar.
—¿Y esto para qué sirve? —le pregunté al señor que lo vendía, pero no supo explicarme. Fuimos con otro más viejo y el don sonrió antes de hacer una demostración: colocó entre los cilindros un pequeño papel de arroz, le puso un poco de tabaco y luego ensalivó una de sus orillas. Después, cerró la cajita y le dio vueltas a la manivela. Cuando terminó, la abrió y apareció ante nosotros un cigarrito perfectamente hecho.
—¡Uy, gracias por encontrar mi cigarrera! —exclamó—. Este avaro de Juan quiere vender todas mis cosas. ¿Saben desde cuándo tengo esto? ¡Desde que tenía su edad!
Dicho eso, recuperó la caja y se la llevó.
Así eran las cosas viejas, de cuando no existía el iPad. Todo esto que cuento también lo aprendí recientemente. Hace algunos meses no tenía ni idea de qué era todo eso, pero lo fui aprendiendo en el Arcade Club y, cuando lo descubrí, pensé en lo que dije antes: ¿qué tiene de malo andar con lentitud por la vida? Además, ninguna de esas cosas es fácil de dominar. Usar una máquina de escribir es complicado. No creas que esto que lees salió a la primera. Me equivoqué mucho. Esta hoja que escribo es como la novena que pongo en el rodillo, porque no quiero que haya ningún error.
Teclear en una máquina de escribir tiene su chiste. Si te equivocas, puedes utilizar un corrector, que es como una hojita con pegamento blanco en una de sus caras. Regresas el carrete sobre la letra que escribiste mal, oprimes una tecla que baja la cinta entintada, colocas en su lugar el corrector y vuelves a oprimir la tecla equivocada. ¡Slash! El corrector cubre de blanco la tinta de la letra fallida y deja en su sitio un espacio libre para la adecuada.
Otras cosas eran aún más difíciles de utilizar, como las cámaras fotográficas, pero ésas sí las domino, porque si algo bueno me dejó papá fue el gusto por la fotografía. Con su vieja cámara Nikon, me enseñaba cómo enfocar las lentes y cómo medir la luz, el contraste, la profundidad de campo, la velocidad de obturación… Lo escuchaba a regañadientes, pero sí le ponía atención, porque eran de esas raras veces en las que me contaba algo por gusto, no por obligación; y creo que lo contaba porque para él era agradable hablar de la fotografía, aunque fuera con su hijo. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero era como si realmente fuera mi papá. Lo es, claro, pero existía algo en él, surgía un hombre distinto en el que sí cabía la palabra papá. Y sí, tengo mis fotos y sé utilizar las cámaras.
Por eso quiero que esta máquina me ayude a ir más allá de esta hoja. Quiero escribir sobre lo que me sucedió. Así, cuando lo lea de nuevo, quizá pueda entender mejor lo que pasó; si es que vuelvo a leer esto luego de mucho tiempo, tal vez cuando ya sea un adulto, como mis papás, y tenga hijos, aunque aún no sé si quiero tenerlos. Tal vez, al encontrar estas hojas, sepa al instante que estoy marcado. Sí, como si me hubieran puesto un pedazo de corrector encima para ocultar alguna falla. Así que ahora lo digo sin tantos rodeos: fui yo quien traicionó a León, Lucio y Abel. Gracias a mí sucedió lo que reportaron en los periódicos.
3
Aquí tengo los periódicos con las notas; desde la primera que salió hasta la última. Hablan de la explosión en una torre de telefonía e internet de la empresa más grande del país, por el rumbo de la colonia Las Águilas. La explosión, que ocurrió durante la noche, dobló la torre. Una persona murió. No era un empleado, sino alguien que dormía ahí, aunque de día rolaba por otras calles. Uno de los tantos que andan en el extravío diario y buscan dónde esconderse de la mirada de los demás cuando cae la noche. Lo último que dicen es que se busca a quienes participaron en el acto y que la policía tiene algunas pistas. Después, no volví a saber más de León ni de los otros y no salió ninguna otra nota, ni en internet.
4
Abandoné la escritura de esto, que no sé si realmente sea una bitácora, pero releí lo que había escrito. Guardé las hojas en una libreta, de ésas con muchas páginas y grandes aros metálicos. Alguien me contó que, allá por la década de los años noventa del siglo pasado, las libretas se transformaron en lo que son ahora. Antes, eran pequeñas y estaban engrapadas o eran de tamaño carta, pero tenían arillos chicos que sólo permitían encuadernar unas cien hojas. Luego, ocurrió esa transformación. Alguien pensó que debían tener más hojas, separadores, indicadores de colores, bolsillos para guardar papeles y portadas con imágenes de caricaturas, ciudades o el espacio. Una libreta se convirtió en un bolso, un escritorio y un arma mortal.
Tras releer los papeles que había guardado me quedé pensando en Abel, el líder del grupo de la Prepa 8. La primera vez que lo vi tenía dieciséis años y me acababa de mudar de Irapuato a la Ciudad de México. Era junio de 2019. Mis papás se habían divorciado. Papá trabajaba en la refinería de Pemex en Salamanca y, gracias al sindicato, tenía buenas prestaciones que utilizaba para armar grandes fiestas. Todo un caso, mi papá.
Si crecer es volverse como nuestros padres, sería mejor no hacerlo. En Navidad, para dárselas de millonario, el mío les pagaba los festejos a los vecinos de la cuadra. Compraba cohetes que aterrorizaban a los perros de varias manzanas a la redonda; les regalaba botellas de ron y tequila a los más allegados, y solía preparar hasta diez tamaleras para obsequiar decenas y decenas de tamalitos. Sacaba las bocinas y, desde las ocho de la noche hasta la una de la mañana, se ponía a escuchar canciones viejitas de los Creedence, John Fogerty y otro grupo, creo que los Eagles. Música en inglés que, a veces, sólo a veces, estaba bien.
Sin embargo, mamá era quien se llevaba la friega. Tenía que contratar a las vecinas para que fueran por la mañana al nixtamal y volvieran con el maíz fresquito, listo para prepararlo. En otras ollas calentaba la manteca de puerco, que luego rociaba, hirviente, sobre el maíz. Tengo una imagen de esos años de aquellas mujeres con las manos enrojecidas, casi quemadas de tanto amasar, y de cómo se hundían sus manos en esa mezcla caliente y ácida que se las tragaba, para después emerger y repetir la operación una y otra vez.
Irapuato es una ciudad tranquila. Tiene cerca la refinería de Salamanca; Silao, con sus fábricas de automóviles, y un poco más lejos están la ciudad de León, que es la capital del estado, y la mítica Guanajuato, pero allá no pasa nada. Lo mejor que puedes hacer los fines de semana es visitar las plazas Jacarandas o Don Bosco, meterte a los mercados cercanos a la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio o irte a las bardas, que son eso, larguísimos muros cerca del río donde nos juntábamos a platicar y hacer lumbritas cuando hacía frío; los más grandes fumaban y bebían. Como no había mucho que hacer, los festejos eran bien recibidos por todos, menos por mi madre, que terminaba agotada.
Todo eso terminó cuando supimos que papá tenía otra familia en Silao. A mis medias hermanas les llevo apenas dos y tres años. Se llaman Margarita e Isolda. ¡Qué nombres tan raros para estos tiempos! Mamá no se quería divorciar. Decía que, al menos, les iba a hacer la vida desgraciada a mi papá y a su otra mujer, pero después de darle vueltas mucho tiempo, una tarde me confesó que estaba cansada. Así, sólo así, lo dijo:
—Estoy cansada. Ni que fuera la única a quien le pasan estas cosas.
Además, hizo cuentas y descubrió que mi papá pasaba más tiempo con la otra familia que con nosotros, así que, tal vez, en realidad, nosotros éramos la otra familia, la segunda casa.
Tras recibir la noticia, me llené de un vacío y una curiosa indiferencia. ¿Qué importaba? ¿Valía la pena pelear por seguir con mi papá y odiar a la otra familia? Sin embargo, supe que me dolió cuando decidí no tomar una foto más, tiré las cámaras que él me había regalado y le dejé de hablar de inmediato.
Lo que más le dolió a mamá fue que la noticia se corrió por la colonia. Una vecina, que siempre se peleaba con ella, resultó ser la Sherlock Holmes del caso y, después, la Lolita Ayala que comunicó todo a los vecinos. Por eso, no me sorprendió cuando, a las semanas, mamá me dio a escoger:
—¿Te quedas en la casa de tu abuelita Luz o te vienes a vivir conmigo a la Ciudad de México?
Una amiga suya le había conseguido un trabajo como auxiliar administrativa en una fábrica de estambres en Mixcoac y le había encontrado un departamento barato en Plateros. Además, estábamos a tiempo para que hiciera el examen de ingreso para las prepas de la UNAM. Si lo pasaba, todo se acomodaría; si no, ya vería si me metía a una prepa particular, de las muchas que, me dijo, había en la Ciudad de México.
Pasé por todas las etapas de una mudanza, comenzando por el berrinche por no querer cambiarme y dejar a mis amigos, pero descubrí que podría seguirles escribiendo, como si nada, a través del WhatsApp, o mandarles mensajes por Snapchat. Además, ¿vivir en la Ciudad de México? Seamos honestos. La Ciudad de México es una de las grandes capitales del mundo. ¿Quién no ha querido vivir en ella por lo menos una vez en su vida? Visité en Facebook muchas páginas de sitios a los que quería ir y las marqué: el acuario de Polanco, el Castillo de Chapultepec, el Tianguis Cultural del Chopo, las trajineras, las pirámides del Centro…
Allá estaba nuestro futuro.
5
Nos mudamos a la Ciudad de México, que es mucho más grande de lo que pensé. Sí, sé que es común la imagen de los que llegan a la Central del Norte con su ropa en una caja de huevo, pero fue casi lo que nos pasó, aunque sin la caja de huevo. Todo era sorprendente. Todo era tan atascado, tan exagerado. Ahí descubrí que eso era la Ciudad de México: una exageración, el sueño exagerado de todos.
Como sea, cuando me subí al taxi que nos llevó desde la Central del Norte hasta la casa, no anduve de mirón. Solamente veía coches al costado, al frente y detrás nuestro. Me daba miedo. Temblaba. ¿Cómo iba a conocer todo eso?
La avenida Insurgentes parecía no tener fin. Primero, cerca de la central de autobuses, rebosaba de jardines y zonas verdes, y después daba paso a tiendas y negocios de todo tipo, con fachadas luminosas o multicolores. Tras cruzar una rotonda elevada, la avenida se volvió una fiesta de restaurantes, bares, edificios inmensos y plazas. Era eso, una ciudad, como le dicen, cosmopolita, luminosa.
Lo malo fue cuando salimos de Insurgentes y nos metimos por otras avenidas. Vi otra ciudad: triste, rasguñada por la basura y los temblores; con muchos puestos en la calle. Cuando llegamos a la sección F de la Unidad Lomas de Plateros y nos acomodamos en el departamento, que estaba en el quinto piso, me di cuenta de que, aunque tenía jardines y corredores, ese lugar era bastante triste. Los andadores se veían descuidados, llenos de basura, y las matas crecían en desorden, con una capa de suciedad en sus hojas.
En Irapuato vivíamos en una casita del Infonavit con algunas mejoras. Tenía lo necesario: una cochera, un piso, dos recámaras, dos baños y un patio mediano donde mamá tendía la ropa y yo tuve durante un par de años una portería dibujada en una de las paredes. Era una casa soleada. Le entraba luz por todos lados.
En Plateros, desde la ventana de mi cuarto, podía ver la ciudad, pero había demasiadas sombras y no teníamos patio. A lo mucho, había una cocinita, un baño completo y dos recámaras que recibían poca luz. Eso sí, desde la ventana de la cocina podía ver los techos de los otros edificios y, un poco más adelante, los de la Prepa 8. Luego, otras construcciones altas, el segundo piso del Periférico y lejos, mucho más lejos, otras partes de la ciudad, como el World Trade Center.


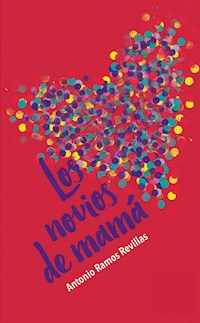













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












