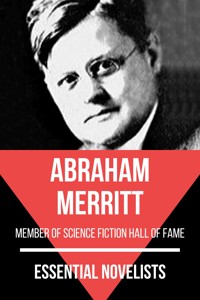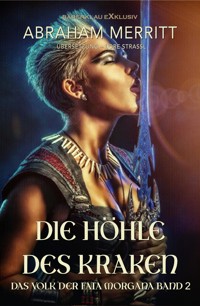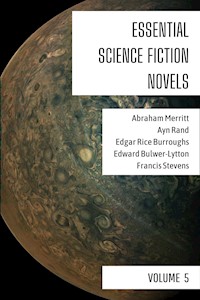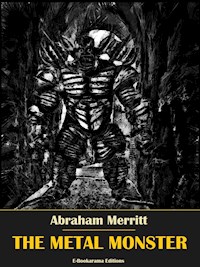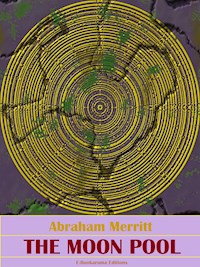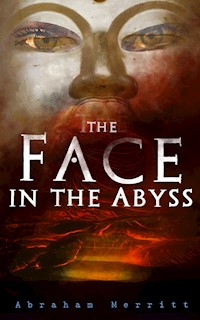1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RealPremium32
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Es una novela de terror, la historia, verdaderamente macabra, es una de las mejores de Abraham Merritt, y roza algunos tópicos que luego serían lugares comunes en el cine de terror. Todo comienza con las investigaciones de un doctor, quien sigue la pista de varias muertes misteriosas. Eventualmente se topa con una extraña mujer, una bruja, cuya afición consiste en fabricar muñecas con los cadáveres de sus víctimas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ÍNDICE
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVII
Capítulo XVIII
Capítulo I
UNA MUERTE MISTERIOSA
Oí dar la una mientras subía la escalinata del hospital. Ordinariamente ya estaba durmiendo a tales horas de la noche, pero tenía un caso que me interesaba, y Braile, mi auxiliar, me avisó por teléfono que acababa de producirse cierta alteración, y yo deseaba observarla personalmente. Era una clara noche de noviembre y me detuve un momento en lo alto de la escalinata a mirar el resplandor de las estrellas. En esto, vi que un automóvil se paraba ante la puerta. Permanecí inmóvil, intrigado ante la posibilidad de una visita a hora tan intempestiva, y he aquí que vi salir a un hombre, que después de mirar recelosamente a un uno y a otro lado de la calle, abrió la portezuela. Entonces bajó otro hombre y vi que los dos se volvían al coche y braceaban en su interior. Por fin se irguieron y entonces advertí que sostenían en sus brazos a un tercero y echaban a andar con él, no ayudándole, sino transportándolo. La cabeza le caía sobre el pecho y los miembros le colgaban inertes. Otro individuo salió del coche. Lo reconocí. Era Julián Ricori, un célebre jefe de los bajos fondos, uno de los ya acabados productos de la ley seca, un terrible contrabandista, Varias veces me lo habían señalado, pero también lo hubiera reconocido por haber visto con frecuencia su retrato en los periódicos. Enjuto de carnes, alto, con los cabellos plateados, siempre intachablemente vestido, por su porte externo más bien parecía un tipo acomodado que un dirigente de actividades como aquellas de que le acusaban. No se percataron de mi presencia, porque estaba en la sombra; pero apenas me dejé ver, los dos hombres cargados se detuvieron como sabuesos que sorprenden la caza, y hundieron la mano que les quedaba libre en el bolsillo de la chaqueta. En aquel movimiento había una amenaza, por lo que me apresuré a gritar —Soy el doctor Lowell, médico del hospital Sigan. No me contestaron. Ni apartaron de mí la vista ni se movieron. Ricori se les adelantó, con las manos también en los bolsillos. Después de mirarme, se volvió a los otros, haciéndoles una seña. y noté que la actitud de alerta se relajaba. —Le conozco, doctor —dijo afablemente en inglés pintoresco— Pero se ha puesto usted en un serio peligro. Si me permite darle un consejo, no se presente tan de improviso cuando se le acerquen hombres a quienes no conoce, y menos de noche y en esta ciudad. —Pero yo le he conocido en seguida, señor Ricori. Entonces —replicó el otro sonriendo ligeramente— su indiscreción es doble y mi consejo mucho más pertinente. Siguió un momento de embarazoso silencio, que rompió él mismo. —Siendo quien soy, comprenderá que estaré mejor dentro que fuera. Abrí las puertas. Los dos hombres pasaron con su carga, siguiéndoles Ricori y yo. Ya dentro me dejé llevar por mis inclinaciones profesionales y me acerqué al hombre que transportaban los otros dos. Estos dirigieron una rápida a Ricori, que asintió con la cabeza. Yo levanté la del paciente. Sentí un ligero estremecimiento. Aquel hombre tenía los ojos muy abiertos. No estaba muerto ni en estado de inconsciencia, pero había en su cara la más extraordinaria expresión de terror que yo había visto en mi larga experiencia de casos de cordura, de insania y rayanos en la locura. Producían al propio tiempo un horror desconcertante. Aquellos ojos, azules y con las pupilas muy distendidas, parecían signos de admiración puestos a los sentimientos reflejados en aquel semblante. Me miraban, y a través de mí miraban más allá Y, no obstante, parecía que miraban hacia dentro, como si la visión delirante que percibían estuviese dentro y fuera de ellos. —¡Exactamente! —dijo Ricori, que me estaba observando con fijeza— Eso es lo que yo me pregunto, doctor Lowell. ¿Qué ha visto mi amigo, o qué le han dado, que lo ha puesto en tal estado? Ardo en deseos de saberlo. Estoy dispuesto a gastar todo el dinero que sea necesario para ponerlo en claro. Deseo que se cure, sí; pero he de serle franco, doctor. Daría mi último céntimo por tener la seguridad de que quien ha hecho esto con él no hará lo mismo conmigo, de que no podrían hacer de mí lo que de él han hecho, de que no podrán hacer que yo vea lo que él ve, ni hacer que yo sienta lo que él siente. Obedeciendo a una señal mía, se acercaron los enfermeros y colocaron al paciente en una camilla. Y al aparecer entonces en escena el médico residente, Ricori me tocó la espalda y me dijo —Sé muchas cosas de usted, doctor Lowell, y me gustaría que se encargase personal y exclusivamente de este caso. Dudé en contestar, pero él insistió, muy resuelto —¿No puede dejar todo lo demás, para dedicar a esto su tiempo? Llame a quienes quiera para celebrar las consultas que crea convenientes... sin pensar en gastos... —Un momento, señor Ricori —le atajé— Tengo enfermos que no puedo abandonar. Dedicaré a éste todo el tiempo de que disponga, y lo mismo hará mi ayudante, el doctor Braile. Su amigo estará aquí incesantemente observado por gente de mi completa confianza. ¿Quiere usted que me encargue del caso en estas condiciones? Accedió él, aunque pude ver que no del todo satisfecho. Hice conducir al enfermo a un cuarto de preferencia, completamente aislado y procedí a registrar su ingreso con las debidas formalidades. Ricori me dio el nombre del paciente, Tomás Peters, asegurándome que no le conocía parientes cercanos y que, como amigo más íntimo, tomaba sobre sí toda la responsabilidad; y esto diciendo, sacó un grueso fajo de billetes y apartando uno de mil dólares lo dejó sobre la mesa “para los primeros gastos”. Le pregunté si deseaba estar presente en mi reconocimiento, a lo que contestó que le gustaría. Habló a sus dos hombres, que fueron a situarse a las puertas de la calle, para hacer la guardia, mientras nosotros nos encaminábamos al cuarto del enfermo. Los practicantes lo habían desnudado y yacía sobre la mesa plegable, cubierto con una sábana. Braile, a quien había mandado a buscar, estaba inclinado sobre Peters, mirándole fijamente la cara y visiblemente interesado. Vi con satisfacción que la enfermera Walters, joven de extraordinario talento y mucha conciencia, nos había sido destinada. Braile me miró y dijo —Sin duda, alguna droga heroica. —Podría ser —le contesté—; pero en todo caso, la desconozco. Mire esos ojos... Cerré los párpados de Peters, mas, apenas aparté los dedos, empezaron a abrirse lentamente hasta que lo estuvieron por completo. Varias veces traté de cerrarlos, pero otras tantas se abrieron, siempre con el mismo terror, con la misma horrenda expresión. Empecé el reconocimiento. Todo el cuerpo estaba relajado y fláccido, musculatura y articulaciones. Tan aflojado lo encontré todo, que pensé sonriendo que parecía un pelele. Diríase que cada músculo y cada nervio estaba privado de su función, y eso que no aparecía el menor síntoma de parálisis. El cuerpo no respondía a ningún estímulo sensorial, aunque recurrí a los más enérgicos procedimientos. Lo único que obtuve fue una mayor dilatación de las pupilas, acercando una luz intensa. Hoskins, el patólogo, entró a sacarle sangre para su análisis. Cuando él se hubo marchado con la que creyó necesaria, procedí a un minucioso examen del cuerpo. No encontré la menor señal de herida, pinchazo, rasguño ni contusión. Peters era peludo y con permiso de Ricori ordené que le hiciesen una completa rasura de pecho, espalda, piernas y hasta de cabeza. No hallé nada que Indicase la inyección de una substancia por vía hipodérmica. Tenía yo el estómago vacío y tomé muestras de los órganos excretorios, incluyendo la piel. Examiné las membranas de la nariz y de la garganta, que me parecieron sanas y en estado normal; no obstante, hice analizarlas. La presión arterial era baja, la temperatura un poco menos que la normal; pero esto nada significaba. Le di una inyección de adrenalina, que no produjo la menor reacción, y esto sí que podía significar mucho. —¡Pobre diablo! —me dije— Voy a ver si te arranco de esa pesadilla, de un modo u otro. Le inyecté una dosis mínima de morfina, pero obtuve el mismo efecto que si le hubiera inyectado agua, y repetí con la mayor dosis a que me atreví. Sus ojos continuaron abiertos, sin que se alterase su expresión de horror. El pulso y la respiración no sufrieron el menor cambio. Ricori observó todas mis manipulaciones con intensa curiosidad. Por el momento no se podía hacer más y así se lo advertí. —No puedo hacer nada más mientras no reciba los informes del resultado de los diversos análisis. Francamente, no sé por dónde navego. No conozco ninguna enfermedad ni ningún tóxico que produzca estos síntomas. —¿Pero no hablaba el doctor Braile de una droga heroica? —Mera suposición, se apresuró a intervenir Braile. Como el doctor Lowell, tampoco sé de ninguna droga heroica que produzca estos resultados. Ricori contempló el rostro de Peters y se estremeció. —Ahora —le dije— he de hacerle algunas preguntas. ¿Ha estado enfermo su amigo? En este caso, ¿se ha puesto bajo tratamiento médico? Si no ha estado enfermo de algún tiempo acá, ¿ha experimentado alguna molestia? ¿No ha notado usted algo anormal en su manera de proceder? —A todas sus preguntas he de contestar negativamente. Durante la semana pasada, Peters ha estado en estrecha relación conmigo; puedo decir que apenas nos separábamos. Y nunca se ha quejado de nada. Esta noche estuvimos cenando en mi piso, una cena ligera y tardía, y se mostraba muy animado y contento. En mitad de la conversación dejó una palabra sin terminar se volvió ligeramente, como para escuchar algo, y entonces se cayó de la silla. Cuando fui en su auxilio, lo encontré como usted lo ve ahora. Eran precisamente las doce y media. En seguida lo traje aquí. —Bueno —dije yo—, al menos esto nos da exactamente el tiempo de duración del ataque. No hace falta que se quede usted aquí, señor Ricori, a no ser que así lo desee. Durante un rato se estuvo mirando las manos, refregándose sus pulidas uñas. —Doctor Lowell —dijo al fin—, si este hombre muere sin que usted descubra la causa de su muerte, pagaré a usted sus honorarios de rigor y al hospital los gastos de hospedaje que establezca el reglamento y nada más. Si muere y hace usted el descubrimiento después de su muerte, daré cien mil dólares para la obra de caridad que usted me diga; pero si lo hace antes que muera y lo salva, le daré a usted la misma cantidad. Nos lo quedamos mirando con extrañeza, pero luego, al comprender el significado de tan peregrino ofrecimiento, apenas pude refrenar un sentimiento de cólera. —Ricori —le dije—, usted y yo vivimos en mundos diferentes; por tanto, no le sorprenda que le conteste cortésmente, a pesar de lo difícil que la cortesía resulta ante sus insensatas proposiciones. Haré cuando esté a mi alcance por descubrir lo que le pasa a su amigo y por curarlo. Lo haría aunque él y usted fuesen pobres. Me interesa el caso únicamente como problema que viene a desafiar mis conocimientos profesionales. Pero no me interesa en lo más mínimo ni usted, ni su dinero ni su oferta. Considérela como definitivamente rechazada. ¿Lo comprende usted bien? No manifestó el menor resentimiento. —Lo comprendo tanto como sigo deseando que usted y sólo usted se encargue de este caso —me dijo. —Perfectamente. Dígame ahora donde podré avisarlo si considero urgente su presencia.
— Con su permiso —contesto—, me gustaría que... bueno, que unos representantes míos permanecieran en este cuarto todo el tiempo. Se quedarán dos, y si usted me necesita, no tiene más que avisarles, y en seguida me tendrá aquí. Esto me hizo sonreír, pero él permaneció serio. —Me ha recordado usted —prosiguió— que los dos vivíamos en mundos diferentes. Si usted toma sus precauciones para vivir tranquilo en su mundo, yo también ordeno mi vida para evitar cuanto me es posible los peligros que la envuelven. Nunca se me ocurriría tener la pretensión de aconsejarle cómo se ha de mover entre los peligros de su laboratorio, doctor Lowell. Los míos son mucho peores, y me guardo de ellos lo mejor que puedo. Era aquella una petición muy rara, pero ya en aquel momento me tenía Ricori ganada la simpatía y comprendí perfectamente su punto de vista. Él lo vio y aprovechó la ventaja para insistir. —Mis hombres no estorbarán —dijo—. No se meterán para nada en sus asuntos, y si lo que sospecho resulta verdad, serán una protección para usted y para sus auxiliares, pero tanto ellos como los que vengan a relevarlos, han de estar en el cuarto noche y día. Si se traslada a Peters, deben acompañarlo, no importa a dónde lo lleven. Yo lo arreglaré —dije. Y a petición suya, mandé a un practicante a la puerta de calle. Pronto volvió con uno de los hombres que Ricori dejó de centinela. Ricori le dijo algo al oído, y el hombre salió. Al poco rato subieron otros dos hombres. Entretanto había dado yo una explicación de lo extraordinario del caso al médico residente y al conserje, obteniendo el necesario permiso para la permanencia de aquellos hombres. Los dos vestían con pulcritud y se mantenían en una actitud de alerta, acentuada en la presión de sus labios y en la maldad de su mirada. Uno de ellos se volvió a mirar a Peters. —¡Cristo! —murmuró. Estaba la habitación en un ángulo del edificio y tenía dos ventanas, una a la calle estrecha y otra al paseo. Fuera de estas, no había otra comunicación con el exterior más que la puerta de la sala, pues el cuarto de baño contiguo estaba cerrado y no tenía ventana. Ricori y sus dos hombres lo inspeccionaron todo minuciosamente, evitando, según noté, pasar junto a las ventanas. Me preguntó si la habitación podía quedar un momento a oscuras, a lo que contesté afirmativamente, con mucho interés. Y cuando se apagaron las luces, los tres se acercaron a las ventanas, las abrieron y examinaron cuidadosamente los seis pisos que las separaban del pavimento por ambas calles. Por el lado del paseo no había más que un espacio libre, más allá del parque. Frente al otro lado se levantaba una iglesia. Por este lado habéis de vigilar —oí decir a Ricori, que señalaba a la iglesia. —Ya puede dar la luz, doctor. Dio unos pasos hacia la puerta y se volvió. —Tengo muchos enemigos, doctor Lowell. Peters era mi brazo derecho. Si esto es obra de mis enemigos, no dudo que lo han hecho para debilitarme o porque no han tenido la oportunidad de dar el golpe contra mí. Miro a Peters y por primera vez en mi vida, yo, Ricori, tengo miedo. No quisiera ser la segunda víctima, no quisiera... ¡ver el infierno! Le contesté con un gruñido de asentimiento. Acababa de expresar fielmente lo que yo sentía y no osaba formular con palabras. Iba a abrir la puerta y se detuvo vacilando. —Otra cosa. Si alguien pregunta por teléfono cómo sigue Peters, deje que conteste uno de estos hombres o quien los releve. Si alguien viene personalmente a preguntar, permita que suba; pero si son dos o más, no permita que suba más que uno cada vez. Si se presentan alegando parentesco con el paciente, deje que estos los reciban y les pregunten. Me estrechó la mano y abrió la puerta. En el umbral le esperaban dos de sus hombres, que lo acompañaron contoneándose, uno delante y otro detrás de él. Mientras se alejaba, vi que se santiguaba con energía. Cerré la puerta y volví al lado de Peters, y confieso que si yo hubiese tenido sentimientos religiosos, también hubiera hecho la señal de la cruz. La expresión de su rostro había cambiado. Ya no miraba de aquella manera tan horrorosa, pero aún parecía fijar la vista detrás de mí y dentro de sí mismo, como ante la presencia de algo maligno, tan maligno y depravado, que no pude menos que volverme para ver el feo espectáculo que se ofrecía a mi espalda. No vi nada. Uno de los pistoleros de Ricori permanecía sentado en un ángulo, junto a la ventana, vigilando desde la sombra el tejado de la iglesia vecina; el otro estaba sentado a la puerta, como un estúpido. Al otro lado de la cama estaban Braile y la enfermera Walters, con la vista fija en la más horrenda fascinación del rostro de Peters. Y entonces vi que Braile volvía la cabeza y pasaba una mirada por la habitación, como yo acababa de hacer. De pronto, los ojos de Peters parecieron enfocarse en algo, como si se fijara en nosotros tres, como si se diera cuenta de la habitación. Y brillaron con un gozo impío, pero no un gozo pervertido e insano, sino diabólico. Era la mirada de un demonio desterrado durante mucho tiempo de su amado infierno, en el momento de permitírsele volver. ¿O parecía el gozo de un demonio desencadenado y arrojado fuera del infierno para hacer presa de quien quisiera? Bien sé lo fantásticas y lo completamente anticientíficas que son semejantes comparaciones, pero no me es posible describir de otra manera aquel extraño cambio. Entonces, con la rapidez con que se cierra una cámara oscura al oprimir el disparador, se desvaneció la expresión para dar lugar a la de horroroso espanto de antes. Di un suspiro de alivio como si me viese libre de la presencia de algún mal. La enfermera temblaba. Braile preguntó con esforzada voz: —Qué, otra inyección? —No —le dije—, prefiero, que observe usted el curso de esto, sin poner obstáculos, sea cual sea. Voy abajo, al laboratorio. No lo pierda de vista hasta que vuelva. Al entrar en el laboratorio, Hoskins levantó la cabeza y me dijo —Por ahora no encuentro nada. ¡Una salud envidiable, caramba! Por supuesto que no llevo realizados sino los exámenes más simples. Asentí en silencio, con el desagradable presentimiento de que los exámenes que faltaban serían igualmente infructuosos. Y estaba más confuso de lo que hubiera querido manifestar por aquellas alternativas de miedo infernal, visión infernal y de gozo infernal, producidas en el rostro y en los ojos de Peters. Aquel caso me inquietaba, me causaba una impresión semejante a la de una pesadilla en que yo hubiese de abrir una puerta y no sólo me faltara la llave, sino que no encontrase el ojo de la cerradura. Sabiendo que el concentrarme en el trabajo del microscopio con frecuencia me permite pensar con más libertad sobre ciertos problemas, tomé unas cuantas embarraduras de sangre de Peters y me puse a examinarlas, no porque esperase encontrar nada, sino para calmar en cierta manera mi ansiedad. Examinaba el cuarto portaobjetos cuando, de pronto, me sorprendí observando lo increíble. Al mover con la mayor indiferencia el portaobjetos, un corpúsculo blanco se deslizó hacia el campo de luz. Sólo un corpúsculo blanco, pero dentro del cual una chispita de fosforescencia brillaba como una lamparita. —Al principio creí que sería cierto efecto de la luz, pero la manipulación de la luz no cambió la chispa. Me froté los ojos y volví a mirar. Llamé a Hoskins. —Dígame si ve usted algo de particular aquí. Acercó un ojo al microscopio y al cabo de un momento se agitó, removiendo la luz como yo había hecho. —¿Qué ve usted, Hoskins? Me contestó sin apartar los ojos de la lente —Un leucocito dentro del cual hay un globo fosforescente. Su brillo no disminuye ni aumenta cuando le proyecto toda la luz o se la quitó. El corpúsculo es perfectamente normal, salvo en lo de esa esfera ingerida. —Todo lo cual es inadmisible— dije yo. —De acuerdo —convino él—. Pero ahí está eso! Trasladé el portaobjetos a un micromanipulador, con la esperanza de aislar el corpúsculo, y lo toqué con la punta de la aguja vítrea. Pero en el momento del contacto, el corpúsculo pareció arder. El globo fosforescente pareció desvanecerse y por la porción visible del por taobjetos corrió como un microscópico relámpago de una noche de verano. Y eso fue todo. La fosforescencia había desaparecido. Preparamos y examinamos otros vidrios, y en dos de ellos volvimos a ver el brillante foco, y cada vez con idénticos resultados el incendio del corpúsculo y el extraño centelleo que se apaga para no dejar nada. Llamaron al teléfono y Hoskins fue a contestar. —Es Braile. Dice que vaya inmediatamente. Siga buscando, Hoskins —le dije mientras me precipitaba al cuarto de Peters. Encontré a la enfermera Walters, blanca como la cal y con los ojos cerrados, de espaldas a la cama. Braile se inclinaba sobre él paciente aplicándole el estetoscopio al corazón. Miré a Peters y me quede paralizado, como si me sobrecogiera un pánico loco que me helase las venas. En su rostro se veía aquella mirada de expectación diabólica, pero mucho más intensa, y precisamente al mirar yo se cambió por aquella expresión de gozo satánico, también más profundo. Pero no duró tampoco. Volvió a revelar la fea expectación, que fue sustituida pronto por la perversa alegría. Las dos expresiones alternaban rápidamente. Relampagueaban sobre el rostro de Peters como el centelleo de las lucecitas en los glóbulos de su sangre. Braile me habló moviendo apenas sus labios apretados —¡El corazón se paró hace tres minutos! Debía estar muerto, pero... escuche... El cuerpo de Peters se encogió y se estiró, y un sonido salió de sus labios, parecido a una risa entre dientes, sorda, pero muy penetrante, inhumana la risa sarcástica de un demonio. El pistolero que estaba junto a la ventana dio un brinco y tiró la silla con estruendo. La risa se cortó en seco y el cadáver de Peters se quedó aplomado. Oí que abrían la puerta y la voz de Ricori preguntando —¿Cómo sigue el enfermo, doctor Lowell? No podía dormir... Vio el rostro de Peters. —¡Madre de Cristo! —exclamó, y cayó de rodillas. Lo vi vagamente, pues no podía apartar mis ojos de la cara de Peters, que era la de un espíritu del mal, en una mueca de triunfo de sus instintos malignos, la cara de un demonio sacada del infierno de algún pintor loco de la Edad Media. Los ojos azules, llenos ahora de malicia, miraban fijamente a Ricori. Ante mi vista, las manos del muerto se movieron poco a poco, los brazos se fueron levantando sobre los codos, los dedos se engarfiaron, la cabeza se movió bajo la sábana... Y de pronto me pareció salir de una pesadilla. Por primera vez en el espacio de unas horas veía algo que podía explicarme. Era aquello el rigor mortis, la rigidez de la muerte, pero producida con una prontitud y una rapidez nunca vistas. Me incliné, cerré los ojos y tapé aquel rostro espantoso. Mire a Ricori. Aún seguía de rodillas santiguándose y rezando. Y a su lado, también arrodillada y con un brazo apoyado en el hombro de Ricori estaba la enfermera Walters, acompañándole en las oraciones. En el silencio, un reloj anunció las cinco.
Capítulo II
EL CUESTIONARIO
Ricori me sorprendió no poco cuando aceptó con grandes muestras de agradecimiento la compañía que le ofrecí hasta su casa. Daba pena verlo. Respeté su silencio. Los pistoleros se mantenían alerta y no desplegaron los labios durante todo el camino. Yo no podía apartar de mí la visión del rostro de Peters. Le di un fuerte sedativo y lo dejé durmiendo, con sus hombres de guardia, después de decirle que me proponía hacer una autopsia completa. Regresé en su mismo coche al hospital, y supe que habían trasladado al depósito el cadáver de Peters. En menos de una hora, se había producido por completo el rigor mortis, según me dijo Braile, muy sorprendido por la extraordinaria anticipación del fenómeno. Hice los necesarios preparativos para la autopsia y me llevé a Braile a casa para procurarnos unas horas de descanso. No es fácil describir el trastorno que me había producido todo aquello; sólo diré que me sentí tan consolado de la compañía de Braile, como él lo parecía de la mía. Me desperté bajo los efectos de una pesadilla, aunque no tan opresora como la realidad, y las dos serían cuando procedimos a la autopsia. Levanté con visible turbación la sábana que cubría el cadáver de Peters y examiné su cara con asombro. Toda su expresión diabólica había desaparecido. Estaba serena, tranquila, como la de un hombre muerto en paz, sin agonía física o espiritual. Levanté su mano, floja, con la flaccidez de todo el cuerpo, abandonado ya de la rigidez mortal. Fue entonces cuando me convencí por primera vez de que me hallaba ante una causa completamente nueva, o al menos desconocida, de muerte, ya fuese producida por agentes microbianos o de otra especie. Por regla general, el rigor no se produce sino de dieciséis a veinticuatro horas después de la muerte, dependiendo de las condiciones del paciente antes de morir, como temperatura y una docena de circunstancias. Normalmente desaparece desde las cuarenta y ocho a las setenta y dos horas, según los casos. Generalmente, cuanto más pronto se manifiesta antes desaparece, y viceversa. Los diabéticos pasan por la rigidez antes que los otros. Una lesión violenta del cerebro, como un tiro, produce una más pronta rigidez. En el caso presente, el rigor había empezado inmediatamente después de la muerte y debió de terminar por completo en el sorprendente espacio de menos de cinco horas, ya que el practicante examinó el cuerpo a las diez y creyó que todavía no se había iniciado la rigidez, cuando lo cierto era que ya estaba consumado el fenómeno. Los resultados de la autopsia pueden resumirse en dos asertos No aparecía motivo fundado para que Peters no viviese, y ¡Peters había muerto! Luego, cuando Hoskins redactó su informe, estos dos asertos quedaron corroborados. No había razón para que Peters muriese. ¡Pero había muerto! Si las fosforescencias enigmáticas que pudimos observar tenían alguna relación con su muerte, no dejaron señales. Los órganos estaban en perfecto estado de funcionamiento, como todo lo que pudo ser objeto de examen; todo acusaba una salud extraordinaria. Hoskins ya no logró ver ni un corpúsculo lucífero de aquellos que yo descubrí, cuando lo dejé. Aquella misma noche redacté una circular, describiendo brevemente los síntomas observados en el caso de Peters, sin hacer hincapié en los cambios de expresión, pero si refiriéndome con cautela a unas muecas insólitas y a una cara de intenso miedo. Con la ayuda de Braile, preparé los sobres y las envié por correo a todos los doctores de Nueva York. Personalmente me encargue de hacer una investigación con el mismo objeto entre los hospitales y clínicas. Preguntaba a los médicos si habían tratado algún enfermo con síntomas parecidos, y en caso afirmativo les pedía datos, nombres, señas, ocupaciones y toda clase de particularidades, todo con carácter, por supuesto, de confidencia profesional. Contaba con que mi reputación científica daría al cuestionario el tono de seriedad suficiente para desvanecer toda sospecha de que hubiera sido formulado por mera curiosidad o con motivos no basados en la ética más estricta. Recibí en contestación siete cartas y la visita personal de uno de los firmantes. Todas las cartas, a excepción de una, se ajustaban a mis preguntas en términos más o menos técnicos y denunciaban la tendencia conservadora de la ciencia médica, y no podía ponerse en duda después de leerlas de que, en los seis últimos meses, siete personas de diversas características y condiciones de vida habían muerto como Peters. Cronológicamente, relacioné los casos de esta manera: Mayo, 25 Ruth Bailey, solterona, cincuenta años; situación holgada, buena relación social e inmejorable reputación; caritativa y amante de la infancia. Junio, 20 Patrick McIlraine, albañil; mujer y dos hijos. Agosto, 1 Anita Green; de once años; padres de modestos recursos y bien educada. Agosto, 15; Eduardo Standish; acróbata; treinta años; mujer y tres hijos. Agosto, 30 Juan J. Marshall; banquero; sesenta años; miembro de la "Protección a la Infancia". Septiembre, 10 Fineas Dimott, treinta y cinco años, gimnasta; mujer y un niño pequeño. Octubre, 12 Hortensia Darnley, treinta años, sin ocupación.