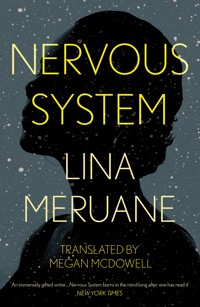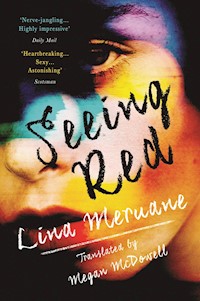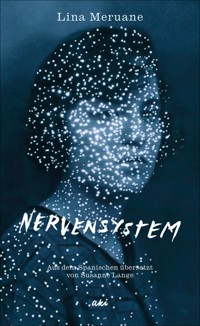Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: VOCES / LITERATURA
- Sprache: Spanisch
Detengámonos en la «avidez», la nuestra y la de otros. La de todos. El deseo, la ansiedad, la ambición, la codicia. Lina Meruane nos expone a los sentidos materiales y metafóricos de esta palabra a través de una multitud de madres e hijas insaciables, de hermanas incisivas, de amigas y amantes afiladas así como de hombres salvajes y animales cuya hambre alimenta el amor y el odio, la miseria y el castigo, el resentimiento, el perdón. Un universo obsesivo por el que discurren objetos que cobran vida, cuerpos que la pierden, que se mutilan y se desgajan. Leer estos cuentos punzantes de Lina Meruane detona, como en cada uno de sus libros, una inolvidable avidez lectora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lina Meruane
Avidez
Lina Meruane, Avidez
Primera edición digital: octubre de 2023
ISBN epub: 978-84-8393-699-3
© Lina Meruane, 2023
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2023
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
Colección Voces / Literatura 346
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
A la extrañada Nelly Meruane y al querido Juan Carlos Bistotto, siempre señalando el gesto cómico y el derrotero siniestro.
Platos sucios
... y había pedacitos de mi padre en los árboles, en la calle, en todas partes... y estaban limpiando la calle. La lluvia, la sangre, el agua, se estaban mezclando y veía cómo corría para abajo.
Francisco Letelier, al diario La Época.
Se levantó antes de que hubiéramos terminado. Recogía la mesa, sin mirarnos. Con la punta del delantal quitó las migas de los platos de pan y los colocó uno sobre otro: una pila perfecta de cuatro que introdujo cuidadosamente en el agua hasta que desapareció bajo la espuma.
Limpios, pensé. Estaban limpios.
Mis hermanos no levantaron la vista; engullían con esmero, como pájaros, cerrando el pico sin masticar. Yo froté mi boca con la servilleta de tela solo por costumbre. No había podido comer. Y continué observando cómo mis hermanos devoraban la tallarinata. Sus labios maquillados por una gruesa línea de salsa roja, la misma, de tomate, que cubría los fideos y chorreaba en los bordes de los platos. El mantel se habría manchado, por eso mi padre evitaba ponerlo a la hora de la cena. Pronto el trapo húmedo eliminaría los rastros de mis hermanos.
Debieran apurarse en llevar sus platos sucios a la cocina, pensé sin dejar de vigilarlos.
Iván tomó un trozo de la panera, miró hacia adelante sin verme y bajó los ojos; repasó los dibujos del plato con la miga hasta dejarlo impecable. Pedro imitó la operación; pasó la lengua por sus labios y sonrió. Yo no sonreí. Fui directo a la cocina con el plato limpio entre las manos. Mi padre no me dirigió la vista mientras yo secaba el óvalo con la toalla de papel y lo dejaba ya abrillantado dentro del mueble.
Un plato menos que llenar de espuma y enjuagar.
Al salir sentí cómo él abría el estante de la vajilla y tomaba el primer plato, mi plato pulcro, y lo lanzaba bajo el chorro de agua caliente.
No me detuve hasta el baño. Ahí me lavé las manos y la cara con agua fría y bastante jabón. Y después los dientes, los diez minutos reglamentarios para que el flúor hiciera su efecto. De tanto cepillarme empezaron a sangrar las encías y sentí un alivio enorme al recordar las palabras del dentista: si sangran es que están infectadas, es que han estado sucias demasiado tiempo.
Me senté en la taza y estuve ahí un rato, masajeando mis tripas hasta que se vaciaron por completo. Tiré la cadena y, cuando el depósito terminó de llenarse, aún pude escuchar a mi padre en la cocina.
En media hora todo estará impecable, pensé. Impecable.
Sonreí. Mi boca gusto a metal, a menta. Y pensé en esa palabra impecable; manché el delantal impecable de mi padre con ella, me la metí impecable en la boca para que se adosara a los cuellos de las encías vueltos una masa blanda y pegajosa.
Todavía sentada en la taza alcancé con la mano el agua del fondo, agua transparente, mientras oía a mi padre fregando los platos otra vez y las seis tazas de té con sus platillos. Los vasos sucios y los cristalinos. Las cucharas y el resto de la vajilla. Me lavé por detrás, entre las piernas. Con los mismos dedos fríos, inodoros, desaté el nudo de la bolsa plástica que llevaba en el bolsillo interior del chaquetón y saqué la marraqueta que había dentro.
Está obsesionado, me dije mordiendo el pan.
Cerré la boca mientras masticaba y desprendí otro trozo con una felicidad profunda, total. La bola iba adquiriendo el rugoso relieve de mi paladar. Fui transformándola en una pasta húmeda que subía por la nariz; apenas podía respirar pero no tragué. Dejé que cubriera mis dientes, y cuando estuvo completamente líquida, a punto de escurrirse por la comisura de mis labios, comencé a escupir.
El espejo.
El lavamanos.
La bañera.
El piso de linóleo.
Mis manos se cubrieron con esa materia pálida (cesó el ruido en la cocina); y la ropa llena de esa pasta harinosa (cesó el ruido, ahora limpia el mesón con una esponja), y la cara salpicada de pan (el piso, con el trapero). Abrí la puerta.
Con la boca vacía llamé a mi padre.
Tan preciosa su piel
Mamá decía que no nos preocupáramos, todo iba a estar bien sin papá. Tan buena, mamá. Tan linda ahora que ya no lloraba y volvía a aplicarse las cremas que le suavizaban la piel. Se había dejado crecer el pelo y la melena negra ondeaba sobre sus hombros descubiertos. No se preocupen, niños, mamá no los dejará, mamá se hará cargo. Tan confiada ella, tan ligera de cuerpo desde que él había partido. Y decía, mamá, que aunque las cosas afuera estuvieran difíciles siempre habría un sol en el horizonte; y era verdad, ahí estaba el sol radiante sobre un azul asombroso, ¿ven, niños?, mírenlo ahí, y abría las cortinas y las ventanas para dejar que entrara el día y la brisa oliendo a primavera. Nosotros asomábamos la cabeza para distraernos viendo los gatos en los balcones vecinos y los pájaros gorjeando su atrevimiento en las barandas, viendo también a los topos que se aventuraban por las calles, allá, abajo. Nos entreteníamos contando las abejas que bullían en los jardines llenos de malvones morados y coloridas camelias, espatifilos blancos en los que asomaba un largo meñique cubierto de polen. No nos cansábamos de nombrar las flores que conocíamos por los libros de la escuela. Era de noche que nos desvelábamos acostados en la gran cama de mamá sin papá, con mamá y sus crespos oscuros que nos dejaba acurrucarnos y acariciar su preciosa piel. Su piel tibia olor a leche. Con tono arrullador nos contaba de los peces que se reproducían en los océanos ahora que no había barcos interrumpiéndoles el amor o derramándoles petróleo, contaminándoles las aguas. Su voz nos hablaba de los cisnes blancos que habían vuelto a habitar las ciudades desiertas, ¿han visto qué cisnes, niños?, ¿los colosales cisnes en los canales venecianos? Nos hablaba de los elefantes tailandeses con sus crías, cruzando campantes las calles, y de las vacas sueltas, de los leones durmiendo sobre carreteras calientes, de las cabras divirtiéndose en los parques de entretenciones desolados. Nos adormecía con los pumas saltando las rejas de las casas y los marsupiales bañándose en piscinas y los pingüinos protegiéndose mutuamente del frío hasta que el gallo volvía a despertarnos. Qué alegría que nos cante el gallo, exclamaba mamá aplaudiendo y riendo: era una niña entre nosotros. Nos hacía reír con ella como si su felicidad estuviera haciéndole cosquillas a los niños hambrientos en que nos habíamos convertido.
Mamá era otra sin papá en casa, su piel ajada ahora relucía, y había dientes en su sonrisa, había labios en su rostro, mejillas sonrosadas, ojos donde antes solo hubo crispación. Porque papá se quejaba de todo, la culpaba por todo, daba puñetazos sobre la mesa cuando ella servía sus insípidas verduras de cena, la acusaba de estarnos matando de hambre a él y a sus propios hijos. Mamá gemía. Papá aullaba: no eran excusa ni el desabastecimiento ni el cierre de los mataderos y de las fábricas de carne clausuradas por la infección que se expandía por pueblos y ciudades; como siguiera alimentándonos a base de lechugas y tubérculos y pastas de soya y un montón de quesos agusanados que nos dejaban en cajas sobre el felpudo de la entrada, le haría pagar a ella, pagar en su cuerpo para que gimiera con razón. Mamá contestaba que, si era por pagar, la que pagaba era ella, ella la que tenía fondos en el banco mientras que él estaba cesante desde hacía meses. Esa plata le dolía a papá: lo hacía patear las paredes y arrojarle amenazas. Una papa más y te la muelo en los ojos, ¿oíste?, una zanahoria más, por la nariz, mascullaba entre dientes nuestro papá para que no lo oyéramos desde la sala. Lo oíamos nítido a través de las paredes y casi podíamos verlo amenazando la linda cara de mamá con un camote hirviendo o sofocándola con el puré de lentejas. Siempre arremetía por la comida y mamá levantaba la voz en defensa propia, sin importar que sus gritos airados se nos clavaran a nosotros en el costado.
Mamá bajó el tono y por fin lo enfrentó. De dónde quería que ella sacara la carne que él insistía en comer, esa carne infecta que nos iba a enfermar y a matar si no nos mataba antes él. Viéndolo callado y disminuido aprovechó de decirle que viera él dónde conseguir las fúnebres hamburguesas y las costillitas que lo habían vuelto un energúmeno. ¿Qué ejemplo eres para los niños?, ¿no eres tan hombre? Compórtate como hombre, pues, le dijo furiosa y papá hundió aún más su cabeza entre los hombros y nos mostró un pelón lamentable que quisimos sobar. Pero no tuvimos tiempo para acercarnos a papá. Se enderezó sin mirarla y salió de la cocina. Se metió en su pieza, en su computadora, en su desesperación, y salió de ellas unas horas después para anunciar que se había comprado un arma. ¿Una pistola? Mamá empezó a llorar mientras papá proclamaba con desprecio que su arma llegaría al día siguiente, dentro de una caja de madera muy grande y muy pesada. ¿Un rifle? Mamá temblaba aferrada a la olla que no lograba lavar. Papá se metió en su silencio, otra vez en su habitación, y mamá se hizo un hueco entre nosotros esa noche. Nadie pegó ojo porque no cabíamos en el colchón y estábamos ansiosos por ver llegar el alba con su caja larga, con su rifle largo y reluciente en el que cabían más balas de las que podríamos contar. Papá se cruzó las balas sobre el pecho y por debajo de su chaqueta y levantó ese rifle que jamás había visto ni menos tocado, que no sabía disparar, y salió dando un portazo. Mamá vomitaba encerrada en el baño, imaginando toda la sangre y toda la carne que tendría que cocinar para nosotros, y comer con nosotros, ante nosotros, con los ojos bien abiertos sobre el plato. El rifle de papá apuntándole la sien.
Mamá lo dejó ir sin dedicarle ni un hasta pronto ni un cuídate. Cerró la puerta con llave y se quedó escuchando sus pasos duros sobre los escalones. Desde la ventana lo vimos aparecer en la calle; se detuvo en la esquina y se dio vuelta para despedirse pero tropezó con los patos que se habían apostado detrás. Hubo un revoloteo de graznidos y de insultos, papá chuteó a dos o tres con sus bototos mientras nosotros suplicábamos secretamente que agarrara un pato del pescuezo y nos lo lanzara como un premio de consuelo que nos comeríamos esa noche aunque nosotros mismos tuviéramos que desplumarlo y meterlo a la olla sin ayuda de mamá. Pero papá no se detuvo en los patos, papá se había equipado para la caza mayor y ya se alejaba de nosotros; lo vimos achicarse en la distancia y perderse entre otros hombres de armas largas cargados de municiones, hombres como él, sin hijos, sin mujeres, sin nada que perder. ¡Mamá!, chillamos en cuanto nos percatamos de que papá iba desprotegido, ¡mamá, mamá!, aterrados, viendo la mascarilla colgada del pomo de la puerta, y corrimos a buscarla a su refugio en la cocina para decirle que papá se había ido sin su protección. Se puede enfermar, dijimos; sí, niños, se puede morir, murmuró mamá con una mueca de disgusto detenida en el rostro, revolviendo un arroz con agua y algo de azúcar, sin palitos de canela.
Mamá nos decía que no nos preocupáramos, que dejáramos de espiar la calle, pero viéndonos dar vueltas y vueltas nos dio permiso para pasarnos los días atentos al regreso de papá. Hicimos guardia desde lo alto de nuestra ventana abierta y cerrada, y abierta, y cerrada, cerrada, cerrada porque el aire ya empezaba a enfriar. Mamá nos veía apostados ahí y era ella la que daba vueltas alrededor de nosotros, se arrimaba por detrás, nos susurraba en la nuca que la tetera no hierve si se vigila y que papá volvería un día de esos, el día menos pensado. Que papá no se enfermaría ni se lo comerían los pobrecitos lobos. ¿Lobos? No habíamos imaginado lobos salvajes pero ella sí, se había imaginado a los lobos despellejando a papá, había deseado que lo desgarraran, lo detectamos en el fondo turbio de su voz. Mamá temía que lo viéramos venir de lejos, que entre todos los hombres armados de la calle uno resultara ser papá. Porque la intemperie debía haberlo vuelto otro animal. Pero la tetera hervía sobre el fuego y mamá cocinaba las verduras cada vez más escasas que nos llegaban, y pasaban los días, y el viento se levantaba derramando por cientos las hojas de los árboles. Montones de hojas amarilleando antes de pudrirse sobre el pavimento sin que nadie las barriera. Hojaldre que la lluvia arrastraba hacia las alcantarillas. Y la nieve empezó a cubrir las calles que nadie despejaba, los autos oxidados vaciados de petróleo. Atravesando la nieve llegaría, nos decíamos, papá llegaría con un ciervo a cuestas o al menos con una de esas mofetas hediondas pero de carne tan tierna. Tan precioso su pelaje.
Mamá desenredaba su pelo negrísimo y brillante con sus dedos flacos mientras nos miraba desde la cocina y nos rogaba que nos sentáramos a comer sus tallarines con aceite, los últimos tomates, ya secos. Perdiendo la paciencia nos advirtió que pronto empezarían a caer granizos huracanados, que estallarían los vidrios, ¿qué quieren, niños, llenarse de esquirlas e infectarse la piel ahora que no hay medicinas?, ¿perder los ojos, eso quieren? No, no queríamos perder nada, ni la lengua ni una mano ni menos un ojo, ya habíamos perdido kilos, muelas, niñez. Habíamos perdido a papá pero no el hambre. Cerramos las persianas y las cortinas sospechando que papá seguro se había olvidado de nosotros, que papá había cazado ciervos y osos y se los había comido él solo o en compañía de otros hombres armados hasta los dientes. Nos tragamos los insípidos tallarines de mamá imaginando que quizás el cazado había sido él, porque afuera cualquier descuido podía ser mortal. Ese era el precio de la carne, la propia. No nos puso triste pensarlo, tampoco alegres, no sentíamos ya nada por papá. Solo un cálculo de los días idos en los huesos de nuestras costillas levantadas. Y si no salíamos era porque recordábamos lo aprendido antes de que cerraran la escuela, lo que nos había enseñado la maestra, tan robusta ella, tan gruesas sus manos: la cadena alimenticia. Esa maestra que mamá despreciaba por gorda nos había contado que era ley de la naturaleza comer a otros animales y que ellos, grandes o pequeños, nos comieran, antes o después. No nos dijo cuándo sería el debido tiempo pero insistió en que algún día nuestra carne sería aprovechada por la especie de los gusanos, y que alguna vez nos haríamos parte de los arbustos y de los árboles frutales que alimentaban a otros animales. Algún día seríamos cebras o jirafas corriendo por los parques. A mamá le gustaba este pedazo de la lección, siempre aplaudía en este momento, pedía que volviéramos a contarle esa historia y nosotros la repetíamos cambiando algunas frases. La noche en que íbamos a ser camellos mamá sonrió un poco desencajada y ojerosa pero bella todavía, y respondió, algún día, niños, cuando podamos salir, iremos al zoológico y acaso nos encontremos con un macaco enjaulado, agitando furibundo las rejas, un macaco de ojos verdes como los de su papá.