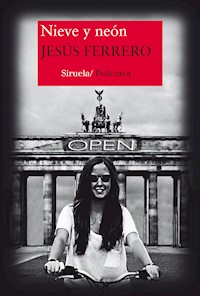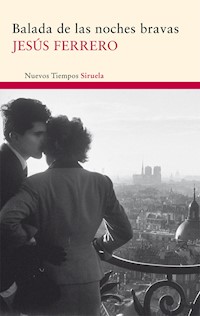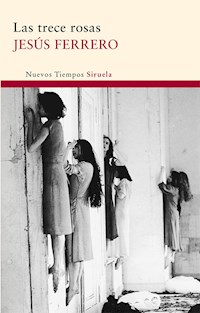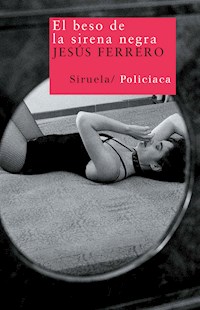Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
PREMIO CIUDAD DE BARCELONA 1982 Jesús Ferrero consiguió que su magnífica y rompedora primera novela Bélver Yin (1981) supusiera en España «una novedad a todas las propuestas novelísticas del idioma de aquel momento». La historia de Bélver Yin y Nitya Yang, estos dos amantes y hermanos furiosos en la sensual y refinada China de los años 1930, es —cuenta Mauricio Wacquez en el prólogo— «el sagrado símbolo de la unidad, el dios redivivo, los dos caminos que son uno... Abocado a la ambigüedad, Bélver Yin —el Hermoso Femenino— tiene en su hermana Nitya Yang la imagen que compondrá el espejo y les permitirá, como dos miembros de un mismo cuerpo, llevar a cabo sus sueños de poder y venganza... A su alrededor la atmósfera densa de Oriente, las sectas secretas y el crimen ritual y perfecto; también un caballero inglés que vive y muere para que en ambos prevalezca el amor sagrado; y un instrumento de la fatalidad: el hijo de Nitya y Christopher Whittlesey».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Prólogo
Obertura
1. El Nenúfar Blanco
2. La secta de las Vratyas
3. Sarao Corporation
I. Los dos hermanos furiosos
1. La balada de Dragon Lady
2. Durga de Go
3. El pacto
4. Días dorados
5. Avenida de los Espejos
6. La danza de la cobra
7. Susurros en el jardín
8. Adiós a Cantón
9. Cuatro instantáneas
10. Sarao Corporation
11. Al atardecer
12. La jungla de asfalto
13. El sueño de una noche de verano
14. El verdadero precio
15. Vientos contrarios
16. Viéndolo dormir
17. La talla perdida
18. Ojos hospitalarios
19. Angustias otoñales
20. Una noche en Cantón
21. La frontera especular
22. Destino: Macao
23. El arte de amar
II. El agente del Nenúfar
1. Años de extravío
2. Un mediodía de perros
3. Recuerdos de Nankín
4. Bajo los auspicios
5. Un vino exquisito
6. Desdeñosa e infiel
7. Cómo servirse a sí mismo
8. Neb
9. Las manos ardiendo
10. El sabor de la urgencia
11. Dos samuráis
12. Aves y sueños
13. El peso de una vida
14. Retrato de Tomijuro
15. Los espejos delatores
16. Mandala tántrico
17. Jaque mate
18. Venerable señor
III. La silueta del agua
1. Vazistha, hijo de Brahma
2. Hacia Amoy
3. Mañanas plomizas
4. Días amargos en Wuxi
5. El dedo en el gatillo o la ironía divina
6. Sano y salvo
7. Gutre
8. El otro río
9. Al anochecer
10. Lo que la secta mande
11. El pasillo de las seis garzas
12. Su vida fue un sueño
13. Estampa japonesa
14. Memorias del Edén
15. El frío de la muerte
16. El deber cumplido
17. Dos cartas y dos Nityas
18. Dispararon a una sombra
19. La Dakini fugitiva
20. El amor cortés
21. Profundas transparencias
22. El destino de una canción
23. Desembarco en Hue
Epílogo
Créditos
Jesús Ferrero en París, cuando estaba escribiendo Bélver Yin, hacia 1980.
Foto de © Djamel Zorro, utilizada en la contracubierta de la primera edición, cedida por José Ramón Monreal.
Prólogo
Historia de una primera novela
Al escribir Bélver Yin, Jesús Ferrero (Zamora, 1952) consigue desmentir uno de los tópicos más difundidos por la crítica literaria: el de que el genio narrativo es quehacer de madurez. A sus veintiocho años, y con su primera novela, Ferrero triunfa a fuerza de despojamiento y lucidez. La historia que nos cuenta se acota a sí misma en el ámbito de la emoción y la inteligencia. Sus hieráticos personajes no se permiten el mal gusto del ademán: son la expresión de una pasión soterrada, tensa, calculadora, dentro de la cual todo está permitido, salvo la inconveniencia. Bélver Yin –cual un Edipo– teje y acata un destino que sobrepasa su juicio. Abocado a la ambigüedad, Bélver Yin –el Hermoso Femeninotiene en su hermana Nitya Yang a la imagen que compondrá el espejo y les permitirá, como dos miembros de un mismo cuerpo, llevar a cabo sus sueños de poder y venganza. El ritual de la paciencia y la aventura se ponen en marcha junto a estos dos seres que el infortunio no osará tocar: son el sagrado símbolo de la unidad, el dios redivivo, los dos caminos que son uno. A su alrededor la atmósfera densa de Oriente, las sectas secretas y el crimen ritual y perfecto; también un caballero inglés que vive y muere para que en ambos prevalezca el amor sagrado; y un instrumento de la fatalidad: el hijo de Nitya y Christopher Whittlesey. Todo regido por órdenes que no se soslayan porque las dicta el Libro.
Novela de la sutileza y de la hondura, Bélver Yin tiene el ritmo de una danza antigua. El cálculo y la sabiduría de la frase, su adjetivación perfecta, la emoción del verbo, que ilumina a cada paso la reflexión, hacen de ella una suite de alegorías totalmente inusitada en la literatura castellana actual. Ferrero elige, y elige la libertad. La libertad como único y último reino de la poesía. Comete todas las transgresiones: alardea de un clasicismo que desdeña las modas; desprecia toda referencia nacional, todo discurso sobre «un espíritu que nos defina». Salva así uno de los escollos más tristes de la literatura: no se encierra ni en la biografía ni en la historia y opta por un escenario y unos personajes no convencionales. Podría haber escogido otros. Tanto da. Lo importante es que en Bélver Yin se puede saludar el advenimiento precoz de un escritor que juega con todas las posibilidades. Y gana.
El amor y el odio, el rito y la venganza, armonizan aquí con la precisión de la forma clásica. Pocos son los que con una primera novela logran situarse tan merecidamente a la vanguardia de los escritores modernos.
*
[Pero ¿cómo comenzó esta aventura?, se preguntará el lector.] Fue en la primavera de 1980, en Calaceite, cuando José Ramón Monreal me trajo un texto, entre otros, de unas ochenta páginas, que tenía el título «dibujado» a la manera de los ideogramas chinos. Como la labor de leer es mucho más abrumadora, al menos el hecho de leer para editoriales, informar lo leído, orientar de alguna manera al editor, que las demás actividades de la edición, hice lo habitual en este tipo de tareas: destiné un día fijo para la selección –es decir, la localización de la paja para separarla del trigo, si trigo había– del material. En verdad, creo que aparte de Bélver Yin, el resto no era mencionable. Pero aquel pequeño texto –que picado hubiera dado una parvas cincuenta páginas– poseía el toque mágico de la gran escritura, esa punzante captura de la realidad mediante el adjetivo justo, a saber, el modo de escribir que todos los clásicos han reclamado como patrimonio de la poesía. Como sucede casi siempre, esta impresión comenzó en la primera página: un texto limpio, casi desnudo, sin ninguna de las hipérboles magmáticas de la escritura juvenil; un texto extrañamente reflexivo, equívoco, operístico. Su autor era un tal Ismael Stern de respetable edad, me parecía, uno de esos laboriosos y desconocidos escritores que, como Lampedusa, trabajan un texto a lo largo de los años. Me parecía. Cuando nos reunimos para aclarar estas incógnitas, José Ramón me dijo que Ismael Stern no era un escritor venerable sino un antiguo camarada de la facultad en Zaragoza, que trabajaba de portero de noche en un hotel de París y que estaba terminando una tesina sobre Platón en la Sorbona [en la Escuela de Altos Estudios]. Además me dijo que el tal Stern se llamaba en verdad Jesús Ferrero. En primer lugar, opiné que el texto, pese a su brevedad, era perfectamente publicable, que encontraba que se trataba de algo «terminado» aunque quizá no hecho –haciéndome eco de aquel comentario de André Malraux a propósito de los apuntes de Toulouse-Lautrec– y que, si como pretendía el autor, se le daba una estructura mayor, se podía correr el riesgo de que quedara un texto «lamido», que perdiera la frescura y la espontaneidad de aquel esbozo. Guardé una fotocopia y José Ramón devolvió el manuscrito a París. Pensé que sería un caso más de impulso frustrado, de un fulgurante e inhabitual ademán fortuito, en el que la clemencia del resultado venía dada, quizá, por el marco, resultado que se malograría seguramente con el cambio de formato. Quince días después, José Ramón me llamó por teléfono para decirme que la versión definitiva, de 250 páginas, estaba ya escrita y que viajaba hacia Barcelona. Saqué la cuenta… y me preparé a lo peor. En verdad, no habían sido precisos quince días sino doce para que Ferrero reescribiera y completara el setenta por ciento que le faltaba a la novela. Doce días en los que la estructura original saltó por los aires; es decir, que la labor no fue «inflar» lo ya hecho sino desarrollar de una forma magistral, con todos los elementos de una sólida formación clásica, las inquietantes peripecias que animan el pastiche que es Bélver Yin. Novela china, claro está, y uno piensa en Pearl S. Buck y se equivoca. Más bien la «chinedad» de Bélver Yin se acerca más bien a la gestualidad de una ópera china, en la que los puentes apenas sostienen a los personajes y en la que la tramoya, el artificio, constituye –fuera de un delicioso elemento burlesco–, el único sustrato posible de la tremenda e inquietante tragedia que se fragua ante nuestros ojos. Frente al abrumante barroquismo de la literatura de los jóvenes, Ferrero sorprendía con una propuesta pausada, muy sabia literariamente, sobre todo muy madura. Impresión ésta que confirmé cuando conocí a su autor. De una lucidez casi agobiante, la conversación de Ferrero, en aquellos años postreros de su tercera década, saltaba de un tema a otro, reservándolos, retomándolos todos a un mismo tiempo, no definiéndose por nada, sin sombra de insensatez, ni en la opinión ni en la visión –por ejemplo política– del mundo. Reconozco que fue una delicia observar aquella cabeza en acción, aunque sobre todo la disponibilidad de mi parte venía avalada por el impecable resultado de su Bélver Yin. En verdad, ese escritor joven había escapado al maniqueísmo de las generaciones anteriores, todas redentoras y presas de una mala conciencia de la ortodoxia, del compromiso, del absurdo deambular por grupos y adicciones. Por una vez, un escritor no repetía las monsergas de los periódicos, de los gurús políticos, de la progresía. Debo reconocer que fue una experiencia refrescante y saludable. Me acordé de Radiguet dispuesto a terminar con las vanguardias que en su tiempo campaban por sus fueros, dispuesto a restituirle a la literatura sus mejores momentos, diciendo, por ejemplo, que el estilo y el ojo debían ser los de Madame Lafayette, que antes de caer en la fácil confusión del vanguardismo valía más hacer un esfuerzo de reflexión, etc., etc. Ferrero aportaba una novedad a todas las propuestas novelísticas del idioma de aquel momento: era capaz de poner en la picota sus propias apuestas, no se tomaba en serio: lo escabroso y casi intolerable del asunto que cuenta en Bélver Yin se atemperan y agigantan hasta la sofocación mediante una mirada con perspectiva, con la que el novelista no se ve nunca implicado emocionalmente –pareciera– con sus criaturas. Este recul no sólo permite despojar el texto de todo lo superfluo sino que lo inscribe en un aparente objetalismo, casi monstruoso, éxito tardío de los malogrados esfuerzos del nouveau roman.
Tras ponernos de acuerdo con José Ramón Monreal sobre la estrategia que habría que seguir para que Bruguera publicara una novela buena, comenzó el vía crucis, de despacho en despacho, repitiendo la larga letanía de adjetivos, para que los burócratas de lo inefable se pusieran en su sitio y renunciaran a la habitual pretensión de que «ellos lo harían mejor». Finalmente, José Ramón logró un contrato, en agosto de 1981, y un escaso anticipo, publicándose la novela en noviembre de aquel año. La primera sorpresa de los desdeñosos caballeros omniscientes que gobernaban la literatura en Bruguera fue el Premio Ciudad de Barcelona y las razonables ventas que comenzó a tener el libro. El resto, respecto a Bélver Yin, lo conoce casi todo el mundo.
Mauricio Wacquez
Texto de las solapas de la primera edición
(noviembre de 1981) y artículo publicado en
Quimera n.º 69 (otoño de 1987)
Bélver Yin
Para Nuria y Anne
Para José Ramón y Germinal
La pureza extrema es no extrañarse de nada.
Zhuangzi
Obertura
1. El Nenúfar Blanco
La Bailianhui (o Hoasenchang), Nenúfar Blanco, fue una de las muchas sectas chinas en las que se aglutinaron los enemigos de la dominación extranjera.
La Bailianhui, que como las otras sociedades secretas no excluía la guerra contra los extranjeros afincados en el imperio, perseguía el sueño de la hegemonía china, o mejor, de la libertad de sus colectividades (pues la filosofía taoísta negaba la preponderancia de una raza sobre otra).
El simple deseo no bastaba para entrar en ella; era necesario saber y poder. Saber interpretar los caracteres, el sentido literal y figurado de los libros sagrados, los trasfondos de la enseñanza taoísta, y la práctica diaria de los ritos. Poder actuar con total independencia, guardar la libertad de acción, y atreverse a romper, cuando la necesidad lo requería, con todos los lazos sociales y humanos.
2. La secta de las Vratyas
Dakini (Yoguini o Devadasi), prostituta sagrada, era el nombre que se les daba a las hetairas de la India, de cuya sabiduría sensual fueron tributarias las cortesanas chinas.
Un cronista de Mangalora refiere que, «en otro tiempo, los ritos inherentes al ejercicio del placer, del poder y del comercio eran transmitidos por una línea de Dakinis de prodigiosa memoria». «Amar y recordar», nos dice otro cronista, «era el oficio de esa antigua secta llamada de las Vratyas, que habría de extenderse, en los albores del siglo XVII, por toda la varia superficie de Asia».
3. Sarao Corporation
Una compañía, con pequeñas sucursales en Atenas, Estambul y Londres, monopolizó, en el Shanghai de los años treinta, el tráfico de opiáceos.
En sus secretas filas se acogían daneses, ingleses y holandeses, aglutinados en torno a un célebre casino. Imbuidos por la creencia de que el reino de este mundo es el de las ruletas, que giran como el fatídico tambor de un revólver, y que son también imagen de la rueda eterna de Buda y del río que no cesa de Laozi y Heráclito, llegaron a formar una espesa hueste que dirigía sus pistolas contra la secta del Nenúfar y otras sociedades taoístas.
A su modo, estos forajidos eran estetas puros, además de mercenarios que gozaban del beneplácito de Su Majestad británica y de más de un magnate europeo.
I. Los dos hermanos furiosos
1. La balada de Dragon Lady
Los pasos de Nitya Yang se oyeron al fondo de la galería. Xing, que estaba tomando el té, vio insinuarse su desnudez en el juego de espejos.
–Ya se ha levantado –dijo Uya–. ¡Es tan perezosa! –y añadió–: No sé cómo le consientes esos aires de cortesana. Anda por la casa como si fuese la dueña y eso no me gusta; ella no es mi hija, ¿cuántas veces he de repetírtelo?
Xing no dijo nada y se limitó a acercar de nuevo la taza a los labios.
Uya y él se habían casado en Ningbo, veinte años atrás. Xing, que comerciaba con fármacos europeos, estuvo viviendo en Lisboa antes de casarse, y hablaba con soltura inglés y portugués.
–¿Puedo desayunar contigo? –preguntó Nitya desde la escalera.
–Puedes –contestó Xing–. Pero date prisa, yo ya estoy acabando.
Nitya bajó.
Llevaba los cabellos sueltos y adornados con mechas rojas, y sus cejas señalaban todo lo que había de vivo y refinado en su mirada. En torno al cuello serpeaba un collar, de oscura y variable trama, del que pendía un hexagrama negro siempre a punto de deslizarse entre sus menudos senos. La túnica, holgada en los hombros y en los brazos, se iba ajustando según descendía por su cuerpo hasta definir sus caderas con la misma precisión que la piel, aunque con más cautela.
–¿Ves? –dijo ella adelantando el pie izquierdo y mostrando el zapato–. Los compré ayer. ¿Crees que le gustarán a Christopher?
Xing sonrió.
–¿Y a ti?
En lugar de contestarle, le dio un beso y se sentó frente a él.
–Llegará mañana –dijo su padre levantándose de la mesa– y todo ha de estar preparado para recibirle.
Ella asintió, después estiró perezosamente los brazos y ordenó que la sirvieran.
Nitya y Christopher se habían conocido en Cantón la pasada primavera. Christopher, que ya mantenía relaciones comerciales con Tien Xing, había visto a su prometida solamente dos veces. Más tarde, cuando Christopher regresó a Londres, comenzaron a escribirse.
–¿Cómo ha dormido esta noche Nitya? –dijo su hermano, que acababa de depositar sobre la mesa una taza y una tetera humeante.
–¿Y tú? –preguntó ella.
–Muy bien.
–¿No quieres desayunar conmigo?
–Ya he desayunado.
–Te levantas demasiado pronto, Yin. Me han dicho que al amanecer abres la ventana de tu cuarto y permaneces leyendo hasta que yo me levanto. ¿Es verdad eso?
–Algunas veces lo hago –dijo él desviando la mirada.
–¿Y qué lees?
–Nada importante. Almanaques.
–¿Y qué más?
–Periódicos ingleses.
–¡Yin! –gritó Uya desde la galería.
–Perdona –dijo él, retirándose–, nuestra madrastra me reclama.
Nitya lo vio alejarse. Se fijó en sus piernas elásticas, en la soltura de sus brazos y en sus cabellos negros cubriéndole los hombros.
Después, y mientras concluía su segunda taza, lo vio cruzar la galería, trayendo y llevando macetas de árboles enanos.
Se levantó de la mesa, caminó un rato por el jardín y a media mañana se retiró a su cuarto.
A esa hora ya no se oían ruidos en la casa. Su padre había salido y también su madrastra, acompañada de dos domésticas.
–¡Bélver Yin! –gritó Nitya saliendo a la terraza.
Yin cruzó el jardín y se detuvo bajo su ventana.
–¿Vienes?
Subió.
–¿Podrías ayudarme? –dijo dándole un peine–. ¿Cómo crees que debo peinarme hoy?
–Estás muy bien –susurró su hermano–, aunque tal vez convendría separar algo más estos dos bucles. Así...
–Tienes razón –dijo ella, pero sin que pareciera importarle demasiado.
Antes de que Yin intentara trenzar sobre su cuello los dos mechones rebeldes, Nitya se levantó del asiento y, mirándole fijamente, dejó caer la túnica.
–¿Te asusta verme así? –y sonrió–. ¿Por qué te espantas?
–No me espanto –dijo Bélver Yin acercándose a ella.
–No –exclamó Nitya–, no consentiré que poses sobre mí tus manos.
–Entonces, ¿para qué te muestras? –gritó él.
–Para que deslices por mi piel esta pluma de pavo –dijo ella tendiéndose sobre un diván–. Hazlo muy despacio –y estiró los brazos y las piernas.
Esa mañana, mientras sentía erizarse su piel, recordó su infancia junto a su hermano en aquel burdel de Nankín. Su padre, Tien Xing, procedía de una antigua estirpe de mercaderes. Al nacer Xing, la familia estaba arruinada y tuvo que ser él quien devolviera a su descendencia el esplendor perdido dedicándose al comercio de opiáceos con Inglaterra. Tien Xing tenía ya herederos nacidos de su unión con Uya cuando conoció a Durga de Go, cortesana residente en Nankín. Durga era una mujer de singular belleza y muy cultivada. Decía pertenecer a la secta de las Vratyas y era oriunda de Goa, a orillas del mar de Omán, si bien su familia era de origen chino. Con ella tuvo dos hijos gemelos y sietemesinos: Nitya y Yin, que vivieron en el prostíbulo regentado por Durga hasta que ella desapareció. Xing tuvo que hacer frente a su mujer legítima, que nunca soportó verse suplantada por una meretriz, para poder traer a los mellizos a su casa.
Cuando Nitya cumplió los doce años, Xing se la ofreció como esposa a su socio británico. El pacto le permitía, además de librarse de la muchacha, consolidar sus alianzas con un hombre para el que el comercio de estupefacientes con Gran Bretaña no tenía secretos.
Imágenes de la casa de citas de Nankín volvieron a poblar la memoria de Nitya: Yin sentado junto a un cliente de Durga, calígrafo de profesión, empeñado en enseñarle al niño el alfabeto latino y la escritura china; y ella junto a su madre recitando los versos de aquella canción, La balada de Dragon Lady, que Durga había compuesto para exclusivo recreo de su hija. ¿Estaría Durga contando su vida en esa canción? La balada empezaba así:
Era como una flor silvestre
nacida en el musgo de los templos
de la jungla de Indochina.
–Dragon Lady
–le decían los proscritos–,
el opio te envilece y te perfila
porque el opio dibuja en tu rostro
el ideograma de la melancolía:
corazón abatido por el otoño.
Uno a uno, fue evocando todos los versos mientras la pluma discurría por sus temblorosas piernas:
En las noches de póquer y ruletas,
ella indolente caminaba
entre toda la canalla de zapatos finos.
Su piel tenía
la lisura de la escarcha
y sus manos hablaban el dialecto de las diosas
cuando a veces
elevaban una copa
y la posaban en los labios
o tomaban
la boquilla de nácar
larga y engañosa como una espiga
en la mano de una cortesana.
Evadió por un instante el recuerdo de Durga y pensó en Whittlesey. ¿Lo amaba verdaderamente? Ella creía que sí, pero ¿por qué? Dos razones se dio para justificar su enamoramiento: le amaba porque era guapo, y le amaba porque le veía lejano. Sí, vivir con un hombre del otro lado del mundo era algo que ella debía conocer.
El chasquido de una puerta en el piso de abajo la sacó de sus ensoñaciones.
–¡Nitya! –gritó Uya desde el jardín.
–¡Voy! –contestó ella cogiendo la túnica.
Yin se acercó a la puerta dispuesto a salir también.
–Nos veremos más tarde –le dijo Nitya en voz baja; y se alejó de él imitando los pasos, púdicos y ligeros, de las aristócratas de pies vendados. Siempre que la llamaba Uya adoptaba esa actitud, más irónica que insultante.
2. Durga de Go
En casa los llamaban como Durga quiso: Nitya Yang y Bélver Yin.
Xing, que en algún momento debió de creer que Durga era una diosa, no se atrevió nunca a contrariarla en eso. Mas ¿por qué Nitya Yang y Bélver Yin?
Poco antes de abandonar Nankín, Durga se ocupó de dar a Tien Xing la clave de esos dos guarismos primordiales:
–Nitya es el sinónimo de Mahâvidya, la gran diosa búdica, que en ocasiones lleva también mi nombre: Durga, la bella errabunda, brillando como diez mil soles. Ella es, para los hindúes, lo que es para vosotros la Hembra Misteriosa del sexto poema de Laozi. Quiero que mi hija se llame así, además de Yang, fundamento masculino del cielo, pues quiero que en ella hallen cobijo las dos sustancias extremas. Y quiero que mi hijo se llame Bélver Yin, pues también deseo que en él habiten fundidos los dos principios del universo. Lo llamo Bélver porque es un nombre español, que oí en voz de un marinero, que quiere decir grato a los ojos, bello de ver, y Yin porque ése es el principio femenino del Tao. Estoy segura de que él poseerá toda la agudeza que yo como mujer poseo, y Nitya toda la fuerza de los hombres adiestrados en la guerra y el comercio. Sé que a mis dos hijos les espera un destino singular. Que los dioses los protejan como a mí me han protegido.
De esa forma hablaba Durga de Go, la de los ojos glaucos y la de arrobados pasos de pantera. ¿Y qué podía hacer ante eso Xing? Asentir y recordar con estupor sus mandatos. Los gemelos se llamaban Bélver Yin y Nitya Yang. Durga de Go lo había querido así.
3. El pacto
Es muy hermoso, pensaba Nitya al verlo conversar con su padre la noche misma de su llegada. Tenía los ojos grises y sus manos podían haber sido las de un pianista. Sus labios, carnosos y frescos, parecían los de un muchacho ejercitado en el amor más que en el comercio. También Christopher la miraba a ella en los breves instantes en que la conversación con Xing se lo permitía. Nitya le embriagaba y le hacía olvidar todos los amores con muchachos que había tenido hasta entonces, incluyendo su reciente relación con Milfred, un jovenzuelo que ya traficaba con objetos de arte y al que había conocido en Londres, en una exposición de pintura japonesa. Milfred iba a pasar por Cantón dentro de unos meses y Christopher temía el momento en que de nuevo tuviera que vérselas con él. Ahora sólo quería pensar en Nitya, porque Nitya iba a ser su esposa y porque ninguna otra mujer le había complacido tanto.
Cuando acabó la cena y los dejaron solos, no sabían qué decirse, pero se miraban con veneración y, si las leyes familiares no lo hubiesen prohibido, habrían acabado estrechándose. La hora del placer no había llegado, era necesario esperar y esperaron. Esa noche, como todas las que antecedieron a la boda, durmieron en habitaciones separadas.
Dos meses después, tras el pacto, Tien Xing concedía a Christopher Whittlesey el privilegio de la orientalidad y el derecho a suculentos tráficos. Como ya habían acordado, mister Whittlesey se encargaría, en adelante, del intercambio de fármacos con Inglaterra. Más tarde les legó una casa, antigua propiedad de los Xing, les dio licencia para procrear con cautela, y ordenó a Bélver Yin que se fuera a vivir con ellos.
4. Días dorados
Nitya permanecía leyendo sobre un asiento de mimbre y sus únicas prendas eran los zapatos, verdes y brillantes. Sus cabellos furiosos invadían su espalda, conquistándola casi por completo.
–¡Nitya! –gritó Christopher desde la galería.
Nitya no contestó y sonrió para sus adentros. Siempre hacía lo mismo y Christopher siempre acababa acudiendo a ella, que lo recibía con la más efervescente de las carcajadas.
Después se perseguían por los pasillos, los atrios, las rotondas de boj. Se maldecían con énfasis y con énfasis se adulaban antes de estrecharse en cualquier lugar de la casa.
Bélver Yin los miraba con curiosidad y como si vislumbrara alguna sombra extraña royendo los contornos de aquel universo de felicidad conyugal. A Nitya, sin embargo, no parecía preocuparle eso. Christopher la colmaba. Christopher era el hombre que ella merecía, le dijo un día a Bélver Yin. Pero había algo que no cuajaba. A veces Christopher se quedaba pensativo y ella...
–¿En qué piensas? –le decía Nitya posando las manos en sus mejillas–. Dime en qué piensas.
–En nada. Te juro, Nitya, que no pensaba en nada.
Mentía. Estaba pensando en Milfred y en cómo quitárselo de encima. Su amante llegaría a Cantón la próxima semana.
5. Avenida de los Espejos
Uno de aquellos días Christopher recibió una carta de Milfred, aparentemente comercial, en la que le decía que su barco llegaría a Cantón el jueves 12, hacia las seis de la tarde. Decidió salir a esperarlo, pues de no hacerlo así se arriesgaba a ver a Milfred ante la puerta de su propia casa.
Al verlo llegar, insolente y vestido con extrema elegancia, comprobó que sus afectos hacia aquel muchacho no habían disminuido. Estaba, sin embargo, dispuesto a zanjar el asunto; todo menos poner en peligro sus lazos con Nitya.
Tras los primeros abrazos y las primeras euforias, decidieron refugiarse en una fonda no lejos del muelle. Milfred le contó cosas de su última temporada en Londres, rodeado de amigos que también lo eran de Christopher. La conversación le puso nostálgico. Después notó que los ojos de Milfred, tan parecidos a los suyos, volvían a reclamarle y que era inútil intentar ignorarlo. Además, el crepúsculo de Cantón le incitaba al placer y le impedía sustraerse a la llamada de un amigo en el que la belleza se unía a la evocación de Inglaterra.