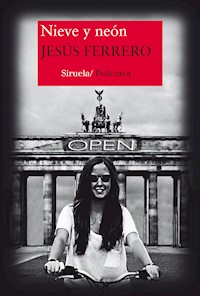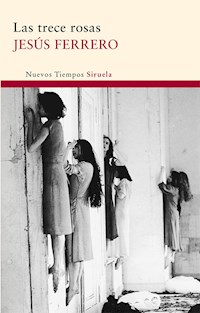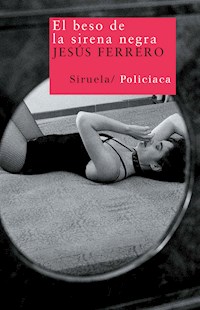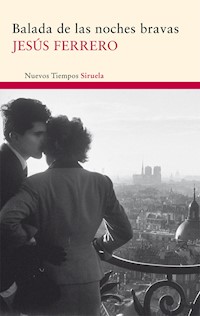
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Toda vida es una divina comedia, con su purgatorio, su infierno y su paraíso. Todo lo que nos han prometido estaba aquí, deslizándose en el ahora. Balada de las noches bravas es la crónica de una pasión que aspira a superar lo concebible, que sobrevuela traiciones, abominaciones y locura, y que resurge una y otra vez de sus propias cenizas, entonando un intermitente y arrebatado canto a la vida. Esta novela sobre la bravura del amor, sobre sus momentos infernales y sus momentos celestiales tiene como marco la generación que presenció el crepúsculo de las ideologías y creció con el rock and roll. Una mujer, Beatriz, va a ser testigo privilegiado de esta ceremonia descrita desde la intimidad de un narrador que la ama y la persigue, de forma que la novela se convierte en una historia continuamente presidida por Eros, en todas sus variantes sentimentales y sexuales.Es también la historia de los últimos afrancesados, hijos de una época en la que París era todavía el faro que guiaba a muchos aprendices de escritor que acababan convergiendo en ella y que en ella conocían el amor y el desamor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Portada
Portadilla
BALADA DE LAS NOCHES BRAVAS
Mundo
¿Jugando con el destino?
¿Podemos regresar al pasado?
¿Cuándo empezamos a tentar al diablo?
¿Por qué se construyó la Gran Muralla?
¿Hasta dónde llega el amor en la infancia?
¿Ondas magnéticas?
¿Y si alguien te regalara las bragas de tu mujer?
¿...?
¿Qué es la melancolía?
Limbo
¿Ella?
¿Más calor y más placer?
¿Nos ausentamos para estar más presentes?
Time is like a promise?
¿La estrella de David?
¿Un amor loco?
Purgatorio
¿Podemos cambiar de naturaleza?
¿Qué buscaba Valente?
¿Otra vez Audrey?
¿París era una fiesta?
¿Edipo en Colombia?
¿Fuera de control?
Inferno
¿Un diamante más grande que el Ritz?
¿El saber?
¿En qué momento decidimos traicionar?
¿Hablando con los muertos?
¿Bailando con la señora M.?
¿Qué patria tenía Rubén Darío?
¿Por qué se inmolan algunos?
¿Es posible describir la caída?
¿La nave de los locos?
Paradiso
De vita beata?
¿Malas corrientes?
¿Los muertos pueden tocarnos?
¿El perfecto vacío?
¿Máquinas disociadoras?
¿...?
Créditos
BALADA DE LAS NOCHES BRAVAS
a la Escuela de París,
in memoriam
...De dónde vienes, dime, rostro herido, bailarina del pañuelo
ensangrentado, amor mío de entonces, más que yo mismo entonces,
por quien quise morir y tuve frío...
Pere Gimferrer, La muerte en Beverly Hills
Mundo
¿Jugando con el destino?
Nubes densas y plomizas sobrevolaban la Ciudad Prohibida y se notaba en el aire un temblor especial, como si estuviese a punto de producirse el más esperado acontecimiento de aquellos días: la toma de Pekín.
Una vez más, la ciudad iba a ser poseída por los que envidiaban su condición de urbe abierta a las estepas, a la inmensidad, al mundo, y por su tranquilo y populoso existir.
Camilo dejó atrás la plaza, y de nuevo tuvo la impresión de que se estaba jugando la vida y de que la vibración que sentía en sus oídos y en su corazón la producía el diapasón de la muerte. Iba vestido con ropa china poco vistosa, pero su nerviosismo y sus pasos urgentes y esquinados le delataban continuamente.
El sol emergió un instante de entre las nubes grises cuando se adentró en una calleja maloliente en la que crecía un ciruelo. Yankuén seguía en el lugar de siempre, ya que la ventana del salón de su casa estaba iluminada. Llamó a la puerta y un instante después la vio aparecer.
Se empezaron a besar en el vestíbulo y luego se deslizaron hasta la alcoba desde cuya ventana circular se veía el ciruelo. Yankuén corrió la persiana de bambú y se arrojó a la cama con él.
Hicieron el amor sumidos en el mismo silencio que envolvía la ciudad, notando el sonido de sus roces y su respiración, bajo una oscuridad que los acercaba más que la luz, porque anulaba en su negrura el tiempo que habían permanecido separados.
Más tarde, mientras fumaban y tomaban té, hablaron de sus vidas. Los últimos diez meses Camilo había estado cumpliendo una misión en provincias y no se habían visto. Camilo tenía algunas cosas que contarle pero sobre todo una:
–He venido a proponerte que huyamos juntos a la India.
–Yo no puedo marcharme de Pekín, Camilo.
–¿Puedo saber la razón?
–He sido amante de un espía de Mao muy próximo al mismo Mao y con mucho poder en la sombra.
–¿Cuándo?
–Este año. Hace ahora nueve meses que me descubrió en la calle, cuando iba a subir a un taxi. Me abordó y me hizo proposiciones... –¿Y?
–Me negué rotundamente. Dos días después desaparecieron mis dos hermanos. Una noche acudí sola al hotel donde tiene su guarida y me entregué a él. Dos horas después mis hermanos aparecieron. La ciudad es ya de los comunistas, su intimidad es ya de ellos, la tienen poseída y paralizada desde dentro. ¿Quieres más detalles? ¿Deseas que te cuente todas las veces que he tenido que estar con el amigo de Mao? ¿Quieres saber lo que le gusta hacer y a lo que me tuve que prestar?
–No.
–Hace semanas que la administración municipal está a cargo de un comité nacional-comunista y hace días que un regimiento del Séptimo Ejército Rojo hizo su entrada en Pekín, si bien no se ha enterado nadie.
Yankuén reventó en sollozos. Camilo la miró y sintió una profunda extrañeza. Como si los dos hubiesen cambiado de dimensión o como si estuviesen habitando ya espacios diferentes dentro de un mismo cuarto. La penumbra que los envolvía y el crujir inesperado del viento no los ayudó a tocar realidad. De pronto la vida parecía haberse convertido en una sustancia fantasmal y al mismo tiempo todo adquiría una gravedad de pesadilla.
Al amanecer se despidieron. Camilo abandonó desconcertado la casa de su amante, y ya en la calle, tuvo la desagradable impresión de que la irrealidad seguía sus pasos. Había un silencio letal en Pekín, y hasta los pájaros habían optado por la mudez. Aunque también cabía la posibilidad de que hubiesen emigrado, y por eso la noche anterior había estado jalonada de ruidos que parecían bandadas de pájaros huyendo de la capital, de su tensión acallada, de sus calles solitarias disolviéndose en la atmósfera fría, húmeda y gris. Era como cruzar una ciudad sin aliento o de aliento tan cohibido que parecía discurrir bajo la tierra. ¿Por eso la tierra había empezado a resonar?
El estado de hiperestesia en el que se hallaba le hizo creer que los adoquines temblaban bajo sus pies. Al temblor se unió un rumor sordo y lejano, las nubes de polvo mezclándose con el hollín y borrando los tejados de las calles más distantes, al otro lado de la Ciudad Prohibida.
Camilo acababa de dejar atrás una escuela abandonada cuando fue detenido por cinco soldados gubernamentales que iban borrachos. Le quitaron todo el dinero que llevaba encima, y como tenían ganas de divertirse, se les pasó por la cabeza descuartizarlo.
Ataron sus manos a un camión y sus pies a otro, y decidieron hacer una apuesta. Se trataba de adivinar cuál de los dos camiones se quedaría con la parte más grande del cuerpo de la víctima.
Camilo había iniciado un ejercicio espiritual destinado a adelantarse al dolor cuando el rumor se convirtió en clamor, un clamor que se fue acercando cada vez más a ellos y que dejó desconcertados a los soldados. Inmediatamente surgieron de las sombras de una bocacalle cuatro milicianos de Mao.
Los soldados del Gobierno se rindieron de inmediato, y apartándose de Camilo, se arrodillaron pidiendo clemencia. Uno de los milicianos empujó despectivamente a los soldados, se acercó a Camilo y, al ver que se trataba de un occidental, le apuntó con su pistola.
El hombre parecía dispuesto a apretar el gatillo cuando alguien gritó desde atrás.
–¡Deténgase!
El miliciano se dio la vuelta y vio ante él a un individuo de rango superior que acababa de descender de una camioneta, y que acercándose a Camilo lo examinó fríamente y preguntó:
–¿Quién es usted?
–Me llamo Camilo Robles, soy de nacionalidad española y pertenezco a la Compañía de Jesús –contestó.
–¿De modo que es usted jesuita? Bien, señor Robles, le voy a encomendar una misión que le va a salvar la vida. Informe a los miembros de la Compañía de Jesús que, por orden expresa de Mao Tse-Tung, tienen rigurosamente prohibido salir de la residencia hasta nueva orden. Sea usted diligente y honesto y haga cuanto le he dicho, a no ser que quiera poner en peligro su vida y la de todos los jesuitas que ahora mismo se hallan en Pekín. ¿Me ha entendido?
El oficial se había expresado con absoluta claridad y Camilo se dispuso a cumplir lo ordenado. Mientras se dirigía a la residencia Loyola en un camión militar, fue asistiendo al espectáculo, tranquilo y a la vez rápido, de la toma de la ciudad. Aquellos milicianos parecían venir de muy lejos, pensó, y traían los ojos cargados de ausencias. Se apoderaban de las calles sin disparar un solo tiro y siguiendo los pasos de una danza general, como si más que una invasión estuviesen representando una ópera china. Y mientras los veía deslizarse en el silencio expectante y radical que envolvía de nuevo Pekín pensaba en Yankuén. Los camiones se deslizaban por las avenidas como si llevasen amortiguadores de sonido, algún caballo relinchaba a lo lejos, más allá de la Ciudad Prohibida, mientras los milicianos avanzaban, los unos con rifles, los otros con pistolas. A veces las mujeres salían a recibirlos y lloriqueaban y hablaban de los muertos, impidiéndoles la marcha, y algunos transeúntes inquirían a los invasores, como si los conocieran de algo, y les preguntaban por personas concretas, personas que tal vez se habían ido a la milicia, o que habían desaparecido por otras razones. Preguntas que se disipaban en el aire polvoriento de la mañana dejando tras ellas la vibración del dolor. Y de pronto, dos camiones provistos de altavoces rompieron la mudez con proclamas tan ambiguas como definitivas:
–¡Sea bienvenido a Pekín el Ejército de Liberación! ¡Sea bienvenido a Pekín el ejército del pueblo! ¡Felicitemos al pueblo de Pekín por su liberación! ¡Pueblo de Pekín, hoy es el día en que eres definitivamente liberado! ¡Alegra tu corazón, pueblo de Pekín, que ha llegado para ti la salvación!
El cielo se oscureció y estalló en relámpagos blancos. Bajo la lluvia, Camilo oyó los primeros disparos cuando ya estaba bajando del camión.
–No se inquiete –le dijo el miliciano que conducía el vehículo–. Disparan al aire.
Tres días después tuvo lugar el desfile de la victoria. En la polvorienta y sucia mañana otoñal, las tropas del ejército rojo desfilaron por primera vez ante el retrato de Mao colgado de uno de los dinteles de la Ciudad Prohibida.
Al día siguiente, Mao se presentó en la residencia Loyola acompañado de una joven hueste. A Camilo le iba a obsesionar siempre aquella cara fría y lunar, de una opacidad tan pulimentada como impenetrable.
Mao miró a los tres jesuitas que le habían salido al encuentro en el vestíbulo de la residencia, hizo una leve inclinación y murmuró con su voz asmática y silbante:
–Dignísimos amigos, el pueblo chino agradece vuestra generosidad.
Como los jesuitas le miraban asombrados, Mao prosiguió:
–¿O no es cierto que la Compañía de Jesús, de tan antigua presencia en China y tan respetuosa siempre con nuestra idiosincrasia, ha decidido donar todos sus bienes a la recién nacida República Popular?
Antes de que los jesuitas pudieran contradecirle, Mao se apresuró a añadir:
–Gracias, gracias infinitas, gracias de verdad. Estoy seguro de que la Providencia premiará algún día tan enorme gentileza. Que pasen una feliz jornada mientras preparan las maletas. China les dice adiós con lágrimas en los ojos.
La comitiva ya se iba cuando Camilo oyó que Mao comentaba a sus hombres:
–¡Ah, qué buenas gentes los jesuitas, siempre tan solícitos y tan generosos, y además llevan faldas, como los mandarines y las prostitutas!
Esa misma tarde, todos los jesuitas de la residencia fueron conducidos en camiones hasta el aeropuerto. Al anochecer, ya volaban hacia Bangkok en un avión destartalado que tuvo muchos problemas para aterrizar.
Tras un breve periodo en Tailandia, vinieron para Camilo los años de Manila, donde aprendió a olvidarse de Yankuén, a la que nunca volvió a ver y de la que sólo llegó a saber que seguía viva.
Camilo encendió un cigarrillo y se preguntó por qué ahora, cuando su avión procedente de México estaba a punto de aterrizar en Madrid, le venían imágenes de aquellos días de China. ¿Quizá porque fueron momentos en los que estuvo a punto de modificarse su destino? ¿O era simplemente porque nunca se había sentido tan cerca de la muerte?
El avión ya estaba aterrizando, y no sin inquietud, Camilo se preguntó cómo iba a encontrar España tras diez años de ausencia.
¿Podemos regresar al pasado?
La chopera rodeaba el río por el flanco de Margalisa. Árboles recios y sanos se elevaban con rectitud sigilosa y sólo desfallecían al final, formando, al juntar sus copas, arcos góticos y azafranados, que más que filtrar la luz solar la retenían y la condensaban entre sus ramas temblorosas.
Camilo le pidió al taxista que lo dejase allí mismo. El coche se detuvo junto a la Fuente de las Culebras, que vomitaba agua por tres chorros que surgían de tres serpientes de piedra, y antes de apearse, pagó al taxista y le ordenó que dejase su equipaje en la casa más próxima a la iglesia de la laguna. El vehículo enfiló la carretera del humedal y Camilo se adentró en la arboleda. Una liebre saltó de entre unas matas y desapareció en la maleza, y un cuervo alzó el vuelo entre los troncos grises y lechosos que dejaban ver al fondo el agua azul del Esla.
Camilo cruzó la alameda por el camino que moría en la ermita de Santa Ágata y más tarde torció por la senda de los monjes, que iba descendiendo desde la ermita hasta el monasterio, entre avellanos, fresnos, nogales y castaños que crecían al borde del camino, sobre la tierra negra y esponjosa y los riachuelos que formaban tejidos de plata entre los helechos y las altas hierbas, y se preguntó cuántas veces habría recorrido de niño aquel mismo camino lleno de fragancias húmedas y a ratos muy umbrío. Su mente empezaba a poblarse de recuerdos infantiles cuando desembocó en el trigal que precedía al monasterio. El trigo estaba verde y se mecía al compás de la brisa que llegaba del río, dejando ver al fondo la espadaña y la cabecera del monasterio, abandonado desde la desamortización de Mendizábal.
Algunas cigüeñas habían anidado en la espadaña y una de ellas estuvo paseando con él por el presbiterio en el que se podía apreciar como en pocos lugares el paso del románico al gótico. El monasterio estaba aún más ruinoso que diez años atrás, y el único trozo de la bóveda que quedaba junto al presbiterio se había desmoronado. Casi con placer, Camilo pensó que el cielo era ahora el único techo del conjunto, salvo en el flanco de la sala de los monjes y la sala capitular, que aún estaban intactas, y tras despedirse de la cigüeña, que ahora deambulaba por la derruida ala de los novicios, caminó hasta el puente romano y se dirigió al pueblo que se hallaba al otro lado, donde encontró a su hermana Claudia esperándole junto a la laguna Grande.
Los dos hermanos se abrazaron.
–Pero si casi no has cambiado –dijo ella. Y en parte tenía razón. Camilo no había envejecido tanto como su hermana, a pesar de que el jesuita lo pusiera en duda tan sólo para halagarla.
Mientras se dirigían a casa, Camilo dijo:
–Noto el pueblo más deshabitado.
–No te engañas, hermano. Acabarán marchándose todos... –comentó ella antes de comunicarle al jesuita que Isabel se había casado y que tenía un hijo.
Camilo recordó que su sobrina era una niña cuando partió a China y preguntó:
–Pero ¿qué edad tiene Isabel?
–Diecinueve –dijo Claudia–. Ya te puedes imaginar lo que ocurrió.
–¿Está viviendo con vosotros?
–No. Ahora vive con su marido en la antigua casa del enterrador, la de la laguna Salada.
–¿Y quién es su marido?
–Emilio. El hijo del maestro. Pensaba ir a buscarlos luego para invitarlos a la cena.
–Deja esa labor para mí –dijo Camilo, que se separó de su hermana a la puerta de casa y se adentró en la pasarela de madera, que atravesaba un flanco de la laguna Grande hasta la isla en la que se hallaba el cementerio y una calleja de cinco casas. En las charcas que rodeaban el cementerio vio muchas avutardas y se alegró de respirar de nuevo el aire de las tres lagunas, cuyas aguas y humedales acogían a lo largo del año una asombrosa variedad de pájaros: gansos, azulones, avutardas, chorlitejos, avefrías, garzas...
Ya en la isla, pensó en Isabel y se preguntó cómo sería ahora. La recordaba como una niña-junco, morena, esbelta, de carnes prietas, tez oscura y ojos verdes, que sonreía con mucho comedimiento y que tenía una voz cantarina y quebradiza. En ella seguía pensando cuando le salió al paso un muchacho que venía vestido con un mono azul y un jersey de lana de color indefinido. El muchacho se presentó a él como Emilio, el marido de Isabel, luego miró al jesuita con timidez, desde el azul de sus ojos coronados por el flequillo rubio.
–¿De modo que tú eres el culpable de la situación de mi sobrina...? –murmuró Camilo. Emilio se sonrojó antes de balbucir: –Sí, pero tiene usted que comprender que estaba y estoy loco por ella.
–¿Loco por quién? –rugió Camilo, mirando al muchacho con fiereza–. ¿Loco por una niña llena de inocencia? ¿Loco por la pureza elevada a la enésima potencia? ¿Y qué has conseguido? Yo te lo diré, bastardo, has conseguido cambiar su naturaleza. Mi sobrina era una virgen del Renacimiento y ahora es una madre cualquiera. ¿Te sientes orgulloso de la mutación?
Emilio se quedó paralizado. Camilo se abalanzó sobre él, le agarró de las solapas del jersey y le escupió a la cara:
–¿Sientes que convertir a mi delicadísima sobrina en una especie de tinaja andante destinada a conocer el horror del parto fue toda una hazaña por tu parte? ¡Pobre miserable!
Emilio había empezado a temblar, pero tenía la fortuna de hallarse ante un hombre tan histriónico como temperamental, y que en cuanto veía dibujarse el terror en el rostro del otro se compadecía y cambiaba de actitud. De pronto se apartó de él, le miró con cierto afecto y preguntó:
–¿Qué hacíais cuando os conocisteis?
–Habíamos empezado magisterio pero lo hemos dejado.
–¿Y ahora qué?
–No lo sé, don Camilo. Isabel y yo nos queremos más que nunca, pero estamos hundidos en un hoyo de tristeza más profundo que el Esla. Nos esforzamos todo lo que podemos, pero de poco nos sirve. Tenemos deudas en todo el pueblo. También les debemos dinero a mi padre y a mi suegro, que no nos perdonan ni un céntimo.
–Tu padre y tu suegro son como son, pero hemos de confiar en los milagros del tiempo, que todo lo redime.
–Si supiera usted lo mucho que nos han humillado...
–¿Y el niño?
–¿Ciro? Está bien. De momento parece un niño alegre.
–¡Qué milagro! Tendré que conocerlo cuanto antes. ¿Me lo presentas?
–Ahora mismo.
Camilo y Emilio torcieron hacia la derecha hasta que llegaron a aquella exigua casa entre la escuela y el cementerio, que tenía algo de cobertizo. Isabel se sonrojó al ver ante ella al jesuita y se miró a sí misma con espanto, pensando que estaba muy lejos de llevar la ropa adecuada para recibir al ilustre hermano de su madre.
A Camilo le conmovió la nobleza que parecía condensar el rostro sufriente de su sobrina, tan diferente a la faz de niña que hasta entonces guardaba en su memoria. La vida le había golpeado en la cara pero no se la había destrozado, y su mirada había adquirido una profundidad que asustaba. Se abrazaron y besaron antes de que Camilo dirigiera la mirada hacia mi persona. Yo tenía entonces unos cuatro años y, según dicen, sonreí con naturalidad al visitante.
–Muchachos –dijo el jesuita–, tenéis que salir cuanto antes de este infierno líquido donde no os dejan vivir. ¿Os gustaría veniros conmigo a Loyola?
–Naturalmente –contestó mi padre.
–Hablaremos de eso más tarde, pero antes nos iremos a cenar a casa de mi hermana. Van a celebrar un banquete en mi honor –murmuró Camilo en un tono tan jovial como burlón.
–Tendría que cambiarme –dijo mi madre, y miró a su tío como indicándole que no había más espacio habitable que el visible. Camilo entendió enseguida y salió con mi padre a la calle para que mi madre pudiera cambiarse de ropa.
Únicamente en China recordaba Camilo haber asistido a cenas como la de aquel día, no sólo por su sentido ceremonioso y familiar, también por la variedad de los alimentos. Pero había que celebrar la llegada de un alma que se había perdido por los confines de Oriente, y no sólo se hallaban a la mesa su hermana, su cuñado y sus hijos, también habían venido los hermanos de su cuñado y sus primos, de forma que eran más de veinte comensales. Todos bebieron en demasía y hacia las dos de la mañana, cuando se estaban despidiendo, algunos hombres no acertaban a pronunciar bien una sola palabra.
Camilo durmió apenas tres horas y al amanecer estuvo recorriendo en bicicleta los pueblos que rodeaban el humedal. Una vez más se detuvo ante la iglesia románica cuya torre se reflejaba sobre el agua de la laguna Grande. Días muy lejanos de su infancia asaltaron de pronto su memoria, y recordó el aspecto que tenía aquel lugar en mayo, cuando el pórtico se llenaba de flores y la vida más reciente se fundía en una misma fragancia nueva y antigua con las piedras carcomidas y talladas como en Francia. Y es que aquella iglesia podía parecer, desde cerca y desde lejos, una iglesia normanda misteriosamente trasladada a aquella comarca lacustre por las delicadas manos de un hada merovingia. Inmediatamente le vinieron a la memoria cinco versos de León Felipe, poeta de la región que había muerto en México tras un exilio infinito.
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni
en el cuerpo.
Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero,
ligero, siempre ligero.
Sensible a todo viento
y bajo todos los cielos.
Bueno, pensó, yo tampoco puedo decir que haya dejado que las cosas me hiciesen callos en la piel del alma y en la del cuerpo. Habré pasado años y más años de vida sin acordarme de este cofre de piedra labrada y estas lagunas, pensó, e inmediatamente le sobrevino la apetencia de sentir en el cielo de la boca la redondez eucarística de un buen vino. Fue entonces cuando dejó atrás la iglesia y enfiló la carretera del monasterio para más tarde cruzar el puente de hierro y madera y adentrarse finalmente en el camino rodeado de nogales que conducía a la residencia de los Velarte, pertenecientes a la nobleza vasca.
Tras dos lustros de no pisar aquel lugar, la casa de los Velarte le pareció disminuida, pero llena de encanto. Se trataba de una mansión de piedra ocre al otro lado del río Esla, rodeada de encinas y cipreses y cercada por un hermoso jardín que iba a morir al río. La edificación era en realidad un pabellón de caza del que sólo hacían uso uno o dos meses al año. Ellos y el duque de Sotomayor, con el que al parecer estaban emparentados, eran los únicos que mantenían residencias de caza en una comarca que un siglo antes había albergado cinco pabellones y todos para la caza mayor.
Como pudo comprobar Camilo nada más llegar, el señor Velarte se hallaba acariciando un potro junto a la entrada principal, flaqueada por una rosaleda y una glorieta, mientras sus invitados conversaban en el salón de ventanas entreabiertas y visillos flotantes. Apoyadas en uno de los muros laterales de la casa, se veían muchas escopetas, y más allá varios podencos permanecían tendidos en el suelo y con la respiración agitada de quien ha estado de caza. El señor Velarte oyó los pasos del jesuita y se volvió hacia él.
–Pero Camilo... ¿Tú aquí? Es lo último que podía imaginar. ¡Dichosos los ojos que te ven!
El señor Velarte y el jesuita se abrazaron. Aún lo estaban haciendo cuando apareció la señora con su hija Sara, una niña rosada y rubia de unos tres años, que se parecía mucho a su madre.
Los saludos continuaron, y con los saludos las risas. La señora le preguntó dónde había estado y Camilo le contó que había permanecido diez años en Oriente, primero en Pekín y más tarde en Manila. Los últimos tres meses los había pasado en México DF.
Los Velarte le invitaron a una copa de vino en la galería acristalada que daba al patio, y estuvieron hablando un rato de los saltos en el espacio y el tiempo.
Veinte años atrás, cuando Camilo aún no había entrado en la Compañía de Jesús y estaba estudiando en el seminario de Astorga, su padre había pasado por una época de penurias económicas y el señor Velarte había pagado durante año y medio los estudios del muchacho. Desde entonces el jesuita le rendía a don Jaime Velarte un cierto vasallaje y nunca dejaba de visitarlo cuando se hallaba en la región.
Al atardecer, el chófer de los Velarte devolvió al jesuita a la laguna Grande. Camilo pidió apearse junto al pretil de la iglesia, donde acababa de ver a una mujer desde el coche.
Rugía el viento que agitaba las aguas de las tres lagunas y los juncos se agitaban como trigo nuevo. La mujer iba vestida de negro y miraba hacia el fondo de las lagunas. Acercándose con pasos quedos, Camilo miró hacia donde ella miraba: en primer lugar vio los juncales conformando un arpa oscilante y tan amplia como su deseo, más adelante la barranca que desembocaba en un cerco casi micénico de piedras grises y blancas, y más adelante aún las lagunas, las colinas desoladas y los característicos palomares de la región, tan parecidos a pagodas chinas.
Camilo sintió que la noche tenía allí una pureza tan radical que envenenaba la piel, al cercarla y aislarla con su frío estepario y su luz mineral. En esa atmósfera, que le recordaba la de algunas regiones lacustres de China, el cuerpo de las mujeres adquiría una consistencia ardiente y cristalina, a la vez que profundamente animal, y el deseo que lo arrastraba hacia ellas le parecía tan virginal como el aire que llegaba desde la sierra de la Culebra y tan oscuro como la noche oscura del alma.
Camilo posó la mano sobre el hombro de la mujer, que se volvió bruscamente.
–¿Tú? Sabía que habías regresado –musitó ella.
–¡Verónica! –exclamó él, mirándola fijamente.
–¿Ya te han dicho que enviudé?
–No.
–El año pasado Bernardo se ahogó en el Esla.
–Te acompaño en el sentimiento.
–No lo hagas. Si no llega a morir me mata.
Verónica miró medrosamente a su alrededor y dijo:
–No debieras abordarme así, pensarán mal. Pero quiero verte, Camilo. Ven a mi casa a medianoche. Podrás deslizarte sin que nadie te vea por el camino de los monjes.
–De acuerdo –dijo él, alborozado.
–Y ahora permite que me esfume –concluyó ella–. No quiero que nos vean juntos.
Mientras Verónica se alejaba en dirección al puente, Camilo se sentó en un banco de piedra del embarcadero, extrajo del bolsillo de la sotana una petaca de plata y la apuró. El brandy le ayudó a entrar en calor y se acordó de Verónica y de aquel verano de 1944, cuando Europa se hallaba todavía en guerra y estaba muy próxima su partida a China, aquel verano en que creyó haberse enamorado de Verónica, de carne blanca y voluptuosa. Pero en realidad sólo habían llegado a besarse y a abrazarse en la iglesia a altas horas de la noche, mientras en la plaza del pueblo los demás bailaban apurando el último día de las fiestas patronales.
El antiguo rostro de Verónica se fundió con el rostro que acababa de ver y volvió a sentir la misma emoción que antaño. Una hora después, cenó con sus familiares, y a las doce, cuando ya todos dormían, se deslizó fuera de casa y se precipitó hacia el camino de los monjes.
Avanzaba, retrocedía.
Avanzaba de nuevo.
Pensaba que le esperaban las fuentes más vivas del placer, las que conectaban directamente con el pasado y con lo que había quedado pendiente.
Sentía que le aguardaba la fusión de la carne.
Oh, Dios, la fusión nuclear de la materia que siente.
Lo creía mientras avanzaba, lo sabía cuando retrocedía y cuando avanzaba de nuevo. Lo recordaba.
La casa de Verónica permanecía iluminada. Era como una zarza ardiendo en medio de la noche, pero en cuanto oyó golpes en la puerta, Verónica apagó todas las luces y recibió al jesuita a oscuras.
Lo fue guiando entre las sombras hasta un pequeño salón y se sentaron junto a una chimenea de ladrillo rojo en la que ardían troncos de olor a encina.
Allí no necesitaban otra luz que la de las llamas y allí se confesaron el uno al otro como dos almas perdidas mientras se acariciaban el cuello y la cara, como si además de recobrar sus respectivas imágenes necesitasen también recobrar sus volúmenes.
Antes de correr los visillos y borrar con sus manos la estampa nocturna que se estaba desplegando ante sus ojos, Verónica se acicaló un poco, preocupada porque la noche pasaba y no llegaban los besos más hondos, los que conducían de verdad a la invasión de los cuerpos y al temblor. Camilo miró sus piernas blancas, ahora desnudas sobre la cama, sus zapatos negros, su aspecto de viuda que busca a un hombre en la noche y que ya lo ha encontrado. Parecía iluminada, él también. Verónica susurró:
–Quiero que tomes posesión de mí con entera tranquilidad, quiero que devores toda mi soledad esta noche, Camilo Robles, y que luego te vayas, como supongo que es tu destino. Necesito beber lo que todas las demás han bebido, hasta la más subnormal. Bernardo me pegaba todas las noches, tuve un aborto por su culpa y por su culpa me quedé estéril. Bueno, es un capítulo de mi vida que quedó atrás. ¿Me das un beso?
Se lo dio, y muchos más. Para Camilo fue un ejercicio de reparación de la conciencia perdida de las cosas. Mientras la noche seguía su curso, se sentía cada vez más poseído por la mujer de carne nívea, Verónica de ayer y de siempre, y era consciente de que estaban consumando deseos muy antiguos, para que al fin dejasen de doler en el pecho y en la mente a esa hora en la que el frío invade la alcoba y el día se apunta tras la ventana.
¿Cuándo empezamos a tentar al diablo?
Un cielo cruel y rojizo anunciaba el día por uno de los flancos de la bóveda acristalada de la estación, y los andenes estaban llenos de viajeros ansiosos y desorientados que evolucionaban penosamente con sus maletas y sus niños, conformando entre todos un sordo rumor de voces y pasos, bajo la atmósfera tórrida y humeante.
Los trenes iban tan llenos de gente que se dirigía al Norte de la península y a Europa que parecían convoyes de deportados. Y fue allí, en la estación de Medina, donde Camilo comprendió que si seguían así las cosas una parte de la Historia quedaría atrás para siempre. Aquellos trenes abarrotados de hombres, mujeres y niños de mirada triste y anhelante le hablaban al jesuita de una fuga del pasado motivada por la necesidad de sobrevivir, que en muchos de ellos se convertiría en una fuga total, y le asombraba que ese fuera el signo de los tiempos: fugarse del pasado a la velocidad de las locomotoras Diesel, que el pasado era un lugar donde hacía mucho frío y donde la vida se parecía demasiado a la muerte.
Incesantemente los trenes procedentes del Sur vomitaban viajeros en los andenes. Los mozos de estación, cubiertos con monos oscuros, chaquetas polvorientas y gorras que parecían haber pasado por muchas cabezas, miraban febrilmente a los recién llegados, y se precipitaban como cuervos hambrientos sobre sus maletas, pero los viajeros los rechazaban con violencia (nadie estaba dispuesto a pagar a un mozo de estación por algo tan sencillo como cargar con una maleta).
Algunos conseguían sin embargo atrapar la maleta de algún viajero que descendía de primera, y a pesar de su delgadez y su malnutrición, volaban con la carga como si la quisieran robar y les persiguiese la policía.
Camilo contemplaba el espectáculo desde el café de la estación, sentado a una mesa con mi madre, mi padre y yo. Ya no cabía nadie más en el establecimiento, y los camareros apenas si podían deslizarse por la sala. Muchos niños lloriqueaban y el ambiente estaba saturado de humo. La atmósfera, más que trasladarlo al presente, le evocaba algunas estaciones del Norte de China, en el frío amanecer de invierno, y le exaltaba tanto ajetreo y tanta gente y tanta deportación.
Aún tardamos más de quince horas en llegar a San Sebastián, desde donde cogimos otro tren que bordeaba la costa y que nos dejó finalmente en Loyola. A Camilo le urgía presentarse cuanto antes ante sus superiores de la orden, y nos dejó a mis padres y a mí en el hotel Banda, que exhibía sus paredes blancas y sus toldos verdes junto al río.
Yo era demasiado pequeño como para percibir con nitidez lo que era cabalmente Loyola, pero con el tiempo pude comprobar que el lugar consistía en dos extensos jardines, uno oculto y el otro público, que rodeaban un santuario de piedra severa y gris con una basílica en su centro, de portentosa cúpula. El jardín exterior estaba a su vez rodeado por el río y sus cinco puentes, de cuyos pretiles colgaban lagrimones de hiedra que rozaban el agua.
Aquí y allá, destacando como floraciones blancas en un universo fundamentalmente verde, se veían algunos caseríos.
Para mí fue como pasar de un universo de sonidos familiares, y ecos amortiguados por las lagunas, a un laberinto poblado de siluetas negras y voces que resonaban entre paredes de granito y árboles mineralizados. La Santa Casa, la basílica, las residencias de los jesuitas me parecían mundos indescifrables, tan mágicos como amenazadores, y me impresionaba el jardín oculto, desplegándose más allá de los pabellones grises.
En el pasillo que comunicaba la Santa Casa con la basílica, el aire era frío y sepulcral como en las leyendas de Bécquer que más tarde me leería mi madre, y su puerta negra semejaba la entrada a un universo de oscuridad y tensión mental.
En Loyola todo giraba en torno al santuario: el hotel, la panadería, la sastrería, la gasolinera, las tiendas de recuerdos, la tienda de ultramarinos, y el fotógrafo que en verano se colocaba en la explanada y con su máquina primitiva, bajo cuyos cortinajes negros solía meter la cabeza, hacía fotografías a los visitantes, que se las podían llevar con ellos esa misma tarde.
Así era entonces el reino perdido de los jesuitas, destacándose en mitad del verdor frente al rocoso macizo de Izarraitz. Hasta la explanada llegaba la fragancia vegetal de los pinos y los helechos, y la lluvia tendía a ser una presencia continua, también en agosto.
En el hotel Banda sólo estuvimos unos días, ya que enseguida nos trasladamos a una pequeña buhardilla de una casa junto a la gasolinera, desde cuyas ventanas delanteras se podía ver el santuario. Las ventanas traseras daban a un solar frecuentado por cuervos. Durante los primeros años en Loyola, mi madre trabajó de costurera para la Compañía a la vez que me iba enseñando a leer y a escribir. En lo que respecta a mi padre, halló enseguida ocupación en el hotel Balneario de Cestona, ubicado a siete kilómetros del santuario, en una ladera verde y reluciente que recordaba la campiña alemana. Al principio hacía el recorrido en bicicleta pero luego, cuando lo nombraron camarero, se compró una motocicleta roja y con ella se trasladaba al hotel haciendo un ruido tremendo.
Una tarde de julio, mi padre nos llevó a mi madre y a mí al hotel y nos enseñó la escalera central, «estilo imperio», según nos dijo adelantando la mano como un marqués que estuviese mostrando su mansión a unos amigos. También nos enseñó el comedor «inspirado en el del Gran Hotel de París», un teatro, un salón social, un comedor campestre, un comedor árabe, y un jardín que albergaba árboles centenarios.
En los tiempos a los que me refiero, el hotel estaba en decadencia, pero yo no lo notaba y todo indicaba que aún seguía siendo un negocio rentable. Mi padre debió de aprender mucho sirviendo aperitivos y aconsejando diferentes formas de masaje a las señoras aquellas que pululaban por los salones y el jardín, y probablemente fue allí donde empezó a iniciarse en los misterios del adulterio con alguna de las mujeres que invocaban su nombre en el salón social para que se acercase, presuroso y solícito, con la bandeja bailando en la mano y la sonrisa de oreja a oreja.
Tanto él como mi madre querían abandonar cuanto antes la buhardilla junto a la gasolinera y la solución llegó una vez más de la mano de Camilo, que al año siguiente localizó a kilómetro y medio de la basílica una especie de caserío al que llamaban la casa de la roca, construida sobre una peña que caía casi en picado sobre el Urola. El primer piso se hallaba ocupado por un matrimonio de Navarra, pero el entresuelo había quedado vacante.
A pesar de no ser supersticioso, o quizá debido a ello, Camilo no quiso decirles a mis padres que la casa la había construido un indiano que había muerto poco después de inaugurarla. Sus hijos, residentes en Madrid, la alquilaban a un precio casi simbólico y se desentendían completamente de ella, como si creyeran que la habitaban malas corrientes.
Tan sólo llevábamos unas horas en la casa de la roca cuando vi a una niña de mi edad, detenida en uno de los peldaños de la escalera exterior. Desde mi llegada a Loyola, yo vivía en la misma atmósfera alucinatoria que mi madre, que me la comunicaba directamente sin pretenderlo, y aquellos ojos brillantes destacándose entre la niebla me parecieron una alucinación. La niña llevaba en la mano un llavero con un cascabel, que hacía sonar en medio del silencio de la mañana, y sonreía con una tristeza extraña.
–Hola –musitó descendiendo dos escalones.
–Hola –dije yo, fijándome en sus cabellos casi rojos.
–¿Vas a vivir aquí? –preguntó descendiendo otros dos escalones.
–Sí.
La niña acabó de bajar la escalera y se detuvo muy cerca de mí. Podía notar su respiración y casi me asustaba la inmovilidad de sus ojos, verdes e impregnados de una luminosidad blanca que los hacía más inquietantes. La niña susurró:
–Bienvenido a la casa de los precipicios.
Abrí mucho los ojos y exclamé:
–¿Por qué dices eso?
La niña se echó a reír.
–¿No has visto el barranco que da al río?
–Sí.
–La vuestra es la terraza desde la que se tiró el hombre que hizo la casa. Lo volvió loco el hada de la locura.
–¿Me quieres asustar?
–Sí, me gusta asustar a la gente –contestó fríamente–. Me llamo Beatriz, ¿y tú? –preguntó regalándome una sonrisa muy suave.
Conocer a Beatriz modificó por completo mi conciencia infantil, convirtiéndome en un niño diferente, más amoroso y a la vez más reservado, más sociable y a la vez más pensativo, y que ya guardaba en su imaginación, como un tesoro definitivo, las primeras imágenes visuales que había retenido de ella... Una cara ovalada, unos ojos parecidos a los de mi madre pero más brillantes, una boca sonriente... Eran como fotografías ardiendo y en movimiento, que apenas se concretaban. Más tarde empezó a contar su voz, la voz de Beatriz... ¿O fue antes?
La voz era lo más vertiginoso, lo que más me cautivaba, y recordaba a menudo el día de mi llegada a la roca, cuando ya llevaba unas horas con Beatriz y escuchamos un aullido prolongado. Ella cogió mis manos y dijo con voz susurrante:
–La mujer que grita es el hada de la locura de la que te hablé antes.
–No sé si creerte... Se lo preguntaré a mi madre.
Beatriz posó sus manos sobre mis mejillas y me dijo desde muy cerca, casi labio contra labio:
–No debes hablar de eso con los mayores.
–¿Por qué?
–Será nuestro secreto.
–¿Y quién te ha dicho que la que grita es el hada de la locura?
Como si recordara respuestas que había oído en voz de su madre, se encogió de hombros y dijo:
–Lo sé por intuición.
Beatriz tenía mirada de niña sabia, como si ocultase bajo su piel fragilísima un monstruo superior a su misma conciencia, y junto a ella sentía, a la vez que un placer muy intenso, un continuo efecto de distorsión. Su presencia y sus palabras tenían el poder de transportarme a otros sitios a la vez que me ubicaban de verdad en la casa de la roca.
Como supe más tarde, Beatriz había nacido en Vera, en una casa junto a la frontera, cuando su padre trabajaba en una clínica privada de Hendaya. Según decía su madre, la niña había estado a punto de morir en el parto, y habría muerto de no haber sido por la intervención de una partera italiana, gorda y reluciente, que llegó a media noche desde Hendaya. Se llamaba Beatrice y en su honor llamaron a la niña Beatriz. Y así la llamaban todos salvo yo, que a veces la llamaba Béat con su aprobación.
Ya debíamos de llevar un mes en la casa de la roca cuando Beatriz me guió a la cima de una peña en forma de cabeza que se elevaba unos cinco metros por encima del cercado de los cipreses, y a la que no era difícil subir por el flanco opuesto al río. Desde allí podía dominarse el manzanal de Sergio, el dueño de la gasolinera, que tenía dos hijos, Arcadia y Jacinto. A menudo los veíamos jugar entre los manzanos y nos asombraba que pareciesen novios y que Jacinto, cuatro años mayor que ella, la estuviese tocando todo el rato por debajo de las faldas. Arcadia parecía fascinada por los cumplidos de Jacinto y su mirada de Satanás, y nosotros no entendíamos muy bien por qué, ya que Jacinto era un genio de las invenciones crueles y, gracias a sus experimentos con animales, nos fuimos adentrando en el complejo universo de las vilezas inútiles de las que se compone a menudo la vida humana.
En una ocasión vimos cómo Jacinto atrapaba un lagarto verde como los que poblaban las colinas de Izarraitz y le colocaba un cigarrillo en la boca. El saurio empezó a tragar humo y a inflarse. En ese momento Jacinto apuntó con su carabina de aire comprimido y disparó contra el lagarto, que estalló como una flor de sangre.
En otra ocasión presenciamos desde la roca cómo el divino Jacinto ataba dos gatos por las colas, anudándolas como si fuesen dos sogas, y los dejaba a merced de su destino, rabiosos, gimientes y dispuestos a desgarrarse el uno al otro. Pero otras veces Jacinto se volvía un ser dulce y zalamero, y le regalaba flores, avellanas y manzanas a Arcadia, y ayudaba a su padre en la gasolinera, y sonreía a las visitas como un ángel bueno y profundamente poseído por el don de la mansedumbre. Operación teatral que le traía siempre beneficios, pues todos le daban golosinas y algunas amigas de su madre alababan su dulzura.
–Se ve que no lo conocéis –solía decir ella.
Aunque nada nos alarmó tanto de Jacinto como la ocurrencia que tuvo la tarde en que ató un petardo al pico de un pichón y prendió la mecha. La cabeza del pájaro saltó por los aires y Beatriz y yo nos echamos a correr. Al llegar a casa vimos que no había nadie y decidimos salir al camino, para esperar a nuestras madres que, suponíamos, no tardarían en llegar.
Íbamos tan agitados por la visión del pichón decapitado que al volver a desandar lo andado equivocamos el camino, y creyendo que nos dirigíamos a la roca, nos fuimos hacia Izarraitz. Pasamos ante una mansión sombría en la que había un letrero: KONTUZI ERLEAK (cuidado con las abejas) y nos detuvimos. La casa nos pareció de otro mundo y surgía de ella un olor extraño: a moras podridas y a petróleo. Fue allí donde nos sentimos definitivamente perdidos. Caminamos más de dos horas siguiendo el curso de un arroyo, entre croar de ranas y chasquidos, hasta que nos sorprendimos ante una barranca rodeada de encinas, robles y hayas tan altas como nuestra desolación.
La noche cayó de pronto, como un manto pesado y negro arrojado por manos invisibles desde algún lugar del cielo, y la oscuridad se llenó de crujidos y rumor de agua. Crujidos de ramas o de animales tan extraños que no podíamos imaginar su fisonomía. Beatriz empezó a temblar y nos acurrucamos junto al tronco de un árbol, muy cerca de una torrentera que iba a morir a una cueva llena de helechos.
Nos encontraron a media noche, abrazados el uno al otro para protegernos del frío, y ante el alivio que les produjo hallarnos, desistieron de reñirnos pensando que ya llevábamos suficiente susto en el cuerpo.
En otra ocasión, Beatriz y yo nos entretuvimos jugando a los novios en el órgano de la basílica y cerraron sus monumentales puertas dejándonos dentro. Lo supimos de inmediato, porque aquel crujir de puertas más altas que las de los grandes hoteles de Cestona era al mismo tiempo el crujir de otras puertas: las del terror.
Todo el espacio que nos rodeaba se transfiguró adquiriendo su aspecto más tétrico. La basílica era realmente un círculo negro de columnas y arcos de mármol negro: el mármol más negro que he visto jamás.
Pero si de pronto te evadías del miedo, te dejabas guiar por las luces de las velas y las lámparas que permanecían encendidas toda la noche, iluminando el retablo principal y los escudos rosáceos y acolchados de la cúpula, podías pasar de creer que estabas en un sepulcro muy severo a pensar que te hallabas en la sala central de un palacio persa erigido por un sátrapa muy rico. Era un mundo con dos caras que se troquelaban, por así decirlo, la una a la otra. Una cara negra como la muerte y otra policroma como la vida.
A las tres horas empezamos a creer que las estatuas se animaban, avivadas por la luz de las velas, y nos dio la impresión de que la virgen quería arrojarnos el niño a los brazos, de que san Francisco Javier se estaba preparando para degollarnos y de que el mismísimo san Ignacio, de cuerpo metálico y alma de plata maciza, le estaba diciendo a Dios que se apiadase de nosotros, a pesar de que éramos pecadores y estábamos profanando con nuestra presencia la noche interior de la basílica, profunda como el pozo del abismo de abajo y del abismo de arriba, que allí podían parecer el mismo pozo.
Entonces empezamos a gritar. Se encendieron todas las luces y aparecieron tres hombres vestidos de negro. Uno de ellos era mi tío, que si bien respetó la piel de Beatriz a mí me dio una bofetada que resonó en la basílica como un trallazo de Dios.
Pero a las ocho de la mañana del día siguiente, ya andábamos como siempre de danza por el bosque y las colinas, antes de que mi padre acabase el desayuno y se fuese en moto al hotel, y antes de que Ignacio, el padre de Beatriz, iniciase su ronda de consultas a domicilio.
Lo que decía Beatriz: todo lo que me contaba a lo largo del día sobre los mayores, sobre nosotros, sobre los bichos, sobre la oscuridad, sobre los juguetes, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre el besar, sobre el mear, sobre el comer, sobre el rezar, sobre el dormir, y sobre el despertar, todo era como si lo estuviese diciendo también yo, y a ella le ocurría lo mismo conmigo. Vivíamos en el interior de la ley de la simpatía, que es la ley perpetua de la magia, perdidos en un mundo de semejanzas que formaban ante nosotros un vaporoso tejido. Por eso cuando ella faltaba porque se había ido de viaje con sus padres, yo sentía una soledad abismal y el día se me hacía interminable. Entonces corría hasta la barranca y miraba: al fondo del valle, los camiones se alejaban rugiendo como animales prehistóricos, hasta perderse en dimensiones cada vez más irreales, y creía no tocar suelo, porque no había suelo en cuanto faltaba Beatriz. De súbito, un silencio muy hondo amortiguaba todos los sonidos, reduciéndolos a ecos muy débiles de sí mismos, y el mundo perdía consistencia. Hasta mi madre se convertía en un ser fantasmal. Pero he aquí que al fin veía surgir a Beatriz junto a la cascada y la vida se volvía a animar como las figuras de una linterna mágica.
Sin embargo, a veces tardaba en llegar y la espera se convertía en un suplicio. Algunas tardes de comienzos de verano, cuando las nubes bajaban amenazantes del macizo de Izarraitz, podía echarme a llorar si no tenía a mi vera a Beatriz. Siempre he sido muy sensible a los signos del cielo, pero junto a ella esos signos parecían leves hasta en su aspecto más terrible.
Beatriz y yo nos hallábamos en pleno idilio cuando Camilo nos vino a visitar y estuvo hablando con mi padre mientras nosotros recorríamos los alrededores de la casa. La niebla cubría buena parte de la comarca, pero se rasgaba a la derecha dejando ver un meandro del Urola y profusas arboledas.
La terraza que daba sobre el barranco era la preferida del jesuita y en ella siguió hablando con mi padre mientras fumaba un Montecristo. En dos ocasiones, en el transcurso de la mañana, Camilo había observado cómo la mirada de mi padre se deslizaba hacia el primer piso de la casa y hacia la mujer que se hallaba tras una de las ventanas. Pensando lo peor, el jesuita dijo:
–¿Estáis bien aquí?
–Estamos en el cielo.
–¿Qué tal con vuestros vecinos?
–Muy bien. Son gente razonable e independiente. Él es médico, como supongo que ya sabe usted, y ella también, pero no ejerce. Tienen una niña que se ha hecho muy amiga de Ciro.
Mi padre miró al jesuita de reojo. Camilo murmuró:
–¿No estarás tentando al diablo?
Mi padre se alteró bruscamente.
–No le entiendo.
–Hablaré más claro: me inquieta cómo miras a tu vecina...
–¿A Rebeca? Se equivoca. La miro con toda la distancia del mundo.
Mi tío esbozó una mueca de escepticismo antes de decir:
–¿No estarás alimentando deseos peligrosos para tu matrimonio?
–¡Dios me libre! No.
Ese día comimos en la terraza, y por primera vez en mucho tiempo, mi padre no dijo ni una sola palabra durante todo el almuerzo.
¿Por qué se construyó la Gran Muralla?
En una época de insegura determinación, pero que debió de ser posterior a la unificación, el sabio emperador Thsin ordenó construir la Gran Muralla. El emperador no quería que sus fuertes y ágiles guerreros cayesen en la frivolidad y la molicie y, por ese motivo, envió a sus quinientos mil mejores hombres a construir la Gran Muralla en las montañas del Norte. El trabajo le parecía al monarca la mejor medicina contra el vicio.
Doña Eloísa, la profesora, iba leyendo despacio el texto del dictado. Habitualmente empleábamos para ese menester los libros ínfimos de la Enciclopedia Pulga. El librito que la maestra leía ese día versaba sobre China, y su autor, de nombre catalán, parecía amante de la más alta severidad.
Mientras escuchaba a doña Eloísa, veía ante mí una película portentosa. Primero aparecían montañas cubiertas por la niebla. ¿Cuándo? En una época de insegura determinación. Al mismo tiempo veía a muchos guerreros entregándose al vicio y a la molicie en palacios grandes como la Ciudad Prohibida. Los guerreros bebían hasta no poder más, se tambaleaban por los atrios, besaban a mujeres fáciles. Hasta que llegaba el emperador y dirigía hacia ellos una mirada terrible. Volvía la imagen de las montañas del Norte, pero ahora las poblaban quinientos mil hombres, que iban construyendo una muralla, lejos de los palacios de la frivolidad y del vicio.
–Ciro, ¿en qué piensas? –preguntó la maestra.
Preferí decir la verdad:
–En la frivolidad y el vicio.
Todos se echaron a reír y yo también, orgulloso de resultar tan gracioso ante mis compañeros y sobre todo ante Beatriz, que me miraba fijamente. La maestra se acercó a mí y adelantó la mano. Fue una delicia, de verdad. Le daba reparo pegar fuerte y su gesto se convirtió al final en una especie de caricia. Ah, cómo disfrutaba cuando doña Eloísa me daba bofetadas de mantequilla y tortazos de algodón.
Al salir de clase nos estaban esperando al otro lado del patio nuestros padres y mi tío Camilo junto a los dos coches. Mis padres y yo nos metimos en el automóvil negro de mi tío y Beatriz en el seiscientos con sus padres. Íbamos a hacer una visita a los señores Velarte, según dijo el jesuita, que a comienzos de verano solían pasar por Oñate.
Hacia las tres de la tarde salimos de Loyola y nos dirigimos a nuestro destino. Fue entonces cuando le pregunté al jesuita:
–Tío, usted que sabe tanto de China ¿me podría contestar a una pregunta?
–Claro.
–¿Cree usted que los chinos hicieron la Gran Muralla para huir de la frivolidad y el vicio en una época de insegura determinación?
Mi tío se echó a reír a carcajadas. Luego, mientras conducía, preguntó:
–¿Quién te ha hecho tan portentosa revelación? A fin de no humillar a la maestra ni poner en evidencia sus tristes herramientas de trabajo, por otra parte no tan diferentes a las de otros colegios, respondí que lo había leído en el TBO, en la sección de Curiosidades históricas. Mi tío movió afirmativamente la cabeza y dijo:
–Mejor fuente imposible, hijo. Te felicito.
Una hora después ya nos hallábamos los seis paseando por las calles de Oñate, más nobles y vetustas que las de los otros pueblos y que además tenían, al menos las del casco viejo, un cierto aire de barroco vasco.
Ya de atardecida, cuando caminábamos por una calle céntrica y poblada de castaños de Indias, nos vimos finalmente ante el palacio de los Velarte. Tras el cerco de lanzas de hierro, vislumbramos un jardín con dos palmeras de tronco peludo, y tras el jardín la mansión de estilo vascofrancés. Los ventanales arqueados del primer piso permanecían iluminados y tras los cortinajes blancos podía adivinarse una especie de reunión mundana.
Camilo llamó al timbre que se hallaba a la derecha de la puerta de acceso al jardín y no tardó en aparecer un mayordomo de cara adusta. El jesuita le dijo:
–Quisiéramos ver a los señores. Somos viejos amigos de la familia.
–Pasen –dijo el mayordomo–, que voy a buscar a don Jaime y a doña Julia.
Los Velarte salieron al jardín y allí nos recibieron, como si quisieran indicar que la reunión que se estaba celebrando tras los ventanales no nos incumbía. Su hija Sara venía con ellos y al vernos dio un grito de entusiasmo, a tal punto estaba deseosa de tener compañía.
Mientras hablábamos con ella en la glorieta, los Velarte condujeron a los adultos a una galería acristalada y allí les ofrecieron vino de Jerez. A intervalos, llegaban ráfagas de música desde la sala principal de la mansión, atravesaban la galería y la glorieta e iban a morir a las sombras del jardín.
Nuestros padres y Camilo ya se estaban despidiendo de los Velarte cuando Sara empezó a suplicar a su madre que Beatriz y yo nos quedásemos con ella unos días. Más que espanto, la señora Velarte pareció sentir alivio y enseguida dijo:
–De acuerdo. Se quedarán unos días contigo, pero tienes que prometerme que os portaréis muy bien.
–Prometido –dijo la niña.
Luego la señora Velarte miró con amabilidad a nuestros asombrados padres y dijo:
–Mi pobre hija se siente a menudo muy sola y no me extraña que quiera tener a Ciro y Beatriz junto a ella. Dejen que se queden hasta el jueves o el viernes.
–Pero señora Julia –dijo mi madre–, ahora mismo mi hijo lleva sólo lo puesto.
–Y mi hija –dijo Rebeca.
–No se preocupe, doña Isabel –musitó la señora Velarte dejando a mi madre petrificada, pues nadie hasta entonces había empleado con ella fórmulas tan respetuosas y tan solemnes–. Todo eso corre de mi cuenta. Y lo mismo le digo a usted, doña Rebeca. Pueden irse tranquilas, que los niños se quedan en buenas manos.
Mientras los adultos acababan de parlamentar, Sara nos condujo hasta su cuarto.
Nadie detecta mejor que los niños los cambios de dimensión estética que generan las diferencias sociales. En aquel universo en el que vivía Sara no parecían permitidos los mismos desahogos que en nuestra casa de Loyola. Allí no te podías revolcar en la hierba del jardín, ni podías correr alocadamente por los pasillos, ni podías irrumpir como un potro en el salón reluciente. Había que moverse de otra manera, como si uno estuviera haciendo teatro y lo viera mucha gente desde todos los ángulos. Más que una manera de ser, era una manera de estar que podía resultar agobiante.
Y sin embargo, lo que más nos sobrepasó de aquella tarde en casa de los Velarte fue la primera visión del cuarto de Sara. Era inmenso, según nos parecía a Beatriz y a mí, y estaba lleno de juguetes de todas las características y todos los colores. La pared del fondo cobijaba las muñecas. ¿Cuántas? No podíamos saberlo. En cambio los anaqueles de la pared de la derecha estaban llenos de peluches. Por el suelo había dos trenes eléctricos que circulaban por cuatro pueblos erigidos sobre colinas nevadas.
–Mirad –nos dijo Sara, deteniéndose junto a una de las colinas–. Es como si fuésemos gigantes y estuviésemos en Suiza, contemplando el panorama. ¿Conocéis los Alpes?
Le dije que sí. Sara se echó a reír a carcajadas.
–¡Qué mentiroso eres!
–Te lo juro, los vi en una película de montañeros. Uno de los montañeros bebía demasiado y acababa muriendo bajo la nieve, que te lo diga Beatriz.
–Bah, en una película... Pero eso no es ver los Alpes, Ciro. Yo hablo de los Alpes de verdad, de las estaciones de esquí, de aquella vez que me torcí el tobillo por seguir a mi padre en San Moritz. ¿Me entiendes o no me entiendes?
–Claro que te entiendo, Sara. Sé cómo son esas estaciones de esquí de las que hablas, no creas que no. Sé que en esas estaciones hay mujeres rubias que fuman cigarrillos mentolados y miran a los hombres como si los odiaran. Sé que hay bares elegantes donde esas mujeres toman whiskys con hombres que sonríen fríamente mientras beben... Sé que a veces en esos bares aparecen estrellas de cine: Sofía Loren, Brigitte Bardot, aparecen y la gente cree que es un sueño. ¡Brigitte Bardot tomando un refresco en San Moritz...! Pero suele ser cierto.
Sara me escuchó maravillada y me susurró al oído:
–Tienes mucha imaginación.
–No es verdad, Sara. Hablo de lo que he visto.
Como Sara estaba todo el día entretenida con nosotros, sus padres nos dejaban junto a los criados y aprovechaban para no parar en casa ni de noche ni de día, en un ir y venir sin objeto o de objeto siempre desconocido. Por la mañana iban a bañarse a una playa a las afueras de Deva, que solía funcionar como playa privada, y donde tomaban los primeros dry-martinis, después comían en Zarauz, y pasaban la noche en San Sebastián. Según habríamos de saber más tarde, solían alquilar un piso entero en el hotel Londres y allí continuaban la farra con sus amigos, en general tan ociosos como ellos y de la misma clase social, a excepción de dos empresarios del barrio de Neguri que estaban empeñados en establecer lazos con la aristocracia, a la que, como todos los burgueses que creen llegado el momento de ennoblecer formalmente su fortuna, le daban una importancia que ya no tenía y que no iba a tener nunca.