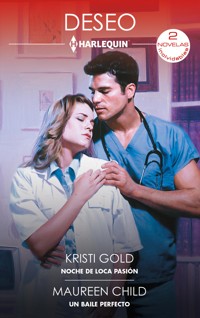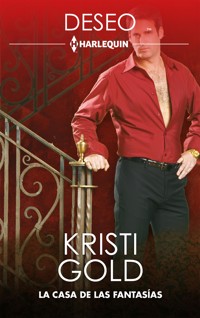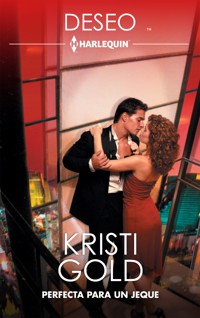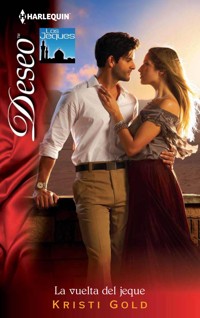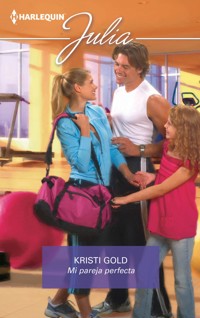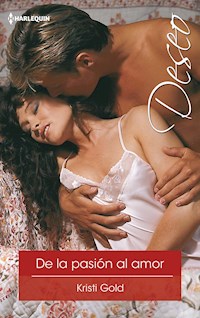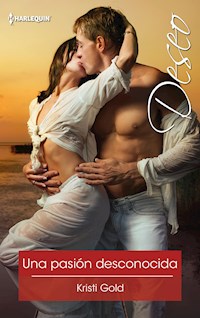2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
El beso de un desconocido... Lo último que necesitaba aquella Nochebuena la comadrona Joanna Blake era volver a encontrarse con el guapísimo doctor Rio Madrid, cuya invitación estaba a punto de aceptar. En cuanto sus labios se rozaron, Rio se sintió perdido en un torbellino de sensualidad. Sabía que ofrecerle su casa a aquella encantadora madre soltera era lo mismo que buscarse problemas deliberadamente. Además, ella no tardaría en darse cuenta de que no era ningún príncipe encantado, sino un tipo solitario sin tiempo para el amor...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Kristi Goldberg
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Besar a un extraño, n.º 1268 - mayo 2015
Título original: Renegade Millionaire
Publicada originalmente por Silhouette© Books.
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6295-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Uno
A Joanna Blake nunca la habían besado de aquel modo. Pensó que ojalá al menos supiera su nombre.
Un momento antes, él se había acercado a ella al dar la medianoche, una presencia etérea con ojos color ámbar, como poseedores de un talismán. Ella había estado de pie en un rincón de la pista de baile del hotel, con un vestido prestado, y había pasado desapercibida para la mayor parte de la comunidad médica de la Gala de Nochevieja. Y ahora estaba bajo el encantamiento de un extraño que de algún modo le había dado fuerzas para ser valiente y atrevida, desinhibida.
Cuando él se la acercó en un sólido abrazo y le ofreció un beso, el corazón de Joanna se disparó como los fuegos artificiales que daban la bienvenida al Año Nuevo en el exterior. El deslizamiento de la lengua sedosa de aquel hombre, su aroma embriagador, su calor ardiente, apelaron a los instintos más básicos de Joanna.
Él finalizó el beso, pero no le quitó la sensual mirada del rostro. Joanna percibía solo a medias el jolgorio de la sala, los brindis, el tintineo de las copas de champán. En aquel momento era como si fuesen los dos únicos ocupantes en alguna otra dimensión.
–Feliz Año Nuevo –le murmuró él al oído.
A ello le siguió una palabra que ella no entendió en un idioma tan exótico como él. Sonó musical y misterioso, quizá una expresión de cariño, adivinó, o quizá eso esperó. Él la sonrió y ella le devolvió la sonrisa, incapaz de hacer otra cosa.
El encantamiento se rompió de repente cuando la realidad se interpuso entre ellos. Joanna se apartó horrorizada por lo que acababa de hacer. Nunca antes había besado a un perfecto desconocido. De hecho, no había besado a ningún hombre en mucho tiempo. Quizá por ello había permitido que ocurriera, y lo había disfrutado de forma tan entusiasta. Aun así, no le parecía excusa para dejarse llevar como lo había hecho.
–Tengo que irme –masculló.
–¿Tan pronto? –preguntó él, arqueando una ceja.
–Tengo que irme a casa.
A casa, a un apartamento vacío, con aspecto de abandonado y carente de calor.
Joanna se dio la vuelta y se puso a salvo de la influencia cautivadora del desconocido. No había dado más que unos pocos pasos cuando se detuvo para echar una última mirada. El extraño la observaba con una sonrisa comedida, apoyado contra los ventanales de forma enigmática.
Tenía el pelo negro peinado hacia atrás y la piel perfecta y color caramelo. Su atuendo destacaba entre los esmóquines de los demás, una chaqueta y pantalón grises y una camisa negra abrochada al cuello por un medallón de platino. El diamante de su oreja parecía brillar en sintonía con las luces de la línea del cielo de San Antonio.
Joanna anduvo a toda prisa hacia la doble puerta para escapar de su magnetismo. Pero en el fondo de su corazón sabía que nunca olvidaría aquella noche, nunca lo olvidaría a él ni su figura contra el cielo de la noche. Nunca olvidaría su beso hipnótico o aquel algo inexplicable que le había ocurrido a ella, que habitualmente era tan cauta.
Abrió la puerta con una mano mientras con la otra buscaba la llave del coche en su pequeño bolso de satén. Con las prisas, se le resbaló el bolso y desparramó todo el contenido, que recogió a toda prisa, y salió corriendo por el pasillo.
Al llegar a la escalera que daba al aparcamiento, sujetó la verja y se detuvo a recuperar el aliento antes de seguir hasta su destartalado coche. Abrió la puerta de este, se metió y volvió a tomar aire. Por suerte, pensó, solo se había tomado una copa de champán, pues de otro modo no habría podido conducir. En aquel momento se sentía más que un poco mareada, pero no era por el alcohol. Era por el beso. Era por él.
Tras dos intentos de meter la llave, por fin logró girarla para encender el motor y no escuchar más que un chirrido. Lo intentó una vez más y de nuevo no oyó más que las quejas de su caprichoso coche. El viejo sedán había escogido aquel preciso instante para rendirse, algo que ella había estado esperando, y temiendo, durante varios meses.
Se golpeó la frente contra el volante y soltó un gruñido de frustración. «¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche?», pensó. No tenía a nadie a quien llamar, nadie a quien buscar para que la llevara a menos que regresara al baile y se arriesgara a enfrentarse a su fantasma besucón. Pensó que quizá no era un panorama tan horrible.
Desde luego no tenía ninguna gana de verlo otra vez, por mucho que le atrajera pensarlo. Ya tenía un hombre en su vida y no necesitaba otro. Joseph, con su sonrisa confiada y su sabiduría a pesar de su corta edad, era todo su mundo, su esperanza. No tenía más que seis años y causaba bastantes menos problemas que cualquier hombre adulto, especialmente su padre, que los había dejado solos en la ciudad mientras él iba en busca de otro esquema de vida que le ofreciera riqueza y diversión. Adam nunca había querido hacerse cargo de las responsabilidades, o de una familia, y Joanna había aprendido demasiado tarde que nunca cambiaría.
En aquel momento deseaba que Joseph estuviera con ella, pero no lo estaba, y pensó que debía sentirse agradecida. El coche destrozado y su igualmente destrozado apartamento le servían para recordar por qué su hijo seguía viviendo con su abuela, a más de ochocientos kilómetros. Aunque estaba convencida de que era lo mejor, mandarlo tan lejos había sido la experiencia más difícil de su vida.
Él era su hombrecito y cada día, desde su separación hacía dos meses, tenía que resistir la necesidad de mandar a buscarlo para poder estar juntos.
Pero no tenía más remedio que descartar la idea; sabía que Joseph necesitaba serenidad y un lugar seguro donde vivir, algo que ella no podía ofrecerle hasta que encontrara una casa mejor y pagara algunos recibos más. Esperaba que pudieran reunirse pronto; pero para ello el destino tenía que dejar de meterse en su camino.
El golpe en la ventana asustó tanto a Joanna que estuvo a punto de gritar, pero se alivió al ver a Cassie O’Connor de pie junto al coche, y no a un atracador. Entonces salió del sedán y se apoyó en la puerta.
Cassie se llevó la mano a su pelo rubio y la miró con los ojos negros llenos de preocupación.
–¿Dónde ibas con tanta prisa?
–Trabajo mañana en el centro –contestó Joanna, que deseaba que el corazón dejara de latirle con tanta fuerza.
–Es horrible, trabajar en Año Nuevo.
–A los niños no les importan las fiestas. Además, tengo que pagar facturas –repuso Joanna, para quien la fecha no tenía gran importancia, puesto que no podía celebrarla con su hijo.
Y ahora que su coche se negaba a arrancar parecía tener una nueva deuda, otra más que añadir a la pila, gracias a la indiferencia de su ex marido.
–Lo siento si te he asustado –dijo Cassie–. Me preocupaba que te hubiera ocurrido algo cuando te he visto salir corriendo.
–La verdad es que me alegro de que vinieras; no me arranca el coche.
–Desde luego no es la mejor manera de empezar el año –contestó su amiga, mirándola con compasión–. ¿Tienes teléfono para llamar a un mecánico?
–No, y no tengo ni idea de a quién llamar –contestó Joanna, que no se podía permitir un teléfono móvil. Apenas podía pagar el «busca» que le obligaban a llevar.
Tampoco sabía cómo iba a pagar la reparación. En circunstancias normales, su salario como enfermera era más que decente, pero no con la cantidad de responsabilidades que le había dejado Adam cuando se fue.
–Le preguntaremos a Brendan –dijo Cassie–. Ha ido por el coche; podemos llevarte a casa.
–Os lo agradezco –contestó Joanna, a quien la idea de que los O’Connor vieran su vecindario no le hacía ninguna gracia–, pero podéis dejarme ya en la clínica. Tengo ropa de repuesto allí.
–¿Estás segura de que no quieres ir a casa?
–Seguro. Así ya estaré en el trabajo por la mañana, ya que parece que no tendré transporte.
–De acuerdo, si estás segura –dijo Cassie, y le ofreció una amplia sonrisa–. ¿Qué te ha parecido el doctor Madrid?
–¿El doctor Madrid?
–Sí, Rio Madrid. El hombre que te estaba besando hace un momento.
A Joanna le ardió la cara de vergüenza. Había tenido la esperanza de que nadie hubiera visto su arriesgado comportamiento.
–Ah, él. Supongo que no me di cuenta de que era médico.
En realidad no sabía ni su nombre.
–De hecho, ayudó al doctor Anderson cuando nacieron nuestros gemelos.
–¿Es tocólogo? –preguntó Joanna, a quien le temblaba la voz.
–Sí, y me sorprende que no lo hayas conocido antes.
Oficialmente no lo había conocido, aunque lo había besado.
–Solo llevo trabajando seis meses en el centro. No conozco a todos los tocólogos.
–Casi es mejor así; no es muy receptivo con los métodos de parto alternativos.
Joanna pensó que era una actitud típica de médico conservador, aunque no le había parecido el típico médico. Pero había aprendido que los hombres podían resultar engañosos.
–Espero no volver a cruzarme en su camino en breve.
–¿En lo personal o en lo profesional? –preguntó Cassie, frunciendo el ceño.
–Las dos cosas.
–Si tú lo dices –dijo su amiga, encogiéndose de frío–. Ahora vámonos de aquí; hace bastante fresco esta noche y tengo que relevar a la canguro.
Joanna no había notado el frío, probablemente porque aún le recorría el calor provocado por el doctor Rio Madrid. Empezó a moverse, pero se dio cuenta de que se había pillado el vestido con la puerta del coche, el vestido que le había prestado Cassie. Pensó en qué otro desastre podría ocurrirle aquella noche.
Abrió la puerta y desenganchó el dobladillo del cierre oxidado del coche, y enseguida vio una mancha de grasa en la seda azul.
–Lo siento, Cassie. Has sido tan amable al prestarme el vestido y ahora probablemente te lo he destrozado.
–No importa –contestó ella, echando una rápida mirada a la tela arruinada–, estoy segura de que quedará bien cuando lo lleve al tinte.
–Lo llevo yo –contestó Joanna, que tenía serias dudas–. Es lo menos que puedo hacer.
–Ya tienes bastante de qué preocuparte. Yo me haré cargo. Créeme, con gemelos de seis meses hay muchísimas cosas que lavar.
Joanna agradeció a los astros haber conocido a Cassie y a su marido, el neonatólogo Brendan O’Connor, nada más empezar el nuevo trabajo. Cassie había visitado la clínica de partos alternativos, a la que había enviado varios pacientes por su trabajo social en el Memorial. En cierto modo, su amistad le había hecho un poco más llevadero tener que enviar lejos a Joseph.
–Supongo que no estoy muy allá esta noche –suspiró Joanna.
–No lo dudo ni un segundo –sonrió Cassie–. Los besos de medianoche tienen ese efecto.
Joanna no pudo estar más de acuerdo. Aún tenía el beso fresco en la memoria y en los labios. Pero estaba dispuesta a olvidarlo, a pesar de que era el beso más inolvidable que le hubieran dado.
El beso de un extraño hermosísimo, lo último que necesitaba.
Rio Madrid sacó el «busca» del bolsillo de su bata y apretó el botón. «Genial», pensó, una llamada de Urgencias, justo lo que necesitaba para terminar un día de lo más ajetreado.
Retiró la bandeja con la comida sin tocar y se dirigió a la sala de urgencias. En las dieciocho últimas horas había traído al mundo tres bebés, había atendido una consulta llena de pacientes y apenas había tenido tiempo de tomarse un respiro, y mucho menos para comer. Se estaba empezando a preguntar si debía haber contratado otro colega tras la jubilación de Anderson. Pero era demasiado tarde para preocuparse ahora. Además, él siempre había sido un solitario y le gustaba.
Al llegar a la sala de enfermería, se apoyó en el mostrador para sujetarse. Estaba demasiado cansado para ser un hombre de treinta y tres años.
–¿Qué pasa, Carl?
–Tenemos una admisión de ginecología traída por una enfermera del centro.
–¿Dónde está?
–¿La paciente? –preguntó el corpulento enfermero.
–Sí, la paciente.
–En la habitación 3 con la enfermera.
–¿La enfermera?
–No se irá hasta que sepa qué ocurre –contestó Carl, encogiéndose de hombros–. Es lo normal cuando hay comadronas de por medio.
Aquello no sorprendió al doctor en absoluto. De hecho, enseguida le había recordado a su madre.
Obligándose a entrar en acción, recorrió el pasillo y vio a una mujer delgada en vaqueros y camiseta de pie. La examinó desde la punta de los pies hasta los brazos, cruzados sobre el pecho.
Aunque aún no la podía distinguir bien, notó cierto aire de familiaridad, lo cual le pareció extraño, puesto que no la conocía, pero no podía dejar de pensar que la había visto en alguna parte.
Empezó a andar más despacio. Había algo en ella que le recordaba a otra mujer de pie sola en la esquina de un salón de baile lleno de gente, que parecía querer fundirse con el ambiente. Pero Rio la había visto enseguida. Cuando habían dado las doce y nadie le había reclamado el tradicional beso, lo había hecho él de forma espontánea.
Aunque una vez hecho, no podía explicar el porqué. Quizá porque le había parecido tan bella y sola. Pero la forma en que había respondido a su beso le había hecho considerar llevarla a la cama para recibir el año, hasta que ella se había marchado corriendo. En realidad, estaba en su cama desde aquella noche, aunque solo fuera en su imaginación.
A medida que se iba acercando la observaba con detenimiento, y las dudas lo reconcomían a cada paso. No podía creer que fuera ella; no pensó que pudiera tener tanta suerte dos veces. Además, la mujer a quien él había besado iba vestida de seda azul, con el pelo recogido en un peinado muy a la moda, el rostro cuidadosamente maquillado; en general, indescriptible.
Entonces la comadrona levantó la vista. Unas pestañas oscuras resaltaban sus ojos azules, y su piel blanca contrastaba con los rizos oscuros que le enmarcaban el rostro. Parecía recién sacada de un anuncio de jabón. Rio no pudo pasar por alto aquellos ojos expresivos que lo observaban con tan solo media curiosidad, ninguna sorpresa ni nada que indicara que lo conocía. Pero él tenía la sensación de que sí la conocía.
Decidió que no importaba; aquella noche tenía que ser profesional. Aquella noche él era el tocólogo y ella la comadrona, y estaba seguro de que no era un buen momento para entrar en lo personal, aunque aquella mujer resultara ser su tentación de Nochevieja, aunque tuviera algo suyo, algo que había llevado consigo los tres últimos días, tratando inútilmente de encontrar a su dueña. Y ahora estaba bastante seguro de haberlo hecho.
–¿Está usted con la señora Gonzáles? –le preguntó, quitándole el historial de la paciente.
–Sí.
Rio no pudo evitar una reacción ante el aroma floral que desprendía, ante la proximidad, ante el recuerdo imborrable de un beso que no se podía quitar de la cabeza. Levantó la vista de la tabla para mirar el semblante inexpresivo de ella.
–¿Y usted es?
–Joanna Blake. Vengo del centro –se presentó ella, dándole una mano suave y tersa.
–Yo soy el doctor Madrid –dijo, y parecía reacio a soltarla.
–Encantada –contestó ella, soltándose.
Él volvió a estudiar el historial, pero no lograba concentrarse. Cuanto más la miraba, más seguro estaba de que era su ángel no identificado.
–Hábleme de la señora Gonzáles.
–Llegó al centro con una hemorragia vaginal. Ha tenido dos embarazos, un nacimiento y un aborto.
–Tres embarazos y uno vivo más este –dijo él, frotándose la barbilla–. ¿Qué pasó con el otro embarazo?
–Tuvo un aborto espontáneo en el primer trimestre hace dos años. Esta vez está teniendo un embarazo sin incidentes; ningún problema de importancia.
–Bueno, parece que ahora tiene uno –comentó él, que cerró la tabla y se golpeó el pecho con ella–. ¿Le has examinado la cerviz?
–Claro que no –contestó ella, con el ceño fruncido–. Creo que los dos sabemos que una inspección interna podría agravar su hemorragia.
–Solo me aseguraba –intrigado por el tono categórico y el fuego en sus ojos, incluso excitado.
El semblante antes inexpresivo de ella se llenó de frustración.
–Doctor Madrid, estoy cualificada para reconocer síntomas problemáticos. Por eso he venido aquí con ella, para asegurarme de que mi paciente recibe el mejor de los cuidados.
–No estaba cuestionando su criterio.
–Sí lo estaba.
En efecto, lo había hecho. Había visto cómo los partos compartidos terminaban mal en centros no hospitalarios, especialmente en uno. Por ello no podía alejar su preocupación respecto a los métodos no tradicionales, a pesar de que estos se estaban aceptando bien en la comunidad médica.
–Considéreme extremadamente cauteloso, ¿de acuerdo? Bueno, ¿nos quedamos aquí en el pasillo y seguimos con nuestra conversación o vamos a ver a nuestra paciente?
–Sí, pero antes debe saber que el señor Gonzáles apenas habla inglés y ella casi nada. Si quiere que le sirva de intérprete…
–Puedo conseguir uno en mi departamento de español, señora Blake.
–De acuerdo entonces. Después de usted, doctor.
–Diría que las damas primero, pero creo que entonces me llevaría un bofetón.
–Cree usted bien.
Por fin sonrió, y entonces él estuvo seguro de que aquella era la mujer que había tenido en la mente los tres últimos días, la mujer que había huido de él a medianoche. Su rebelde Cenicienta.
A Joanna le pareció obvio que no la había reconocido y, aunque pensaba que no debía, le importaba. Si lo pensaba fríamente, no había motivo por que tuviera que recordarla. La sala había estado muy oscura, y ella iba muy bien vestida. Aun así, no pudo evitar sentir una pequeña punzada en el corazón.
Pero debía ignorarla. El bienestar de la señora Gonzáles debía estar antes que nada en su mente, y no el doctor Rio Madrid. Al menos el doctor parecía preocupado de verdad por la mujer. Hablaba un español perfecto, con una voz amable y compasiva, al tiempo que preparaba la ecografía.
Mientras él trabajaba, Joanna aprovechó para observarlo detenidamente. Su aspecto era muy similar al de aquella noche, igual de atractivo, aunque había sustituido el traje por una bata azul sobre unos vaqueros gastados, y el arete de diamantes de su oreja por un aro de oro. También llevaba el pelo, negro y liso, peinado hacia atrás, lo cual le permitió a Joanna examinarle el rostro bajo la luz de los fluorescentes. Un rostro curtido, con nariz afilada, pómulos altos y mandíbula de acero. Y la boca. Joanna recordó sus labios suaves, recordó lo dulces que le habían parecido y la forma en que le habían quitado el aliento.
Bajó la mirada hasta sus manos, fuertes, que le habían apretado la espalda, acercándola a él, que la habían hecho derretirse. Quizá no pareciera el típico médico, pero le parecía una obra maestra como hombre. Hasta su nombre le resultaba llamativo, Rio Madrid.
–Bueno, ya está.
La confirmación del médico obligó a Joanna a regresar a la situación que los concernía, y a sus pensamientos a regresar a la paciente. El miedo en los rostros de los señores Gonzáles se había disipado hasta que el doctor Madrid se dispuso a explicar los resultados de la ecografía. Como Joanna había predicho, se trataba de placenta previa, y ahora lo más probable era que hubiera que sacar al niño por cesárea.
El doctor le hizo una seña para que lo siguiese hasta donde la paciente no pudiera oírlos.
–Como está ya al final voy a hacerle una cesárea.
–Descanso en cama…
–No es opción. Sangra demasiado.
–Doctor Madrid.
–Tenemos que sacar al bebé; es el mejor…
–Pero…
–…tratamiento.
Joanna esperó un poco hasta asegurarse de que el doctor había terminado con su diatriba antes de volver a hablar.
–Solo para que lo sepa, estoy totalmente de acuerdo con usted.
–¿Ah, sí? –preguntó él con el ceño fruncido.
–Sí –contestó ella, que dudaba entre si quería zarandearlo o besarlo, lo cual le resultaba ridículo–. Si me hubiera dejado meter baza, se habría dado cuenta.
–Lo siento, estoy muy cansado ahora mismo.
–Eso pone a la gente maniática.
–¿Cree que soy maniático? –preguntó él, con una media sonrisa.
–Quizá solo un poco –contestó ella, mientras pensaba que era eso y además muy guapo.
–¿Podemos dejarlo en ligeramente malhumorado?
–Supongo que podemos llegar a un acuerdo con malhumorado. Siempre que quitemos el «ligeramente».
–Doctor Madrid –los interrumpió una enfermera–, los Gonzáles no tienen seguro. Necesito arreglar las cosas del pago con ellos y si no pueden pagar habrá que transferirlos…
–Ella no va a ir a ningún sitio –saltó él, con la voz desbordante de una ira contenida–. Voy a hacerle una cesárea de emergencia en unos diez minutos, y su marido estará con ella. Fin de la conversación.
–Pero la política del hospital…
–Me importa un bledo la política del hospital –protestó, y bajó la voz, aunque tenía la mandíbula tensa–. Sé que usted hace su trabajo, pero no tengo tiempo de discutir. Diga a su supervisor que me llame después de la operación si hay algún problema. Yo me haré cargo.
–Bravo, doctor. Estoy impresionada –comentó Joanna mientras la enfermera se marchaba agitando la cabeza.
–La burocracia de aquí es un asco.
–Una vez más, tengo que darle la razón –dijo ella, y echó un vistazo a la cabina–. Bueno, supongo que debo desear suerte a los Gonzáles para que haga usted su trabajo.
–¿Quiere entrar con nosotros?
–Me encantaría, si no hay problemas por parte del hospital –aceptó ella, sorprendida.
–Tiene mi permiso, y eso es suficiente. Vamos.
Después de que el doctor Madrid hubiera hecho las gestiones apropiadas, Joanna lo siguió a la planta de maternidad para cambiarse. Se vistió y se lavó bien, y lo encontró esperándola en la sala de operaciones. Se detuvo a la cabeza de la mesa de operaciones para animar a la nerviosa pareja, y entonces se unió al personal médico.
–Supongo que ya habrá estado en un fregado de estos antes –preguntó el doctor, bisturí en mano.
–En muchos.
–No los harán en el centro, ¿no?
–Apenas. Pero he tenido oportunidades durante mi formación.
Había tenido unas cuantas en su accidentado pasado. Había suspendido los objetivos de su carrera profesional al quedarse embarazada en el segundo año de la Escuela de Medicina, y pronto se había visto obligada a volverse a meter en el papel de enfermera por necesidades económicas. Más tarde, Adam le había robado por completo su sueño de ser médico. Le había robado muchas otras cosas.