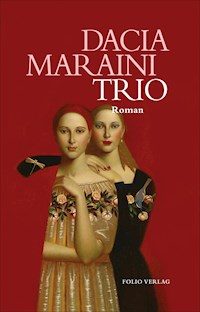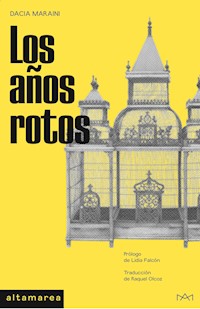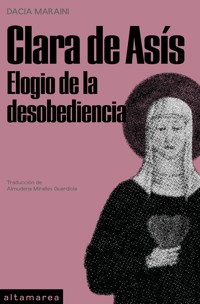
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Este libro íntimo y provocador es la historia del encuentro entre una escritora que ha consagrado su vida a la palabra y una mujer a la que la palabra le fue negada. A Dacia Maraini y a Clara de Asís las separan siglos de historia y de evolución de la condición femenina, pero ambas están indisolublemente ligadas por la necesidad visceral de hacer oír su voz en contra de la opresión patriarcal. De este hilo conductor que une el presente con el pasado nace un texto en el que la escritora consigue devolver a la santa rebelde las palabras que le censuraron, el protagonismo histórico que le arrebató la figura de Francisco, así como destacar el valor rompedor de su renuncia y de su inquebrantable abnegación. En esto, de hecho, reside la desobediencia de Clara, retratada por Maraini con delicadeza y complicidad en un libro a veces duro, salpicado de preguntas y reflexiones: en su obstinada insumisión ante las convenciones de una época dominada, al igual que hoy, por el hombre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Primer intercambio
Querida escritora:
Soy una estudiante siciliana de San Pellegrino, un pueblecito en las faldas del Etna. Está situado en medio de una preciosa y desafortunada isla que usted conoce bien y a la que yo amo, aunque llevo en la piel sus defectos como si fueran un montón de pulgas hambrientas.
Me llamo Clara. Esto no le dirá nada, pero para mí significa mucho. Estoy siempre dándole vueltas a este nombre luminoso y cristalino, a este nombre que habla de transparencias melancólicas. El origen de la elección de mi nombre es simple y poco importante: mi madre es muy religiosa y quiso ponerme el nombre de Clara porque nací el día en que se conmemora a la santa, el 11 de agosto, que fue el día de su muerte, porque el día de su nacimiento no se sabe. Tampoco se sabe con exactitud si fue en 1193 o en 1194.
Qué aleatorias son las coincidencias. Si hubiera nacido el día de santa Genoveva, mi pobre madre ¿me habría llamado Genoveva? Yo a eso lo llamaría estupidez de calendario. La verdad es que mi padre quería llamarme como su madre, Josefina, y a mi madre ese nombre le daba ganas de vomitar. Para que no vomitase se pusieron de acuerdo en ponerme el nombre de la santa del día, ¿Le parece una decisión con fundamento? Así que soy el fruto de un compromiso. ¡Pues vaya fruto! A mí los compromisos siempre me han parecido espadas afiladas.
Hace años que me pregunto quién soy, porque sinceramente no lo sé. Por eso he empezado por mi nombre, con la esperanza de que me ayude a comprender. Hace unos meses cogí un tren y me fui a Asís. Durante el viaje leí un librito sobre la santa que encontré en la biblioteca de mi pueblo. Yo no tengo dinero, como se habrá podido imaginar. Mi padre es aparejador y construyó unos horribles dúplex ilegales en una pendiente donde, cuando llueve, la tierra tiende a derrumbarse, y le pusieron una denuncia. Pero él no es el responsable. Construyó por cuenta de un señor, que llamarlo señor ya es pasarse, pero bueno, un tío que quería ahorrarse los gastos de un arquitecto que le habría obligado, además de a pagarle más, a llevar el proyecto al Ayuntamiento para obtener el permiso. Algo que nunca hizo. Y al final la culpa recayó sobre mi pobre y tímido padre.
Mi madre es semianalfabeta, una chica de pueblo que creyó hacer un gran negocio cuando se casó con un hombre humilde y bastante feo, hijo de campesinos pueblerinos, al que le costó mucho trabajo aprender a escribir dos líneas en un folio, hacer cuatro cuentas y manejar el yeso y los ladrillos. Aquel señor, gracias a quien pudimos sobrevivir durante años —hasta que condenaron a mi padre por construcción ilegal y le obligaron a pagar las multas antes de mandarlo cuatro meses a la cárcel—, tenía parcelas rústicas que, con la complicidad de un amigo asesor, convirtió en terrenos edificables. Construyó muchos dúplex ilegales, pero poco antes de que lo pillasen los vendió muy caros y se compró un enorme centro comercial. Luego también lo vendió y transfirió sus riquezas a Rumanía, donde dirige una gran fábrica de muebles. La responsabilidad de la negligencia recayó sobre mi padre. Se llama Alfio, solo para que lo sepa. Es un buen padre, en el sentido de que aguanta y calla, me permitió continuar los estudios y no maltrata a su mujer, como hacen otros en el pueblo. Tiene los ojos azules, la mirada ingenua y siempre está triste. Lo quiero mucho.
La ciudad de Asís me dejó maravillada. Quizá porque la vi a través de los ojos del libro que estaba leyendo, o sea a través de las reconstrucciones virtuales de un historiador de la Edad Media. Callejuelas escarpadas, mulas y caballos que van de arriba abajo, palacetes con portones reforzados, casitas de madera y ladrillos, iglesias elegantes y gigantescas. Y, en cuanto las mulas se pusieron a golpear con sus veloces patas los adoquines de piedra, me pareció entrar en una película de Pasolini. Las calles adoquinadas ya no estaban lejos de mí, sino bajo mis pies; las torres solemnes y estrechas se alzaban ante mis ojos, las casas antiguas de paredes macizas estaban allí, porque pude apoyar una mano sobre ellas y sentí el rezumar de las piedras. Cuando oí que se abría una ventana sobre mi cabeza me aparté instintivamente, porque sabía que, en aquellas casas, incluso en las más ricas, no había retretes y la orina se recogía en orinales que una mano de sirvienta apresurada tiraba a la calle por la mañana. Había cloacas, me dije recordando un cuento de Boccaccio en el que Andreuccio de Perusa se cae dentro de un pozo; aunque no me suena que estuvieran dentro de los dormitorios los agujeros del alcantarillado. ¿Habría letrinas dentro de las casas? Me tengo que informar. También vi mulas cargadas de leña que subían, como en mi pueblo, por esas calles imposibles. Vi las tiendas de la Asís del siglo xiii, con sus famosos cántaros y pilas de telas bien dobladas.
Pero aquí me detengo porque no quiero aburrirla. Me gustaría que me contestase. Solo usted puede ayudarme a entender, porque yo no entiendo nada.
Con mucha confianza, Clara Mandalà.
Querida Clara:
Muy curiosa su carta. Ahora me toca a mí preguntarle, ¿qué quiere de mí? Me cuenta su historia con alegría e inteligencia, pero ¿adónde quiere llegar? No sé nada de santa Clara. Y probablemente no me interese saber nada. Explíqueme mejor la situación. Un saludo afectuoso, D. M.
Querida escritora:
Estoy tan contenta con su respuesta que me he puesto a bailar yo sola. Pensaba que me iba a ignorar. Le confieso, y si llegamos a conocernos sabrá que las ganas de decir la verdad siempre me llevan a estrellarme, que antes de dirigirme a usted me dirigí a otro escritor pidiéndole lo mismo. Ni siquiera me respondió. Y entonces, desde lo más profundo de mi memoria, me asaltaron las imágenes de una Palermo de adoquines sueltos que bajo las ruedas de los carros formaban un alboroto tranquilo y continuo, que acompañaba la vida de los ciudadanos durante todo el día y a veces también toda la noche. Me acordé de Mariana Ucrìa y pensé que a lo mejor me había equivocado de camino. La persona adecuada era usted. ¿Me podrá perdonar que no le escribiera a usted en primer lugar, y sí lo hiciera tras la ausencia de respuesta del otro famoso escritor de mi isla?
¿Qué quiero de usted? No es fácil de explicar. De todas formas, le juro que no quiero ni que me presente a un editor, ni un prólogo, ni un empujón hacia el mundo de la literatura. No tengo ninguna ambición literaria. Lo que quiero es que me acompañe en este viaje dentro de la memoria, en busca de una mujer que no existe. Así me veo yo, invisible y sin nombre, aunque tenga un nombre, una dirección y también una familia sin suerte. Me estoy enamorando de la historia de Clara de Asís. El porqué no lo tengo claro y me gustaría que usted me ayudase a entenderlo. Sé que cuanto más la conozco, más extraordinaria me parece esta homónima mía. Para serle sincera, me gustaría que usted escribiera algo sobre la Clara de aquella época para ayudarme a entender a la Clara de hoy. ¿Le estoy pidiendo demasiado?
Querida Clara:
Es usted una criatura extraña. Me quiere enredar en un asunto que me interesa más bien poco. ¿Por qué no escribe usted la historia de santa Clara? Estoy segura de que lo haría muy bien. Un saludo afectuoso.
Querida escritora:
En una entrevista que le hicieron leí una cosa que me ha impresionado. Usted dice que los personajes vienen a buscarla. Llaman a su puerta, entran, se sientan y le cuentan su historia. Usted les ofrece un té, alguna vez acompañado de galletas de anís, según sus propias palabras. Escucha pacientemente la historia y después los acompaña a la puerta. Punto final. Estos personajes se van con sus historias y no los vuelve a ver. Pero luego añadió: cuando un personaje, después de beber el té y comerse alguna galleta, me pide también la cena y, después de la cena, me pide también una cama para dormir y, a la mañana siguiente, me pide el desayuno para seguir contándome su historia, comprendo que ha llegado el momento de empezar una nueva novela.
Sé que soy presuntuosa, pero creo sinceramente que en este momento soy yo el personaje que llama a su puerta y le pide que cuente una historia, para involucrarla, para impulsarla a escribir sobre Clara. Y sepa que no me conformo con un té al limón y unas galletas de anís. Quiero también la cena y una cama para dormir.
Querida Clara:
Es cierto que yo escribí esas palabras, pero usted no es el personaje que cuenta su historia. Me está proponiendo la historia de otra persona que no es usted, que vivió hace ocho siglos y de la que usted sabe poco y yo nada. ¿Por qué no se dirige a una especialista? Sé que existe una vasta literatura sobre la santa de Asís próxima a Francisco, el santo protector de nuestro país. Estoy segura de que encontrará a alguien que la escuche con atención y generosidad. Recuerdo haber leído hace años un precioso libro de Chiara Frugoni que hablaba sobre la santa desde un punto de vista laico e histórico. ¿Por qué no le pregunta a ella?
Querida escritora:
Mi aspiración le va a parecer excesiva. Mi verdadera aspiración, se lo digo con mi habitual sinceridad, es convertirme en un cuerpo feliz. Tengo una voz que algunos han definido como «callasiana». También por eso me interesa usted. Sé que conoció a María Callas y me gustaría mucho oírla hablar sobre ella. Mi padre me mandó a la escuela, pero después de la denuncia por negligencia, los gastos de los abogados y la condena a cuatro meses en prisión, no tiene con qué pagarme los estudios de canto. Además, aquí en San Pelegrino solamente hay colegios, y durante años soporté a diario cuatro horas de autobús, ida y vuelta, para poder ir al instituto. Me levantaba a las cinco de la mañana para volver a las siete de la tarde. Tuve que renunciar a la universidad porque habría supuesto tener que alquilar una casa en la ciudad. De momento me las arreglo con una cantante de ópera de ochenta años, la abuela de una compañera de clase, que vive aquí en el pueblo y me da algunas clases. Es una mujer un poco despistada y muy dulce. Llegó a actuar en teatros, pero solo como corista, nunca fue solista. Lo importante es que sabe de música y me ayuda a estudiarla.
Querida Clara:
Cada vez la entiendo menos. Si su vocación es el canto, ¿por qué quiere que yo escriba sobre santa Clara? ¿Y por qué me quiere enredar a mí, que me siento tan lejos de los santos?
Querida escritora:
Verá como la sorprendo de nuevo. Soy una chica sorprendente. No por mi belleza, le confieso que no tengo ningún atractivo: mi estatura está por debajo de la media, tengo los brazos delgadísimos, casi nada de pecho, piernas de pájaro, y me muevo muy mal con estos zancos que se usan ahora y que me empeño en llevar, aunque me quedan fatal, me doy cuenta. Tengo cara de niña eternamente sorprendida y un poco triste. Quizá por eso atraigo la atención de los hombres, o a lo mejor por el aspecto andrógino que creo que tengo. Estoy tan delgada que me trasmito ternura a mí misma. Tengo una voz bonita, pero un poco gutural. No piense que soy vanidosa. Ni que tengo pretensiones ridículas. Solo digo la verdad. Estoy tan orgullosa de mi voz como avergonzada por mi baja estatura y mi cuerpo de niña. Eso me lo dijeron también los expertos. Estuve en Milán, en la Scala, quedé tercera en un concurso nacional de jóvenes voces de la lírica. Tengo aquí delante un diploma que dice: «El tercer premio del concurso nacional La Madonnina es para Clara Mandalà, por su voz de soprano lírica con tonos ásperos y sorprendentemente potentes». A pesar de mi estatura y mi cuerpo andrógino, mi voz gusta. Pero todo terminó ahí. Me invitaron a continuar con los estudios, pagando claro, ¿y de dónde saco yo el dinero?
Querida Clara:
Usted se describe de forma extraña, un poco literaria. ¿Me está enviando un relato?
Querida escritora:
No sea tan recelosa. Tenga confianza. Debe creerme: no soy una gorrona ni tampoco una arribista. Me gusta mi voz y quería que usted lo supiera. Pero sobre todo soy una chica llena de dudas que mirándose al espejo se pregunta: ¿Tú quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Qué haces tú, chiflada, en este mundo chiflado? Y, como no encuentro respuestas, me quedo desconcertada mirando a mi alrededor.
Me dicen mis amigos que parezco un poco tonta. Pero no soy tonta, soy ingenua, eso sí, quizá muy ingenua. Pero esta ingenuidad, aunque le parezca extraño, me da fuerza. Nunca habría tenido el valor de escribirle si no fuera ingenua hasta decir basta, como se dice en mi tierra.
Conozco mi voz, pero no me conozco a mí misma. Y creo que usted puede ayudarme a profundizar en el sentido de este nombre que siento tan pesado que parece que vaya a trasmitirme una especie de responsabilidad histórica. Tengo la extraña sensación de que descubriendo quién era Clara podré descubrir quién soy yo. También por el hecho de que, al avanzar con mis lecturas, cada vez me sorprendo más por las afinidades que nos unen, además del nombre. Es como algo desesperado y desgarrador que acompañaba su vida y que, con todas las distancias posibles, con todo el respeto por su santidad, acompaña también mi vida. ¿Le parece inapropiada mi interpretación de esta gran santa?
Clara ayunaba. Yo también ayuno. Hasta ahora pensaba que el ayuno derivaba del odio hacia mi cuerpo. Pero ¿por qué alguien debería odiar su propio cuerpo? ¿Solo porque no responde a los cánones de belleza más comunes? Así que pensé, porque me lo sugirieron los expertos, que ayunaba para parecerme a esos cuerpecitos sinuosos y alados que nos propone la moda. Tanto es así que he oído que algunas firmas de moda han empezado a evitar a las modelos más delgadas, para no animar a esta práctica del ayuno forzado. O sea, la práctica del vómito provocado, digámoslo abiertamente. Porque algo hay que comer, aunque sea para que no te lleven con una camisa de fuerza al hospital. Pero luego, como saben mejor que yo muchas chicas atrapadas por esta pasión, nos encerramos en el baño para vomitar. Yo me he vuelto una experta. Un dedo en la garganta y lo echas todo, con gran presteza. Me gusta esa palabra, presteza. Suena un poco antigua, ¿no? Bueno, desde cierto punto de vista me siento antiquísima. ¿Sabe qué me hizo dejar de vomitar todo lo que comía? No fueron los reproches de mi madre, ni las miradas aterrorizadas de mi padre, ni el hecho de que me desapareció la menstruación, ni el hecho de que había empezado a perder pelo y a perder la vista, ni el hecho de que mis piernas parecían las de un esqueleto y me daba miedo a mí misma. Fue el olor. Paré porque el olor del vómito me subía a la nariz y se quedaba ahí todo el día, como una maldición irrompible. Hasta que me ponía a llorar. Lloraba y vomitaba. Después me aclaraba la cara con agua, pero el olor, querida escritora, nunca se iba. Era el olor de mi alma, ¿sabe? El olor de un cuerpo infeliz que continuaba siendo mío a pesar de haberlo rechazado tantas veces.
Clara ayunaba. Y después de ella ayunaron muchas místicas. Leí en la obra de teatro que escribió sobre santa Catalina de Siena que, a los treinta y tres años, la edad de la muerte de Cristo, se dejó morir de hambre. Cuando las hermanas le llevaban un poco de verdura, lo justo para sobrevivir, ella se la comía para no disgustarlas. Pero después se escapaba al jardín y, con una rama de olivo en la garganta, vomitaba aquella mísera comida que le habían preparado con tanto cariño. Me pregunto cómo hizo santa Catalina para superar el desagradable olor que se te queda pegado como una segunda piel. De todas formas, lo que usted contó sobre la santa me hizo pensar que, a fin de cuentas, quizá en el rechazo hacia la comida de muchas chicas hay una demanda de espiritualidad.
Querida Clara:
Realmente es usted una criatura extraña. No entiendo bien por qué se dirige a mí. Aunque haya sido sincera confesando que primero lo intentó con otro escritor que no le hizo caso. Así que usted, como hizo su madre, se deja llevar por la casualidad: si no responde este escritor, pruebo con otro y luego con otro, hasta que la ingenua de turno le responde y usted mueve los hilos, ¿no es así?
Querida escritora:
No, no es así. Aunque pueda parecer que sí. No es necesario que le cite a Pirandello para que se dé cuenta de que las cosas son mucho más contradictorias y complicadas de cuanto pueda parecer. Detrás de la máscara que todos llevamos hay otra, y luego otra más, como las muñecas rusas que se meten una dentro de otra. Yo busco una voz que escriba. Quizá es un acto loco de presunción, porque además la voz no tiene por qué coincidir con la escritura. Pero créame, soy sincera, muy sincera. Lo que quiero, no le quepa la menor duda, es un interlocutor honesto. Alguien que tenga ganas de hacer un viaje conmigo dentro de una historia antigua pero muy moderna, que podría ayudarme a mí, pero también a usted, estoy segura. ¿Por qué no lo intentamos?
Querida Clara:
De momento usted me ha hablado sobre todo de sí misma. Entiendo que su historia es dolorosa, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿No será que se está escondiendo detrás de santa Clara para intentar empujarme a escribir sobre usted, Clara Mandalà?
Querida escritora:
Clara era virgen. Yo soy virgen. No porque haya hecho voto de castidad o para obedecer a una ley de la Iglesia, sino por inapetencia sexual y quizá por puro aburrimiento. El sexo me parece incoherente y predecible. El amor, un sueño inalcanzable.
Clara practicaba el silencio. Y yo vivo en el silencio. No consigo hablar con nadie. Las voces aquí rebotan sobre las piedras negras que dejó la lava tras inundarlo todo y solidificarse, se deslizan sobre las nuevas calles asfaltadas, pero son voces sin sentido. No consigo encontrar a alguien que hable con una voz que tenga sentido. Por eso me dirijo a los escritores.
¿Conoció a Vincenzo Consolo? Es un escritor que me gustaba mucho, por su forma misteriosa y lírica de sumergirse en los relatos. Me gustaba escuchar la voz que los narraba, seguirlo en sus giros lingüísticos, en sus laberintos mentales, realmente me enamoré. Y se lo confieso, le escribí a él antes que a usted, pero creo que ya no estaba bien de salud. Estoy segura de que si hubiese estado bien me habría respondido. Poco después supe que había muerto. ¿Los escritores hablan? No, los escritores escriben. No es lo mismo. Pero su escritura tiene un ritmo musical que, cuando es reconocible, se mete en los oídos como un alimento nutritivo, y ese ritmo le habla a la mente.
Querida Clara:
Entiendo, o intento entender, sus razones. Pero no me convencen. ¿Qué puedo hacer por usted? No me gustaría catalogarla en mi mente como un «caso de caridad». No quiero. Aunque la misericordiosa que hay dentro de mí, ante a una petición de ayuda, venga de quien venga, me lleva a extender la mano. Pero creo que usted merece más.
Querida escritora:
Solo me gustaría que me ayudase a reflexionar. Por ejemplo, ¿no le parece extraño que a los diecinueve años todavía sea virgen? Mis amigas me consideran un caso extravagante. A mí me parece algo bueno. Es porque tengo pudor. Una palabra que parece perdida en los meandros del tiempo. ¿Qué quiere decir pudor? ¿Cubrirse cuando las demás se destapan? ¿Buscar un sentido celoso a la propia dignidad? ¿No ceder al juego del reclamo y de la trampa? Veo a mis coetáneas cómo se maquillan, se visten, o más bien se desvisten, se contonean, ponen la voz aflautada, todo para encontrar a un chico con el que rozarse, un chico al que besar. Una compañera de clase en los últimos años me hablaba continuamente de besos. Me hablaba de dulzura infinita, de placeres secretos y dolorosos. A mí esos besos me parecen obscenos. No por moralidad, créame, sino porque veo en ellos una hipocresía que me aturde. Dos cuerpos empujados por grandes y estúpidas ganas de procrear, ¿no cree? ¿No es por eso que se juntan? Fingen amarse, se van a vivir juntos y después empiezan los horrores: él se siente encarcelado, ella se siente abandonada. Él empieza a buscar otros amores, ella aprende a contener los celos y a conocer la frustración. Él encuentra una amante fija, ella finge no saberlo. Mientras tanto llega un hijo y los dos parecen felices. Pero el cansancio erótico los ha separado para siempre, y los ha hecho cómplices de una monstruosa connivencia matrimonial hecha de costumbres, silencios, chantajes y desamores. Para mí no se trata más que de canibalismo. Quieren hacerse pedazos y devorarse mutuamente.
Querida Clara:
Usted corre mucho. Va hacia delante con razonamientos como un tráiler desatado en un camino desierto. Tenga en cuenta que un transporte de ese tipo no se conduce con facilidad. Siempre existe el riesgo de perder el control y salirse de la carretera.
Querida escritora:
Clara eligió la pobreza absoluta. Dejó atrás una habitación engalanada, un matrimonio cómodo, una casa, chimeneas encendidas, vestidos de brocados, joyas, buena comida y el cariño de los suyos, para irse a vivir a una barraca, al frío; donde iba a dormir en un saco lleno de hojas sobre el suelo gélido e iba a disponer solo de un poco de comida mendigada para comer.
Yo no elegí la pobreza. Yo la sufrí. Pero no siento rencor hacia mi padre, que no supo enriquecerse. Acepté la pobreza casi como una virtud. Y en eso me reconozco en Clara de Asís. Quizá no hay mérito en aceptar la propia pobreza, pero por lo menos no vivo con las ansias de posesión que tienen muchos de mis coetáneos. También tienen ansias de posesión erótica. De ahí la pasión por los besos. Besos dentro de un coche aparcado en una calle sin salida. Besos en el baño del instituto. Besos en la esquina de una estación de servicio. Besos detrás de una puerta. Besos en el autobús que te lleva al instituto. ¿No cree que existe un fetichismo de los besos en estos tiempos que corren? Del beso se pasa a la violación. Eso dicen mis ex compañeras de clase. Por eso se mantienen tan aferradas a los besos. Sueñan con ellos. Los mitifican. Después del beso llega un foso que hay que saltar, y a menudo te caes dentro. Un foso de aguas gélidas y viciadas. Un foso en el que se pierde la alegría de vivir. El foso de la humillación.
Querida Clara:
¿Por qué piensa en el amor con una irritación tan profunda? ¿Y con diecinueve años? ¿No le parece un comportamiento un poco novelesco? Yo lo veo algo teatral, perdone que se lo diga. No es que no la crea, pero me parece que usted teatraliza sus inquietudes, las hace más dramáticas y literarias de lo que son. ¿Por qué compararse con una santa del siglo xiii? ¿Por qué remover tanta historia para hablar de una inquietud que es tan frecuente en Italia y común entre sus coetáneas, que afecta a todas las generaciones a la hora del desarrollo y de incorporarse tanto al mundo del trabajo como al de los afectos?
Querida escritora:
Tiene usted razón: quizá teatralizo. Quizá cojo la espada y la agito en el aire, como si fuera una guerrera de la Edad Media. ¿Pero puedo decirle una cosa? Si no fuera por la imaginación que me acompaña, ya estaría muerta. Muerta de hambre, quién sabe. Muerta de aburrimiento. Muerta porque, a pesar de todo, la muerte me parece más sorprendente, más misteriosa y más viva que la propia vida.
Por eso sigo persiguiéndola, a pesar del riesgo de hartarla y aburrirla. Mientras tanto devoro libros. Un libro lleva a otro. Son peor que las cerezas. ¿Sabe qué? He encontrado el libro del que me habló, Una soledad habitada. Clara de Asís de Chiara Frugoni; lo leí de un tirón. Tiene razón, escribe sacándole el jugo a las cosas. Es extraordinaria. Pero no es suficiente para mí. Fui a la biblioteca y encontré otros volúmenes que hablan de la santa: Francisco y Clara de Asís, de Cesare Vaiani, Las florecillas de Santa Clara, de Piero Bargellini y Todos los escritos de san Francisco y santa Clara de Chiara Augusta Lainati.
Son muchos, los tengo todos encima de la cama. Paso de uno a otro con voracidad. Sin embargo, me parece que cuanto más leo, en vez de saber más, sé menos. ¿Qué sabemos de la Edad Media? ¿Qué puedo saber yo, una pobre tonta de San Pelegrino, acerca de una época tan dura, cruel y gloriosa? Le haré un paquete y le mandaré los libros. Me gustaría que los leyese. No consigo que mis ojos dejen de explorar entre las páginas. ¿Por qué una chica de dieciocho años se enamora de la pobreza y deja la casa paterna para enfrentarse al frío y al hambre? ¿Por qué se corta el pelo —me imagino aquel pelo rubio, rizado y brillante, cayendo bajo las severas tijeras del Pobrecillo de Asís—, por qué Clara se enamora de aquel joven con orejas de soplillo llamado Francisco?
Querida Clara:
No me mande todos esos libros, se lo ruego. ¿No pertenecen a la biblioteca? Tendría que devolverlos rápidamente y disculparme. Además, mi casa ya está repleta de libros. Dentro de poco pasará como en la obra de teatro de Ionesco, Amadeo o cómo salir del paso, ¿la conoce? Me da la sensación de que usted es una lectora apasionada, de esas a las que los editores y libreros llaman «impenitentes». ¿Le gusta el teatro? Ionesco habla de un cadáver misterioso que, acostado sobre la cama de una casa, con el paso del tiempo crece, se agiganta, le crecen las uñas y las cejas. Eso pienso yo de los libros, que parecen muertos pero en realidad están dotados de vida propia y, como al cadáver de Ionesco, les crecen las uñas, las cejas y el cuerpo de forma infinita, hasta que ocupan todos los rincones de la casa. Dentro de poco tendré que irme yo para dejar sitio a los libros. ¿Sabe que ya son casi diez mil y algunos están apilados en el suelo porque no tengo estanterías donde ponerlos?
Querida escritora:
Sé que le parezco impertinente, pero le ruego que tenga un poco de paciencia. Yo llamo a su puerta como un humilde personaje, en busca de algo que ni siquiera sé, pero que hace que me dé vueltas la cabeza y se me seque la boca. Yo, Clara de San Pellegrino, un pueblo de la Madonia; yo, Clara, sin talento ni perspectivas; yo, Clara, encerrada en una vida humillante y solitaria; yo, Clara, virgen y perezosa, pesarosa y soñadora; yo, Clara, lectora «impenitente» como usted dice, pero con el pensamiento roto y mutilado, le pido humildemente que tenga en consideración mi oferta.
Querida Clara:
Me cuesta entender sus razones. Comprendo que está insatisfecha. Que ha encontrado en una Clara lejana el reflejo de un espejo empañado pero cautivador. Comprendo sus ganas de poner en marcha cualquier tipo de escritura que sea fructífera y maternal. ¿Pero qué puedo hacer por usted? En estos momentos tengo otra historia en la cabeza y estoy trabajando en una novela que está muy lejos de los tiempos que usted quiere que palpe y descubra. Intente volver a escribirme dentro de unos meses.
Querida escritora:
Le digo sinceramente que Clara no puede esperar. Ha tomado el té con usted, pero ahora quiere una cama para dormir, ha acampado en la casa de su imaginación y quiere ser escuchada. Le ruego que no nos eche. Llevo de la mano a una mujer extraordinaria que muy a menudo ha sido olvidada, descuidada, ignorada por la memoria de este país. Prácticamente todos los libros que le cité han sido publicados por la benemérita Casa Porziuncola de Asís. Pero ¿cuántos leen los libros de la Porziuncola si no son estudiosos de la materia? Además, le digo con total sinceridad que —si no hubiera existido Clara de Asís— hoy seríamos todos más vulgares y estaríamos más solos. Sin Clara no existiría la otra Italia, la de la pasión amable y la pobreza elegida como libertad del corazón.
Todo esto lo sé con todo mi ser. Pero me gustaría que mi conocimiento se convirtiera en palabra, en relato. De eso es de lo que tengo hambre. Hambre de relato.
Querida Clara:
Recibí sus libros. Gracias. Los mandé de vuelta a la biblioteca. Le he dicho que no puedo ayudarla. Además, insisto: ¿por qué quiere que sea yo la que escriba sobre Clara? Entre otras cosas, la Edad Media me es ajena. O al menos sé poco, lo que aprendí de la lectura de Huizinga, El otoño de la Edad Media, que me encantó cuando tenía dieciséis años. Y luego leí algo de Jacques Le Goff, algo de Georges Duby y de nuestro Franco Cardini. Profundicé en el caso de Trótula y la escuela de medicina cuando una amiga, Giustina Laurenzi, me pidió que comentase su vivaz documental sobre la escuela médica de Salerno.
Ahora que lo pienso, también leí un libro que despertó mucho mi curiosidad, sobre las beguinas, término cómico en sí mismo, con el que se burlaban de las mujeres demasiado beatas y cortas de entendederas. En cambio, descubrí que las tan despreciadas beguinas a menudo eran viudas de soldados muertos en la guerra que se dedicaban al cuidado de los pobres, practicaban la pobreza, la castidad y la solidaridad, sin llegar a tomar los votos. Fue la Iglesia la que las ridiculizó cuando aumentaron en número y comenzaron a influir en la opinión pública a fuerza de acciones virtuosas y de críticas al autoritarismo y a los fastos del papado.
Es más, me gustaría escribir un libro sobre las beguinas, o sobre una beguina, Inmaculada, Genoveva, Anastasia o Marieta, una de aquellas mujeres que perdió a su marido en una cruzada, perdió su casa, cuyos hijos se fueron por el mundo y decidió unirse a otras mujeres para crear una comunidad, no religiosa, sino basada en una convivencia cívica. Todas juntas en la pobreza, cocinando y lavando los platos por turnos, trabajando en el huerto, tejiendo telas para vender, abriendo una pequeña escuela para los hijos de los campesinos. Eso hacían las beguinas. Gracias, Clara, por haberme acercado de nuevo a la Edad Media y haber encontrado entre sus pliegues a una criatura serena, inteligente y generosa como la beguina.
Querida escritora:
¿Ve como no me equivoqué al llamar a su puerta? Entonces, ¿escribirá usted el libro sobre las beguinas? ¿O sobre una beguina de corazón amable y manos laboriosas? ¿Sabe que Clara también era un poco beguina? En el sentido de que era la más dispuesta a llevar a cabo las humildes tareas del convento, lavaba la ropa y planchaba —piense en aquellas grandes planchas con brasas, y en ella inclinada sobre la ropa, con la frente llena de sudor, planchando con atención para que no saltase ninguna brasa sobre el velo negro que usaban las hermanas—. Ahora que lo pienso, probablemente en el convento de San Damián no se planchaba. ¿Qué podía haber para planchar? Ropa interior yo creo que no usaban, llevaban solo un sayo de lana áspera atado a la cintura con un cordón. ¿Cree que llevarían bragas? Con el frío que hacía algo tenían que llevar debajo del sayo, ¿no cree? Probablemente sí, llevarían calzas de una tela sencilla y las lavarían al menos una vez a la semana. No creo que las planchasen. Para combatir el frío, a lo mejor se ponían calzones de lana gruesa confeccionados por ellas mismas en el convento.
No se vaya ahora que he conseguido despertar su curiosidad. ¡No me rehúya! Estoy dispuesta a llevarle en persona otros libros que la ayuden a entender aquella época difícil y contradictoria, tan tendente a los excesos, tan capaz de soñar a lo grande, tan cruel con los enemigos y afectuosa con los amigos. Pero le ruego que haga esperar a la beguina y dedique un poco de su tiempo y atención a nuestra Clara, que la está esperando.
Querida Clara:
En realidad, estaba escribiendo una novela de amor. Es dificilísimo hablar de amor, ¿no cree? Usted me interrumpió al aporrear furiosamente mi puerta. Realmente no sé si guardarle rencor o agradecérselo. De momento me despido con cariño. Suya, Dacia M.
Querida escritora:
De verdad pensaba que esta vez me iba a mandar al diablo. Y sería un crimen. Después de haber despertado a nuestra pequeña luchadora Clara de Asís, ¿por qué abandonarla?
Sueño con ella todas las noches y estoy segura de que, dentro de unos meses, también entrará en sus sueños. Creo que Clara era de una testarudez casi luciferina. Una voluntad de acero en un pequeño y bonito cuerpo. Me ha atrapado con manos férreas y me tiene inmovilizada sin tocarme, con el magnetismo de sus ojos azules, su porte orgulloso y decidido y su voz de pajarito que se ha caído del nido. En realidad, Clara no hablaba. En el convento estaban prohibidas las palabras. Por eso cuando las monjas querían comunicarse entre ellas, lo hacían por gestos. ¿Se imagina a la hermana Clara diciendo mediante gestos que había que llenar una olla? ¿O recoger un rosario del suelo? Estoy segura de que todas la obedecerían sin rechistar, porque era la primera en realizar las tareas del convento y, como cuentan sus biografías, siempre era paciente, amorosa, amable, «humilde y virgen».
¿No es raro que entre tantos adjetivos incluyan la virginidad como si fuese una cualidad del carácter y no una elección? Humilde y virgen, amable y virgen, amorosa y virgen, paciente y virgen. ¿Qué quieren decir? ¿Y por qué una santa tiene que ser virgen? Que nunca haya sido tocada por las manos de un hombre, ¿es eso la virginidad? ¿Pero la sensualidad no tiene vida propia, al margen del otro cuerpo? El autoerotismo, por ejemplo, ¿no forma parte de la sexualidad de un cuerpo? ¿Y cuántas mártires cristianas, cuántas santas, estuvieron casadas antes de dedicarse al Señor? ¿Podemos aseverar que su santidad, su martirio, es menos importante porque ya no eran vírgenes? De un hombre no se espera la virginidad. ¿No haber hecho nunca el amor con una mujer hace a un hombre virgen? La virginidad masculina se considera menos importante porque no se puede demostrar físicamente, ya que no conlleva la rotura del himen. ¿Pero la sexualidad no es algo más complejo, más amplio y profundo que el acto físico del emparejamiento?
Querida Clara:
En efecto, yo tampoco he entendido nunca ese asunto de la virginidad. Si no es desde el punto de vista histórico. La virginidad como garantía de trasmisión de la herencia, eso sí, que nace con la propiedad de la tierra. La necesidad de controlar la fertilidad de la compañera de vida, la necesidad de garantizar biológicamente los bienes familiares. Eso lo entiendo. Pero el mito de la virginidad me parece incomprensible. Como usted dice, la sexualidad implica todo el cuerpo, implica la personalidad, implica incluso los pensamientos del ser humano, ¿qué tiene que ver la virginidad? Como dice Hume, el conocimiento pasa a través de los sentidos y el erotismo forma parte de los sentidos. ¿Qué tiene que ver el espíritu religioso con un himen intacto?
Querida escritora:
A pesar de todo, entre los atributos de las santas era importante la virginidad.
Querida Clara:
Sepa que yo soy laica y no creo en la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Hacer volar un asno, curar un enfermo, observar con estupor cómo se llena —por sí solo— de aceite un cántaro apoyado en un cercado? ¿Tener en la palma de la mano una pequeña llaga que recuerda al martirio de Cristo? En África conocí a algunos curanderos que alejaban las enfermedades con largas ceremonias. También conocí a una mujer que me contó que había sido asesinada por su marido, aunque luego había resucitado gracias a un santero, que la había cubierto de ceniza ardiendo y le había metido en la boca tres semillas de cola que tenían cien años.
Querida escritora:
Ya sé que usted es laica. ¿Pero qué es la laicidad? Esta vez soy yo la que plantea las preguntas: ¿Es abrir una ventana y decir que el mundo es lo que se ve detrás de ese cuadrado? ¿Ser laico quiere decir confiar tan solo en la razón que una piensa y se construye, como el asno de Buridán?
Querida Clara:
¿A qué viene lo del asno de Buridán? ¿Sabe que es una prepotente? ¿De dónde ha sacado tanto descaro? No dirá ahora que es ingenuidad, como me explicó hace unos días. Se lo repito, no sé nada de Clara y no puedo hacerme cargo.
Querida escritora: