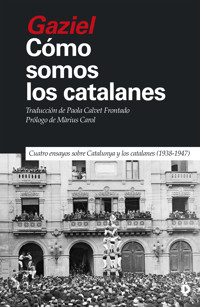
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Diëresis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Primera Página
- Sprache: Spanisch
Con la pasión de quien aspiró a «enaltecer Catalunya y regenerar España» hasta que la guerra truncó su esfuerzo, el gran Agustí Calvet «Gaziel» emprendió en su exilio la tarea de sentar las bases de una nueva «Historia de Catalunya», menos idealista, que sacara conclusiones de los sucesivos traspiés políticos.
Gaziel se impuso un ambicioso objetivo, más actual que nunca: «Yo querría una historia de Catalunya que se dejara para siempre de contar lo que habría tenido que ser y no fue, para decirnos lo que ha sido y lo que es, de forma que así podamos llegar, por fin, a ver claramente lo que puede ser».
El resultado fue este libro en el que reúne cuatro clarividentes ensayos sobre «Catalunya y los catalanes». En ellos, y a partir de una magistral indagación histórica, literaria y artística, establece cuáles son los rasgos definitorios de la personalidad colectiva catalana y el porqué de su difícil encaje con Castilla y el conjunto de España. Temas, todos ellos, que otorgan la máxima actualidad a una lectura más vigente hoy que nunca al captar la esencia de Catalunya y del «problema catalán».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cómosomoslos catalanes
Gaziel
Cuatro ensayos sobre Catalunyay los catalanes (1938-1947)
Traducción y notas de Paola Calvet FrontadoPrólogo de Màrius Carol
Publicado originalmente en 1970 con el título Quina mena de gent som.
Primera edición en Diëresis: abril de 2024
© de esta edición:
Editorial Diéresis, S.L.
Travessera de les Corts, 171, 5º-1ª
08028 Barcelona
© del texto original: Herederos de Agustí Calvet «Gaziel»
© de la traducción: Paola Calvet Frontado
© del prólogo: Màrius Carol
© de la foto de portada: Album / Archivo ABC / Josep Brangulí
Diseño: dtm+tagstudy
Impreso en España
ISBN: 978-84-18011-41-2
eISBN: 978-84-18011-45-0
Depósito legal: B 5316-2024
Materia Thema: JPFN
Todos los derechos reservados.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
editorialdieresis.com
@eddieresis
Índice
Prólogo de Màrius Carol
Origen azaroso de estos cuatro ensayos
I. Introducción a una nueva «Historia de Catalunya»
II. Pueblos remolcadores y pueblos remolcados
III. El secreto de una migración misteriosa
IV. El desaliento
Notas
El autor
PrólogoMàrius Carol
Un escritor moderno y un periodista contemporáneo
Agustí Calvet eligió el seudónimo de Gaziel, porque era la llama interior que empujaba a Sócrates a hacerse preguntas. De hecho, el periodismo, como la filosofía, va de eso, de hacerse preguntas e intentar responderlas. Escogió firmar como Gaziel mientras estudiaba Filosofía en París a principios del siglo XX. Posiblemente, para no comprometer su nombre con el periodismo, cuando el presidente Enric Prat de la Riba le pidió que enviara artículos a La Veu de Catalunya, el diario de la Lliga Regionalista. Lo que empezó siendo una broma de estudiante, acabó convirtiéndose en el seudónimo con el que ha pasado a la historia. Las primeras crónicas que envió a La Vanguardia por encargo de Miquel dels Sants Oliver, que era el director, llevaban esta firma. Son parte del cuaderno de notas de su estancia en la capital francesa, que comienza a publicarse en 1914 y que poco después será su primer libro. Al empezar la Gran Guerra, Sants Oliver le envía a cubrir los eventos bélicos y se convierte ya en un periodista de referencia. Y más en una ciudad como Barcelona, que estaba muy pendiente de lo que ocurría en Europa, porque los industriales catalanes se jugaban mucho dinero suministrando todo tipo de mercancías a los dos bandos en conflicto y había que saber cómo se iban desarrollando los combates.
A la muerte del director de La Vanguardia que le contrató, Gaziel pasa a formar parte de una dirección compartida con otros dos colegas, una fórmula que se inventó el editor Ramón Godó para neutralizar sus ideologías. Para hacerlo más evidente, encargó al mueblista modernista Gaspar Homar que construyera una mesa triangular, un equilátero perfecto, para que ninguno de los tres pensara que era más influyente que el otro. Esto terminó en 1933, cuando muere el editor y su hijo Carlos sitúa a Gaziel como director único. El joven empresario de prensa se da cuenta de que necesita un periodista que entienda la nueva realidad del país, republicana, izquierdista y catalanista. Los Godó no son ninguna de las tres cosas, pero tienen claro que hay que adaptarse a los tiempos. Gaziel lo borda, y en cualquier caso es especialmente duro en su crónica de los Hechos de Octubre de 1934, una verdadera obra maestra del periodismo, titulada La sublevación de la Generalidad, que explica cómo se gestó aquella aventura mal preparada, en la que la institución declaró la guerra al Gobierno de Madrid. En realidad, fue una rebelión que duró unas pocas horas y que acabó en un «vergonzoso fiasco, dando a los enemigos de Catalunya el gustazo de verla descartada, reducida a la impotencia, anonadada, en un abrir y cerrar de ojos, y a sus amigos el dolor de tener que abandonarla como se abandona a un demente».
Un siglo después de haber conseguido ser una referencia como director de La Vanguardia, Gaziel sigue siendo un personaje en el que pueden reflejarse las nuevas generaciones de profesionales. Fue un periodista comprometido y vehemente, culto y analítico, catalanista y europeísta. Enric Juliana ha escrito que regañaba, porque no soportaba el exceso de emotividad, los deslumbramientos históricos ni las decisiones apresuradas. Tenía interiorizado que la política debía calcular sus fuerzas y requería del equilibrio entre racionalidad y realidad. Le tocó vivir eventos que le marcaron: especialmente el exilio exterior y el interior. Y quizás una falta de reconocimiento tras su regreso, que finalmente ha conseguido al cabo de los años, después de que ya no esté entre nosotros. A mí, como a él, me ha tocado dirigir La Vanguardia en momentos especialmente complejos de la historia de Catalunya, donde las emociones se imponían a cualquier reflexión intelectual. Gaziel fue un fiel compañero que me ayudó a encontrar el rumbo del diario para llegar a puerto, sin naufragar.
Cómo somos los catalanes (Quina mena de gent som, en su título original) es un libro especialmente importante porque alberga la sustancia esencial del pensamiento de Gaziel sobre Catalunya, tal y como explica Manuel Llanas, su gran biógrafo. Son cuatro ensayos publicados entre 1938 y 1947, en los que él se plantea si existe una incompatibilidad entre los catalanes y los españoles y, en caso de que así sea, de dónde viene este sentimiento y por qué se va repitiendo a lo largo del tiempo. Para el autor, la historia de Catalunya es desoladora y amarga como ninguna otra, porque pone de manifiesto una impotencia de la catalanidad para imponerse. Gaziel piensa que a Catalunya siempre le ha fallado la política. En cambio, cree que la política catalana es económica, apuntalada en el trabajo, la sensatez y la continuidad, lo que permite al país prosperar. «Pero cuando vienen mal dadas —escribe—, en momentos de conflictos bélicos, estas virtudes pasan a segundo o tercer término y Catalunya se pierde en el laberinto y decae visiblemente».
Este es un libro clave para entender la visión de Gaziel sobre el tiempo que vivió y, a la vez, resulta una manera de explicar su catalanismo. En sus páginas hace referencia al símil del mal jugador de cartas, que había utilizado en otro artículo sobre los Hechos de Octubre. En esta columna periodística se plantea por qué Catalunya pierde siempre. Dice que, como el jugador de cartas, si uno pierde invariablemente siempre no es por las cartas o por la mala suerte. A veces incluso pierde con las mejores cartas. Para concluir: «La historia de Catalunya es esto: cada vez que el destino nos coloca en una de esas encrucijadas decisivas, en que los pueblos han de escoger, entre varios caminos, el de su salvación y su encumbramiento, nosotros, los catalanes, nos metemos fatalmente, estúpidamente, en el que conduce al precipicio».
Gaziel no ha perdido actualidad, al contrario, demuestra que el buen periodismo supera su tiempo. Agustí Calvet es un escritor moderno y un periodista contemporáneo. Y, por encima de todo, alguien que amó profundamente a su país, aunque este no siempre le agradeció su compromiso. Afortunadamente el tiempo le ha hecho justicia.
Origen azaroso de estos cuatro ensayos
Toda historia humana es una reconstrucción intelectual de gestas y personalidades pretéritas, inmovilizadas y desdibujadas para siempre en una imaginaria lejanía del tiempo. Esta tentativa la llevan a cabo personas vivas que, observando el pasado con afán, durante una existencia atolondrada y corta, intentan entender la escorrentía vital que también los arrastra inexorablemente hacia la nada. Resulta entonces que la historia, uno de los conocimientos humanos que teóricamente debería ser de los más asentados y perdurables, en realidad es uno de los más convencionales —como así lo demuestra claramente el hecho de que cada generación, encontrando que las historias de sus predecesores estaban mal enfocadas, sienta la necesidad de escribir la que, solo para ellos, será la buena.
Una de las mayores ventajas de los pueblos bien constituidos es que no solo la colectividad, sino también los individuos, uno por uno, dan su máximo rendimiento. Y este grado de plenitud que alcanzan los mejores ciudadanos es, justamente, lo que infunde a los pueblos privilegiados su grandeza característica. De la suma de los destinos parciales exitosos, surge el destino de la nación afortunada.
En los pueblos que, por el contrario, son un desbarajuste, no es únicamente la colectividad la que resulta perjudicada. Los individuos, por bien dotados que estén, por mucho que hagan individualmente, jamás llegan (descontando las posibles excepciones geniales o afortunadas) a sacar plenamente lo que llevan dentro. Es relativamente fácil ser una flor vistosa en un jardín bien cuidado. Es muy difícil ser un jarrón de vidrio en una tierra de ollas.
El clima adecuado que todo hombre, grande o pequeño, necesita solo puede darse en determinadas condiciones sociales. En la eclosión de la planta humana, y más aún si es una planta de espiritualidad, la semilla y la tierra intervienen de manera decisiva. Muchas veces, yendo por el mundo, he podido comprobar este extraordinario fenómeno. ¿Cómo consiguen, por ejemplo, los anglosajones, los suizos y los escandinavos encontrar a ese admirable estamento de funcionarios que hacen que la cosa pública funcione como una máquina de relojería? ¿Y cómo se las ingenian, por otra parte, los franceses, latinos e inconstantes como nosotros mismos, para tener una literatura que irradia y se disemina por el mundo, con una influencia a menudo desproporcionada respecto al valor intrínseco de ciertos escritores?... El secreto es social, colectivo. La magnificencia del retablo es lo que da relieve hasta a sus más ínfimas figuras.
Un ejemplo perfecto del mismo fenómeno, aunque a la inversa, nos lo da la España del siglo XIX. Yo lo considero uno de los siglos más interesantes y mejores de la historia de España, durante el cual un pueblo pobre, ignorante e inexperto trata enconadamente, sin desfallecer nunca, de liberarse de unas tutelas protectoras que lo tenían embrutecido desde hacía siglos. Fue una centuria esencialmente política y la más extraordinaria, después de la decimoquinta, políticamente hablando. En ninguna otra, este país, siempre sobrado de domadores pero falto de guías, ha contado con una cosecha parecida de figuras públicas tan elevadas, honestas y clarividentes. Ni los más favorecidos de la Europa contemporánea tuvieron un elenco mejor. El hecho innegable del fracaso final, a corto o largo plazo, de todos aquellos hombres de una calidad extraordinaria no se les puede imputar personalmente, sino que fue debido a la resistencia indestructible de las instituciones centenarias que todos trataron de sustituir y modernizar, y a su vez a la crónica falta de preparación, orgánica e ideológica, de un pueblo económicamente miserable, sometido desde tiempos inmemoriales a castas poderosísimas y prácticamente carente de burguesía ilustrada y liberal, inapto, por tanto, para la autodeterminación democrática. El siglo XIX español fue, políticamente, a la vez el mejor servido y uno de los más perjudiciales de su historia. Al no conseguir los políticos la implantación definitiva del régimen necesario para incorporar España a las corrientes del siglo —apenas se sintieron, sobre todo a partir de 1914 (que fue en realidad cuando el XIX acabó), las primeras sacudidas del terremoto que había de hundir media Europa— el país quedó fatalmente abocado al escalofriante retroceso sucedido en la tercera década del siglo XX.
La parte más triste de aquella catástrofe, sin embargo, nos ha tocado a nosotros, quiero decir a los catalanes. Es lo que siempre pasa en España cuando vienen mal dadas, desde que los Reyes Católicos —también fracasados, como los grandes políticos del siglo XIX, en su generoso intento de llevar las cosas por otros derroteros diferentes a por donde las llevaron después las monarquías forasteras de los Austrias y los Borbones— unificaron las coronas de Aragón y Castilla, con el designio de alcanzar armoniosamente la unidad peninsular. La guerra de 1936-1939 ha dejado a Catalunya devastada por largo tiempo. La mejor hornada de hombres, el mejor plantel vital que los catalanes hemos tenido en muchos siglos, se ha perdido del todo. El prodigioso esfuerzo que en solo tres o cuatro generaciones se había hecho en nuestra casa —desde la Renaixença1literaria del siglo XIX hasta el hundimiento político del XX— parece ahora como si no hubiese servido de nada. Los catalanes de hoy en día casi ni lo recuerdan. ¿Es posible que los catalanes del futuro lleguen a olvidarlo?
No lo creo: si lo creyese, ya no perdería el tiempo escribiendo estas líneas. Los que ya somos suficientemente viejos para haber visto, como aquel que dice, nacer a los hombres admirables a los que me refería y, después, haberlos contemplado actuar hasta la muerte, sabemos que eran, humanamente hablando, una cosecha extraordinaria como tan solo muy de vez en cuando surge de forma misteriosa, de las entrañas de un pueblo. Eran, como todos los hombres de a pie, una gente llena de defectos, si queréis, pero con unas grandes y excelsas cualidades de empuje y entusiasmo, capaces de descubrir agua y hacer crecer flores en pleno desierto. Eran unos catalanes como no se habían visto iguales desde hacía muchos siglos, excepcionales hasta el punto de que solo el tiempo podrá dar su medida exacta, cuando se vea que el fallo más grande de todos ellos fue el de haber tenido que amasar una pasta materialmente inamasable —como si a un escultor, en vez de darle bronce, mármol, piedra, madera o al menos arcilla, le impusiesen trabajar con arena o polvo.
Cualquiera de aquellos ejemplares de hombre catalán, ¡cuánto no habrían llegado a rendir en su ramo, situados en un medio propicio! En Catalunya, sin embargo (como en España los magníficos políticos del XIX y el XX), todos fueron vencidos y eliminados por completo, como el explorador que la selva virgen devora. La misma tierra que labraban los engulló sin dejar rastro.
Uno de los más desaprovechados, a mi entender, fue Francesc Cambó —y aquí solo hablo de él por lo que diré a continuación. Nunca fui un adepto o un correligionario suyo, no habiéndome inscrito, ni por un momento, en ningún partido político; pero siempre, desde que nos conocimos, fuimos buenos amigos, de aquellos que se sienten ligados por algo más profundo que unos intereses partidistas, como lo es una comunidad ideal, de raza, de espíritu, de idioma y de hermandad humana. En aquellos años, ahora tan lejanos, en que yo era un periodista independiente y nada más, con una pureza ingenua y una falta de ambición de las que nunca sabré arrepentirme, y él, Cambó, era rotundamente la primera figura política de Catalunya frente a España, a veces me invitaba a comer a solas, en su casa elevada sobre la Vía Layetana. Me invitaba a mí solo, porque sabía que a las reuniones multitudinarias que congregaba a su alrededor no me gustaba ir: olían a capillita, y yo he sido siempre muy mal monaguillo; pero lo hacía también porque quería que hablásemos con plena confianza, sin testigos. Así, él decía lo que quería y yo también. Las invitaciones se hicieron habituales a medida que el tema público de España se iba enredando y, sobre todo, tras el golpe de Estado del general Primo de Rivera. De repente, mientras estaba trabajando en casa, a primera hora de la mañana, recibía una llamada de teléfono. A continuación, reconocía, al otro lado de la línea, la voz opaca de Cambó. Me invitaba, nos poníamos de acuerdo y, pasada la una y media de la tarde, iba caminando a su casa y solía salir después de las cuatro y media.
Nuestras entrevistas se componían, como una comedia, de una especie de prólogo o introducción y de tres partes. Primero hablábamos ligeramente —del tiempo, el sol o la luna— en el interior de su minúsculo despacho secreto, que tenía reservado para él y donde apenas cabía una silla para un único interlocutor. Esto —que era el prólogo— duraba escasamente diez minutos, mientras Cambó todavía despachaba algunos de los papeles que cubrían su mesa, hasta que comparecía un criado correctísimo (durante mucho tiempo recuerdo que fue un inglés) para anunciar que la comida esperaba.
Entonces empezaba el primer acto. Pasábamos al gran comedor, cuyas ventanas daban a la Vía Layetana, y nos sentábamos en uno de los ángulos de la inmensa mesa de caoba, sin mantel, fina y pulida como un mármol. Nos poníamos a comer, hablando de las nuevas que corrían por Barcelona y Madrid, mientras el criado iba poniendo y quitando los servicios sobre unos mantelitos individuales bordados, del tamaño de un pañuelito de dama.
Aquellos que no conocieron a Cambó de cerca, y sobre todo en horas tranquilas, de intimidad amistosa, cuando la tensión constante de sus nervios aflojaba momentáneamente, dejando traslucir la humanidad profunda que lo alimentaba, forzosamente han de tener una opinión falsa. Los luchadores como él, surgidos de la nada e hijos de sus actos públicos, llenos de riesgo y azar, si llegan a alcanzar la fama se dan cuenta de que han perdido, a ojos del mundo, que jamás los ve directamente ni de cerca, su personalidad genuina, suplantada por un mito zafio, que les da una especie de poder mágico y asimismo una irreparable debilidad. Son como los antiguos gladiadores, ídolos de las multitudes enloquecidas, a condición de presentarse delante de ellos ataviados con la armadura. Hablando de hombre a hombre, despojado de la coraza, Cambó venía a ser prácticamente la antípoda de su personaje popular.
No era en absoluto un gourmet en la mesa. Tenía poca hambre, porque se alimentaba sobre todo de nervios. Pero se interesaba por complacer a sus invitados, y hasta exponía frente a ellos, con una falsa convicción, algunas ideas culinarias más bien arriesgadas. Un día me sostuvo que el plato más digestivo del mundo es la langosta con mayonesa; pero él únicamente comía una fina rodajita. Yo le dejaba teorizar y, como siempre he sido, gracias a Dios, un comedor afable y fácil de convencer, lo complacía sin esfuerzo repitiendo el servicio de los platos que él platónicamente ensalzaba. El pollo asado era su gran refugio. Mermeladas inglesas; buenas frutas de temporada; vinos mediocres: total, nada notable en términos de gastronomía. Una comida breve y suficiente, como una réplica parlamentaria a un discurso de oposición de tercera categoría.
Al levantarnos de la mesa, venía la segunda parte. Pasábamos al salón de al lado, todo él revestido con buena madera, como un rincón de un club británico; nos sentábamos cerca de una mesita baja, yo en un sillón de brazos forrado de cuero y Cambó en un diván de la misma piel. Mientras el criado me servía café y un fondo de coñac, Cambó se iba inclinando suavemente para apoyarse en un cojín lateral y doblaba las piernas sobre el diván, hasta que venía el sirviente inglés y se las cubría con una magnífica manta de lana, que le llegaba hasta alrededor de medio cuerpo: era evidente que se trataba de encarrilar una digestión más bien refractaria. Una vez estaba todo en su lugar, comenzaba la gran escena.
Esta segunda parte era la razón fundamental del convite y hasta de nuestra amistad misma. Solía consistir en un examen crudo de la situación política. Cambó, que ya tenía sus opiniones formadas e incluso sus planes, se ve que quería saber qué pensaba del país un hombre sencillo, desinteresado y sincero, que tenía el oficio (extraño y arriesgado, por cierto, finalmente me di cuenta) de decirlo en público francamente, sin sacar ningún provecho personal y con el único deseo de ayudar, quizá, a que las cosas no acabasen tan mal como él preveía y como, en efecto, acabaron. Y Cambó debía considerar que este hombre ingenuo era yo: es por eso por lo que me invitaba a hablar con él un rato.
Entonces ocurría, casi siempre, algo un poco raro: los dos, uno y otro, a solas, hablábamos sin tapujos. Y la cosa extraordinaria es esta: que estábamos totalmente de acuerdo respecto a la situación política, siempre desastrosa; pero disentíamos radicalmente en cuanto tratábamos de los remedios que se podían poner. Éramos como dos médicos que coinciden en el diagnóstico de un enfermo gravísimo, podría decirse que en peligro de muerte, y no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tratamiento. Situación muy extraña.
Cambó veía con admirable lucidez el estado en que España se encontraba. Era, además, uno de los hombres mejor preparados y más aptos para ayudar a ponerle remedio, en caso de haber tomado a tiempo el camino que debía. Pero, hombre también de partido, leal toda su vida a la formación política de la que había hecho su directriz, no sabía sustraerse de las ataduras que lo frenaban ni tampoco —catalán cien por cien— de la atracción solariega. Su error irreparable, hacía ya tiempo que lo había cometido; fue cuando no supo decidir mudarse a Madrid a gobernar a secas, fuese como fuese y con quien fuese, para toda España, como en su día hizo Juan Prim; que así, actuando desde el gobierno central (ya que no había ni de momento podía haber otro), aunque hubiese de romper aparentemente con determinados sectores de Catalunya y hasta oír que le acusaran de traidor, para un hombre como él hubiese sido la mejor manera, la más directa y eficaz de trabajar para Catalunya.
Creo que de todo ello —sobre todo desde la dictadura de Primo de Rivera (que condenó definitivamente a la monarquía y al régimen civil de la Restauración borbónica) —, él, Cambó, se daba perfecta cuenta. Era un hombre suficientemente sensible para «sentir» que la gran hora de su vida había pasado y no volvería jamás: aquella hora que todos los escogidos tienen, un día u otro, y que él, indeciso, atormentado, queriendo y sin querer a un tiempo, había dejado escapar sin hacer caso de las señales inequívocas que el destino le enviaba. Repetidamente, en efecto, le había sugerido yo que se subiese, intrépidamente, al carro, parado unos instantes frente a él, de la política española. En fin, era imposible que un espíritu realista y agudo como el suyo pensase que los males horribles que sufría España y que él mismo, en sus mejores tiempos, había diagnosticado implacablemente tantas veces, se podían curar fundando a última hora un nuevo partido de centro, con hombres como el hijo mayor de Antonio Maura y el Sr. Goicoechea2, y haciendo ministro de Marina a ese trozo de pan de Pere Rahola. Pero Cambó era un político de nacimiento, que significa ser un jugador inveterado. Intervenir, entrometerse, llevar la batuta, era su eterno afán. Y, aunque llegó la fatal ruina del sistema que él se empeñaba en apuntalar, antes que dejar de jugar a un juego que no tenía salvación posible, prefería jugar y perder. Hasta sospecho que aquellas repentinas y cordiales invitaciones que de vez en cuando me hacía, de ir a pasar unas horas a solas con él, eran como unos reflejos instintivos de su conciencia profunda. Debía ver tan claro, en el fondo del fondo, la inutilidad estéril de las perturbaciones que se provocaba a sí mismo, a pesar de ser el hombre que más abominaba perder el tiempo, que a veces sentía como una necesidad imperiosa de comprobar su propia contradicción interna, contemplándola objetivada en mi sinceridad como en un espejo. Yo, naturalmente, le decía que él, ya antes de llamarme, sabía lo que le iba a decir. Pero entonces, se dejaba llevar por su talante de jugador incurable, que habría querido que todo fuese al revés de cómo era, para poder él seguir manteniendo sus esperanzas en aquel juego absurdo; y, como en mí no veía nada de la ficción y la farsa que inútilmente lo iban prolongando y agravando, se enojaba.
—Ustedes, los intelectuales —solía acabar diciéndome despectivamente—, son unos ilusos.
—Amigo Cambó —le respondía yo, con aquella calma que no me abandona nunca—, el tiempo dirá quién es el que sueña más, si el que cree que España está perdida y en camino de una auténtica catástrofe, o el que piensa que todo se puede apañar con cataplasmas de linaza.
—Pero, ¿cree usted buenamente que en la política se puede actuar como uno quiera?
—Yo, de política, no sé nada, ni ganas; y lo que sostengo, de buena fe, es que si la vida pública española, tanto dentro como fuera de Catalunya, sigue por estos derroteros, se producirá en España un derrumbe que hará historia.
—¡Qué sabrá usted!
—Ya lo veremos.
Cuando nos habíamos contradicho y sacudido, con una franqueza y una euforia que no hacían más que profundizar nuestra estima mutua (para ser rigurosamente exacto, yo solo tendría que señalar la mía por él), venía la tercera y última parte de aquella amistosa comedia. Cambó lanzaba la manta, se ponía en pie, me cogía de un brazo y me llevaba hacia arriba, donde tenía otra serie de habitaciones magníficas. En ese momento, el político se escondía y surgía el coleccionista de arte. Me enseñaba las últimas adquisiciones de pintura que había hecho. Entrábamos por la sala en la que tenía instalado un órgano muy bueno. Pasábamos de un lado al otro o nos sentábamos en la recámara en la que había un maravilloso pastel de La Tour, uno de los mejores que yo haya visto nunca. Y él iba diciéndome muchas cosas que yo no escuchaba demasiado: sus opiniones en materia de arte, su criterio sobre pintores y escuelas, etc.; y si yo no le hacía mucho caso, no era porque estuviesen faltas de interés, esmaltadas con chispas y toques personales, sino porque sentía que eran ideas de segunda mano que le habían pasado sus proveedores de pintura. Si el tiempo acompañaba, alguna vez aún subíamos a lo más alto de la casa, donde se había hecho plantar un césped muy fresco y bonito, con una hierba finísima cuya semilla ahora no recuerdo de dónde venía. Y desde aquella cima aérea dominábamos una de las mejores vistas de la vieja Barcelona (tan admirable y poco conocida desde el aire), con la catedral, como quien dice, al alcance de la mano, los terrados musgosos, las torres y los campanarios centenarios, de piedra oxidada, que se alzan como reyes antiguos sobre los barrios góticos y humildes, la gran extensión urbana entre mar y montaña, la lejana y azulada cabecera de Collserola y, allí mismo, muy cerca, la siniestra silueta de Montjuic al fondo…
De repente, en un arranque, como si acabase de asaltarlo una idea terrible o una gran necesidad fisiológica, Cambó me daba medio apretón de manos, y a veces ni medio, y desaparecía. Alguna vez pasé apuros, solo y abandonado, para orientarme en lo más profundo de la casa, ir a buscar el sombrero y el abrigo y conseguir encontrar la salida. Ay, ¡qué hombre! ¡Era tan nuestro!
De 1936 a 1939, encendida en España la guerra que hacía tanto tiempo yo ya había anunciado inútilmente y desperdigada la flor de Catalunya, por fuerza, por esos mundos de Dios, me encontré con Cambó muchas veces: en París, en Montreux, en Bruselas. Fue uno de los hombres que en aquellos años terribles me dio la impresión de que sufría más de espíritu frente a la tragedia de España y, sobre todo, al integral hundimiento de Catalunya. Entonces, me dijo varias veces: «Amigo Gaziel, esto será mucho peor que 1714...». Ayudaba a mucha gente desamparada y sorprendida por el gran cataclismo, con un trato exquisito y una nobleza sin tacha. A mí mismo, cuando me vi expulsado de Barcelona, yendo de Herodes a Pilatos con la familia a cuestas, miserablemente abandonado por quien tenía, no un deber sagrado de ampararme, sino una obligación elemental, no eludida ni por los estamentos más bajos de la zoología; en aquellos momentos supremos de prueba, que un día nos eximirán de comparecer en el valle de Josafat, porque ahora, el corazón de los que se decían ser amigos nuestros, ya lo habíamos visto suficiente, Cambó —a quien yo, es cierto, estimaba, pero había combatido lealmente— me tendió una generosa mano. Y el hombre eminente, que no me debía ni un céntimo, hizo lo que otros me negaron. Eso demuestra, una vez más, que por mucho que la Humanidad se rebaje y envilezca, siempre habrá al menos dos clases de hombres; y Cambó era de la de los escogidos.
Toda nuestra guerra la pasó Cambó yendo, como siempre, arriba y abajo: de París al Adriático, de Italia a Suiza, de Suiza a Bélgica, de Bruselas a Londres, de Londres a París de nuevo —con aquel desasosiego tan suyo, que lo convirtió en uno de los poderosos del mundo que menos tranquilo ha sabido vivir; y, habiendo podido dormir siempre a voluntad, dulcemente, en su casa, pasó un número incontable de noches cambiando el sueño o desquiciado sobre las estrechas y abarrotadas literas de los trenes coche-cama.
En la primavera de 1939 me vi forzado a ir a Montreux a consultar a un médico. Me lo recomendó desde París, donde residía entonces, un viejo y buen amigo mío, el doctor Marañón, que también se encontraba refugiado en la capital de Francia, como tantos otros españoles que no podían —hecho enorme y significativo— ir a parar ni a uno ni a otro de los dos trozos bárbaramente enemistados en que estaba dividida España. Un día en que yo paseaba con Marañón por la Avenida de los Campos Elíseos, en dirección a la plaza de la Estrella, cuando mi compañero se lamentaba de que en toda España no hubiese un solo rincón dónde cobijarse, ni de un lado ni del otro, para gente como nosotros, recuerdo que le dije:
—¡Y cómo quieres que exista! Pensar que, partiendo un país en dos trozos, a un lado (el «nuestro») quedarán solo «todos los buenos», y en el otro (el del contrario) solo «todos los malos», es lo mismo que cortar un queso de Holanda por la mitad, con la convicción estúpida de que una mitad será, efectivamente, de Holanda, pero la otra, de Roquefort. Rota España en dos porciones, ni la una ni la otra pueden ver a los hombres que, como nosotros, han hecho modestamente lo que han podido para que no hubiese tal destrozo.
Aún hoy después de tantos años, lo veo igual.
Como iba diciendo, en mayo de 1939, tuve que ir a Montreux, y allí me encontré, sin esperarlo, con una numerosísima colonia de refugiados españoles, catalanes sobre todo, y, más concretamente, burgueses ricos y otra gente de la Lliga Regionalista. Y, como presidiendo aquel curioso grupo, Cambó pasaba en Montreux largas temporadas, encaramado en una finca que había alquilado en Territet, sobre la paz del lago romántico, mientras la colonia catalana vivía abajo, cerca del agua, repartida en los hoteles y las pensiones, medio vacíos, porque se presentía en Europa la Segunda Guerra Mundial, que ya se nos venía encima. Naturalmente, subí a ver a Cambó. Hablamos como siempre, largamente y, cuando ya me disponía a volver a Montreux, me dio, rogándome que los leyese y le dijese francamente qué me parecían, unos cuantos cuadernos de mano, escritos a lápiz y con su endemoniada letra. Cambó dormía poco y, como se desvelaba de buena mañana, cuando todavía estaba oscuro, y nunca podía estar sin hacer nada, aprovechaba el tiempo, hasta la hora de levantarse, tomando notas, desde la cama, sobre la gente que había visto y las cosas que había hecho o pensado el día anterior. Eran unas notas interesantísimas, muy agudas, algunas bastante reservadas y todas ellas de una sinceridad casi cruda. Cambó era sobre todo un político. Incluso sus artículos y los pocos libros que escribió fueron esencialmente actos de hombre público que, no pudiendo realizarlos en forma de acción directa, porque las circunstancias no lo permitían, tomaban el camino sucedáneo de la literatura. Pero Cambó tenía verdaderas dotes de escritor y muy buen estilo, seco y directo como él, que hubiese complacido a Stendhal. Aquellas notas eran de las mejores cosas que había escrito. Se lo dije francamente, aconsejándole que las conservase y las continuase. Todavía volví a verlo algunas veces, pocas, en París y finalmente en Bruselas, ya en 1940. Más tarde, desde Argentina, donde inesperadamente falleció, aún me escribió que las seguía tomando y que ya tenía repleto de ellas un buen fajo de cuadernos. Creo que pensaba empezar, o ya tenía empezadas, sus memorias, que serían, si existiesen, una magnífica materia histórica y seguramente una obra de una originalidad y fuerza inhabituales. La última carta que me escribió, desde el Sierras Hotel, de Alta Gracia, en la provincia argentina de Córdoba, carta fechada el 3 de septiembre de 1943, quedó sin respuesta. Cuando iba a contestarla, llegó, sin que nada lo hiciese presagiar, sino todo lo contrario, la desdichada nueva de su muerte.
¿Qué debe haber pasado con aquella montaña de notas y aquel principio de memorias? Sé poca cosa, pero me imagino que están en manos de alguien. Lo esencial sería que, un día u otro, los catalanes de mañana, si no los de hoy, las viesen publicadas…





























