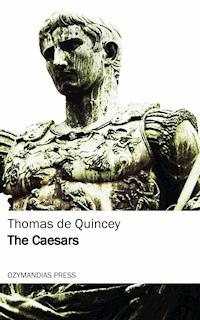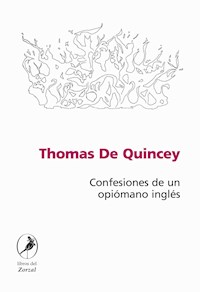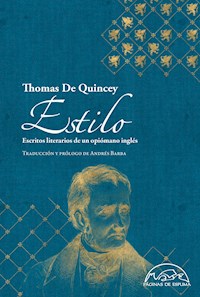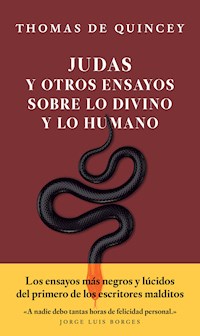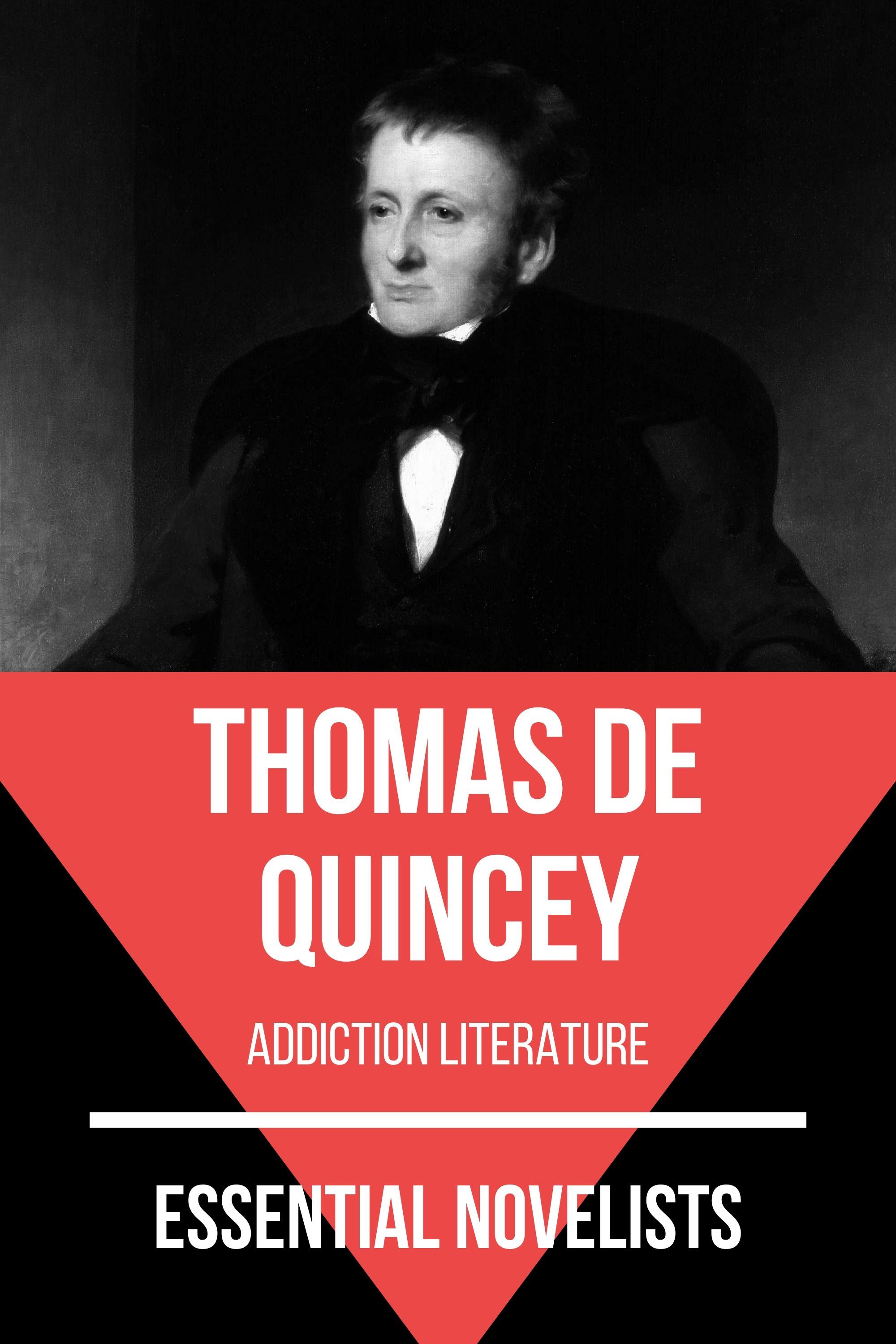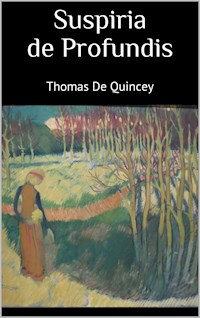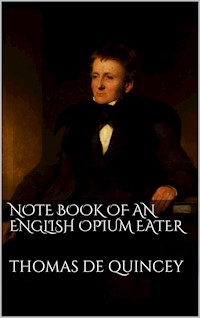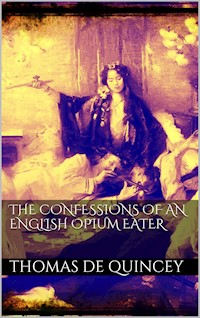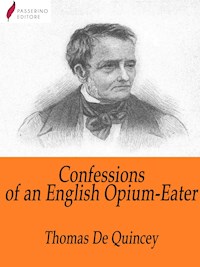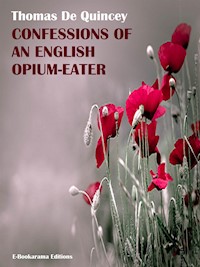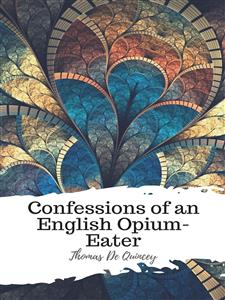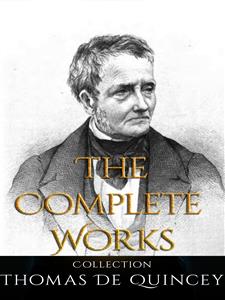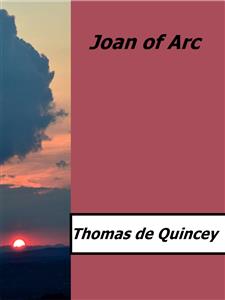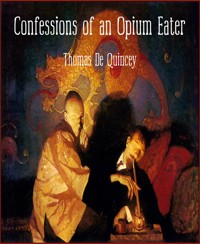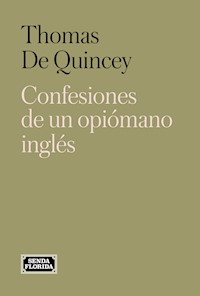
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Senda Florida
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
"En algún lugar, no sé dónde, de alguna manera, no sé cómo, unos seres, no sé cuáles, libraban una batalla, un combate, una agonía que se desarrollaba como un gran drama o una composición musical; mi inquietud era tanto más difícil de soportar, puesto que ignoraba el sitio, la causa, la naturaleza, el posible resultado de la lucha. Como suele ocurrir en los sueños en los que por necesidad nos volvemos el centro de todo movimiento, yo tenía y no tenía poder para decidir el combate." Las Confesiones de un opiómano inglés constituyen un relato autobiográfico publicado por primera vez en 1821. A través de la descripción de los sueños y pesadillas derivados de la influencia del opio, el autor introduce un universo fantástico que deviene en un nuevo modelo estético. La obra tuvo repercusiones tanto en el ámbito artístico como en el saber médico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas De Quincey
Confesiones de unopiómano inglés
Traducción: Daniela Gutiérrez
© 2022. Senda florida
España
ISBN 978-84-19596-26-0
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la editorial o de los titulares de los derechos.
Impreso en España / Printed in Spain
Índice
Primera parte
Al lector | 5
Confesiones preliminares | 9
Segunda parte
Los placeres del opio | 51
Introducción a los dolores del opio | 67
Los dolores del opio | 81
Mayo de 1818 | 95
Junio de 1819 | 98
Un último ejemplo, de 1820 | 100
Apéndice
Primera parte
Al lector
Te ofrezco, amable lector, el relato del recuerdo de una época muy particular de mi vida; confío en que, al contarlo de la manera en que lo hago, será no sólo un relato interesante sino también útil e instructivo en grado considerable. Con esa esperanza lo he redactado y ésa será mi disculpa por romper la reserva delicada y honrosa que, por lo general, nos impide mostrar en público los propios errores y debilidades. Nada en verdad más repugnante a la sensibilidad inglesa que el espectáculo de un ser humano que impone a nuestra vista sus úlceras o llagas morales y arranca el “manto decoroso” con que las han cubierto el tiempo o la indulgencia ante la debilidad humana; a ello se debe que la mayoría de nuestras confesiones (me refiero a las confesiones espontáneas y extrajudiciales) procedan de gente de dudosa reputación, pícaros o aventureros, y que para encontrar tales actos de gratuita autohumillación en quienes cabría suponer de acuerdo con el sector decente y respetable de la sociedad tengamos que acudir a la literatura francesa o a esa parte de la alemana contaminada por la sensibilidad espuria y deficiente de la francesa. Tan firmemente lo creo, y tanto me inquieta la posibilidad de que se me reprochen esas tendencias, que durante varios meses he dudado acerca de la conveniencia de que ésta o cualquier otra parte de mi narración llegase a ojos del público antes de mi muerte (después de la cual, por muchas razones, se publicará en su integridad) y, sólo después de haber sopesado cuidadosamente los argumentos en pro y en contra, me he decidido finalmente a tomar una decisión.
La culpa y la desgracia, llevadas por un instinto natural, se retraen de la mirada pública: solicitan el retiro y la soledad y hasta cuando eligen su tumba se apartan a veces de la población general de los cementerios, como si renunciaran a su lugar en la gran familia humana y desearan (en las conmovedoras palabras del Sr. Wordsworth)
Humildemente expresar
Su soledad penitente.
Está bien que sea así, redunda en provecho de todos nosotros que lo sea: no quisiera ser yo quien ofrezca la impresión de despreciar sentimientos tan saludables ni haría nada, de palabra o de obra, que los subvalore. Pero, por una parte, la acusación que dirijo contra mí mismo no equivale a una confesión de culpa; por otra parte, es posible que, aunque así fuese, el beneficio que obtendrían los demás con el relato de una experiencia pagada a tan alto precio compensaría con creces cualquier violencia infligida a los sentimientos que acabo de mencionar y justificaría una excepción a la norma general. La debilidad y la desgracia no implican necesariamente culpa. Se acercan o se alejan de las sombras de esa oscura alianza en proporción a los probables motivos e intenciones del ofensor y a las circunstancias atenuantes, conocidas o secretas, de la ofensa: en proporción a la fuerza de las tentaciones que desde el primer momento hacia ella llevaban y a la fortaleza de la resistencia que se les opuso hasta lo último. Por lo que me toca, puedo afirmar, sin menoscabar la verdad o la modestia, que mi vida ha sido, en general, la de un filósofo: desde mi nacimiento estuve más orientado a la vida intelectual, y con el intelecto, en el más alto sentido de la palabra, han tenido que ver mis intereses y placeres, ya desde los días de escuela. Si bien ingerir opio es un placer sensual, y si bien estoy obligado a confesar que me he entregado a excesos “aún no reconocidos”1en nadie, no es menos cierto que luché con celo religioso por librarme de esta sujeción fascinante y que, después de mucho, he conseguido lo que jamás oí decir de nadie: desligar casi hasta los últimos eslabones la cadena maldita que me apresaba. El triunfo de la disciplina puede con justicia servir de contrapeso a cualquier tipo o grado de autoindulgencia. Esto para no recalcar que, en mi caso, el autodominio fue indiscutible y, en cambio, la autoindulgencia queda sujeta a dudas de casuística, en la medida en que se amplíe el término para abarcar actos destinados exclusivamente a aliviar el dolor o bien se limite a los que pretendan la excitación y la producción de un placer positivo.
No reconozco, por lo tanto, culpa alguna: y aunque lo hiciera, probablemente mantendría mi presente propósito de este acto de confesión, en vista del servicio que con él puedo prestar a toda clase de comedores de opio. ¿Quiénes son? Lamento decirte, lector, que forman una clase en verdad muy numerosa. De esto quedé convencido hace algunos años al calcular, en una pequeña clase de la sociedad inglesa (la clase de hombres distinguidos por su talento o por su situación eminente), el número de personas de quienes sabía, directa o indirectamente, que eran comedores de opio, tales como el elocuente y bondadoso ***, el difunto deán ***, Lord ***, el Sr. ***, el filósofo, un Subsecretario de Estado, ya fallecido (quien me describió la sensación que lo llevara a usar opio por primera vez con las mismas palabras que el deán ***, es decir, que “sentía como si tuviese dentro ratas arañándole y royéndole el estómago”), el Sr. *** y muchos otros, no menos conocidos, que sería tedioso enumerar. Ahora bien, si en una sola clase social relativamente tan limitada había tantos casos (y esto para lo que sabía una sola persona) era lógico deducir que para toda la población de Inglaterra podría calcularse una cifra proporcional. Sin embargo, puse en tela de juicio la validez de mi inferencia hasta que pude enterarme de ciertos hechos que me demostraron que no era incorrecta. Mencionaré dos. 1.° Tres respetables boticarios londinenses, de barrios londinenses muy distantes entre sí, a quienes compré recientemente pequeñas cantidades de opio, me aseguraron que el número de comedores de opio aficionados (si es lícito llamarlos así) es inmenso en estos momentos, y que la dificultad que entraña distinguir a estas personas, para quienes el opio se ha convertido por la fuerza del hábito en una necesidad, de aquellas que lo compran con la intención de suicidarse, les causa preocupaciones y disputas diarias. Esto sólo se refiere a Londres. Pero, 2. ° (lo que tal vez sorprenda más al lector), hace algunos años, al pasar por Manchester, varios fabricantes de productos de algodón me comunicaron que sus obreros contraían rápidamente el hábito del opio, hasta el punto de que los sábados por la tarde los mostradores de las boticas se llenaban de píldoras de uno, dos o tres granos, en previsión de la demanda esperada para la noche. La causa inmediata de esa costumbre eran los bajos salarios, que entonces no permitían a los obreros concederse cerveza o licores: se podría pensar que al aumentar los salarios cesarían esas prácticas, pero no puedo creer que nadie que haya probado los divinos placeres del opio quiera descender luego a los groseros y mortales goces del alcohol; doy por sentado
Que ahora comen quienes nunca antes comieron Y los que siempre comieron ahora comen más aun.
Los poderes de fascinación del opio son reconocidos incluso por los tratadistas médicos, sus más grandes enemigos; Awsiter, por ejemplo, boticario del hospital de Greenwich, en su Ensayo sobre los efectos del opio (publicado en el año 1763), al tratar de explicar las razones por las que Mead no había sido suficientemente explícito acerca de las propiedades, antídotos, etc., de la droga, emplea estos términos misteriosos (fwnw=nta sunetoi=si)2: “Quizá pensó que el tema era de naturaleza demasiado delicada como para hacerlo público y que, como muchas personas podían usar el opio indiscriminadamente, les inspiró el temor y la prudencia necesarios para evitar que experimentaran los enormes poderes de esta droga: pues hay en ella muchas propiedades que, de ser conocidas por todos, difundirían su empleo y harían que entre nosotros la demanda fuese mayor que entre los propios turcos; conocimiento cuya consecuencia”, agrega, “sería una calamidad generalizada”. No comparto enteramente el carácter inevitable de esta conclusión, pero ya tendré ocasión de opinar al final de mis confesiones, cuando presente al lector la enseñanza moral de mi narración.
Confesiones preliminares
Se ha juzgado conveniente empezar por estas confesiones preliminares, o el relato introductorio de las aventuras juveniles que sentaron las bases del hábito de comer opio adquirido por el autor años más tarde, por tres distintas razones:
1. Porque se adelantan y responden de manera satisfactoria a una pregunta que de otro modo irrumpiría penosamente en el curso de las Confesiones del Opio: “¿Cómo pudo una persona razonable llegar a someterse a un yugo tan doloroso, a incurrir voluntariamente en cautiverio tan servil, encadenarse a sabiendas con siete grilletes?”, pregunta que de no tener respuesta plausible suscitaría la indignación ante un acto de verdadera locura, afectando así el grado de simpatía que siempre requiere un autor para lograr sus fines.
2. Porque dan la clave para interpretar ciertos fragmentos del tremendo escenario que luego pobló los sueños del comedor de opio.
3. Porque despiertan cierto interés previo de carácter personal por el sujeto de las confesiones, aparte del que surja por el contenido, que las volverán inevitablemente más interesantes. Si un hombre “que sólo habla de bueyes” se convirtiera en comedor de opio, lo más probable (a menos que sea demasiado obtuso como para soñar) es que sueñe con bueyes, mientras que en el caso que tiene el lector ante sus ojos encontrará que el comedor de opio se jacta de ser un filósofo: en consecuencia la fantasmagoría de sus sueños (esté dormido o despierto, se trate de sueños diurnos o nocturnos) corresponde a alguien que, con tal vocación
Humani nihil a se alienum putat.3
Pues entre las condiciones que considera indispensables para sustentar cualquier pretensión al título de filósofo se cuentan no sólo la posesión de una inteligencia sobresaliente en las funciones analíticas (si bien, en lo que se refiere a esta parte de la pretensión, Inglaterra sólo ha podido presentar muy contados aspirantes durante varias generaciones; al menos el autor no recuerda ningún candidato conocido para tal honor a quien pueda llamarse categóricamente un pensador sutil, con excepción de Samuel Taylor Coleridge y, en un terreno intelectual más limitado, con la excepción reciente e ilustre de David Ricardo4), sino también una constitución de las facultades morales tal que pueda dotarle de capacidad para la mirada interior y el poder de intuición que exigen la visión y los misterios de la naturaleza humana: esa constitución de las facultades, en suma, que (entre todas las generaciones de hombres que desde el comienzo del tiempo se desplegaron a la vida, por así decirlo, sobre este planeta) nuestros poetas ingleses han poseído en más alto grado, tanto como los profesores escoceses5en grado ínfimo.
A menudo me han preguntado cómo llegué a ser opiómano y tuve que soportar, muy injustamente, en opinión de mis conocidos, que se me atribuyera a mí mismo la responsabilidad de todos los sufrimientos que he de contar, como si durante mucho tiempo me hubiera entregado a mis prácticas con el único fin de crearme un estado artificial de excitación placentera. Sin embargo, esta manera de presentar mi caso es incorrecta. Cierto es que durante casi diez años he tomado opio de cuando en cuando por el placer exquisito que me procuraba, pero mientras lo tomé con tal propósito estuve lo suficientemente protegido contra cualquier daño material por la necesidad de interponer largos intervalos de abstinencia entre los distintos actos de gratificación a fin de renovar las sensaciones placenteras. Si comencé a consumir opio diariamente no fue con la intención de gozar de un placer, sino, por el contrario, de mitigar el dolor en su grado más intenso. Cuando tuve veintiocho años volvió a atacarme con gran vehemencia una muy dolorosa afección al estómago que se había manifestado por primera vez diez años antes. El origen de esta dolencia fue el hambre extremo que padecí siendo niño. En el período de esperanza y felicidad que siguió (es decir, de los dieciocho a los veinticinco años) la enfermedad se adormeció: siguieron tres años en los que revivió intermitentemente, y luego, en circunstancias desfavorables, a causa de una depresión, me atacó con una violencia tal que sólo cedía con el remedio del opio. Como los sufrimientos juveniles que causaron originariamente ese trastorno del estómago fueron interesantes, tanto por sí mismos como por las circunstancias que los acompañaron, aquí me dispongo a recordarlos brevemente.
Mi padre murió cuando yo tenía unos siete años y me dejó a cargo de cuatro tutores. Me enviaron a varias escuelas, grandes y pequeñas, y pronto me distinguí en los estudios clásicos, sobre todo por mis conocimientos de griego. A los trece años escribía en griego con facilidad; a los quince mi dominio del idioma era tal que no sólo componía versos en griego acorde a los metros líricos, sino que era capaz de conversar fluidamente y sin vergüenza; no he encontrado a ningún helenista de mi época que alcanzase este logro; en mi caso, tal habilidad se debía a la práctica de traducir diariamente los periódicos a viva voz en el mejor griego que pudiera improvisar: la necesidad de forzar la memoria y mi inventiva para dar con las combinaciones y perífrasis equivalentes a las ideas, imágenes y relaciones modernas me dio una gama de dicción que nunca habría logrado con la aburrida traducción de ensayos morales, etc. “Este muchacho”, decía uno de mis maestros al presentarme a un visitante, “este muchacho podría arengar a una multitud ateniense mejor que usted o yo a una inglesa”. Quien me hizo el honor de este elogio era un académico “maduro y cabal”: de todos mis maestros, el único por quien sentía amor y respeto. Para mi desgracia (y, según supe después, a pesar de la indignación de este hombre excelente), fui transferido primero al cuidado de un imbécil que vivía aterrado ante la posibilidad de que yo revelara su ignorancia, y luego al de un respetable maestro que dirigía un famoso colegio de antiguo abolengo. Este señor había sido nombrado para el cargo por el Colegio *** de Oxford; era un erudito sólido y bien preparado, pero (como la mayoría de las personas de ese colegio que conozco) hombre tosco, vulgar y sin elegancia. A mis ojos presentaba un contraste lastimoso con el brillo etoniano de mi maestro preferido; además, le era imposible disimular ante mi escudriño permanente la escasez y pobreza de su entendimiento. Es malo que un niño sea superior a sus maestros en saber o inteligencia y que tenga conciencia de ello. En lo que toca al saber, esto no ocurría sólo en mi caso, pues otros dos muchachos, que compartían conmigo el primer curso, eran mejores helenistas que el director, aunque no fuesen capaces de redactar con tanta elegancia ni estuviesen acostumbrados a sacrificarse por las musas. Recuerdo que cuando ingresé leíamos a Sófocles; para nosotros, el erudito triunvirato del primer curso, era un triunfo constante ver a nuestro “Archididascalio” (así le gustaba que lo llamaran) aprendiendo la lección de memoria antes de la clase y repitiéndose léxico y gramática de corrido para dinamitar y hacer saltar por los aires (valga la imagen) las dificultades que encontrase en los coros; nosotros, en cambio, no nos dignábamos abrir nuestros libros hasta el momento de empezar y, por lo general, nos dedicábamos a componer epigramas a su peluca o algún otro tema igualmente importante. Mis dos condiscípulos eran pobres y sus posibilidades de seguir una carrera universitaria dependían de la recomendación del director; yo, en cambio, poseía un pequeño patrimonio cuya renta bastaba para mantenerme en la universidad, adonde quería ser enviado de inmediato. Así lo pedí con insistencia a mis tutores, sin ningún resultado. Uno de ellos, el más razonable y el que mejor conocía el mundo, vivía muy lejos; dos de los otros tres renunciaron a su autoridad, que pasó a manos del cuarto, y el cuarto, con el cual tenía que negociar, era, a su manera, una buena persona pero soberbio, obstinado e intolerante frente a la menor oposición a su voluntad. Tras varias cartas y entrevistas personales decidí que nada cabía esperar de mi tutor, ni siquiera una transacción, ya que exigía mi sometimiento incondicional y, en consecuencia, me dispuse a tomar otras medidas. El verano se acercaba a grandes pasos y mi decimoséptimo cumpleaños estaba a punto de llegar: juré que pasada esa fecha ya no me contaría entre los alumnos de la escuela. Lo primero que necesitaba era dinero y escribí a una señora de alto abolengo que, aunque joven, me conocía desde niño y me había dado poco antes muestras de gran cortesía, rogándole me “prestara” cinco guineas. No recibí respuesta durante más de una semana; empezaba a desalentarme cuando un sirviente puso en mis manos una gruesa carta sellada con una corona nobiliaria. La carta era bondadosa y amable: su hermosa autora se encontraba en la costa, lo cual había sido la causa de la demora; enviaba el doble de lo que le había pedido e insinuaba con buen humor que aunque no pudiera pagarle nunca no quedaría completamente arruinada. Ya estaba listo para poner mi plan en marcha: diez guineas, sumadas a las dos que me quedaban de mi propio dinero, me parecían suficientes para un plazo indefinido, y en esa edad feliz, si nuestros poderes no encuentran un límite concreto, el espíritu de la esperanza y del placer los hace virtualmente infinitos.
Observa con justicia el Dr. Johnson (y es una observación sentida, lo que no siempre puede decirse de muchas otras suyas) que nunca hacemos conscientemente por última vez aquello a lo que nos hemos acostumbrado sin entristecernos. Sentí profundamente la verdad de esta observación cuando llegó la hora de abandonar ***, lugar que no amaba y donde no había sido feliz. La tarde antes de dejar *** para siempre me apené cuando resonaba el oficio vespertino en el noble y antiguo salón de la escuela, al que asistía por última vez. Por la noche, cuando se pasó lista y mi nombre (como siempre) fue el primero, me adelanté y al pasar junto al director, que allí se encontraba, me incliné ante él y lo miré con emoción a los ojos pensando: “Está viejo y enfermo, ya no lo veré en este mundo”. No me equivoqué: no volví a verlo otra vez ni volveré a verlo. Esa tarde me miró complacido, sonrió de buena gana y me devolvió el saludo (o más bien, la despedida) y nos separamos (aunque él no lo supiera) para siempre. No podía respetarlo intelectualmente pero se portó siempre bien conmigo y también hizo por mí muchas excepciones: me apenaba pensar en la mortificación que debía infligirle.
Llegó la mañana en que disponía a lanzarme al mundo y que desde entonces ha marcado en muchos aspectos importantes toda mi vida. Yo estaba alojado en casa del director y desde el día de mi llegada se me había concedido el lujo de una habitación privada, que me servía tanto de dormitorio como de estudio. Me levanté a las tres y media y contemplé con profunda emoción las antiguas torres de ***, “vestidas de la primera luz”, que se encendían en la luminosidad radiante de una mañana sin nubes del mes de julio. Mi propósito era firme e inalterable: sin embargo me inquietaba la anticipación de inciertos peligros y aflicciones. Y con razón me habría inquietado si hubiera previsto el huracán, la tremenda granizada de aflicciones que pronto cayó sobre mí. Esta inquietud contrastaba conmovedoramente con la profunda paz de la mañana que en cierta medida la apaciguaba. El silencio era más hondo que el de medianoche: y para mí el silencio de una mañana de verano es más emocionante que cualquier otro, pues, aunque la luz sea tan clara y fuerte como la del mediodía en otras épocas del año, parece distinta del día perfecto, sobre todo porque no hay movimiento de gente todavía. Así, la paz de la naturaleza y de las criaturas inocentes de Dios parece segura y profunda sólo mientras no viene a turbar su santidad la presencia del hombre y su espíritu sin sosiego. Me vestí, tomé sombrero y guantes y me demoré un instante en la habitación. Durante el último año y medio ésta había sido mi “penosa ciudadela”; aquí había leído y estudiado a todas horas de la noche; y si bien es cierto que en los últimos tiempos había perdido –yo que estaba hecho para el amor y los más dulces afectos– mi tranquilidad y alegría en la violencia afiebrada de las luchas con mi tutor, por otra parte, siendo un niño que amaba tan apasionadamente los libros, y hallándome dedicado al ejercicio intelectual, no podía sino disfrutar de muchas horas felices en medio de mi abatimiento general. Lloré al girarme y ver la silla, la chimenea del escritorio y otros objetos familiares, pues demasiado bien sabía que los contemplaba por última vez. Ahora que escribo esto han pasado ya dieciocho años: y sin embargo, puedo recordar con claridad, como si fuera ayer, los trazos y la expresión del objeto en que fijé mi última mirada: un retrato de la hermosa... que estaba colgado sobre la chimenea; los ojos y la boca eran tan bellos, todo el rostro tan radiante de bondad y serenidad divinas, que mil veces dejé de lado la pluma o el libro para pedirle consuelo, como lo pide un devoto a su santo patrón. Todavía lo estaba contemplando cuando las graves campanadas del reloj de *** anunciaron las cuatro. Fui hasta el cuadro, lo besé, y luego salí muy despacio y cerré la puerta para siempre.
Tan unidas y entrelazadas se dan en esta vida las ocasiones para reír y llorar que aún no puedo dejar de sonreír al recordar un incidente que ocurrió en aquel momento y casi pone fin a la inmediata ejecución de mis planes. Tenía conmigo un baúl pesadísimo, que además de mis ropas contenía casi toda mi biblioteca. La dificultad consistía en hacerlo transportar hasta alguna casa de portes: mi habitación se hallaba en un área elevada de la casa y (lo que es peor) la escalera que comunicaba con este ángulo del edificio sólo era accesible a través de una galería que pasaba por delante del dormitorio del director. Siendo el preferido de todos los sirvientes, yo sabía que cualquiera de ellos me protegería y guardaría el secreto, por lo que expuse mi problema a uno de los criados. El muchacho me juró hacer lo que le pidiese y, llegado el momento, subió a mi habitación para bajar el baúl. Yo temía que la empresa resultase superior a las fuerzas de una sola persona, pero el criado tenía
Hombros de Atlante que soportarían
El peso de potentes monarquías y