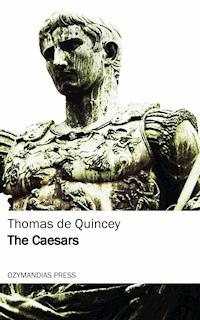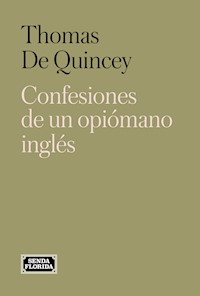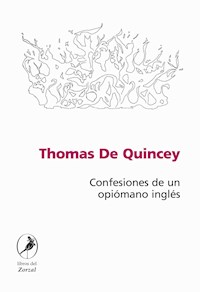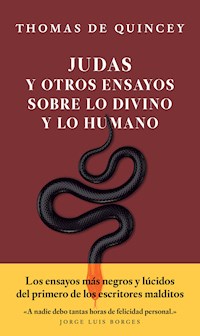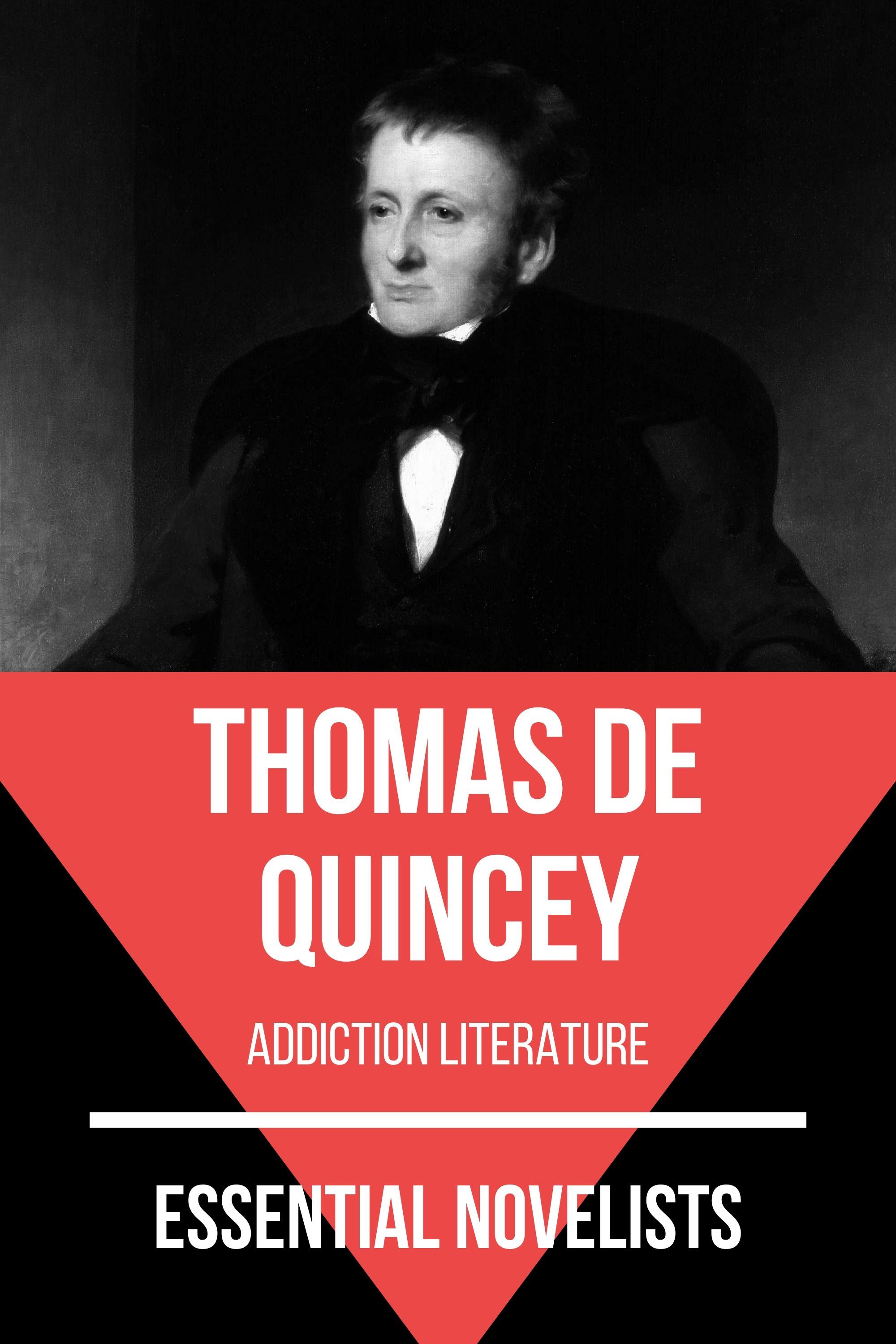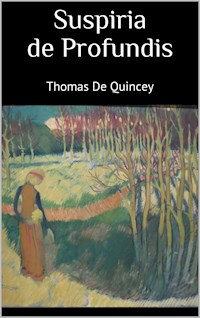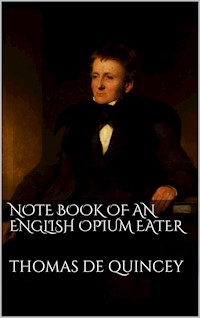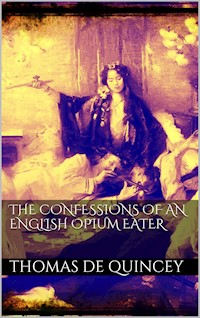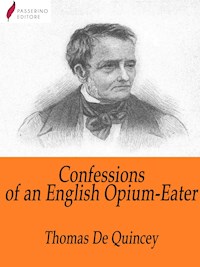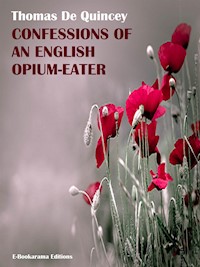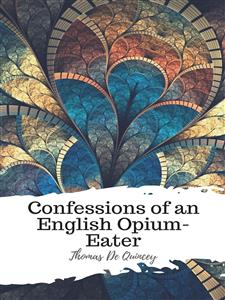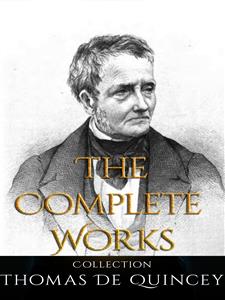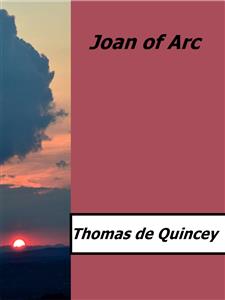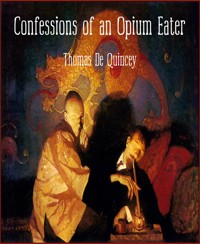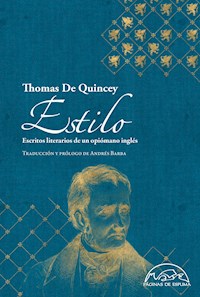
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Los dos ensayos –"Conversación" y "Estilo"– que forman este Escritos literarios de un opiómano inglés son una deliciosa muestra, al más puro estilo quinceyniano, de una de las facetas menos frecuentadas del autor de Del asesinato considerado como una de las bellas artes, excelente y atinado ensayista. Si "Conversación" es –en palabras del escritor Andrés Barba, que ha seleccionado, traducido y prologado estos escritos– una pequeña máquina del tiempo en la que se intenta reivindicar como necesaria la alegre conversación imprevisible por encima de aquellas más cultas, en "Estilo", atravesando sin pudor y con acierto multitud de temas, De Quincey reflexiona entre otras cosas sobre el origen de la prosa y de las ciencias "de la soledad", sobre asuntos tan contemporáneos como la necesidad de adaptar los contenidos a los formatos en la prensa o hasta qué punto se pone en peligro el sentido crítico de una sociedad al completo cuando se instaura de manera generalizada la costumbre de "leer en diagonal".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Thomas De Quincey
Estilo
Escritos literarios de un opiómano inglés
Thomas De Quincey, Estilo. Escritos literarios de un opiómano inglés
Primera edición digital: abril de 2018
ISBN epub: 978-84-8393-623-8
Colección Voces / Ensayo 237
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
© De la traducción y el prólogo: Andrés Barba, 2016
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2018
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
Del excurso como una de las bellas artes
En un arranque de genio, y durante una entrevista para The Paris Review, Ford Madox Ford confesó que se había casado con su mujer «para continuar con la conversación», una declaración que a buen seguro habría suscrito uno de los escritores más excéntricos e inclasificables de toda Inglaterra –y probablemente el opiómano más célebre de todos los tiempos–, Thomas De Quincey, en el artículo que abre este libro. Conversación fue publicado por primera vez en la Tait’s Edinburgh Magazine a partir de octubre de 1847 y es sin duda el más reseñable de la trilogía de breves artículos (Retórica, Lenguaje y Conversación) que De Quincey diseñó para que acompañaran a Estilo, un largo texto que había publicado algunos años antes en la revista Blackwood’s Edinburgh Magazine, repartido en cuatro entregas: en julio, septiembre y octubre de 1840 y febrero de 1841. Conversación es una pequeña máquina del tiempo al más puro estilo quinceyniano en la que se intenta trazar las bases de un acto que –al igual que el asesinato– consideraba necesario reivindicar como una de las «bellas artes». Resulta conmovedor que, más que la conversación culta (a la que se adscribe bajo la categoría de arte mecánica), De Quincey reivindique la alegre conversación imprevisible y reniegue de los «acaparadores» como de la peor peste a la que se puede enfrentar la humanidad. En él se encuentra también, hasta donde yo tengo noticia, una de las primeras expresiones literarias de las veleidades de la percepción subjetiva del tiempo y un recetario elemental de cómo podría garantizarse –mediante la presencia de un simposiarca– que la conversación se mantenga siempre al margen de sus enfermedades más evitables.
De Quincey es, en el sentido más literal de la palabra, un escritor absolutamente imprevisible, el rey del excurso, el estilista más consumado de su generación y «una de las mejores prosas en lengua inglesa de todos los tiempos» (Borges dixit). No es fácil saber si la radical modernidad de la prosa de De Quincey proviene tanto de la mezcla entre autobiografía y ficción de sus bosquejos autobiográficos más célebres (Confesiones de un inglés comedor de opio, Suspiria de Profundis y otros muchos artículos breves) o de ese estilo totalmente imprevisible, esa naturaleza esquiva e inclinada permanentemente al excurso.
En el prólogo al tomo X de la edición de las obras completas de 1897 que he utilizado para realizar esta traducción, David Masson –el profesor emérito de la universidad de Edimburgo que se echó a la espalda la ingente tarea de organizar toda la obra dispersa de De Quincey– comenta a propósito de Estilo: «Como la mayoría de los artículos de De Quincey Estilo es, prima facie, muy discursivo. Es imposible saber qué viene a continuación. Tan pronto está hablando de escritores ingleses como de escritores griegos y romanos o de franceses y alemanes, tan pronto nos encontramos en medio de un jardín como saltamos hasta la orilla del mar o la profundidad de un bosque. Se afirma desde el principio que el tema es el estilo o la dicción y aunque es cierto que una buena parte trata sobre el tema, cuando el discurso se desliza primero a la historia de la literatura en general y luego a la literatura griega uno siente que lo hace para presentar un tema imprevisto y al final sencillamente porque ha perdido el hilo. ¡Pero atención! Porque cuando uno sale del bosque sigue teniendo el hilo entre los dedos y consigue convencerse de que lo ha tenido durante todo el trayecto por la espesura. Puede que uno solo esté medio convencido, también el mismo autor lo está solo a medias, pero lo más sabio es no decir nada. Si uno ha pasado un rato extraordinario leyendo un artículo, ¿a qué viene pelear porque una parte de él, incluso la mejor parte, no tiene nada que ver con el título? Pues bien, este artículo de De Quincey no solo es extraordinario, sino que es también una de las mejores exhibiciones del género al que pertenece».
El aviso para navegantes de Masson es el indicador perfecto de hasta qué punto la lectura de este estupendo texto de De Quincey requiere desde el principio un espíritu abierto, tanto por su modernidad como por lo resbaladizo de su atención sobre los temas que trata. De Quincey reflexiona aquí sobre asuntos tan contemporáneos como la necesidad de adaptar los contenidos a los formatos en la prensa o hasta qué punto se pone en peligro el sentido crítico de una sociedad al completo cuando se instaura de manera generalizada la costumbre de «leer en diagonal», se pregunta si las peculiaridades de los distintos estilos nacionales están determinadas por sus peculiaridades «cognitivas», analiza el origen de los excursos y las notas a pie de página (de las que él mismo llegó a ser un consumado maestro), discute el genio (al igual que Kant) como una cuestión «nacional», analiza el origen de la prosa y de las ciencias «de la soledad», las ciencias de la abstracción pura como la escolástica, para acabar haciendo, entre otras muchas cosas, un encendido discurso a favor de las fórmulas de «publicación» en la Atenas de Pericles en detrimento de la Inglaterra que le ha tocado vivir.
Estilo es un texto erudito, pero también un texto ameno que no deja de leerse con interés ni un momento. Para evitar precisamente que se perdiera esa amenidad me he permitido suprimir aquí solo algunos párrafos, los que estaban vinculados de una manera muy evidente con aspectos demasiado contemporáneos del autor (que solo serían comprensibles para el lector actual con un enorme aparato crítico que aumentaría el ya considerable de esta edición), el resto de los excursos, los excursos de estilo, valga la redundancia con el título, están todos intactos. Tal vez lo más interesante de Estilo sea precisamente eso, que es una teoría y práctica en una sola entrega. Cuando De Quincey no está reflexionando abiertamente sobre él es tan evidente su enorme voluntad de que se haga palpable que el artículo acaba siempre remitiendo –como decía Masson– a su tema, por mucho que sea de forma involuntaria. Basta y sobra en cualquier caso para que el lector disfrute de estos textos que se publican aquí por primera vez en lengua castellana.
Andrés Barba
Conversación
Entre las artes relacionadas con las elegancias de la vida social y en un grado que nadie se atrevería a negar se encuentra el Arte de la Conversación, pero en un grado que casi todo el mundo niega –si uno lo juzga al menos por la negligencia de sus principios más elementales– ese mismo arte está igualmente relacionado con los usos de la vida social. Ni los lujos de la conversación ni sus beneficios parecen encontrarse hoy entre los bienes que se obtienen de su rudo empleo. Sin la ayuda de un arte y de un sencillo sistema de reglas establecidas a partir de una experiencia que casi siempre tiende a extraviarse cuando no tiene quien la guíe, casi ningún acto ni esfuerzo humano logra sus propósitos con una perfección razonable. Los sabios griegos no se atrevían ni a beber un vaso de vino en compañía de sus amigos sin un arte sistemático que los guiara y unas leyes que los controlaran. Un arte y unas leyes (con perdón de Platón) mucho mejores que los ambiciosos propósitos de su República. Cada simposium tenía sus propias reglas y eran muy rigurosas, y también su propio simposiarca, generalmente de lo más tirano. Puede que fuera elegido democráticamente pero una vez que se había instalado se convertía en un autócrata no menos despótico que el rey de Persia. Ha habido objetos y asuntos mucho más banales y fugitivos que han acabado adoptando formas de Arte. Tomar un plato de sopa con elegancia y bajo las dificultades propias de llevar puesto un vestido a la moda de esa época fue algo que se elevó a la categoría de arte hace cuarenta y cinco años gracias a un francés que daba lecciones sobre el asunto a las damas de Londres y la duquesa más célebre de aquella época, a saber, la de Devonshire, se encontraba entre sus alumnas predilectas. El acto de escupir –pido perdón al lector por mencionar un acto tan grosero– demostró ser también un arte muy complejo sobre el que se dieron también numerosas charlas en público en el Londres de la misma época. En esa universidad los profesores eran los conductores de los carruajes y los estudiantes los caballeros que llegaban a pagar una guinea por cada tres lecciones; el principal problema de ese sistema hidráulico era lanzar una columna de saliva con una curva parabólica desde el centro de Parliament Street llevando un carruaje de cuatro caballos a las aceras de izquierda o derecha para alarmar las conciencias de los viandantes. El problema más peliagudo y que cerraba el curriculum de un discípulo era el de conseguir escupir en curva en una esquina. Cuando un alumno era capaz de hacer eso se le daba al instante el título de doctor. Los propósitos de los hombres no tienen límites, a veces son meramente festivos y otras meramente cómicos, no importa que en ocasiones no tengan más que la momentánea vida de una nube si pueden arrancar de ellos la distinción y el aparato de un arte. Y sin embargo para la conversación, el propósito supremo de todo encuentro social, no solo no existe un arte sino que nadie ha intentado formularlo todavía.
Puede parecer extraño, pero no lo es tanto en realidad. Un proceso limitado se rinde con facilidad ante los límites de un sistema técnico, pero un proceso de naturaleza tan ilimitada como el intercambio de pensamiento es normal que lo rechace. Aunque el arte de la conversación con una variedad de inteligencias tan numerosa fuera menos ilimitado, sería necesario el esfuerzo de llevar a la práctica semejante arte. Pero puede que también esta afirmación esté fundada en un error. Lo que hemos juzgado erróneamente es la fase particular de la conversación que se produce bajo el control del arte y la disciplina. No es en relación con el intelecto con lo que la conversación se desarrolla inicialmente sino en relación con las costumbres. ¿Ha tenido el lector ocasión de relacionarse con lo que suele llamarse técnicamente «buena compañía» –y cuando hablamos de compañía nos referimos aquí a gente de la más alta educación, sean o no aristócratas de nacimiento, pero sí aristócratas en cuanto a sus usos y costumbres? Si ha tenido ocasión y no se ha engañado a sí mismo por vanidad o por mero desconocimiento, en ese caso habrá sido objeto de la enorme impresión que produce la gracia y la libertad de una conversación generada por los instintos más naturales de una noble cuna. Una noble cuna, ¿en qué consiste eso? No hay necesidad de responder a esa pregunta de manera extensiva en este lugar, baste con decir que está compuesta básicamente por elementos negativos, que se muestra mucho menos en lo que prescribe que en lo que prohíbe. Pues bien, a pesar de la limitación de esa idea, lo cierto es que la simple magia de una buena educación (que es esencialmente un sistema de contenciones) es mucho más benéfica para provocar una buena conversación y para contrarrestar los vicios más molestos del intercambio social, que todos los poderes intelectuales juntos. El mayor talento intelectual imaginable puede desarmarse o quedar perfectamente confundido cuando se despliega con malhumor o sin educación, pero los poderes más humildes –cuando se desenvuelven coloquialmente con esa libertad genial que solo es posible en las confidencias que se generan con un interlocutor contenido– cumplen siempre su propósito con destreza, tanto cuando se trata de un propósito ordinario como de un entretenimiento liberal y tienen incluso más opciones de cumplirlo cuando se trata del propósito más ambicioso de todos, el de trasladar un conocimiento o intercambiar puntos de vista con respecto a alguna verdad.
En los primeros años de mi juventud y debido a mi naturaleza demasiado mórbida y solitariamente inclinada al pensamiento no me daba cuenta de nada. Tenía ojos, pero no era capaz de ver. Es un hecho relativamente frecuente en la experiencia que mientras existen ciertas personas observadoras que nunca se acaban inclinando al pensamiento, hay ciertas personas inclinadas al pensamiento que sí pueden acabar convirtiéndose en personas observadoras. El ejercicio reiterado del pensamiento a lo largo de muchos años y sobre innumerables temas acaba produciendo una gran cantidad de preguntas ante las cuales la experiencia cotidiana ofrece respuestas aquí y allá, y así una experiencia externa que es moderada en la juventud porque está encriptada en un idioma que aún resulta ilegible o que constituye una llave para la que aún no se tiene el candado, gradualmente puede ir haciéndose interesante a medida que va encontrando una solución tras otra a los diversos problemas que han ido madurando en la mente de forma natural. Eso fue lo que me sucedió, por ejemplo, con la utilidad de la conversación, sus poderes, sus leyes, sus enfermedades más comunes y sus remedios más apropiados, un tema al que en la juventud jamás había dedicado atención ni cuidado. En ese momento no me parecía una de las más floridas y alegres artes del intelecto, sino más bien una de las necesidades más aburridas de los negocios. Como amaba mucho la soledad, entendía poco las virtudes del intercambio coloquial, la razón más habitual por la que la mayoría de la gente aprecia las virtudes intelectuales de la conversación. Sean esas virtudes las que sean hay algo de lo que no es posible tener ninguna duda: en este mundo se habla demasiado. Sería mejor para todos si nueve de cada diez de esas palabras aladas que vuelan por este mundo (esas epea pteroenta de Homero) tuvieran sus alas pegadas a los hombres –o a las mujeres quizá, que tienen una reserva de palabras aún mayor. Yo pensaba en esa época que como quedaba fuera de mi alcance persuadir al mundo para que se reformara aplacándose en su uso, por la misma razón quedaba también fuera de mis obligaciones hacer nacer en ellos una necesidad moral en ese sentido. Hablar me parecía entonces una actividad comparable a dormir, no tanto un logro como una fragilidad física y elemental. Como moralista, fui culpable de descuidar el tema en su totalidad. Las absurdidades que los hombres trataban en sus conversaciones como pelotas de tenis que volaban de un lado al otro de la pista sin propósito alguno me preocupaban tan poco como los trucos de los ingleses para eludir su monstruosa deuda nacional. Pues bien, lo que desacredité utilizando todos los principios de la utilidad moral hoy me parece el objeto de interés más profundo bajo los principios del arte. Las apuestas en todas sus variantes –que aparentemente no tienen ningún valor moral y por esa misma razón siempre han sido consideradas un arte menor (aunque siempre han tenido al menos un uso práctico, a saber, el de evitar peleas ya que una apuesta intercepta siempre la posibilidad de un altercado)– alcanzaron de pronto el rango de la filosofía cuando los Hyugens, los Bernoullis y los De Moivre se dejaron llevar por la sugestión de que en esas costumbres aparentemente triviales se podía hacer un importante análisis matemático de toda la Doctrina de Posibilidades. Lord Bacon llegó a hablar de la conversación como un órgano capaz de afilar el poder intelectual, aunque a mí las circunstancias me han llevado a reconsiderar la conversación como un órgano para crear otro tipo de poder. Lo que creo que quería decir Lord Bacon es que uno puede hacer que una persona lea, piense y estudie todo lo que quiera, pero que jamás se sabrá hasta dónde llegan sus aptitudes como hombre capaz si no demuestra su poder en el arte de la conversación. Esa aclaración tan sabia como útil no apunta hacia una dirección objetiva, sino más bien subjetiva, o lo que es lo mismo, no implica necesariamente una expansión de la verdad en sí misma sino solo un talento de un hombre que tal vez puede decidirse a difundir la verdad. De forma objetiva se podría pensar que por la verdad no puede hacerse más que lo que ya se hace, pero de forma subjetiva las cosas pueden hacerse con mucha más fluidez y con un trabajo menos extenuante por parte del responsable. Pues bien, mis investigaciones sobre los poderes latentes en el arte de la conversación (un tema que por mucho que lo odiara en mi juventud nunca dejó de llamar de cuando en cuando mi atención) han demostrado lo contrario: que hay un renacimiento absoluto de la verdad en sí misma que se produce como algo inseparable del ejercicio más delicado y científico del arte de la conversación. No es tanto la brillantez, la facilidad o el talento natural del orador el que produce el beneficio, sino el interés del asunto que se está exponiendo. En mí se fue desarrollando la magia y el brillo de esa vida tan particular, esa velocidad y ardor tan contagiosos de la conversación, una realidad muy alejada de la que pertenece a los libros y que otorga a los hombres nuevas armas que sobrepasan las de una nueva destreza para usar las antiguas. Sentí (y supe a la vez que no podía estar equivocado en esto porque era un hecho demasiado indiscutible de mi propia experiencia) que en la relación vital entre dos inteligencias –menos cuando se trata de la relación alrededor de un conflicto (aunque eso también es algo) y sobre todo cuando está relacionada con la simpatía que se siente hacia un objeto– se producen a veces contactos y tímidas revelaciones de afinidad, sugestiones, analogías y relaciones a las que jamás se habría podido llegar transitando las calles de un estudio metodológico. Los grandes organistas sienten a veces un efecto de inspiración parecido, un flujo de poder revelador y creativo que se produce sobre el simple movimiento y velocidad de sus propias voluntades. Al igual que aquellas celestiales ruedas de Milton que lanzaban fieras chispas y llamas ondulantes, esos torrentes impromptu1 de música generan en ellos tales floriture que ni siquiera el propio artista es capaz de registrarlas o de repetirlas más adelante. El lector debe ser consciente de que muchas instancias filosóficas se han alcanzado cuando un cambio de grado ha producido también un cambio de clase. Normalmente las cosas suceden al revés: la regla asegura que el principio subsiste inalterado ante la posible variación de grado o de la fuerza que se aplica, pero seguramente el lector ya se habrá encontrado con numerosas excepciones –por mucho que no haya tenido en ese momento a mano un lápiz para apuntarlas– casos en los que a partir de cierto punto en la gradación de algo se produce súbitamente un cambio en el tipo de efecto, en los que la energía fluye hacia otra dirección. La conversación podría ser un ejemplo de esta verdad; a veces la velocidad que se produce en el movimiento de los pensamientos es más alta en la conversación que en los manuales metodológicos y las aproximaciones son más obvias y afectan con más facilidad a dos asuntos que en la escritura tal vez habrían estado demasiado remotos como para poder reflexionar sobre ellos.
Una evidencia muy reseñable de ese poder específico que se encuentra en la conversación puede verse en ese tipo de escrituras que se han generado bajo un impulso más parecido al de la conversación, como por ejemplo en el caso de Edmund Burke. Detengámonos, lector, aunque sea un momento, para contemplar el espectáculo del contraste entre dos intelectos, el de Burke por un lado y el de Johnson por otro: el primero un intelecto que va esencialmente hacia adelante, animado siempre por la voluntad de crecer, por la ley del movimiento, el último un intelecto esencialmente en retroceso, de carácter retrospectivo, que regresa continuamente sobre sus propios pasos. Esa diferencia original se acrecienta todavía más si cabe en el caso de Burke porque sus inclinaciones políticas le hicieron avanzar en un mundo de incertidumbres y también debido a sus pasiones, más encendidas y fluctuantes, más inevitablemente reflejadas en la vida y el carácter tumultuoso de la conversación. El resultado de estas diferencias en la constitución intelectual de esos autores, a las que habría que sumar también las diferencias en sus proyectos, provocan que el doctor Johnson jamás genere una verdad frente al lector. Lo que ofrece al final del capítulo es lo mismo que uno tenía al empezarlo. En Burke, sin embargo, con esa extraordinaria elasticidad de pensamiento que le caracteriza tanto en su conversación como en sus escritos, el simple acto del movimiento se convierte en el principio y en la causa del movimiento. El movimiento sale del movimiento, del mismo modo que la vida surge de la vida. La misma violencia del proyectil al ser arrojado por él mismo provoca el nacimiento de todo tipo de formas nuevas, ángulos frescos, revisiones y perspectivas que generan pensamientos tan inéditos (y sorprendentes) para el lector como para él mismo. Esa facultad, que rastreable ampliamente en todos los escritos de Burke, podría considerarse algo relativamente relacionado con la facultad de la visión profética que da a quien la tiene la facultad de ver cosas tan inesperadas para él como para los demás. En el caso de la conversación, si se la considera bajo el aspecto de sus inclinaciones y capacidades, se produce una primavera intermitente de ese tipo de revelaciones súbitas, un poder que le da un carácter esencialmente distinto al que se adquiere mediante los libros.