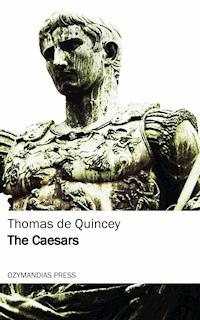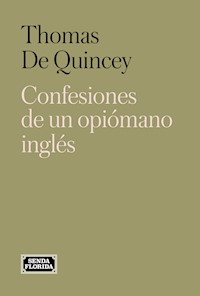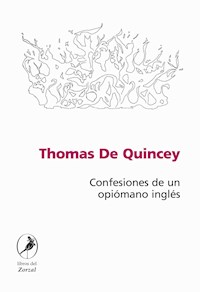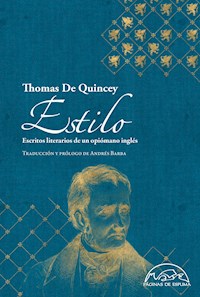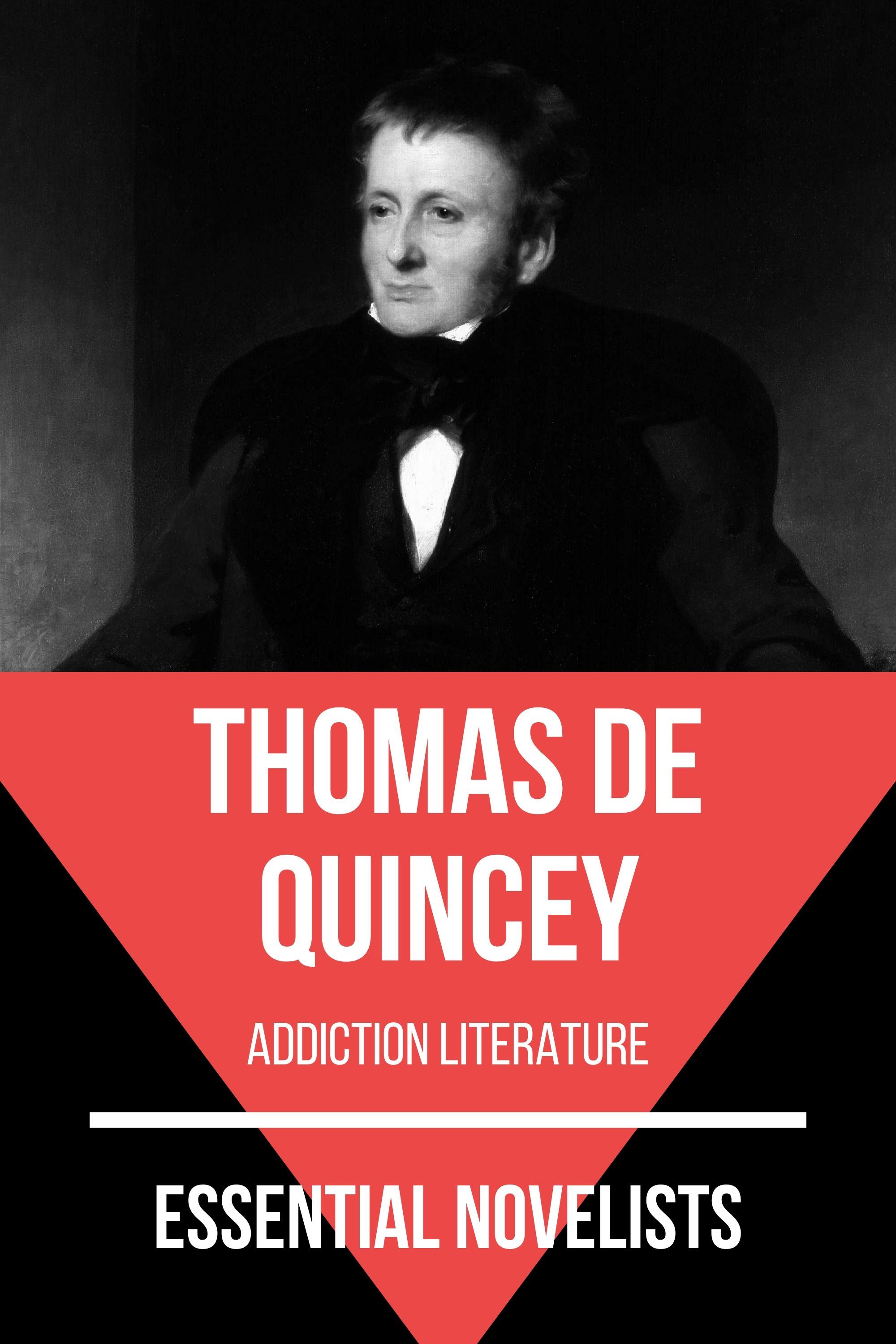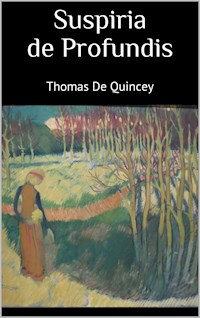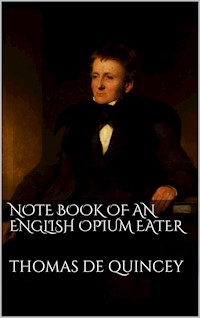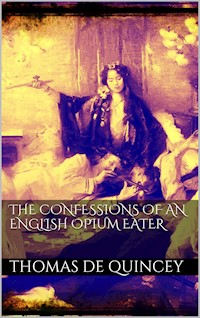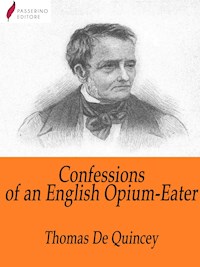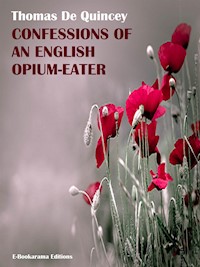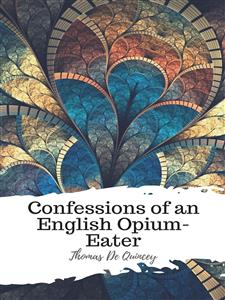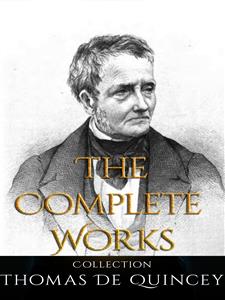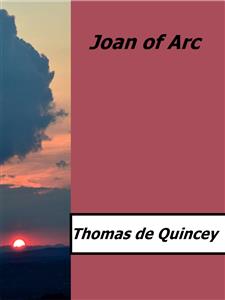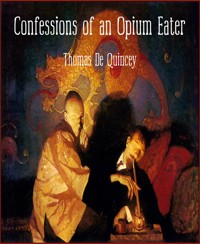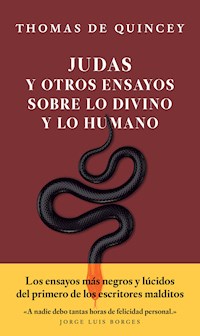
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jus, libreros y editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Este volumen recoge algunos de los textos que mejor definen a Thomas de Quincey y mejor plasman su compromiso con la inteligencia, la verdad, el humor y la polémica.Con Judas Iscariote, ensayo tremendamente célebre en su época, levantó ampollas al cuestionar la maldad del apóstol. Para De Quincey, Judas había sido elegido por Jesús, y si lo había traicionado era, en palabras de Borges, "para obligarlo a declarar su divinidad y a encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma". En Sobre la guerra, De Quincey plantea el imposible final de los conflictos armados; Sobre el suicidio es una reflexión sobre las posibles justificaciones de ese acto definitivo a la luz de un gran poema de John Donne; finalmente, en Sobre la superstición moderna, discute la supuesta racionalidad de su época (y la nuestra) y elabora un catálogo tan curioso como sorprendente de supersticiones que han muerto o que perviven. Judas y otros ensayos sobre lo divino y lo humano explica por qué Jorge Luis Borges consideraba a De Quincey uno de los pensadores más agudos y originales de cualquier época.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
THOMAS DE QUINCEY
JUDASY OTROS ENSAYOSSOBRE LO DIVINOY LO HUMANO
TRADUCCIÓN DEL INGLÉSDE JUAN MANUEL SALMERÓN ARJONA
THOMAS DE QUINCEY
NOTA:Las notas al pie indicadas con una M. son del crítico escocés David Masson y proceden de su edición de las obras completas de Thomas de Quincey, publicada en Londres, por A. & C. Black, en 1896-1897. Esa versión de los textos es también la que tomamos como base para esta traducción española.
JUDAS ISCARIOTE
Todo lo que comúnmente atribuimos a este hombre, sus verdaderos propósitos y su destino final, es erróneo. No una cosa, todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas. Si juzgamos por la intensidad de sus remordimientos, parece probable que ni sus motivos ni los impulsos que lo dominaban estuvieran manchados por la vulgar traición que se le imputa. Esta perspectiva del caso posee tal coherencia interna que en Alemania hace mucho que se han planteado la siguiente hipótesis: Judas Iscariote, dicen, compartió la común creencia de los apóstoles en que el reino de Dios en la tierra estaba preparándose y madurando para el pueblo judío con la sanción y los auspicios de Cristo. Hasta aquí nada hay en Judas que deba extrañarnos ni por lo que debamos censurarlo. Si él se equivocó, también se equivocaron los demás apóstoles. Pero en una cosa fue Judas más allá de sus hermanos, a saber: se preguntó por las razones de que Cristo retrasara la venida de ese reino. Todo parecía maduro para esa venida, todo la anunciaba: las esperanzas y los ansiosos anhelos de muchos santos judíos, los presagios, los proféticos avisos de heraldos como el Bautista, el misterioso intercambio de señales que se encendían de pronto en la oscuridad como palabras secretas cruzadas entre grupos distantes (preguntas secretas, o quizá respuestas), el fermento de doctrinas revolucionarias en toda Judea, la apasionada impaciencia que provocaba el yugo romano, las revueltas que estallaban constantemente en la gran capital de Roma, el carácter insurrecto del pueblo judío (como demostraba la continua aparición de cabecillas que arrastraban muchedumbres a los desiertos cercanos) y, sobre todo, el ánimo inquieto de la nación judía, su honda agitación y sus anárquicas expectativas. Mucho tiempo llevaba esta materia explosiva acumulándose, tan sólo precisaba una chispa que la encendiera. Mucho tiempo hacía que los insultos y los ataques del paganismo se interpretaban como instigaciones celestiales a la guerra, llamamientos divinos a resistir; sólo faltaba un líder. Y este líder podía hallarse en la persona del fundador del cristianismo, siempre que estuviera dispuesto. Las virtudes de Jesucristo como líder eran evidentes para todos los sectores de la comunidad judía, no sólo para el círculo religioso que formaban sus seguidores más cercanos. Estas virtudes se ponían de manifiesto en la facilidad con la que atraía a las multitudes,1 en la hondísima impresión que sus enseñanzas causaban y en el miedo y el odio que inspiraba a los gobernantes judíos. Por cierto, tan grande era ese miedo, tan grande ese odio, que, de no ser porque en el gobierno de Judea predominaban las instancias romanas, Cristo habría sido sin duda aniquilado en una etapa aún más temprana de su ministerio.
Suponiendo, pues (como Judas suponía quizá con razón), que Cristo quería instaurar un reino temporal (restaurar, de hecho, el trono de David), y suponiendo también que todas las condiciones para la realización de ese proyecto se daban y se reunían en la persona de Cristo, ¿qué era, a entender de Judas, lo que frustraba tan grandiosa promesa? Era, ni más ni menos, el propio carácter de Cristo, sublimemente dotado para la especulación pero, como esa gran creación shakesperiana que es el príncipe Hamlet, no tan bien capacitado para la acción ni para los menesteres perentorios de la vida. La indecisión y la duda (así lo interpretaba Judas) invadían las facultades del Hombre Divino cada vez que tenía que abandonar su peculiar sabbat de contemplación celeste y atender a las vulgares demandas de la acción. Era pues importante, según el punto de vista de Judas, que una fuerza externa empujara a su maestro a la acción, lo arrojara en medio de algún movimiento popular que una vez desencadenado no pudiera suspenderse ni desviarse. Cristo debía sentirse comprometido antes de que las dudas lo atenazaran. No es improbable que ésta fuera la teoría de Judas. Para justificarla ni siquiera es preciso apelar al fanatismo judío: basta la mera prudencia política. Los judíos de aquel tiempo estaban divididos por cismas internos. De no ser así, habrían aprovechado las ventajas que da la unidad nacional y, movidos por la formidable fuerza de su fe y por el deseo de defender su templo y su culto ultrajados, habrían hecho el esfuerzo de expulsar por un tiempo a las legiones romanas que dominaban Palestina. Tras esto, y aunque la supremacía romana habría acabado por imponerse, Roma habría acogido favorablemente un temperamentum o pacto de concesiones mutuas como el que había existido, por cierto, con Herodes el Grande y su padre.2 Con este acuerdo, el poder real habría residido en Roma, pero con concesiones al pueblo judío que habrían respondido al verdadero interés de las dos partes. La tierra, administrada bajo nombres judíos, habría rendido mucho más de lo que rindió nunca a las arcas romanas siendo un nido de insurrectos y, finalmente, un fanatismo feroz, sublime en su indomable obstinación, habría podido aplacarse sin perjuicio de la grandeza de las aspiraciones imperiales. Incluso la pequeña Palmira, tiempo después, fue tratada con más indulgencia sin perjuicio para ninguna de las dos partes hasta que la insolente Zenobia, en su arrogancia femenina, malinterpretó esa indulgencia y abusó del favor romano.
En realidad, el error de Judas Iscariote (suponiendo que creyera lo que le atribuimos) no consistió en su falta de visión política, sino en su absoluta ceguera espiritual; una ceguera que, con todo, en aquel momento seguramente no era mayor que la de sus hermanos. Ni a él ni a los otros se les había revelado aún la verdadera grandeza del mensaje cristiano. En una sola cosa los superaba Judas: aunque estaba tan ciego como ellos, los aventajaba en presunción. Todos habían atribuido al maestro designios que eran totalmente irreconciliables con la grandeza de la religión nueva y celestial que predicaba. Para ellos, antes de la crucifixión, nada había de religioso en las enseñanzas de Jesucristo: eran simples preparativos para un triste y vulgar engrandecimiento terrenal. Sólo que, mientras que los demás apóstoles simplemente no comprendían a su maestro, Judas, en su presunción, creía entenderlo incluso mejor de lo que Cristo se entendía a sí mismo. Su intención era muy audaz, pero por eso mismo (según la teoría que estoy exponiendo) no era una traición. Cuanto más audaz, menos pérfida. Él creía que estaba ejecutando los más íntimos designios de Cristo, pero con una energía de la que éste carecía por temperamento. Se figuraba que por la fuerza de su acción se producirían aquellos grandes cambios políticos que Cristo aprobaba, pero para cuya realización carecía de audacia. Esperaba que, cuando al final las autoridades judías lo apresaran, Cristo no vacilara más y se viera obligado a dar la señal al pueblo de Jerusalén, que entonces se sublevaría unánimemente con el doble objetivo de poner a Cristo al frente de un movimiento insurreccional y librarse del yugo romano. Y es probable que tuviera razón en lo tocante a las perspectivas terrenales de este plan. No parece posible que él, que en su calidad de tesorero de la hermandad apostólica era seguramente quien mejor conocía los asuntos mundanos y más al corriente estaba del espíritu de los tiempos, pudiera equivocarse mucho respecto de los deseos y secretas aspiraciones del pueblo llano de Jerusalén.3 Éste, ciertamente, no contaba con el apoyo de ningún sector poderoso de la aristocracia, ni confiaba en las clases doctas que se dedicaban al servicio del templo —escribas, fariseos, saduceos y levitas—, ni tenía líderes: estaba al parecer desanimado y desunido, pero era probable que se produjera algún tipo de manifestación popular en nombre de Cristo a poco que éste la excitara. Nosotros, sin embargo, que conocemos lo incompatible de este tipo de reclamos con la misión de Cristo en la tierra, sabemos que Judas y el pueblo en el que él confiaba debieron de desengañarse al mismo tiempo y para siempre. En un instante, una palabra y un gesto de Cristo, nobles y terminantes, pusieron definitivamente fin a esa clase de esperanzas. En aquel instante, Judas entendió de una vez por todas que sus expectativas eran vanas. ¿Había bebido del cáliz de la religión espiritual lo bastante para comprender a fondo el sentido de la negativa de Cristo, no sólo el hecho de que se negara, sino también las cosas infinitas que esa negativa implicaba secretamente, o bien, fiel a su interpretación terrenal de la misión de Cristo, simplemente entendió esa negativa como una confesión de que todo estaba perdido, aunque en realidad todo se acercara a su consumación absoluta y triunfal? Sin documentos ni indicios, no podemos saberlo. Lo único que parece evidente es que, respecto a aquello que alimentaba sus peculiares esperanzas, todo estaba perdido. El reino de este mundo se había desvanecido en un instante como una nube y poco importaba a un hombre de su naturaleza que quedara otro reino, si no tenía en su corazón un órgano espiritual que le permitiera hacer suya la revelación nueva y perturbadora. La desesperación era inevitable tanto si, fiel a sus creencias terrenales, vio sus expectativas definitivamente frustradas como si, al contrario, corrigiendo su falsa idea de Cristo, entendió de pronto que todo obedecía a un designio mucho más elevado, situado muy por encima de sus frágiles intereses mortales. Pudo leer bien, pero ¿qué importaba, si el espíritu de la nueva verdad, cuya letra de pronto conocía, nada decía a su corazón? Sin embargo, su desesperación puede haber sido más o menos egoísta; aún más: puede haber sido egoísta o completamente desinteresada. Para aclarar esta cuestión, persuadido como estoy de la injusticia que se ha hecho a Judas por una mala traducción del texto griego, he emprendido la redacción de esta nota. En realidad, lo que estoy intentando explicar (a excepción de lo que digo de los hakim, que es enteramente de mi cosecha) proviene en parte de autores alemanes. La idea de que el comportamiento de Iscariote se debía, no a su maldad, sino a su sincera convicción de que había algo enfermizo en el carácter de Cristo y se necesitaba un impulso que precipitara las cosas, es, creo, de los alemanes, y es una corrección importante porque siempre está bien traer al redil del perdón cristiano a quien se ha visto mucho tiempo privado de la caridad humana y ha yacido en la tumba de un paria. Judas es un personaje importante en la tragedia más grande y memorable del mundo. Mientras la tierra gire será imposible olvidarlo. Si su caso, por tanto, despierta alguna duda, merece el beneficio de esa duda, y si una traducción errónea del griego lo ha perjudicado en alguna medida (en la medida en que ha perdido un atenuante, o la sombra de un atenuante), es preciso no solamente revisar o rebajar su sentencia, sino absolverlo. Los alemanes se preguntan: ¿con qué ánimo vivió Iscariote? Mi pregunta es: ¿con qué ánimo murió? Si fue un traidor al final, lo fue siempre. Si en las últimas horas de su relación con Cristo cometió una traición, e incluso (como es creencia común) una traición mercenaria, debió de abrigar intenciones traidoras cada hora de su apostolado. Si, cuando vendió a su maestro por dinero, quería efectivamente traicionarlo y consideraba el dinero motivo suficiente para hacerlo, entonces su caso toma un cariz muy distinto del que le han dado los alemanes.
La vida y la muerte de Judas, consideradas juntas o por separado, por razones diferentes o coincidentes, causan dudas y perplejidad. Y es posible que la perplejidad que causan una y otra, si las conociéramos bien, se neutralizaran mutuamente. Consideradas juntas, podemos preguntarnos: ¿respondieron esa vida y esa muerte al mismo patriotismo judío, profundo y sentido, que no era menos sincero porque adoptara la ingrata forma de un nacionalismo fanático y rencoroso? ¿Eran la terrible degeneración de un principio originalmente noble? ¿O eran esa vida y esa muerte, por el contrario, expresión de un egoísmo ruin y mercenario que se vio atrapado en las redes de su propio engaño? La vida, si supiéramos los secretos motivos que la guiaban, podría aclarar el carácter probable de la muerte. La muerte, si conociéramos las circunstancias en las que se produjo y la expurgáramos de los detalles contradictorios del relato que nos ha llegado, podría ayudarnos a entender la índole y el tenor de esa vida. Tal como la entienden los alemanes, la vida de Judas habría consistido en un errático esfuerzo de patriotismo vindicativo y ambición rebelde, quizá noble en su gran motivo central, pero equivocado, dadas las circunstancias en las que podía evolucionar, y necesariamente orientado a lo terrenal, si lo medimos con un parámetro tan elevado como el del cristianismo. Una vida así tendría como natural consecuencia una muerte marcada por una desesperación terrible. Vista, según la idea corriente, como una vida expuesta a tentaciones mezquinas, a engaños siempre mercenarios, no pudo dar ocasión a pasiones tan grandes como las que parecieron acompañar su trágico fin, ya fueran el remordimiento y la angustia penitente o la rabia frenética y el desengaño patriótico. Dejaré a otros, sin embargo, la tarea de reconstruir las desvaídas señas de este misterioso caso criminal que nunca fue llevado a tribunal humano alguno, para abrazar un propósito más limitado: intentaré reunir y recomponer los elementos, no de la vida de Iscariote, no de su crimen particular, sino de su muerte, de este postrer trance que, marcado por circunstancias singulares, podría, correctamente descifrado, arrojar alguna luz tanto sobre la vida como sobre el crimen.
El lector seguramente sabe que las circunstancias de la muerte de Judas han sido siempre oscuras e incluso desconcertantes. Sólo dos de los cinco documentos que refieren el origen y la primitiva historia del cristianismo dan cuenta de esa muerte. Los evangelistas Marcos, Lucas y Juan no hablan de ella; san Mateo y los Hechos de los Apóstoles hacen un relato pintoresco que, a mi juicio, ha sido completamente malentendido y, por tanto, ha llevado a interpretarla como algo espantosamente sobrenatural.4 Es probable que el crimen de Iscariote, de por sí enorme, se haya exagerado mucho. Según lo interpreto, fue un crimen de inmensa y terrenal presunción. No buscaba oponerse a los designios de Cristo ni menos aún traicionarlos, sino, al contrario, favorecerlos, aunque ¿cómo?: por medios que estaban en conflicto con el espíritu que los animaba. Hasta donde podemos juzgar, fue un intento de ejecutar los planes de Dios con armas sacadas del arsenal de las tinieblas. Una vez malentendido como un crimen innombrable y sin precedentes, era inevitable que el castigo, en la medida en que se materializaba en la muerte del culpable, se convirtiera, de acuerdo con esta premisa errónea, en algo sobrenatural. A una culpa que parecía no tener parangón era lógico hacer corresponder una muerte que no admitía explicación médica.5
La oscuridad del crimen no es la única objeción que se ha puesto a los relatos de la muerte de Judas; ha habido otra: su incoherencia. Las versiones modernas corrientes nos dicen que Judas murió de una doble muerte: primero, por suicidio («fue y se ahorcó», refiere brevemente san Mateo), y, segundo, por otra causa. Los Hechos de los Apóstoles ofrecen una versión muy diferente de la de san Mateo: dan a entender que la muerte de Judas no fue un suicidio, sino una muerte misteriosa y compleja, y refieren varias circunstancias que, en las versiones en lengua vernácula (inglesa o extranjera), resultan incomprensibles. Estas circunstancias son tres: primero, «cayó de cabeza»; en segundo lugar, «reventó por la mitad»; y, finalmente, «todas sus entrañas se derramaron». El primer punto no se comprende si atendemos a los hechos previamente referidos y los otros dos son pura y simplemente imposibles.
Estas dudas sobre la forma concreta de la catástrofe que puso fin a la vida de Judas han estado muy presentes en la Iglesia cristiana seguramente desde sus inicios, a lo que ha contribuido, desde luego, la oscuridad que rodea la naturaleza del crimen. Que un hombre que fue solemnemente elegido para formar parte del reducido círculo de los apóstoles faltara a su deber hasta el punto de renunciar a su gran misión era algo en sí mismo terrible y, naturalmente, traía a la imaginación la más antigua de las tradiciones morales, una tradición que nos ha llegado de no sabemos qué época ni por qué canales: la oscura fábula de que, incluso en el reino de los cielos y entre las filas de los ángeles, mucho antes de que el hombre y la flaqueza humana existieran, se introdujo, por efecto de algún contagio metafísicamente inconcebible, la rebelión contra Dios. ¿Qué escrutinio podría bastar si hasta el ojo de Dios había sido incapaz de detectar el germen del mal? ¿Si en el coro de los ángeles, observado por Dios; si en el coro de los apóstoles, escogido por Cristo, se había colado un traidor? Con todo, y aunque el crimen de Judas fue sin duda gravísimo (para mí es evidente que la primera Iglesia quiso correr un tupido velo sobre la magnitud de ese crimen),6 la caridad, esa caridad que «todo lo espera», patrimonio del cristianismo, ha inclinado a los lectores reflexivos, en el curso de los siglos, a suspender el juicio sobre aquello que las mismas Escrituras tratan con notoria reserva, dando así pie, y aun invitando (aunque sólo sea por la extremada ambigüedad de las versiones corregidas y definitivas), a la duda. La Iglesia primitiva prefirió no aclarar aquello que no estaba claro en las Escrituras. No era indispensable. Pero sí se percibió desde un principio la necesidad de que la Iglesia explicara y conciliara las expresiones aparentemente contradictorias que figuraban en la que podemos considerar la versión oficial de la más memorable tragedia doméstica que hubo en la infancia de la historia cristiana. Y digo versión «oficial» porque fue la que de alguna manera suscribió toda la Iglesia confederada cuando se propuso, como primer acto común, colmar los vacíos que dejaba el relato de la transgresión de Judas, considerando que san Mateo no apelaba a otra autoridad que la propia. Y digo tragedia «doméstica» por retomar la bella imagen con la que un padre de la Iglesia anglicana se refirió a los doce apóstoles, cuando celebraban la fiesta pascual, como «la familia de Cristo».7
Este primer intento de la Iglesia primitiva de armonizar las expresiones usadas en los Hechos de los Apóstoles (un intento que, en sí mismo, implicaba el reconocimiento de que éstas podían desconcertar a las personas sencillas y no solamente a la clase de lectores que sistemáticamente buscan polemizar) se hizo, pues, bajo la sanción de la más alta autoridad, esto es, de un hombre que se sentó a los pies del amado apóstol y que, si no conoció a Cristo en persona, sí tuvo trato con aquel en quien Cristo más confiaba. Pero permítaseme contar la historia con las palabras de Jeremy Taylor, ese retórico de «pico de oro», ese Crisóstomo de la Iglesia anglicana de cuyos labios toda verdad salía restituida y que, a despecho del mismísimo Shakespeare, era capaz de
dorar el oro fino, pintar el lirio,
poner perfume en la violeta.8