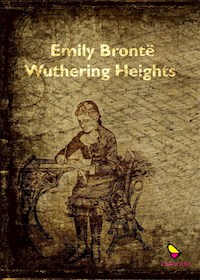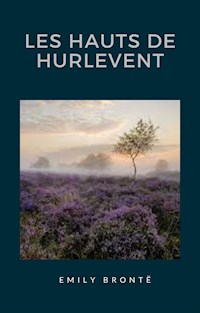CAPÍTULO
PRIMERO
Regreso
en este momento de visitar al dueño de mi casa. Sospecho que ese
solitario vecino me
dará más de un motivo
de preocupación. La comarca en
que he
venido a residir es un verdadero paraíso, tal como un misántropo no
hubiera logrado hallarlo
igual en toda
Inglaterra. El señor Heathcliff y yo
podríamos
haber sido una pareja ideal de camaradas en este bello país. Mi
casero
me
pareció
un
individuo
extraordinario.
No
dio
muestra
alguna
de
notar
la
espontánea simpatía que experimenté hacia él al verle. Antes bien,
sus
negros ojos se
escondieron bajo sus
párpados, y sus dedos se hundieron más
profundamente
en
los
bolsillos
de
su
chaleco,
al
anunciarle
yo
mi
nombre.
—
¿El
señor
Heathcliff?
—le
había
preguntado.
Se
limitó
a
inclinar
la
cabeza
afirmativamente.
—Soy
Lockwood,
su
nuevo
inquilino.
Me
he
apresurado
a
tener
el
gusto
de visitarle para
decirle que confío en
que mi insistencia en alquilar la Granja
de
los
Tordos
no
le
habrá
molestado.
—La
Granja
de
los
Tordos
es
mía
—contestó,
separándose
un
poco
de
mí,
—
y ya comprenderá que a nadie le hubiera
permitido que me molestase acerca
de
ella,
si
yo
creyese
que
me
incomodaba.
Pase
usted.
Masculló aquel «pase usted» entre dientes, y más
bien como si quisiera
darme a entender que me
fuese al diablo.
Ni siquiera tocó la puerta para
corroborar
sus palabras. Pero ello mismo me inclinó a aceptar la invitación,
porque parecía
interesante aquel hombre,
más reservado, al parecer, que yo
mismo.
Al
ver que mi caballo empujaba la barrera de la valla, sacó la mano
del
chaleco, quitó la cadena
de la puerta y me
precedió de mala gana. Cuando
llegamos
al
patio
gritó:
—¡José!
Llévate
el
caballo
del
señor
Lockwood
y
tráenos
de
beber.
La
doble
orden
dada
a
un
mismo
criado
me
hizo
pensar
que
toda
la
servidumbre se reducía
a él, lo que
explicaba que entre las losas del suelo
creciera
la
hierba
y
que
los
setos
mostrasen
señales
de
no
ser
cortados
sino
por
el
ganado
que
mordisqueaba
sus
hojas.
José
era un hombre maduro, o, mejor dicho, un viejo. Pero, a pesar de su
avanzada edad, se
conservaba sano y
fuerte. «¡Válgame el Señor!», Murmuró
con
tono de contrariedad, mientras se hacía cargo del caballo, a la vez
que me
miraba
con
tal
acritud,
que
me
fue
precisa
una
gran
dosis
de
benevolencia
para
suponer
que
impetraba
el
auxilio
divino,
a
fin
de
poder
digerir
bien
la
comida
y
no
con
motivo
de
mi
inesperada
llegada.
La
casa
en
que
habitaba
el
señor
Heathcliff
se
llamaba
Cumbres
Borrascosas en el dialecto de la región. Y por cierto que
tal nombre
expresaba
muy bien los rigores
atmosféricos a que la propiedad se veía sometida cuando
la
tempestad
soplaba
sobre
ella.
Sin
duda
se
disfrutaba
allí
de
buena
ventilación.
El aire debía de soplar con mucha violencia, a juzgar por lo
inclinados
que
estaban
algunos
pinos
situados
junto
a
la
casa,
y
algunos
arbustos cuyas hojas,
como si implorasen
al sol, se dirigían todas en un mismo
sentido.
Pero el edificio era de sólida construcción, con gruesos muros,
según
podía apreciarse por lo
profundo de las
ventanas, y con recios guardacantones
protegiendo
sus
ángulos.
Me
detuve un momento en la puerta para contemplar las carátulas que
ornaban
la
fachada.
En
la
entrada
principal
leí
una
inscripción,
que
decía:
«Hareton
Earnshaw»
Aves
de
presa
de
formas
extravagantes
y
figuras
representando
muchachitos en posturas
lascivas, rodeaban la inscripción. Me
hubiese
complacido hacer algunos comentarios respecto a aquello y hasta
pedir una breve historia
del lugar a su
rudo propietario; pero él permanecía
ante
la puerta de un modo que me indicaba su deseo de que yo entrase de
una
vez
o
me
fuese,
y
no
quise
aumentar
su
impaciencia
parándome
a
examinar
los
detalles
del
acceso
al
edificio.
Un
pasillo nos condujo directamente a un salón, que en la región
llaman la
casa por antonomasia, y
que no está
precedido de vestíbulo ni antecámaras.
Generalmente,
esta pieza comprende, a la vez, comedor y cocina; pero en
Cumbres Borrascosas la
cocina no estaba
allí. Al menos, no percibí indicio
alguno
de que en el inmenso lugar se cocina—se nada, pese a que en las
profundidades de la casa
me parecía sentir
ruido de utensilios culinarios. En
las
paredes no había cacerolas ni cacharros de cocina. En cambio, se
veía en
un rincón de la estancia
un aparador de
roble cubierto de platos apilados hasta
el
techo,
y
entre
los
que
se
veían
jarros
y
tazones
de
plata.
Había
sobre
él
tortas
de avena, piernas de buey y carneros curados, y jamones. Pendían
sobre
la chimenea varias
viejas escopetas con
los cañones enmohecidos y un par de
pistolas
de arzón. En la repisa de la chimenea había tres tarros pintados de
vivos colores. El
pavimento era de piedras
lisas y blancas. Las sillas, antiguas,
de
alto respaldo, estaban pintadas de verde. Bajo el aparador vi una
perra
rodeada
de
sus
cachorros,
y
distinguí
otros
perros
por
los
rincones.
Todo
ello hubiera parecido natural en la casa de uno de los campesinos
del
país; musculosos, de
obtusa apariencia y
vestidos con calzón corto y polainas.
Salas
así,
y
en
ellas
labriegos
de
tal
contextura
sentados
a
la
mesa
ante
un
jarro
de espumosa cerveza,
podéis ver en la
comarca cuanta queráis. Mas el señor
Heathcliff
contrastaba con el ambiente de un modo chocante. Era moreno, y
por
el
color
de
su
tez
parecía
un
gitano,
si
bien
en
sus
ropas
en
sus
modales
parecía
ser
un
caballero.
Aunque
ataviado
con
algún
descuido,
y
pese
a
su
ruda
apariencia,
su
figura
era
erguida
y
arrogante.
Yo
pensaba
que
muchos
le
calificarían
de
soberbio
y
hasta
de
grosero,
pero
sentía
en
el
fondo
que
no
debía
de
haber
nada
de
ello.
Me
parecía,
instintivamente, que su reserva debía proceder de que era
enemigo de
dejar
traslucir sus emociones.
Debía
de odiar y amar disimulándolo, y seguramente
hubiera considerado como un impertinente a quien le amase o
le odiase, a
su
vez.
Probablemente
yo me precipitaba demasiado al suponer en mi huésped la
manera de ser que me es
peculiar a mí mismo. Quizá el señor
Heathcliff
rehusaba su mano al
amigo
que le deparaba la ocasión por motivos muy
diferentes
a los míos. Quizá mi carácter fuera único. Mi madre solía decirme
que yo nunca sabría
crearme un agradable
hogar, y el verano pasado obré de
un
modo
que
acreditaba
que
la
autora
de
mis
días
tenía
razón.
Con
ocasión de estar pasando un mes a la orilla del mar conocí a una
verdadera beldad. Me
pareció hechicera. No
le dije jamás de palabra que la
quería;
pero si es verdad que los ojos hablan, por la expresión de los míos
hubiera podido deducirse
que yo estaba
loco por ella. Cuando al fin lo notó,
me
dirigió la mirada más dulce que hubiera podido esperarse. ¿Qué hice
yo
entonces? Con vergüenza
declaro que
retrocedí, que me reconcentré en mí
mismo
como un caracol en su concha, que a cada mirada de la joven me
alejaba más, hasta que
ella, sin duda
confusa ante tales demostraciones, y
pensando
haberse equivocado respecto a mis sentimientos, persuadió a su
madre
de
que
se
debían
marchar.
Esos
cambios
bruscos
me
han
granjeado
fama
de
cruel.
Sólo
yo
sé
lo
erróneo
que
es
semejante
juicio.
Mi
casero y yo nos sentamos frente a frente junto a la chimenea. Ambos
callábamos. La perra
había abandonado a
sus crías, y se arrastraba entre mis
piernas
frunciendo
el
hocico
y
enseñando
sus
blancos
dientes.
Traté
de
acariciarla
y
emitió
un
largo
gruñido
gutural.
—Es
mejor que deje usted a la perra —gruñó el señor Heathcliff,
haciendo
dúo
al
animal,
a
la
vez
que
reprimía
sus
demostraciones
feroces
con
un
puntapié.
—No
está
acostumbrada
a
caricias
ni
la
tenemos
para
eso.
Se
puso
en
pie,
se
acercó
a
una
puerta
lateral
y
gritó:
—¡José!
Percibimos
a José murmurar algo en las profundidades de la bodega, pero
sin
dar
señal
alguna
de
acudir.
En
vista
de
ello,
su
amo
fue
a
buscarle,
dejándome
solo
con
la
perra
y
con
otros
dos
perros
mastines,
que
vigilaban
atentamente cada uno de mis movimientos. No
sintiendo deseo alguno de
trabar conocimiento con
sus colmillos,
permanecí quieto; pero creyendo que
las
injurias mudas no les ofenderían, comencé a hacerles guiños y
muecas. La
ocurrencia fue
infortunada. Alguno de mis
gestos debió molestar sin duda a la
señora
perra, y bruscamente se lanzó sobre mis pantorrillas. La rechacé y
me
apresuré a interponer la
mesa entre los
dos. Mi acción revolucionó todo el
ejército
perruno.
Media
docena
de
diablos
de
cuatro
patas,
de
todos
los
tamaños y edades,
salieron de los rincones
y se precipitaron en el centro de la
habitación.
Mis talones y los faldones de mi casaca constituyeron desde luego
el principal objetivo de
sus arremetidas.
Empuñé el atizador de la lumbre para
hacer
frente a los más voluminosos de mis asaltantes, pero, aun así, tuve
que
pedir
socorro
a
gritos.
El
señor
Heathcliff
y
su
criado
subieron
con
exasperante
lentitud
las
escaleras de la bodega.
A
pesar de que la sala era un infierno de gritos y
ladridos, me pareció
que los dos hombres no aceleraban su paso
en lo más
mínimo.
Por
fortuna, una rozagante fregona acudió con más diligencia. Llegó con
las
faldas
recogidas,
la
faz
arrebatada
por
la
proximidad
de
la
lumbre
y
con
los
brazos desnudos.
Enarboló una sartén, y
sus golpes, en combinación con sus
ásperas
palabras, disiparon la tempestad como por arte de magia. Y cuando
Heathcliff entró, en
medio de la estancia
sólo estaba ya conmigo la habitante
de
la
cocina,
como
el
mar
después
de
una
tormenta.
—¿Qué
diablos pasa? —preguntó él con un acento tal, que me pareció
intolerable
para
proferirlo
después
de
tan
inhospitalaria
acogida.
—Verdaderamente,
se trata de diablos –repuse.
—
¡Creo
que los cerdos
endemoniados de que
hablan los Evangelios no debían albergar más espíritus
malignos
que
estos
animales
de
usted,
señor!
¡Dejar
entre
ellos
a
un
extraño
es
como
dejarle
en
compañía
de
una
manada
de
tigres!
—No
suelen
meterse
con
quienes
están
quietos
—advirtió
Heathcliff.
—
Los
perros
hacen
bien
en
vigilar.
¿Quiere
usted
un
vaso
de
vino?
—No;
gracias.
—¿Le
han
mordido?
—Si me hubiesen mordido habría visto usted en el
culpable las señales
de
mi
réplica.
Heathcliff
hizo
una
mueca.
—Bueno,
bueno... —dijo— Está usted algo excitado, señor Lockwood.
Beba un poco de vino. Se
reciben tan pocos
invitados en esta casa que, lo
confieso,
ni
mis
perros
ni
yo
sabemos
casi
cómo
recibirles.
¡A
su
salud!
Correspondí
al
brindis
y
me
tranquilicé
considerando
que
resultaría
estúpido enfurecerme
por la agresión de unos perros cerriles.
Por lo demás, se
me antojaba que
aquel sujeto empezaba a burlarse de mí, y no me pareció bien
concederle otro motivo
de mofa. Él, por
su parte —pensando probablemente
que
constituiría una locura ofender a un buen inquilino—, suavizó un
tanto el
laconismo
de
su
conversación,
y
comenzó
a
tratar
de
las
ventajas
y
desventajas
de mi nuevo domicilio,
tema que sin duda
supuso que sería interesante para
mí.
Me pareció entendido en las cosas de que hablaba, y me sentí
animado a
anunciarle una segunda
visita para el día
siguiente. Era evidente, no obstante,
que
él no tenía en ello interés alguno. Sin embargo, pienso volver.
Resulta
asombroso
lo
muy
sociable
que
soy
comparado
con
mi
casero.
CAPITULO
SEGUNDO
La
tarde de ayer fue fría y brumosa. Al principio dudé entre pasarla
en
casa, junto al fuego, o
dirigirme a través
de los páramos y sobre los barrizales
a
Cumbres
Borrascosas.
Pero
después de comer (advirtiendo que como de una a dos, ya que el ama
de llaves que adopté al
alquilar la casa
como si se tratara de una de sus
dependencias,
no comprende, o no quiere comprender, que deseo comer a las
cinco), subiendo a mi
cuarto, hallé en él
a una criada arrodillada ante la
chimenea
y luchando para apagar las llamas con nubes de ceniza con las que
levantaba
una
polvareda
infernal.
Semejante
espectáculo
me
desanimó.
Cogí
el
sombrero
y,
tras
una
caminata
de
seis
kilómetros,
llegué
a
casa
de
Heathcliff
en el preciso instante
en que comenzaban a caer los diminutos
copos de un
chubasco
de
aguanieve.
El
suelo
de
aquellas
solitarias
alturas
estaba
cubierto
de
una
capa
de
escarcha ennegrecida, y
el viento
estremecía de frío todos mis miembros. Al
ver
que mis esfuerzos para levantar la cadena que cerraba la puerta de
la verja
eran vanos salté por
encima, avancé por el
camino que bordeaban matas de
grosellas
y golpeé la puerta de la casa con los nudillos hasta que me
dolieron.
Se
oía
ladrar
a
los
muy
perros.
«Tan
necia
inhospitalidad
merecía
ser
castigada
con
el
aislamiento
perpetuo
de
vuestros
semejantes,
¡bellacos!
—murmuré
mentalmente.
Lo
menos que se puede hacer
es tener abiertas
las puertas durante el día. Pero no
me
importa.
¡Entraré!»
Con
esta
decisión
sacudí
el
aldabón.
El
rostro
avinagrado
de
José
apareció
en
una
ventana
del
granero.
—¿Qué
quiere
usted?
—me
interpeló.
—
El
amo
está
en
el
corral.
Dé
la
vuelta
por
la
esquina
del
establo
si
quiere
hablarle.
—¿No
hay
nadie
que
abra
la
puerta?
—respondí.
—Nadie más que la señorita, y ella no le abriría
aunque estuviese usted
llamando
insistentemente
hasta
la
noche.
Sería
inútil.
—¿Por
qué
no?
¿No
puede
usted
decirle
que
soy
yo?
—¿Yo?
¡No!
¿Qué
tengo
yo
que
ver
con
eso?
—
replicó
mientras
se
retiraba.
Comenzaba
a caer una espesa nevada. Yo empuñaba ya el aldabón para
volver a llamar, cuando
un joven sin chaqueta y llevando al
hombro una horca
de labranza
apareció y me dijo que le siguiera. Atravesamos un lavadero y un
patio
enlosado,
en
el
que
había
un
pozo
con
bomba
y
un
palomar,
y
llegamos
a
la
habitación donde el día anterior fui introducido. Un inmenso fuego
de
carbón y leña la
caldeaba, y, al lado de
la mesa, en la que estaba servida una
abundante
merienda, tuve la satisfacción de ver a la señorita, persona de
cuya
existencia no había
tenido antes noticia
alguna. La saludé y permanecí en pie,
esperando
que me invitara a sentarme. Ella me miró y no se movió de su silla
ni
pronunció
una
sola
palabra.
—¡Qué
tiempo tan malo! —comenté.
—
Lamento,
señora Heathcliff, que la
puerta
haya sufrido las consecuencias de la negligencia de sus criados. Me
ha
costado
un
trabajo
tremendo
hacerme
oír.
Ella
no despegó los labios. La miré atentamente, y ella me correspondió
con
una
mirada
tan
fría,
que
resultaba
molesta
y
desagradable.
—Siéntese
—gruñó
la
joven.
—
Heathcliff
vendrá
enseguida.
Obedecí,
tosí
y
llamé
a
June,
la
perversa
perra,
que
esta
vez
se
dignó
mover
la
cola
en
señal
de
que
me
reconocía.
—¡Hermoso
animal!
—empecé.
—
¿Piensa
usted
desprenderse
de
los
cachorrillos,
señora?
—No
son míos —dijo la amable anfitriona con un tono aún más repelente
que
el
que
hubiera
empleado
el
propio
Heathcliff.
—Entonces,
¿sus
favoritos
serán
aquellos?
—continué,
volviendo
la
mirada
hacia
lo
que
me
pareció
un
cojín
con
gatos.
—Serían
unos
favoritos
bastante
extravagantes
—contestó
la
joven
desdeñosamente.
Desgraciadamente,
los supuestos gatillos eran, en realidad, un montón de
conejos
muertos.
Volví
a
toser,
me
aproximé
al
fuego
y
repetí
mis
comentarios
sobre
lo
desagradable
de
la
tarde.
—No
debía
usted
haber
salido
—dijo
ella,
mientras
se
incorporaba
y
trataba
de
alcanzar
dos
de
los
tarros
pintados
que
decoraban
la
chimenea.
Ahora, a la claridad de las llamas, yo podía
distinguir por completo su
figura. Era muy esbelta,
y al parecer
apenas había salido de la adolescencia.
Estaba
admirablemente formada y poseía la más linda carita que yo hubiese
contemplado jamás. Tenía
las facciones
menudas, la tez muy blanca, dorados
bucles
que pendían sobre su delicada garganta, y unos ojos que hubieran
sido
irresistibles de haber
ofrecido una
expresión agradable. Por fortuna, para mi
sensible
corazón, aquella mirada no manifestaba en aquel momento más que
desdén y algo como una
especie de
desesperación, que resultaba increíble en
unos
ojos
tan
bellos.
Como
los tarros estaban fuera de su alcance, intenté auxiliarla; pero se
volvió hacia mí con la
airada expresión
del avaro a quien alguien quiere
ayudarle
a
contar
su
oro.
—No
hace
falta
que
se
moleste
—dijo—.
Puedo
cogerlos
yo
sola.
—Perdone
—me
apresuré
a
contestar.
—¿Está
usted
invitado
a
tomar
el
té?
—me
preguntó,
poniéndose
un
delantal
sobre
el
vestido
y
sentándose
mientras
sostenía
en
la
mano
una
cucharada
de
hojas
de
té
que
había
sacado
del
bote.
—Tomaré
una
taza
con
mucho
gusto
—respondí.
—¿Está
usted
invitado?
—insistió.
—No
—dije,
sonriendo—;
pero
nadie
más
indicado
que
usted
para
invitarme.
Volvió
a echar en el bote el té, con cuchara y todo, y de nuevo se sentó
frunciendo el entrecejo,
e hizo un
pucherito con los labios como un niño que
está
a
punto
de
llorar.
El
joven,
entretanto,
se
había
puesto
un
andrajoso
gabán,
y
en
aquel
momento me miró como si
entre nosotros
existiese un resentimiento mortal.
Yo
dudaba
de
si
aquel
personaje
era
un
criado
o
no.
Hablaba
y
vestía
toscamente,
sin
ninguno
de
los
detalles
que
Heathcliff
presentaba
de
pertenecer
a
una
clase
superior.
Su
cabellera
castaña
estaba
desgreñadísima,
su
bigote
crecía descuidadamente y sus manos eran tan burdas como las de un
labrador. Pero, con
todo, ni sus ademanes
ni el modo que tenía de tratar a la
señora
eran los de un criado. En la duda, preferí no aventurar juicio
sobre él.
Cinco minutos después,
la llegada de
Heathcliff alivió un tanto la molesta
situación
en
que
me
encontraba.
—Como
ve,
he
cumplido
mi
promesa
—dije
con
acento
falsamente
jovial
—
y
temo
que
el
mal
tiempo
me
haga
permanecer
aquí
media
hora,
si
quiere
usted
albergarme
durante
ese
rato...
—¿Media
hora? —repuso, mientras se sacudía los blancos copos que le
cubrían la ropa.
—
¡Me asombra que haya elegido usted estar nevando
para
pasear! ¿No sabe que
corre el peligro de
perderse en los pantanos? Hasta
quienes
están familiarizados con ellos se extravían a veces. Y le aseguro
que
no
hay
probabilidad
alguna
de
que
el
tiempo
mejore.
—Quizá
uno de sus criados pudiera servirme de guía. Se quedaría en la
granja
hasta
mañana.
¿Puede
proporcionarme
uno?
—No;
no
me
es
posible.
—Bueno...
pues
entonces
habré
de
confiar
en
mis
propios
medios...
—Hum...
—¡Qué!
¿Haces el té o no? —preguntó el joven del abrigo andrajoso,
separando
su
mirada
de
mí
para
dirigirla
a
la
mujer.
—¿Le
sirvo
también
a
ese
señor?
—preguntó
ella.
—Vamos,
termina, ¿no? —repuso él con tal brusquedad que me hizo
sobresaltarme.
Había
hablado
de
una
forma
que
delataba
una
naturaleza
auténticamente perversa.
No sentí desde
aquel momento inclinación alguna a
considerar
a
aquel
hombre
como
un
individuo
extraordinario.
Cuando
el
té
estuvo
preparado
y
servido
en
la
mesa,
Heathcliff
dijo:
—Acerque
su
silla,
señor.
Todos
nos sentamos a la mesa, incluso el tosco joven. Un silencio
absoluto
reinó
mientras
tomábamos
el
té.
Pensé
que, puesto que yo era el responsable de aquel nublado, debía ser
también quien lo
disipase. Aquella
taciturnidad que mostraba no debía de ser
su
modo
habitual
de
comportarse.
Así
pues,
lo
intenté:
—Es
curioso el considerar qué ideas tan equivocadas solemos formar a
veces sobre el prójimo.
Mucha gente no
podría imaginar que fuese feliz una
persona
que llevaba una vida tan apartada del mundo como la suya, señor
Heathcliff. Y, sin
embargo, usted es
dichoso rodeado de su familia, con su
amable
esposa,
que,
como
un
ángel
tutelar,
reina
en
su
casa
y
en
su
corazón...
—¿Mi
amable esposa? —interrumpió con diabólica sonrisa.
—
¿Y dónde
está
mi
amable
esposa,
si
se
puede
saber?
—Me
refiero
a
la
señora
Heathcliff.
—¡Ah,
ya! Quiere usted decir que su espíritu, después de desaparecido su
cuerpo,
se
ha
convertido
en
mi
ángel
de
la
guarda
y
custodia
Cumbres
Borrascosas.
¿No
es
eso?
Comprendí
que
había
dicho
una
tontería
y
traté
de
rectificarla.
Debía
haberme
dado cuenta de la mucha edad que llevaba a la mujer, antes de
suponer
como
cosa
segura
que
fuera
su
esposa.
Él
contaba
alrededor
de
cuarenta
años,
y
en
esa
edad
en
que
el
vigor
mental
se
mantiene
plenamente
no se supone que las
muchachas se casen con nosotros por amor.
Semejante
ilusión está reservada a
la
ancianidad. En cuanto a ella, no representaba arriba
de
diecisiete
años.
Entonces,
como
un
relámpago,
surgió
en
mí
esta
idea:
«El
grosero
personaje que se sienta a mi lado, bebiendo el té en un
tazón y comiendo
el
pan con sus sucias
manos, es tal
vez su marido. Estas son las consecuencias
del
vivir lejos del mundo: ella ha debido casarse con este patán
creyendo que
no hay otros que valgan
más que él. Es
lamentable. Y yo debo procurar que,
por
culpa mía, no vaya a arrepentirse de su elección». Semejante
reflexión
podrá parecer vanidosa,
pero era sincera.
Mi vecino de mesa presentaba un
aspecto
repulsivo,
mientras
que
me
constaba
por
experiencia
que
yo
era
pasablemente
agradable.
—La
señora
es
mi
nuera
—dijo
Heathcliff,
en
confirmación
de
mis
suposiciones;
y,
al
decirlo,
la
miró
con
expresión
de
odio.
—Entonces,
el
feliz
dueño
de
la
hermosa
hada
es
usted
—
comenté,
volviéndome
hacía
mi
vecino.
Con
esto acabé de poner las cosas mal. El joven apretó los puños, con
evidente intención de
atacarme. Pero se
contuvo y desahogó su ira en una
brutal
maldición
que
me
concernía,
y
de
la
que
no
me
di
por
aludido.
—Está
usted muy desacertado —dijo Heathcliff.
—
Ninguno
de los dos
tenemos la suerte de ser
dueños de la buena hada a quien usted se refiere. Su
esposo ha muerto. Y,
puesto que he dicho que era mi nuera, debe
ser que
estaba
casada
con
mi
hijo.
—Entonces,
este
joven
es...
—Mi
hijo,
desde
luego,
no.
Y
Heathcliff sonrió,
como si fuera una extravagancia atribuirle
lapaternidad
de
aquel
oso.
—Mi
nombre
es
Hareton
Earnshaw
—gruñó
el
otro—
y
le
aconsejo
que
lo
pronuncie
con
el
máximo
respeto.
—Creo
haberlo
respetado
—respondí
mientras
me
reía
para
mis
adentros
de
la
dignidad
con
que
había
hecho
su
presentación
aquel
individuo.
Él
me
miró
durante
tanto
tiempo
y
con
fijeza
tal,
que
me
hizo
experimentar
deseos de abofetearle o de echarme a reír en sus
propias barbas.
Comenzaba a
sentirme
disgustado
en
aquel
agradable
círculo
familiar.
Aquel
ingrato
ambiente neutralizaba el
confortable calor
que físicamente me rodeaba, y
resolví
no
volver
por
tercera
vez.
Concluida
la
colación,
y
en
vista
de
que
nadie
pronunciaba
una
palabra,
me
acerqué
a la ventana para ver el tiempo que hacía. El espectáculo era muy
desagradable;
la
noche
caía
prematuramente
y
la
ventisca
barría
las
colinas.
—Creo
que sin alguien que me guíe, no voy a poder volver a casa —
exclamé, sin poder
contenerme.
—
Los caminos deben de estar borrados por la
nieve,
y
aunque
no
lo
estuvieran,
es
imposible
ver
a
un
pie
de
distancia.
—Hareton
—dijo Heathcliff— lleva las ovejas a la entrada del granero y
pon
un
madero
delante.
Si
pasan
la
noche
en
el
corral
amanecerán
cubiertas
de
nieve.
—¿Cómo
me
arreglaré?
—continué,
sintiendo
que
mi
irritación
aumentaba.
Nadie
contestó a esta pregunta. Paseé la mirada a mi alrededor y no vi
más
que a José, que traía
comida para los
perros, y a la señora Heathcliff, que,
inclinada
sobre el fuego, se entretenía en quemar un paquete de fósforos que
habían caído de la
repisa de la chimenea
al volver a poner el bote de té en su
sitio.
José, después de vaciar el recipiente en que traía la comida de los
animales,
rezongó:
—Me
asombra que se quede usted ahí como un pasmarote cuando los
demás se han ido... Pero
con usted no
valen palabras. Nunca se corregirá de
sus
malas costumbres, y acabará yéndose al diablo en derechura, como le
ocurrió
a
su
madre.
Creí
que aquel sermón iba dirigido a mí, y me adelanté hacia el viejo
bribón con el firme
propósito de darle un
puntapié y obligarle a que se callara.
Pero
la
señora
Heathcliff
se
me
anticipó.
—¡Viejo
hipócrita! ¿No temes que el diablo te lleve cuando pronuncias su
nombre? Te advierto que
se lo pediré al
demonio como especial favor, si no
dejas
de
provocarme.
¡Y
basta!
Mira
—agregó,
sacando
un
libro
de
un
estante
—: cada vez progreso más en la magia negra. Muy
pronto seré maestra en
la
ciencia
oculta.
Y
para
que
te
enteres,
la
vaca
roja
no
murió
por
casualidad,
y
tu
reumatismo
no
es
una
prueba
de
la
bondad
de
la
Providencia...
—¡Cállese,
malvada!
—gritó
el
viejo.
—
¡Dios
nos
libre
de
todo
mal!
—¡Estás
condenado, reprobó! Sal de aquí si no quieres que te ocurra algo
verdaderamente malo. Voy
a modelar muñecos
de barro o de cera que os
reproduzcan
a
todos,
y
al
primero
que
se
extralimite,
ya
verás
lo
que
le
haré...
Se
acordará
de
mí...
Vete...
¡Qué
te
estoy
mirando!
Y
la pequeña bruja puso tal expresión de malignidad en sus ojos, que
José
salió
precipitadamente,
rezando
y
temblando,
mientras
murmuraba:
—¡Malvada,
malvada!
Supuse
que la joven había querido gastar al viejo una broma lúgubre, y en
cuanto
nos
quedamos
solos,
quise
interesarla
en
mi
problema.
—Señora
Heathcliff —dije con seriedad— perdone que la moleste. Una
mujer
con
una
cara
como
la
suya
tiene
necesariamente
que
ser
buena.
Indíqueme
alguna
señal,
algún
lindero
que
me
oriente
para
conocer
mi
camino.
Tengo la misma idea de por dónde se va a mi casa que la que usted
pueda
tener
para
ir
a
Londres.
—Vaya
usted
por
el
mismo
camino
que
vino
—me
contestó,
sentándose
en
una silla, y
poniendo ante sí el libro y una bujía.
—
El
consejo es muy simple,
pero
no
puedo
darle
otro.
—En
este caso, si mañana le dicen que me han hallado muerto en una
ciénaga
o
en
una
zanja
llena
de
nieve,
¿no
le
remorderá
la
conciencia?
—¿Por
qué habría de remorderme? No puedo acompañarle. Ellos no me
dejarían
ni
siquiera
ir
hasta
la
verja.
—¡Oh!
Yo no le pediría por nada del mundo que saliese, para ayudarme,
en una noche como ésta.
No le pido que me
enseñe el camino, sino que me le
indique
de palabra o que convenza al señor Heathcliff de que me proporcione
un
guía.
—¿Qué
guía? En la casa no
estamos más que él,
Hareton Zillah,
José y yo.
¿A
quién
elige
usted?
—¿No
hay
mozos
en
la
finca?
—No
hay
más
gente
que
la
que
digo.
—Entonces,
me
veré
obligado
a
quedarme.
—Eso
es
cosa
de
usted
y
su
huésped,
yo
no
tengo
nada
que
ver
con
eso.
—Confío
en que esto le
sirva de lección para
hacerle
desistir de dar paseos
—gritó la voz de Heathcliff desde la cocina.
—
Yo no tengo alcobas para los
visitantes.
Si se queda, tendrá que dormir con Hareton o con José en la misma
cama.
—Puedo
dormir
en
una
de
las
butacas
de
este
cuarto
—repuse.
—¡Oh,
no!
Un
forastero,
rico
o
pobre,
es
siempre
un
forastero.
No
permitiré
que
nadie
haga
guardia
en
la
plaza
cuando
yo
no
estoy
de
servicio
—
dijo
el
miserable.
Mi
paciencia había llegado al colmo. Me precipité hacia el patio,
lanzando
un juramento, y al
salir tropecé con
Earnshaw. La oscuridad era tan profunda,
que
yo no atinaba con la salida, y mientras la buscaba, asistí a una
muestra del
modo que tenían de
tratarse entre sí los
miembros de la familia. Parecía que el
joven
al
principio,
se
sentía
inclinado
a
ayudarme,
porque
les
dijo:
—Le
acompañaré
hasta
el
parque.
—Le
acompañarás
al
infierno
—exclamó
su
pariente,
señor
o
lo
que
fuera.
—
¿Quién
va
a
cuidar
entonces
de
los
caballos?
—La
vida de un hombre vale más que el cuidado de los caballos...
—dijo
la señora Heathcliff
con más amabilidad de
la que yo esperaba.
—
Es preciso
que
vaya
alguien...
—Pero
no por orden tuya —se apresuró a responder Hareton.
—
Mejor es
que
te
calles.
—Bueno;
pues, entonces, ¡así el espíritu de ese hombre te persiga hasta tu
muerte, y así el señor
Heathcliff no
encuentre otro inquilino para su granja
hasta
que
ésta
se
derrumbe!
—dijo
ella
con
acritud.
—¡Está
maldiciendo! —murmuró José, hacia quien yo me dirigía en aquel
momento.
El
viejo, sentado, ordeñaba las vacas a la luz de una linterna. Se la
quité, y,
diciéndole que se la
devolvería al día
siguiente, me precipité hacia una de las
puertas.
—
¡Señor, señor, me ha robado la linterna! —gritó el viejo,
corriendo
detrás
de
mí.
—
¡Gruñón,
Lobo!
¡Duro
con
él!
En
el
instante
en
que
se
abría
la
puertecilla
a
la
que
me
dirigía,
dos
peludos
monstruos
se
arrojaron
a
mi
garganta,
derribándome.
La
luz
se
apagó.
Heathcliff
y Hareton prorrumpieron en carcajadas. Mi humillación y mi ira
llegaron al paroxismo.
Afortunadamente,
los animales se contentaban con
arañar
el suelo, abrir las fauces y mover furiosamente el rabo. Pero no me
permitían levantarme, y
hube de permanecer
en el suelo hasta que a sus
villanos
dueños se les antojó. Cuando estuve en pie, conminé a aquellos
miserables
a
que
me
dejasen
salir,
haciéndoles
responsables
de
lo
que
sucediera
si no me atendían, y lanzándoles apóstrofes que en su incoherente
violencia
hacían
recordar
los
del
rey
Lear.
Mi
excitación me produjo una fuerte hemorragia nasal. Heathcliff
seguía
riendo y yo gritando. No
acierto a
imaginarme en qué hubiera terminado todo
aquello
a
no
haber
intervenido
una
persona
más
serena
que
yo
y
más
bondadosa
que
Heathcliff.
Zillah,
la
robusta
ama
de
llaves,
apareció
para
ver
lo que sucedía. Y, suponiendo que alguien me
había agredido, y no
osando
increpar
a
su
amo,
dirigió
los
tiros
de
artillería
contra
el
más
joven:
—No
comprendo, señor Earnshaw —exclamó— qué resentimientos tiene
usted contra este
semejante. ¿Va usted a
asesinar a las gentes en la propia
puerta
de su casa? ¡Nunca podré estar a gusto aquí! ¡Pobre muchacho! Está
a
punto de ahogarse.
¡Chis, chis! No puede
usted irse en ese estado. Venga, que
voy
a
curarle.
Estese
quieto.
Y,
hablando
así,
me
vertió
sobre
la
nuca
un
recipiente
lleno
de
agua
helada,
y luego me hizo
pasar a la cocina. El señor Heathcliff, vuelto a su habitual
estado
de
mal
humor
después
de
su
explosión
de
regocijo,
nos
seguía.
El
desmayo que yo sentía como secuela de todo lo sucedido me obligó a
aceptar alojamiento
entre aquellos muros.
Heathcliff mandó a Zillah que me
diese
un vaso de brandy, y se retiró a una habitación interior. Ella vino
con lo
ordenado,
que
me
reanimó
bastante,
y
luego
me
acompañó
hasta
una
alcoba.
CAPITULO
TERCERO
Mientras
subía las escaleras delante de mí, la mujer me aconsejó que
ocultase
la
bujía
y
procurase
no
hacer
ruido,
porque
su
amo
tenía
ideas
extrañas acerca del
aposento donde ella
iba a instalarme, y no le agradaba que
nadie
durmiese allí. Le pregunté los motivos, pero me contestó que sólo
llevaba en la casa dos
años, y que había
visto tantas cosas raras, que no sentía
deseo
alguno
de
curiosear
más.
Por
mi parte, la estupefacción no me dejaba lugar a averiguaciones.
Cerré,
pues, la puerta, y
busqué el lecho. Los
muebles se reducían a una percha, una
silla
y una enorme caja de roble, con aperturas laterales. Me aproximé a
tan
extraño mueble, y me
cercioré de que se
trataba de una especie de lecho
antiguo,
sin duda destinado a suplir la falta de una habitación separada
para
cada
miembro
de
la
familia.
El
tálamo
formaba
de
por
sí
una
pequeña
habitación, y el alféizar de la ventana, contra cuya pared
estaba
arrimado,
servía
de
mesa.
Hice
correr una de las tablas laterales, entré llevando la luz, cerré y
sentí la
impresión de que me
hallaba a cubierto de
la vigilancia de Heathcliff o de
cualquier
otro
de
los
habitantes
de
la
casa.
Puse
la bujía en el alféizar de la ventana. Había allí, en un ángulo,
varios
libros polvorientos, y
la pared estaba
cubierta de escritos que habían sido
trazados
raspando
la
pintura.
Aquellos
escritos
se
reducían
a
un
nombre:
«Catalina
Earnshaw»,
repetido
una
y
otra
vez
en
letras
de
toda
clase
de
tamaños.
Pero
el
apellido
variaba
a
veces,
y
en
vez
de
«Catalina
Earnshaw»,
se
leía
en
algunos
sitios
«Catalina
Heathcliff»
o
«Catalina
Linton».
Estaba
fatigado.
Apoyé la
cabeza
contra
la ventana,
y
empecé
a
murmurar:
«Catalina Earnshaw, Heathcliff, Linton...». Los
ojos se me cerraron, y
antes
que transcurrieran cinco
minutos, creí ver alzarse en la oscuridad una multitud
de
letras
blancas,
como
lívidos
espectros.
El
ámbito
parecía
lleno
de
«Catalinas». Me incorporé, esperando alejar así
aquel nombre que acudía
a mi
cerebro como un
intruso, y entonces
vi que el pabilo de la bujía había caído
sobre
uno
de
los
viejos
libros,
cuya
cubierta
empezaba
a
chamuscarse,
saturando el ambiente de
un fuerte olor a
pergamino quemado. Remedié el
mal, y
me senté. Sentía frío y un ligero mareo. Cogí el tomo chamuscado
por
la vela y lo hojeé. Era
una vieja Biblia,
que hedía a apolillado, y sobre una de
cuyas
hojas, que estaba suelta, leí: «Este libro es de Catalina Earnshaw»
y una
fecha de veinticinco
años atrás. Cerré
aquel volumen, y cogí otro, y luego
varios
más. La biblioteca de Catalina era escogida, y lo estropeados que
estaban
los
tomos
demostraban
que
habían
sido
muy
usados,
aunque
no
siempre para los fines
propios de un
libro. Los márgenes de cada página
estaban
cubiertos
de
comentarios
manuscritos,
algunos
de
los
cuales
constituían sentencias
aisladas. Otros
eran, al parecer, retazos de un diario
garrapateado
por una inexperta mano infantil. Encabezando una página en
blanco, descubrí, no sin
regocijo, una
magnífica caricatura de José, diseñada
burdamente,
pero con enérgicos trazos. Sentí un vivo interés hacia aquella
desconocida
Catalina,
y
traté
de
descifrar
los
jeroglíficos
de
su
escritura.
«¡Qué
ingrato
domingo!
—decía
uno
de
los
párrafos.
—
¡Cuánto
daría
porque
papá
estuviera
aquí...!
Hindley
le
sustituye
muy
mal,
y
se
porta
atrozmente
con Heathcliff. H. y yo vamos a tener que rebelarnos, esta tarde
comenzaremos.
»Todo
el
día
estuvo
lloviendo.
No
pudimos
ir
a
la
iglesia,
y
José
nos
reunió
en el desván. Mientras
Hindley y su mujer
permanecían abajo, sentados junto
al
fuego —estoy segura de que, aunque hiciesen algo más, no por ello
dejarían
de leer sus Biblias— a
Heathcliff, y a mí
y al desdichado mozo de mulas nos
ordenaron
coger los devocionarios y que subiésemos. Nos hicieron sentar en
un saco de trigo, y José
inició su sermón,
que yo esperaba que abreviase a
causa
del frío que se sentía allí. Pero mi esperanza resultó fallida. El
sermón
duró
tres
horas
justas,
y,
sin
embargo,
mi
hermano,
al
vernos
bajar,
aún
tuvo
la
desfachatez
de decir: «¿Cómo habéis terminado tan pronto?» Durante las
tardes de los domingos,
nos dejan jugar;
pero cualquier pequeñez, una simple
risa,
basta
para
que
nos
manden
a
un
rincón.
»—Os
olvidáis
de
que
aquí
hay
un
jefe
—suele
decir
el
tirano.
—
Al
que
me
exaspere,
le hundo. Exijo seriedad y silencio absoluto. ¡Chico! ¿Has sido tú?
Querida
Francisca,
dale
un
tirón
de
pelo;
le
he
oído
chasquear
los
dedos.
»Francisca
le tiró del pelo con todas sus fuerzas. Luego se sentó en las
rodillas de su esposo, y
los dos empezaron
a hacer niñadas, besándose y
diciéndose
estupideces. Entonces nosotros nos acomodamos, como a la buena
de Dios, en el hueco que
forma el
aparador. Colgué ante nosotros nuestros
delantales,
como si fueran una cortina; pero enseguida, cuando llegó José,
deshaciendo
mi
obra,
me
dio
una
bofetada
y
rezongó:
»—Con
el amo recién enterrado, domingo como es, y las palabras del
Evangelio resonando
todavía en vuestros
oídos, ¡y ya os ponéis a jugar! ¿No
os
da vergüenza? Sentaos, niños malos, y leed libros piadosos que os
ayuden a
pensar
en
la
salvación
de
vuestras
almas.
»Y
a la vez que nos hablaba, nos tiró sobre las rodillas unos viejos
libros y
nos
obligó
a
sentarnos
de
manera
que
el
resplandor
del
hogar
nos
alumbrase
en nuestra lectura. Yo
no pude soportar
aquella ocupación que nos quería dar.
Cogí
el libro y lo arrojé al rincón de los perros, diciendo que tenía
odio a los
libros piadosos.
Heathcliff hizo lo mismo
con el suyo, y entonces empezó el
jaleo.
»—
¡Señor Hindley, venga! —gritó José— La señorita Catalina ha roto
las
tapas de La armadura de
salvación y
Heathcliff ha golpeado con el pie la
primera
parte de El camino de perdición. No es posible dejarles seguir
siendo
así.
El
difunto
señor
les
hubiera
dado
lo
que
se
merecen.
Pero
¡ya
se
fue!
»Hindley,
abandonando su paraíso, se precipitó sobre nosotros, nos cogió,
a
uno
por
el
cuello
y
a
otro
por
el
brazo,
y
nos
mandó
a
la
cocina.
Allí
José
nos
aseguró
que el coco vendría a buscarnos tan fijo como la luz, y nos obligó
a
sentarnos
en
distintos
lugares,
donde
hubimos
de
permanecer,
separados,
esperando el
advenimiento del prometido personaje. Yo cogí este
libro y un
tintero que había en un
estante y abrí un poco la puerta para tener luz y poder
escribir;
pero
mi
compañero,
al
cabo
de
veinte
minutos,
sintió
tanta
impaciencia,
que
me
propuso
apoderarnos
del
mantón
de
la
criada
y,
tapándonos
con él, ir a dar una vuelta por los pantanos. ¡Qué buena idea! Así,
si viene ese malvado
viejo, creerá que su
amenaza del coco se ha realizado, y
entre
tanto, nosotros estaremos fuera, y creo que no peor que aquí, a
pesar de
la
lluvia
y
del
viento.
»Catalina
debió de realizar aquel plan sin duda. En todo caso, el siguiente
comentario
variaba
el
tema
y
adquiría
tono
de
lamentación.
«¡Qué poco podía yo suponer que Hindley me
hiciera llorar tanto! Me
duele la cabeza hasta el
punto de que no
puedo ni siquiera reclinarla en la
almohada.
¡Pobre Heathcliff! Hindley le llama vagabundo, y ya no le permite
comer
con
nosotros
ni
tampoco
sentarse
a
nuestro
lado.
Dice
que
no
volveremos a jugar
juntos, y le amenaza
con echarle de casa si le desobedece.
Hasta
se
ha
atrevido
a
criticar
a
papá
por
haber
tratado
a
Heathcliff
demasiado
bien,
y
jura
que
volverá
a
ponerle
en
el
lugar
que
le
corresponde.
»Yo
estaba ya medio dormido, y mis ojos iban del manuscrito de Catalina
al texto impreso.
Percibí un título
grabado en rojo con muchas florituras, que
decía:
«Setenta
veces
siete
y
el
primero
de
los
setenta
y
uno.
Sermón
predicado
por
el
reverendo
padre
Jabes
Branderham
en
la
iglesia
de
Gimmerden Sough» Y me
dormí
meditando maquinalmente en lo que diría el
reverendo
padre
sobre
aquel
asunto.
Pero
la mala calidad del té y la destemplanza que tenía me hicieron
pasar
una noche horrible. Soñé
que era ya por la
mañana y que regresaba a mi casa
llevando
a
José
como
guía.
El
camino
estaba
cubierto
de
nieve,
y
cada
vez
que
yo
daba
un
tropezón,
mi
acompañante
me
amonestaba
por
no
haber
tomado
un
báculo
de peregrino, afirmándome que sin tal adminículo nunca conseguiría
regresar
a
mi
casa,
y
enseñándome
a
la
vez
jactanciosamente
un
grueso
garrote
que él consideraba, al parecer, como báculo. Al principio,
me parecía
absurdo
suponer que me fuera
necesario para entrar en casa semejante cosa. Y de
repente una idea me
iluminó el cerebro. No íbamos a casa, sino
que nos
dirigíamos a escuchar el
sermón del padre Branderham sobre las setenta veces
siete,
en
cuyo
curso
no
sé
si
José,
el
predicador
o
yo,
debíamos
ser
públicamente
acusados
y
excomulgados.
Llegamos
a la iglesia, ante la que yo, en realidad, he pasado dos o tres
veces. Está situada en
una hondonada,
entre dos colinas, junto a un pantano,
cuyo
fango,
según
voz
popular,
tiene
la
propiedad
de
momificar
los
cadáveres.
El tejado de la
iglesia se ha conservado
intacto hasta ahora; mas hay pocos
clérigos
que quieran encargarse de aquel curato, ya que el sueldo es sólo de
veinte
libras
anuales,
y
la
rectoral
consiste
únicamente
en
dos
habitaciones,
sin
posibilidad
alguna, además, de que los fieles contribuyan a las necesidades de
su pastor ni con el
suplemento de un
penique. Pero, en mi sueño, un numeroso
auditorio
escuchaba
a
Jabes,
quien
predicaba
un
sermón
dividido
en
cuatrocientas noventa
partes, dedicada cada una a un distinto pecado. Lo que
no puedo decir es por
dónde había sacado tantos pecados el
reverendo. Eran,
por supuesto, de los
géneros más extravagantes, y tales como yo no hubiera
sido
capaz
de
imaginármelos
nunca.
¡Qué
odiosa pesadilla! Yo me caía de sueño, bostezaba, daba cabezadas y
volvía a despejarme. Me
pellizcaba, me
frotaba los párpados, me levantaba y
me
volvía a sentar, y a veces tocaba a José para preguntarle cuándo
iba a
acabar aquel sermón.
Pero tuve que
escucharlo hasta el fin. Cuando llegó al
primero
de los setenta y uno, acudió a mi cerebro una súbita idea:
levantarme
y
acusar
a
Jabes
Branderham
como
el
cometedor
del
pecado
imperdonable.
«Padre
—exclamé—,
sentado
entre
estas
cuatro
paredes
he
aguantado
y
perdonado
las cuatrocientas noventa divisiones de su sermón. Setenta veces
siete
cogí
el
sombrero
para
marcharme
y
setenta
veces
siete
me
ha
obligado
a
volverme a sentar. Una vez más es excesivo.
Hermanos de martirio, ¡duro
con
él! Arrastradle y
despedazadle
en partículas tan pequeñas, que no vuelvan a
encontrarse
ni
sus
rastros»
«Tú
eres
el
Hombre
—gritó
Jabes,
después
de
un
silencio
solemne.
—
Setenta veces siete te he visto hacer
gestos y bostezar. Setenta veces siete
consulté
mi conciencia y encontré que todo ello merecía perdón. Pero el
primer
pecado
de
los
setenta
y
uno
ha
sido
cometido
ahora,
y
esto
es
imperdonable. Hermanos,
ejecutad con él lo
que está escrito. ¡Honor a todos
los
santos!» Tras esta conclusión, los concurrentes enarbolaron sus
báculos de
peregrino y se
arrojaron sobre mí. Al
verme desarmado, entablé una lucha con
José,
que fue el primero en acometerme, para quitarle su garrote. Se
cruzaron
muchos palos, y algunos
golpes destinados
a mí cayeron sobre otras cabezas.
Todos
se apaleaban entre sí, y la iglesia retumbaba al son de los golpes.
Branderham, por su
parte, descargaba
violentos manotazos en las tablas del
púlpito,
y
tan
vehementes
fueron,
que
acabaron
por
despertarme.
Comprobé
que lo que me había sugerido tal tumulto era la rama de un
abeto que batía contra
los cristales de la
ventana agitada por el viento. Volví a
dormirme
y
soñé
cosas
más
desagradables
aún.
Ahora
recordaba que descansaba en una caja de madera y que el cierzo y
las ramas de un árbol
golpeaban la
ventana. Tanto me molestaba el ruido, que,
en
sueños, me levanté y traté de abrir el postigo. No lo conseguí,
porque la
falleba
estaba
agarrotada,
y
entonces
rompí
el
cristal
de
un
puñetazo
y
saqué
el
brazo para separar la
molesta rama. Mas
en lugar de ella sentí el contacto de
una
manecilla helada. Me poseyó un intenso terror y quise retirar el
brazo;
pero
la
manecilla
me
sujetaba
y
una
voz
repetía:
—¡Déjame
entrar,
déjame
entrar!
—¿Quién
eres?
—pregunté,
pugnando
para
poder
soltarme.
—Catalina
Linton
—contestó,
temblorosa.
—
Me
había
perdido
en
los
pantanos
y
vuelvo
ahora
a
casa.
No
sé por qué me acordaba del apellido Linton, ya que había leído
veinte
veces
más
el
apellido
Earnshaw.
Miré
y
divisé
el
rostro
de
una
niña
a
través
de
la ventana. El horror
me
hizo obrar cruelmente, y al no lograr desasirme de la
niña, apreté sus puños
contra el corte del cristal hasta que la
sangre brotó y
empapó
las
sábanas.
Pero
ella
seguía
gimiendo:
—¡Déjame
entrar!
Y
me
oprimía
la
mano,
haciendo
llegar
mi
terror
al
paroxismo.
—¿Cómo voy a dejarte entrar —dije, por fin—, si
no me sueltas la mano?
El fantasma
aflojó su
presión.
Metí
precipitadamente
la mano
por el
hueco
del vidrio roto, amontoné contra él una pila de
libros y me tapé los
oídos para
no escuchar la dolorosa
súplica. Estuve así alrededor de un cuarto de hora;
pero
en
cuanto
volvía
a
escuchar,
oía
el
mismo
ruego
lastimero.
—¡Márchate!
—grité.
—
¡No te abriré aunque me lo estés pidiendo
veinte
años
seguidos!
—Veinte
años han pasado —musitó.
—
Veinte
años han pasado desde que
me
perdí.
Empezó a empujar levemente desde fuera. El montón
de libros vacilaba.
Intenté
moverme,
pero
mis
músculos
estaban
como
paralizados,
y,
en
el
colmo
del
horror,
grité.
El
grito no había sido soñado. Con gran turbación sentí que unos pasos
se
acercaban a la puerta de
la alcoba.
Alguien la abrió, y por aperturas del lecho
percibí
luz. Me senté en la cama, sudoroso, estremecido aún de miedo. El
que
había
entrado
murmuró
algunas
palabras
como
si
hablase
solo,
y
luego
dijo,
en
el
tono
de
quien
no
espera
recibir
respuesta
alguna:
—¿Hay
alguien
ahí?
Reconocí
la
voz
de
Heathcliff,
y
comprendiendo
que
era
necesario
revelarle
mi
presencia,
ya
que
si
no
buscaría
y
acabaría
encontrándome,
descorrí
las
tablas
del
lecho.
Tardaré
en
olvidar
el
efecto
que
le
produjo.
Heathcliff
se paró en la puerta. Vestía un camisón, sosteniendo una vela en
la mano, y su faz
estaba lívida. El ruido
de las tablas al descorrerse le causó el
efecto
de una corriente eléctrica. La vela se deslizó de entre sus dedos,
y su
excitación
era
tal,
que
le
costó
mucho
trabajo
recuperarla.
—Soy
su
huésped,
señor
—dije,
para
evitar
que
continuase
demostrándome su
miedo.
—
He gritado sin darme cuenta mientras
soñaba.
Lamento
haberle
molestado.
—¡Dios
le
confunda,
señor
Lockwood!
¡Váyase
al...!!
—replicó
mi
casero.
—
¿Quién le ha traído a esta habitación?
—continuó, hundiendo las uñas en las
palmas
de las manos y rechinando los dientes en su esfuerzo para dominar
la
excitación que le
poseía. ¿Quién le trajo?
Dígamelo para echarle de casa
inmediatamente.
—Su
criada
Zillah
—repuse,
saltando
del
lecho
y
recogiendo
mis
ropas.
—
Haga con ella lo que le parezca, porque se
lo ha merecido. Probablemente
quiso
probar a expensas de mí si este sitio está verdaderamente
embrujado. Y
le
aseguro
que,
en
realidad,
está
bien
poblado
de
trasgos
y
duendes.
Hace
usted
bien
en
tenerlo
cerrado.
Nadie
le
agradecerá
a
usted
el
dormir
aquí.
—¿Qué
quiere
usted
decir
y
qué
está
haciendo?
—replicó
Heathcliff.
—