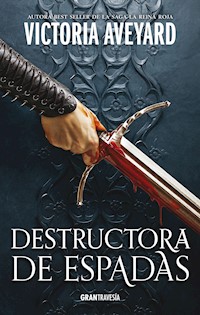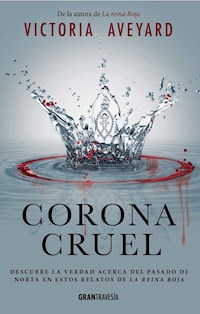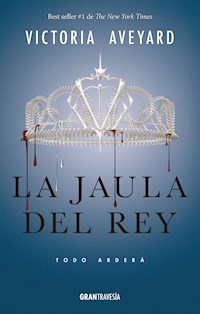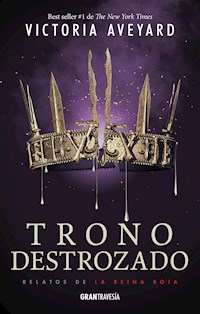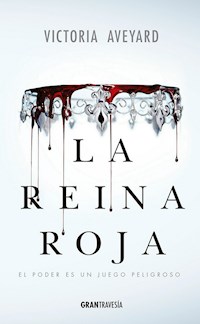19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Destructora de reinos 3
- Sprache: Spanisch
UN DESTINO OSCURO DESCIENDE. UNA ALIANZA DESTRUIDA HABRÁ DE RESURGIR. Los Compañeros están dispersos y desespera-dos, separados unos de otros. Después de que Corayne escapara a duras penas con vida, debe seguir adelante sola, dejando su espada rota y a sus aliados tras de sí. Su único consuelo es que ahora tiene la espada de Taristan, la única Espada de Huso que aún existe. Sin ella, no se pueden abrir más Husos. Sin ella, no se puede acabar con el mundo. Pero Taristan y la Reina Erida no serán derrotados tan fácilmente. Ambos están dispuestos a poner el mundo en llamas para derrocar a Corayne y traer a su dios demonio, Lo Que Espera, para adueñarse del reino de Allward. En un enfrentamiento final entre reinos y dioses, todos deberán levantarse para luchar o ser destruidos. Prepárate para un final inolvidable de la nueva serie de la autora de La Reina Roja. «Un nuevo clásico de la literatura de fantasía». Marie Lu, autora de Legend y los jóvenes de la élite «El sueño de todo fanático de la fantasía». Roseanne A. Brown, autora de a Song of wraiths and ruin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 923
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
A los que caminan en la oscuridad, pero nunca pierdenla esperanza, y a mí misma cuando tenía catorce años,cuando buscaba esta historia que finalmente encontré.
1
QUIENES QUEDARON ATRÁS
Charlon
Un sacerdote caído nombraba a sus dioses y le rezaba a cada uno de ellos.
Syrek. Lasreen. Meira. Pryan. Immor. Tíber.
De sus labios no salía ningún sonido, pero eso no importaba. Los dioses lo oirían de cualquier forma. Pero ¿elegirían escucharlo?
Durante sus días en la iglesia, Charlie solía preguntarse si los dioses eran reales. Si los reinos de más allá de Allward aún existían, esperando al otro lado de una puerta cerrada.
Ahora ya sabía la respuesta. Y le provocaba náuseas.
Los dioses son reales y los reinos lejanos están aquí.
Meer en el desierto, su Huso inundando el oasis. Los Ashlander en el templo, un ejército de cadáveres marchando desde sus profundidades.
Y ahora, Infyrna, quemando la ciudad ante sus ojos.
Las llamas malditas saltaban contra un cielo negro, mientras una ventisca rugía contra el humo. El Reino Ardiente consumía la ciudad de Gidastern y amenazaba con consumir su ejército también.
Charlie observaba con el resto de su desaliñada hueste, cada guerrero horrorizado y con la mirada perdida. Ancianos y mortales, saqueadores jydis y soldados Treckish. Y los Compañeros también. Todos mostraban el mismo miedo en el rostro.
Pero eso no les impidió avanzar, con su grito de guerra resonando entre el humo y la nieve.
Todos cabalgaban hacia la ciudad, con el Huso y las llamas del mismísimo infierno.
Todos, menos Charlie.
Se movió en la montura. Se sentía más cómodo en su yegua que antaño. Aun así, le dolía el cuerpo y le punzaba la cabeza. Deseó tener el alivio de las lágrimas. ¿Se congelarían o hervirían?, se preguntaba, mientras observaba cómo el mundo parecía desmoronarse.
La ventisca, el incendio. El grito de guerra de Ancianos y jydis por igual. Las flechas inmortales tintinearon y el acero de Treckish crujió. Doscientos caballos atravesaron el árido campo, cargando hacia las puertas en llamas de Gidastern.
Charlie quiso cerrar los ojos, pero no pudo.
Les debo esto. Si no puedo luchar, puedo verlos partir.
Se le cortó la respiración.
Puedo verlos morir.
—Que los dioses me perdonen —murmuró.
Su alforja de plumas y tinta pesaba mucho a su costado. Ésas eran sus armas más que cualquier otra cosa. Y en ese momento, eran completamente inútiles.
Así que volvió a la única arma que le quedaba.
Una oración le volvió lentamente, desde los rincones olvidados de otra vida.
Antes de ese agujero en Adira. Antes de desafiar a todos los reinos de Ward y arruinar mi futuro.
Mientras recitaba esas palabras, los recuerdos relampagueaban, afilados como cuchillos. Su taller bajo la Mano del Sacerdote. El olor a pergamino en la húmeda habitación de piedra. La sensación de la soga de la horca alrededor de su cuello. El calor de una mano apoyada en su cara; los callos de Garion, tan familiares como cualquier otra cosa del reino. La mente de Charlie recordaba a Garion y su último encuentro con él. Todavía le escocía, era una herida que nunca cicatrizó del todo.
—Fyriad, el Redentor —continuó, nombrando al dios de Infyrna—. Que tus fuegos nos limpien y quemen el mal de este mundo.
La oración le dejó mal sabor de boca. Pero era algo, al menos. Algo que podía hacer por sus amigos. Por el reino.
Lo único, pensó con amargura, viendo cómo el ejército avanzaba.
—Soy un sacerdote consagrado de Tiber, un servidor de todo el panteón, y que todos los dioses me oigan como escuchan a los suyos…
Entonces, un aullido desgarró el aire como un rayo y su yegua se estremeció.
Al otro lado del campo, las puertas de la ciudad se doblaron, sacudidas por algo en su interior. Algo grande y poderoso, una multitud que gritaba como una manada de lobos fantasmales.
Con un ramalazo de terror, Charlie se dio cuenta de que no estaba lejos de la verdad.
—Por los dioses —maldijo.
Los Compañeros y su ejército no vacilaron, el muro de cuerpos avanzaba en línea recta. A través de las llamas… y los monstruos dentro de ellas. Las puertas de la ciudad se derrumbaron, revelando demonios infernales como sólo los había visto en manuscritos divinos.
Lomos llameantes, sombras cenicientas.
—Sabuesos del infierno —susurró Charlie.
Los monstruos saltaron hacia el ejército sin miedo. Sus cuerpos ardían, las llamas nacían de su piel y sus patas larguísimas eran negras como el carbón. La nieve hervía sobre sus pelajes ardientes, levantando nubes de vapor. Sus ojos brillaban como brasas y sus mandíbulas abiertas escupían ondas de calor.
Los manuscritos no eran tan temibles como la realidad, pensó Charlie con pesar.
En las páginas de los viejos libros eclesiásticos, los sabuesos infernales eran sagaces y pequeños, quemados y retorcidos. No como estos lobos letales, más grandes que caballos, con colmillos negros y garras asesinas.
Los manuscritos también se equivocaban en otra cosa.
Los sabuesos infernales pueden morir, se dio cuenta Charlie, al ver cómo uno se deshacía en cenizas tras un golpe de la espada de Domacridhan.
Algo parecido a la esperanza, por pequeño y feo que fuera, surgió en el interior del sacerdote caído. Charlie contuvo la respiración, viendo a los Compañeros abrirse paso a través de los sabuesos hacia la ciudad en llamas.
Dejando a Charlie solo con los ecos.
Era una tortura mirar las puertas vacías, esforzándose por ver algo dentro.
¿Han encontrado el Huso?, se preguntó. ¿Los sabuesos han ido a defenderlo? ¿Todavía está aquí Taristan, o lo perdimos de nuevo?
¿Van a morir todos y dejarme a mí la responsabilidad de salvar el reino?
Se estremeció ante el último pensamiento. Por su propio bien y por el bien del mundo.
—Desde luego que no —dijo en voz alta.
Su yegua respondió con un relincho.
Charlie le acarició el cuello.
—Gracias por tu confianza.
De nuevo observó la ciudad de Gidastern, una ciudad de miles de habitantes reducida a un cementerio en llamas. Y quizá también una trampa.
Se mordió el labio, apretó la piel entre sus dientes. Si Taristan estaba allí, como lo sospechaban, ¿qué sería de los Compañeros? ¿De Corayne?
Ella es poco más que una niña, con el mundo sobre sus hombros, Charlie se maldijo a sí mismo. Y aquí estoy yo, un hombre adulto, esperando a ver si ella logra salir con vida.
Sus mejillas se encendieron, y no por el calor de las llamas. Con todo su corazón deseó haber sido capaz de sacarla de la batalla. Se estremeció, con una punzada de arrepentimiento en el pecho.
Nunca podrías haberla salvado de esto.
Otro ruido surgió de la ciudad, una llamada gutural. Pero provenía de muchas bocas, tanto humanas como de otro mundo. Sonaba como una campana de la muerte. Charlie lo conocía muy bien. Oyó lo mismo en el templo de las estribaciones, surgiendo de incontables cadáveres de muertos vivientes.
El resto del ejército del Huso está aquí, se dio cuenta con un sobresalto. Los Ashlander, los de Taristan.
De repente, sus ágiles dedos se enroscaron en las riendas, que sujetó con la fuerza del hierro.
—Malditas sean las llamas, los sabuesos y los cadáveres —murmuró Charlie, echándose la capa hacia atrás para liberar sus brazos. Tomó su espada corta con una mano—. Y maldito sea yo también.
Con un golpe de riendas, impulsó a la yegua y ésta echó a correr. El corazón le latía con fuerza en el pecho, al ritmo de los cascos contra el suelo ceniciento. La ventisca se arremolinó, las nubes se tiñeron de rojo, el mundo se convirtió en un infierno. Y Charlie cabalgó directo hacia allí.
La puerta se vislumbraba, y más allá las calles en llamas. Un camino se desplegaba, llamando al sacerdote fugitivo.
Al menos esto no puede empeorar, pensó.
Entonces, algo palpitó en el cielo, detrás de las nubes, un golpe sordo como un inmenso corazón.
La columna vertebral de Charlie se convirtió en hielo.
—Mierda.
El rugido del dragón sacudió el aire con toda la furia de un terremoto.
Su yegua chilló y se levantó sobre las patas traseras, con los cascos delanteros dando patadas de impotencia. Charlie requirió de toda su voluntad para mantenerse sobre la montura. Su espada cayó al suelo y se perdió entre la ceniza y la nieve. Observó con los ojos muy abiertos, incapaz de apartar la mirada.
El gran monstruo irrumpió a través de las oscuras nubes sobre la ciudad. Su cuerpo enjoyado, rojo y negro, danzaba con la luz de las llamas. El dragón retorcido, nacido del dios Tiber y del reino resplandeciente de Irridas. El Reino Deslumbrante, lo supo entonces Charlie, recordándolo de las escrituras. Un lugar cruel de oro y joyas, y cosas terribles corrompidas por la avaricia.
De las fauces del dragón brotaba fuego y sus garras brillaban como acero negro. El viento caliente sopló sobre las murallas, arrastrando nieve y ceniza y el putrefacto olor a sangre del dragón. Charlie sólo pudo ver cómo el monstruo del Huso se estrellaba contra la ciudad, derribando torres y campanarios.
Su pluma había trazado muchos dragones a lo largo de los años, dibujando patrones de llamas y escamas, garras y colmillos. Alas de murciélago, colas de serpiente. Como los sabuesos de Infyrna, la realidad era mucho más horrible.
No había espada que él pudiera levantar contra un demonio como éste. Nada podía hacer un mortal contra un dragón de un reino lejano.
Ni siquiera los héroes podrían sobrevivir a algo así.
Los villanos tampoco.
Y desde luego, yo no.
La vergüenza trepó por su garganta, amenazando con ahogar la vida de Charlon Armont.
Pero, por todos los Ward, por todos los reinos, no podía ir más lejos.
Por fin brotaron las lágrimas que deseaba, ardientes y heladas a partes iguales. Las riendas se tensaron en su mano, tirando de su yegua para alejarse de la ciudad, del Huso, de los Compañeros. Del principio del fin del mundo.
Ahora sólo quedaba una pregunta.
¿Hasta dónde puedo llegar antes de que también llegue el final para mí?
En sus veintitrés años, Charlie nunca se había sentido tan solo. Ni siquiera la horca le pareció tan lúgubre.
Ya había anochecido cuando por fin salió de la ventisca y las nubes de ceniza. Pero el olor a humo se le adhería a la piel como un estigma.
—Me lo merezco —murmuró Charlie para sí. Volvió a limpiarse la cara, las lágrimas secas. Tenía los ojos rojos y en carne viva, como su corazón roto—. Me merezco todo lo horrible que me pase ahora.
La yegua resoplaba con fuerza y sus flancos humeaban contra el aire invernal. Agotada, aminoró la marcha y Charlie la obligó a detenerse. Se deslizó sin gracia de la montura, con las piernas arqueadas y doloridas.
No conocía el mapa de Ward tan bien como Sorasa o Corayne, pero Charlie era un fugitivo, no un tonto. Sabía orientarse mejor que la mayoría. Con una mueca de dolor, sacó un mapa de pergamino de sus alforjas y lo desplegó, entrecerrando los ojos. Aún le faltaban algunos kilómetros para entrar en el Bosque del Castillo. Delante de él, el poderoso bosque devoraba el lejano horizonte; era un muro negro bajo la luna plateada.
Podía seguir dirigiéndose al este, hacia el bosque, usando los espesos árboles como camuflaje contra cualquier persecución. Adira estaba en la dirección opuesta, muy al oeste, en territorio enemigo. Pensó en su pequeña tienda bajo la iglesia destruida; entre las plumas y la tinta, las estampillas y los sellos de cera.
Allí estaré a salvo, lo supo Charlie. Hasta el final. Los conquistadores se comen la podredumbre al final.
Por desgracia, el camino de vuelta a Adira pasaba demasiado cerca de Ascal. Pero no sabía adónde más ir. Había demasiados caminos por recorrer.
—No lo sé —le refunfuñó a su yegua.
Ella no respondió, ya estaba dormida.
Charlie le hizo una mueca y enrolló el pergamino. Observó sus alforjas, aún intactas, con su equipo y comida. Suficiente, notó, comprobando las provisiones. Suficiente para llegar al próximo pueblo y algo más.
No se arriesgó a encender una fogata. Charlie dudaba que pudiera encenderla, aunque lo intentara. Había pasado sus días de fugitivo principalmente en ciudades, no en la naturaleza. Por lo general, nunca estaba lejos de una taberna de mala muerte o una bodega donde dormir, con sus documentos falsificados y monedas falsas al alcance de la mano.
—No soy Sorasa, ni Andry, ni Dom —murmuró, deseando la presencia de cualquiera de los Compañeros.
Incluso Sigil, que lo arrastraría ella misma a la horca por un saco de oro.
Incluso Corayne, que se encontraría tan desamparada como él, sola en el bosque invernal.
Enfadado, se apretó más la capa. Bajo el humo, aún olía a Volaska. A lana buena, a gorzka derramada y al calor de un fuego crepitante en el castillo de Treckish, ya lejano.
—No puedo hacer nada útil aquí.
Le sentaba bien hablar, aunque no hablara con nadie.
—Tal vez puedan oírme —dijo, mirando las estrellas con tristeza.
Parecían burlarse de él. Si pudiera golpear cada una de ellas desde el cielo, lo haría. En lugar de eso, pateó la tierra, haciendo saltar piedras y hojas caídas.
Le volvieron a arder los ojos. Esta vez, pensó en los Compañeros, y no en las estrellas. Corayne, Sorasa, Dom, Sigil, Andry. Incluso Valtik. Todos quedaron atrás. Todos quemados y reducidos a cenizas.
—Fantasmas, todos ellos —siseó, restregándose los ojos llorosos.
—Mejor un cobarde que un fantasma.
Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Charlie, quien casi se derrumbó por el susto y la sorpresa.
La voz era familiar como las propias plumas de Charlie, como sus propios sellos minuciosamente cortados a mano. Trinaba, melódica, con el leve toque de un acento madrentino entrelazado en la lengua primordial. Alguna vez Charlie había comparado esa voz con la seda que esconde una daga. Suave y peligrosa, hermosa hasta el momento en que decide no serlo.
Charlie parpadeó, agradecido por la luz de la luna. El mundo se volvió plateado y las pálidas mejillas de Garion, de porcelana. Su pelo caoba oscuro se enroscaba sobre su frente.
El asesino estaba a unos metros, a una distancia prudencial entre ellos, con un fino estoque a su lado. Charlie también conocía el arma, un objeto ligero, concebido para la velocidad y la defensa rápida. El verdadero peligro era la daga de bronce que guardaba Garion en la túnica. La misma que llevaban todos los Amhara para marcarlos como asesinos, la más fina y mortífera de Ward.
Charlie apenas podía respirar, mucho menos hablar.
Garion dio un paso adelante, su paso lento era fácil y letal.
—No quiero decir que te considero un cobarde —continuó Garion, levantando una mano enguantada en el aire—. Tienes tus momentos de valentía, cuando te lo propones. ¿Y cuántas veces has estado en la horca? ¿Tres? —Contó con los dedos—. Y ni una sola vez te has orinado encima.
Charlie no se atrevió a moverse.
—Eres un sueño —susurró, rezando para que la visión no desapareciera.
Aunque no sea real, espero que perdure.
Garion sólo sonrió, mostrando unos dientes blancos. Sus ojos oscuros brillaban al acercarse.
—Ciertamente, tienes facilidad de palabra, sacerdote.
Exhalando despacio, Charlie sintió que sus manos heladas despertaban.
—No hui. Fui a la ciudad y me quemé con todos los demás, ¿no? Yo estoy muerto y tú estás…
El asesino inclinó la cabeza.
—¿Eso me convierte en tu cielo?
La cara de Charlie se contrajo. Sus mejillas ardían contra el aire frío y sus ojos le escocían. Tenía la visión borrosa.
—Me resisto a decirlo, pero eres realmente feo cuando lloras, querido —dijo Garion, desdibujándose.
No es real, ya se está desvaneciendo, es un sueño dentro de un sueño.
Este pensamiento sólo provocó que las lágrimas brotaran más rápido, hasta que incluso la luna se desdibujó.
Pero Garion permaneció ahí. Charlie sintió su calor, y el áspero golpe de una mano enguantada en sus mejillas.
Sin pensarlo, Charlie tomó una de las manos de Garion entre las suyas. Le resultaba familiar, incluso bajo las capas de fino cuero y piel.
Parpadeando lentamente, Charlie volvió a mirar a Garion. Pálido a la luz de la luna, sus ojos eran oscuros, pero brillantemente vivos. Y reales. Por un momento, el reino se quedó inmóvil. Incluso el viento de los árboles se detuvo y los fantasmas de sus mentes se callaron.
No duró mucho.
—¿Dónde has estado? —dijo Charlie bruscamente, soltando la mano de Garion. Dio un paso atrás y ahogó un resoplido muy poco digno.
—¿Hoy? —Garion se encogió de hombros—. Bueno, primero esperé a ver si ibas a correr hacia una ciudad en llamas. Estoy muy agradecido de que no lo hayas hecho —sonrió—. Al menos, convertirte en héroe no te ha quitado el sentido.
—Héroe —espetó Charlie. Volvió a tener ganas de llorar—. Un héroe habría entrado en Gidastern.
La sonrisa de Garion desapareció por completo.
—Un héroe estaría muerto.
Muerto como todos los demás. Charlie se estremeció, sintió la vergüenza como un cuchillo en su estómago.
—¿Y dónde estabas antes de hoy? —preguntó Charlie—. ¿Dónde estuviste dos años?
Garion se sonrojó, pero no se movió.
—¿Quizá me cansé de salvarte de la horca?
—Como si alguna vez te hubiera resultado difícil hacerlo.
Charlie recordaba muy bien la última vez. La sensación de la cuerda gruesa contra su cuello, los dedos de los pies rozando la madera del cadalso. La trampilla bajo él, a punto de abrirse. Y Garion entre la multitud, esperando el momento de rescatarlo.
—El último no era más que un puesto de avanzada de mierda, con una guarnición más tonta que un burro —murmuró Charlie—. Ni siquiera te esforzaste.
El asesino se encogió de hombros, parecía orgulloso de sí mismo.
Ese gesto indignó a Charlie.
—¿Dónde estabas?
Su pregunta quedó suspendida en el aire helado.
Finalmente, Garion bajó la mirada y se miró las botas pulidas.
—Vigilaba a Adira siempre que podía —dijo con voz baja y hosca—. Entre contrato y contrato, cuando los vientos y el tiempo lo permitían. Llegué hasta el camino elevado muchas veces. Y siempre estaba atento a las noticias. No me… No me había ido.
Charlie inhaló una fría bocanada de aire.
—Para mí, ya te habías ido.
Garion volvió a mirarlo a los ojos, con el rostro repentinamente tenso.
—Mercurio me lo advirtió. Sólo lo hace una vez.
La mención del señor de los Amhara, uno de los hombres más mortíferos del reino, les hizo recuperar la sobriedad. Fue el turno de Charlie de mirarse los zapatos, y pisó el suelo con torpeza. Incluso él sabía que no debía contrariar a Lord Mercurio ni tentar su ira. Garion le había contado suficientes historias sobre Amhara caídos. Y Sorasa era una prueba de ello. Su destino fue misericordioso, según se dice. Sólo expulsada, avergonzada y exiliada. No torturada ni asesinada.
—Ya estoy aquí —murmuró Garion, dando un paso vacilante hacia delante.
De repente, la distancia que los separaba parecía demasiado grande, pero también demasiado corta.
—¿Así que no me despertaré mañana para descubrir que ya no estás? —preguntó Charlie, casi sin aliento—. Para darme cuenta de que todo esto…
—¿Fue un sueño? —ofreció Garion, divertido—. Lo diré otra vez. Esto no es un sueño.
La desdichada esperanza volvió a brotar, tenaz y obstinada.
—Supongo que está más cerca de una pesadilla —murmuró Charlie—. Con el fin del mundo y todo eso.
La sonrisa de Garion se ensanchó.
—El fin del mundo puede esperar, mi ratón de iglesia.
Ese viejo apodo revivió gratas sensaciones en el corazón de Charlie, hasta el punto de reportarle nuevos ánimos.
—Mi zorro —respondió el sacerdote, sin pensarlo.
El asesino acortó la distancia con su gracia natural, ni lenta ni rápida. Aun así, tomó a Charlie desprevenido, incluso cuando sus manos enguantadas aferraron su cara. Y los labios de Garion se encontraron con los suyos, mucho más cálidos que el aire, firmes y familiares.
Sabía a verano, a otra vida. Como el momento de calma entre el sueño y la vigilia, cuando todo queda en silencio. Por una fracción de segundo, Charlie olvidó los Husos, el reino destruido y los Compañeros muertos tras de sí.
Pero no podía durar. El momento acabó, como acaban todas las cosas.
Charlie se apartó despacio, con las manos sobre las de Garion. Se miraron fijamente, ambos buscando qué decir.
—¿Te cazará Mercurio? —preguntó finalmente Charlie, con la voz temblorosa. —¿Quieres la verdad, mi amor?
Charlie no dudó, ni siquiera cuando entrelazó sus dedos con los de Garion.
—Estoy dispuesto a cambiar un corazón roto por un cuerpo vivo.
—Siempre te gustaron las palabras bonitas —Garion le sonrió, aunque sus ojos se enfriaron.
—¿Qué hacemos ahora? —murmuró Charlie, sacudiendo la cabeza.
Para su sorpresa, Garion se echó a reír.
—Tonto —rio entre dientes—. Vivimos.
—¿Por cuánto tiempo? —se burló Charlie, soltando las manos. Miró hacia la oscuridad, hacia la ciudad en llamas y el Huso aún desgarrado.
Garion siguió su mirada y observó por encima del hombro. Sólo estaba la negrura de la noche y el frío amargo de la luna.
—Realmente lo crees, ¿verdad? —dijo en voz baja—. ¿El fin del reino?
—Por supuesto que sí. Lo he visto. Lo sé —afirmó Charlie.
A pesar de su frustración, de alguna manera se sentía bien al discutir con Garion. Significaba que era real e imperfecto, defectuoso, como Charlie recordaba. No una alucinación brillante.
—La ciudad detrás de nosotros está ardiendo, tú también la viste.
—Las ciudades arden constantemente —respondió Garion, blandiendo su estoque en el aire.
Charlie extendió una mano y el asesino se detuvo, con la espada ligera colgando a su lado.
—Así no —exhaló Charlie, tan enérgico como pudo. Quería que su amante escuchara, que oyera su propio terror—. Garion, el mundo se acaba. Y nosotros con él.
Con un largo suspiro, Garion envainó su espada.
—Realmente sabes cómo destruir un momento, ¿verdad, cariño? —sacudió un dedo en dirección a él—. ¿Es esa culpa religiosa que cargan todos los sacerdotes, o sólo es tu personalidad?
Charlie se encogió de hombros.
—Quizá las dos cosas. No puedo permitirme ni un momento de felicidad, ¿verdad?
—Ah, tal vez un solo momento.
Esta vez, Charlie no se inmutó cuando Garion lo besó, y el tiempo no se detuvo. El viento soplaba frío, haciendo vibrar las ramas, y agitaba el cuello de Charlie, levantando el olor a humo.
Con un gesto de dolor, Charlie dio un paso atrás. Arrugó la frente.
—Necesitaré otra espada —dijo, mirando la vaina vacía sobre su cadera.
Garion sacudió la cabeza y suspiró, frustrado.
—No eres un héroe, Charlie. Yo tampoco.
El sacerdote ignoró al asesino. Volvió a sacar el mapa y lo dejó en el suelo.
—Pero aún podemos hacer algo.
Garion se agachó a su lado, con una expresión de diversión en el rostro.
—¿Y eso qué es exactamente?
Charlie miró el pergamino y trazó una línea a través del bosque. Pasando ríos y pueblos, adentrándose en él.
—Ya se me ocurrirá algo —murmuró. Con el dedo trazó una línea sobre el bosque, en el mapa—. En algún momento.
—Ya sabes lo que pienso del Bosque del Castillo —dijo Garion con aire molesto. Sus labios se torcieron con desagrado, y con un poco de temor también.
Charlie casi puso los ojos en blanco. Había demasiadas historias sobre brujas en el bosque, nacidas entre los ecos que dejaban los Husos tras de sí. Pero las brujas del Huso eran la menor de sus preocupaciones en esos momentos. Sonrió despacio, sintiendo el aire frío en los dientes.
—Créeme, no hui de un dragón sólo para morir en el caldero crepitante de una vieja —exclamó—. Ahora, ayúdame a encontrar un camino donde no me maten.
Garion rio entre dientes.
—Haré lo que pueda.
2
MUERTE, O ALGO PEOR
Andry
Bienaventurados los quemados.
La vieja oración resonó en la cabeza de Andry. Recordaba cómo solía rezarla su madre, sobre la chimenea de sus aposentos, con las manos morenas extendidas hacia el dios redentor.
Desde luego, ahora no me siento bendecido, pensó, tosiendo otra bocanada de humo mientras corría. La mano de Valtik estaba fría sobre la suya, con sus dedos huesudos sorprendentemente fuertes, mientras los guiaba por la ciudad.
El ejército de muertos vivientes de Taristan se tambaleaba por las calles detrás de ellos. La mayoría eran Ashlander, nacidos de un reino roto, poco más que esqueletos, podridos hasta los huesos. Pero algunos estaban frescos. Los muertos de Gidastern luchaban ahora para Taristan, los ciudadanos de su propio reino recurrieron a soldados cadáveres. Su destino era demasiado horrible para comprenderlo.
Y más se les unirán, sabía Andry, pensando en los soldados que cabalgaron hacia Gidastern. Todos los cuerpos quedaron atrás. Los saqueadores jydis. Los Ancianos. La banda de guerra Treckish.
Y los Compañeros también.
Sigil.
Dom.
Los dos gigantes se quedaron atrás para defender la retirada y ganar todo el tiempo posible para Corayne. Andry sólo rezaba para que su sacrificio hubiera sido suficiente.
Y que Sorasa fuera suficiente para proteger a Corayne sola.
Andry se estremeció al pensarlo.
Corrieron a toda velocidad a través de lo que parecía el mismísimo infierno, un laberinto lleno de sabuesos monstruosos, el ejército de cadáveres; Taristan, su mago rojo y un maldito dragón. Por no hablar de los peligros de la propia ciudad, los edificios ardiendo y derrumbándose a su alrededor.
De alguna manera, Valtik los mantuvo por delante de todo eso y guio a Andry hacia los muelles de la ciudad.
En el puerto sólo quedaban unos pocos barcos pequeños, la mayoría de los cuales ya se habían hecho a la mar. Los soldados se amontonaban sobre cualquier cosa que flotara, vadeando los bajíos o saltando desde los muelles. La ceniza cubría de hollín sus armaduras y rostros, ocultando cualquier insignia o color del reino. Treckish, Ancianos, jydis… Andry apenas podía distinguirlos.
Todos parecen iguales ante el fin del mundo.
Sólo Valtik escapaba de algún modo a la ceniza que estaba cayendo a su alrededor. Su vestido seguía blanco, sus pies descalzos y sus manos limpios. Se detuvo para contemplar la ciudad en llamas, donde la muerte resonaba en cada calle. Las sombras se movían entre el humo y se adentraban en el puerto.
—Conmigo, Valtik —dijo Andry bruscamente, enlazando su brazo con el de ella.
Conmigo. El viejo grito de guerra de los caballeros gallandeses devolvió algo de fuerza a sus piernas. Andry sintió esperanza y miedo a partes iguales. Quizá sobrevivamos a esto o quizá nos dejen atrás.
—Sin las estrellas, sin el sol, el camino es rojo, el sendero borrado —canturreaba la bruja en voz baja.
Corrieron juntos hacia un barco pesquero que ya se movía, con su vela desplegada. La anciana no dudó en saltar al vacío. Sólo para aterrizar a salvo en la cubierta del barco, sin ni siquiera despeinarse.
Andry subió con menos gracia, saltando tras ella.
Pisó con fuerza en la cubierta, pero su cuerpo se sentía extrañamente ligero. El alivio corrió por sus venas cuando la pequeña embarcación atravesó el puerto en llamas y dejó atrás el ejército de cadáveres que se arrastraba por la orilla.
El barco era apenas más grande que una barcaza de río, con capacidad para unos veinte hombres. Pero estaba en condiciones de navegar, y eso era más que suficiente. Un grupo heterogéneo de soldados, saqueadores e inmortales ocupaban la cubierta, impulsando el barco mar adentro.
El humo se extendía sobre las olas, como dedos negros en busca del horizonte. Pero quedaba una única franja de luz solar, brillando sobre el mar. Un recordatorio de que no todo el reino era este infierno.
Todavía.
Con tristeza, Andry miró hacia la ciudad en ruinas.
Gidastern ardía y ardía, con columnas de humo que se elevaban hacia el cielo infernal. La luz roja y las sombras negras se disputaban el control, y las cenizas caían sobre todas las cosas como nieve. Y, por debajo de todo eso, se oían los gritos, los aullidos, los sonidos de la madera que se astillaba y la piedra al resquebrajarse. El lejano y estremecedor batir de unas alas gigantescas en algún lugar de las nubes sonaba a muerte, o algo peor.
—Corayne —murmuró su nombre como una plegaria. Esperaba que los dioses pudieran escucharlo. Que ya estuviera lejos de ese lugar, a salvo con Sorasa y la última Espada de Huso.
—¿Está ella a salvo? —se volvió hacia Valtik—. Dime, ¿está a salvo, está viva?
La bruja sólo se giró, ocultando su rostro.
—¡VALTIK! —su propia voz sonaba distante.
A través de su visión, Andry la vio acercarse a la proa del pequeño bote. Tenía sus manos nudosas a los costados, los dedos curvados en pálidas garras. Sus labios se movieron, formando palabras que él no pudo descifrar.
Por encima, la vela se llenó de una fría ráfaga de viento, empujándolos cada vez más rápido hacia el abrazo helado del Mar Vigilante.
Peces morados nadaban por el pequeño estanque del patio. Sus aletas creaban ondas en la superficie.
Andry observó y respiró hondo. Todo olía a jazmín y a sombra fresca. Nunca había estado ahí, pero conocía el patio de todos modos. Era la casa de los Kin Kiane, la familia de su madre en Nkonabo. Al otro lado del Mar Largo, tan lejos del peligro como se podía estar.
Al otro lado del estanque su madre sonreía, con su familiar rostro moreno más vivo de lo que él recordaba. Estaba sentada en una silla sin ruedas, envuelta en una sencilla túnica verde. La tierra natal de Valeri Trelland le sentaba mejor que el norte.
El corazón de Andry dio un salto al verla. Quería ir a ver a su madre, pero sus pies no se movían, clavados en las piedras. Abrió la boca para hablar. No emitió sonido alguno.
Te extraño, intentó gritar. Espero que estés viva.
Ella se limitó a devolverle la sonrisa, con arrugas en las comisuras de sus ojos verdes.
Él también sonrió, por ella, aunque su propio cuerpo se enfriaba. El jazmín se desvaneció, sustituido por el agudo sabor del agua salada.
Esto es un sueño.
Andry se despertó sobresaltado, como un hombre alcanzado por un rayo. Por un momento quedó suspendido en su propia mente, intentando comprender lo que le rodeaba. El vaivén de las olas, la dura cubierta del barco. Una manta raída sobre su cuerpo. El aire helado en las mejillas. Olor a agua salada, no a humo.
Estamos vivos.
Una figura baja y ancha estaba de pie junto al escudero, iluminada por la luz de la luna y los faroles colgados de las jarcias. El príncipe de Trec, comprendió Andry con otro sobresalto.
—No sabía que Galland permitiera a sus escuderos dormir estando de servicio —dijo el príncipe Oscovko, oscuramente divertido.
—No soy escudero de Galland, Alteza —respondió Andry, esforzándose por incorporarse.
El príncipe sonrió y se movió, las linternas iluminaron más su rostro. Tenía un ojo morado y una buena cantidad de sangre en sus pieles. No es que a Andry le importara. Todos tenían peor aspecto.
Lentamente, Oscovko le tendió la mano. Andry la estrechó sin titubear y se puso en pie.
—A ti tampoco te dejan hacer bromas, ¿verdad? —dijo Oscovko, golpeando a Andry en el hombro—. Me alegra ver que lograste salir.
La mandíbula de Andry se tensó. A pesar de su desenfado, vio ira en los ojos de Oscovko, y también miedo.
—Muchos no lo lograron —añadió el príncipe, mirando hacia la orilla.
Pero detrás de ellos sólo había negrura. Ni siquiera quedaba un atisbo de la ciudad en llamas.
Es inútil mirar atrás, Andry lo sabía.
—¿Cuántos hombres tienes? —preguntó bruscamente.
Su tono tomó desprevenido a Oscovko. El príncipe palideció y señaló a lo largo del pequeño pesquero. Rápidamente, Andry contó doce en cubierta, incluidos Valtik y él mismo. Los demás supervivientes estaban tan maltrechos como Oscovko. Mortales e inmortales por igual. Saqueadores, Ancianos y soldados. Algunos heridos, otros durmiendo. Todos aterrorizados.
A proa y popa, en ambas direcciones, pequeñas luces se balanceaban a su paso. Entrecerrando los ojos, Andry distinguió formas negras a la luz de la luna, sus propias linternas como estrellas.
Otros barcos.
—¿Cuántos, mi señor? —dijo de nuevo Andry, más fuerte que antes.
En la cubierta inferior, los demás supervivientes voltearon para observarlos conversar. Valtik permaneció en la proa, con el rostro hacia la luna.
Oscovko se burló y negó con la cabeza.
—¿Acaso te importa?
—Nos importa a todos. —Andry enrojeció, sus mejillas se calentaron a pesar del frío—. Necesitamos a todos los soldados que puedan luchar…
—Eso ya te lo he dicho —Oscovko lo interrumpió con un gesto de una mano magullada, cortando el aire como un cuchillo, y humilló el rostro, dividido entre la tristeza y la desesperación—. Mira a dónde nos ha llevado. A los dos.
Andry se mantuvo firme, inflexible, incluso ante un príncipe. Sus días en la corte real habían quedado atrás y ya no era un escudero. La cortesía no importaba. Ahora sólo existían Corayne, la espada y el reino. Rendirse no era una opción.
—Come, bebe. Atiende tus heridas, Trelland —dijo finalmente Oscovko, exhalando un suspiro de rabia. Su ira se convirtió en compasión, sus ojos se suavizaron de una forma que Andry odiaba. Lentamente, Oscovko le tomó el hombro—. Eres joven. No has visto antes una batalla como esta, no sabes el precio que hay que pagar.
—He visto más de esto que usted, mi señor —murmuró Andry.
El príncipe se limitó a sacudir la cabeza, afligido. La rabia que sentía se había visto eclipsada por el dolor.
—El viaje a casa es más largo para ti que para mí —respondió Oscovko, dándole un apretón en el hombro.
Algo se encendió en Andry Trelland. Apartó la mano del príncipe y se interpuso en su camino, bloqueando la cubierta.
—No tengo un hogar al que volver, y tú tampoco lo tendrás, Oscovko —gruñó—. No, si abandonamos el reino ahora.
—¿Abandonar? —la ira de Oscovko se multiplicó por diez—. Tienes razón, Andry Trelland. No eres un escudero. Y tampoco eres un caballero. No tienes idea de cuánto han dado estos hombres. No lo sabes, si ahora les pides que den más.
—Has visto la ciudad —replicó Andry—. Has visto lo que Taristan le hará a tu reino, al resto del mundo.
Oscovko era tan guerrero como príncipe, y agarró el cuello de Andry con una velocidad fulminante. Lo miró con los dientes apretados y bajó la voz a un áspero susurro.
—Deja que estos hombres vuelvan a casa con sus familias y mueran con gloria —gruñó, con voz grave y amenazadora—. Se acerca la guerra, y lucharemos desde nuestras fronteras, con todo el poder de Trec detrás de nosotros. Permite que se queden con esto, Trelland.
Andry no vaciló y le devolvió la mirada al príncipe. Igualó su furioso susurro.
—No puedes morir con gloria si no queda nadie que recuerde tu nombre.
Una sombra pasó por la cara de Oscovko. Entonces gruñó como un animal al que se le niega una presa.
—Un vaso roto no retiene el agua.
La voz resonó en el barco, fría como el viento helado. Tanto Andry como Oscovko se giraron para descubrir otra figura, de pie junto a la borda. Era más alta que Andry, incluso más que Dom, y tenía el cabello rojo oscuro trenzado. Su piel brillaba más blanca que la luna, pálida como la leche. Y, como Dom, tenía el aspecto de los Ancianos. Inmortal y distante, antigua, apartada del resto.
Rápidamente, Andry frunció el ceño.
—Lady Eyda —murmuró.
La recordaba llegando con los jydis y los demás inmortales, sus barcos deslizándose entre la ventisca. Era temible como cualquier guerrero, y madre del Anciano monarca de Kovalinn. Todo, menos una reina.
Oscovko soltó el cuello de Andry, volviendo su frustración hacia la inmortal.
—Tendrás más suerte hablando de acertijos a la bruja de los huesos —ladró, señalando a Valtik en la proa—. Los lobos de Trec ya no tienen paciencia para tonterías inmortales.
Eyda dio un paso adelante, letalmente silencioso. El silencio de su movimiento era inquietante.
—En los enclaves pensaban como tú, Príncipe de los Mortales —dijo el título de Oscovko como un insulto—. Isibel en Iona. Valnir en Sirandel. Karias en Tirakrion. Ramia. Shan. Asaro. Y todos los demás.
Andry recordó a Iona y a Isibel. La tía de Domacridhan, la monarca, con sus ojos plateados, cabellos dorados y semblante pétreo. Llamó a los Compañeros a su castillo y envió a muchos de ellos a morir. Había otros Ancianos como ella, encerrados en sus enclaves, ignorando el fin del mundo.
Los altos y fríos salones de los inmortales parecían muy lejanos ahora. Andry suponía que siempre lo estuvieron.
Eyda continuó, con los ojos puestos en las estrellas. Sus palabras destilaban veneno.
—Todos mis parientes se contentan con sentarse a resguardo de sus murallas y sus guerreros, como islas en un mar a punto de desbordarse. Pero las aguas nos ahogarán a todos —espetó, volviéndose hacia Oscovko y Andry—. Las olas ya están a las puertas.
—Es fácil para un Anciano burlarse de los mortales caídos —replicó el príncipe.
Escudero o no, Andry hizo una mueca de dolor.
La inmortal no se acobardó. Se elevó sobre los dos, con los ojos brillantes como pedernales.
—Cuenta nuestro número, lobo —se burló—. Nosotros dimos lo mismo que tú.
Al igual que Oscovko, llevaba señales de la batalla por toda su armadura. El acero, alguna vez fino, estaba maltrecho y arañado, y su capa de color rojo oscuro, hecha jirones. Si tuvo una espada, hacía tiempo que había desaparecido. El príncipe la observó y luego miró hacia el mar, hacia los otros barcos que luchaban por atravesar la noche.
A pesar de la oposición de Oscovko, Andry se sintió reforzado por el apoyo de Eyda. Clavó sus ojos en los de la dama inmortal y su mirada fija le infundió una feroz determinación.
—Debo pedirles a todos que den más.
Andry apenas reconocía su propia voz cuando la escuchaba en el barco. Sonaba más vieja de lo que él se sentía y más audaz de lo que sabía que era.
Suspirando, Oscovko volvió sus ojos a Andry y se encontró con su fulminante mirada.
—No puedo hacerlo —dijo desesperado.
Esta vez, Andry puso una mano sobre el hombro del príncipe. Sintió la atención de la dama inmortal clavada en su espalda, su mirada como un hierro. Esta sensación fortaleció su determinación. Un aliado es mejor que ninguno.
—Ahora hay una Espada de Huso —dijo.
Andry quiso que Oscovko sintiera la desesperación que cargaba en su propio corazón. Y también la esperanza, por pequeña que fuera.
—Una clave para descifrar el reino. Y Taristan del Viejo Cor no la tiene.
Las palabras cayeron lentamente. Cada una como un cuchillo en la armadura de Oscovko.
—La chica, sí —murmuró Oscovko. Se pasó una mano por la cabeza, con incredulidad en la mirada.
Andry se acercó más a él y le apretó el hombro.
—Se llama Corayne —dijo Andry, casi gruñendo—. Ella sigue siendo nuestra última esperanza. Y nosotros somos la suya.
A eso, Oscovko no dijo nada. Ningún acuerdo. Pero tampoco objeciones. Y eso fue suficiente para Andry Trelland. Por el momento.
Dio un paso atrás y soltó el hombro del príncipe. Con un sobresalto, se dio cuenta de que todo el barco los estaba mirando. Los saqueadores jydis, los Ancianos y también los hombres de Oscovko. Incluso Valtik se volvió desde la proa, sus ojos azules como dos estrellas en el cielo nocturno.
Antes, Andry se habría derrumbado ante tanta atención. Ya no. No después de todo lo que había visto y sobrevivido.
—Ni siquiera sabes si ella está viva —murmuró Oscovko, lo bastante bajo como para que sólo Andry lo oyera.
Andry contuvo una oleada de repugnancia.
—Si ella está muerta, nosotros también —replicó, sin molestarse en susurrar.
Que me oigan todos ahora.
—Han visto qué aspecto tiene un reino roto —Andry señaló a través de la oscuridad, hacia la parte del cielo sin estrellas—. Vieron la ciudad en llamas, los muertos vivientes caminando, los sabuesos del infierno y un dragón que se abalanzaba sobre nosotros. Sabes qué destino le aguarda a Allward y a todo lo que hay en ella. Sus hogares, sus familias.
Un murmullo recorrió la cubierta mientras los soldados intercambiaban miradas pesadas y susurros. Incluso los inmortales se agitaron.
—Ninguno de nosotros puede escapar de lo que viene, no si nos rendimos ahora —la desesperación recorrió el cuerpo de Andry como una ola. Necesitaba cada espada y cada lanza ante él, rotas y derrotadas como estaban—. Tal vez no parezca mucho, pero aún tenemos esperanza. Si seguimos luchando.
Lady Eyda ya estaba de su parte, pero le ofreció una única y sombría inclinación de cabeza. Sus Ancianos reaccionaron del mismo modo e inclinaron la cabeza ante Andry. Las linternas brillaban en sus armaduras y pieles, bailando entre rostros de piel pálida y oscura, cabezas doradas y azabaches. Pero sus ojos eran todos iguales. Profundos como la memoria, fuertes como el acero. Y decididos.
Los jydis siguieron su ejemplo sin vacilar, haciendo sonar sus armas. Solo quedaban los guerreros Treckish, endurecidos y cansados por la batalla. Y leales. Miraron a su príncipe en busca de orientación, pero Oscovko no se movió. Observó a Andry contra las antorchas, tenso y sombrío.
—Volveré a Vodin con mis hombres —dijo, con voz retumbante.
En la cubierta, los soldados Treckish parecieron desinflarse. Algunos suspiraron aliviados. Andry apretó los dientes, deseando gritar de frustración. Sintió que se le agotaba la paciencia.
Pero Oscovko no había terminado.
—Debo regresar y reunir al resto de los ejércitos de Trec, para librar esta guerra como es debido —añadió—. Para defender a mi pueblo y a todo el reino.
Las mejillas de Andry se enrojecieron, por lo que se alegró de estar a la sombra.
—Galland derramó nuestra sangre en Gidastern —rugió Oscovko, golpeando un puño contra el pecho. Sus hombres asintieron con la cabeza y apretaron los puños—. Les devolveremos el favor.
Andry se sobresaltó cuando Oscovko echó la cabeza hacia atrás y aulló, bramando al cielo como un lobo. Sus hombres respondieron haciendo lo mismo. En la oscuridad, los soldados Treckish de los otros barcos igualaron la llamada, y sus aullidos resonaron como fantasmas en el agua.
Cuando el aire frío le golpeó las mejillas, Andry se dio cuenta de que estaba sonriendo.
Oscovko le devolvió la sonrisa, y era la de un lobo.
—¿Y tú, Trelland? —dijo señalándolo—. ¿Adónde irás?
Andry tragó saliva.
Los demás miraban, esperando una respuesta. En la proa, Valtik se mantenía firme, sin pestañear y en silencio. Andry dudó un momento, esperando que ella diera su irritante opinión. Pero ésta no llegó.
Oscovko presionó, con los ojos brillantes.
—¿Adónde irá tu chica?
Con voluntad, Andry apartó la mirada de Valtik. En su lugar encontró a Lady Eyda. Pero en su mente, Andry vio a otro monarca Anciano.
También pensó en Corayne y en todo lo que sabía de ella. Con la última Espada de Huso en su poder, había ganado mayor importancia que antes. Ella buscaría un lugar protegido, lo bastante fuerte para mantenerla a salvo de Taristan. Lo bastante fuerte para luchar contra él.
Y en algún lugar que todos conocemos, pensó, recordando la esperanza desgarrada que Corayne mantenía viva. Ella sólo irá donde crea que podemos seguirla.
—Iona —dijo Andry, lleno de convicción. La gran ciudad de los Ancianos inmortales surgió en sus recuerdos, amurallada por la niebla y la piedra—. Irá al enclave de los Ancianos, en el Reino de Calidon.
Y yo te seguiré.
3
PARA PODER VIVIR
Corayne
El caballo gris corría por un mundo gris.
Ceniza y nieve en espiral, caliente y frío.
Corayne no sentía nada de eso. Ni su caballo galopando. Ni las lágrimas en sus mejillas, que esculpían marcas en su cara sucia. Nada atravesaba su coraza. El vacío era la única defensa que tenía contra todo lo que había detrás de ella.
Contra la muerte. La pérdida. Y también el fracaso.
Se aferró cuanto pudo al escudo invisible, apretándolo contra su corazón. No se atrevió a mirar atrás. No podía soportar la visión de Gidastern, engullida por el humo y las llamas. Un cementerio para tantos otros, incluidos sus amigos.
De algún modo, el campo vacío era peor que el cadáver de la ciudad.
Nadie siguió. Nadie esperó.
Nadie sobrevivió.
Así que Corayne hizo lo que mejor sabía, como su madre lo habría hecho. Puso el horizonte por delante y siguió el olor del agua salada.
El Mar Vigilante era su única compañía, con sus olas de hierro golpeando la orilla. Luego cayó la noche, sin dejar nada más que el sonido del mar. Incluso la ventisca se desvaneció y el cielo se despejó. Corayne miró las estrellas, leyéndolas como si fueran un mapa. Las antiguas constelaciones que conocía seguían allí. No se habían quemado con el resto del mundo. Sobre el mar, el Gran Dragón aferraba la Estrella Polar entre sus fauces. Intentó encontrar consuelo en algo familiar, pero descubrió que incluso las estrellas estaban apagadas, emitiendo una luz fría y distante.
El caballo siguió adelante, sin aflojar el paso. Corayne sabía que era una magia de Valtik, un último regalo.
Si tan sólo me diera la misma fuerza a mí, pensó con amargura.
No sabría decir cuántas horas había pasado en la ciudad en llamas. Le parecieron años, su cuerpo envejeció un siglo, había quedado demacrado y exhausto. Le ardía la garganta, todavía irritada por el humo. Y le escocían los ojos de tantas lágrimas derramadas.
De mala gana, probó las riendas. Una parte de ella dudaba que la yegua la escuchara, por estar atada a una bruja muerta en una ciudad quemada.
Pero la yegua respondió sin vacilar, desacelerando el paso y mirándola con tristeza.
—Lo siento —forzó Corayne, con la voz tan áspera como su garganta.
Su nariz se arrugó. Todos mis amigos han muerto y ahora me disculpo ante un caballo.
Despacio, se bajó de la silla con el cuerpo adolorido tras horas de camino. Le lastimaba caminar, pero era mejor que ir a caballo. Con las riendas en la mano, siguió adelante con la yegua a su lado.
En su cabeza oía las voces del ejército de muertos vivientes, poco más que bestias, gimiendo y gorgoteando como una sola voz. Unidos detrás de Taristan y Erida, y Lo que Espera sobre todos ellos.
Corayne se apoyó en el flanco del caballo, buscando el calor de la yegua. Se recordó a sí misma que no estaba sola, no de verdad. El caballo olía a humo, a sangre y a algo más frío, algo familiar. A pino y lavanda. A hielo.
Valtik.
El corazón de Corayne se encogió y sus lágrimas volvieron a acumularse, amenazando con brotar.
—No —se obligó a sí misma—. No.
Unas joyas le brillaron en el rabillo del ojo. Giró la cabeza para ver la Espada de Huso en su vaina, amarrada a la silla del caballo. Las piedras preciosas de la empuñadura parpadeaban con cada paso del animal, reflejando débilmente las estrellas. Corayne conocía muy bien las piedras y el acero. Era una combinación perfecta con la Espada de Huso de su padre, que quedó destrozada en un jardín en llamas.
—Una gemela —dijo Corayne en voz baja.
Espadas gemelas, hermanos gemelos. Dos destinos. Y un futuro terrible.
Aunque nunca lo conoció, Corayne añoraba a su padre, Cortael del Viejo Cor. Aunque sólo fuera para devolverle la carga y renunciar a toda esperanza de salvar el mundo por sí misma.
¿Por qué yo?, pensó Corayne, como tantas otras veces. ¿Por qué tengo que ser yo quien salve el reino?
Corayne no se atrevía a tocar la espada, ni siquiera para revisar el acero. Andry Trelland le enseñó a cuidar una espada, pero apenas podía mirarla, y mucho menos limpiarla. La Espada de Huso le quitó la vida a su padre. Se llevó demasiadas vidas como para contarlas.
Mientras caminaban, sus dedos recorrieron la coraza de cuero y la cota de malla golpeada, y luego el par de finos brazaletes que llevaba en los antebrazos. A pesar de la suciedad de la batalla, las escamas, perfiladas en oro, aún brillaban.
Dirynsima. Garras de Dragón, como Sibrez los había llamado. Un regalo de Ibal, Isadere y sus Dragones Benditos. Otra vida atrás.
Inclinó el brazo y examinó uno de los brazaletes a la luz de las estrellas. El borde estaba recubierto con púas de acero, afiladas como una cuchilla. Algunas eran de color rojo oscuro, con costras de sangre.
La sangre de Taristan.
—Eres indestructible para la mayoría de las cosas —dijo Corayne en voz alta, repitiendo lo que le había dicho a su tío horas atrás—. Pero no para todas.
Las Garras de Dragón fueron bendecidas dos veces, ambas por Isadere y Valtik. Tal vez lo que hicieron, la magia ósea jydi o la fe ibalet, fuera suficiente para dañar a Taristan. Ese pensamiento le dio un poco de consuelo, por pequeño que fuera. Pero no lo suficiente para dormir. Por muy cansada que estuviera, Corayne no podía dejar de caminar.
Estoy demasiado cerca del Huso abierto, lo sabía. Demasiado cerca de Lo que Espera. Y Él me espera en mis sueños.
Incluso despierta, casi podía sentir Su presencia, como una niebla roja en las comisuras de sus ojos. Recordó cuando cayó a través del Huso en el viejo templo. Yermo, maldito, un mundo muerto, corrompido y conquistado. Ashlands era un reino roto, resquebrajado con Asunder, el reino infernal de Lo que Espera. Él la encontró allí, Su presencia era una sombra sin un hombre que la proyectara.
El Rey de Asunder la esperaba ahora en el borde de su mente, con una mano extendida. Listo para tirar de ella.
Recordaba cada palabra que Él le había dicho.
Cómo desprecio esa llama dentro de ti, ese inquieto corazón tuyo, susurró en aquel entonces.
Ahora sentía su corazón, que seguía latiendo con obstinación.
No puedes comprender los reinos que he visto, dijo, su sombra ondulando con poder. Las edades interminables, los límites ilimitados de la codicia y el miedo. Deja la Espada de Huso y te haré reina de cualquier reino que desees.
Se mordió el labio y el dolor agudo bastó para hacerla volver en sí. La voz se desvaneció en su memoria.
A pesar de su odio, Corayne volvió a mirar la espada, como si fuera una criatura peligrosa. Como si la propia espada pudiera salir de su vaina y atravesarla a ella también.
Con rapidez, antes de que pudiera pensarlo, desenvainó la espada con un solo y melódico movimiento.
El acero desnudo reflejó su rostro.
Las sombras se agolpaban bajo sus ojos. Su trenza negra era una maraña, su piel bronceada por el sol palidecía en el invierno septentrional. Tenía los labios agrietados por el frío y los ojos enrojecidos por el humo y la tristeza. Pero seguía siendo ella misma, bajo el peso del destino del reino. Seguía siendo Corayne an-Amarat, con la sombría mirada de su padre y la tenaz determinación de su madre.
—¿Es suficiente? —preguntó al silencio—. ¿Soy suficiente?
No recibió respuesta. Ninguna dirección. Ningún rumbo o camino a seguir.
Por una vez en su vida, Corayne no sabía qué camino tomar.
Entonces, el caballo se sobresaltó, alzó la cabeza y aprestó las orejas de un modo que hizo temblar a Corayne.
—¿Qué pasa?
El caballo, dado que era tal, no respondió.
Pero Corayne no lo necesitaba. Su miedo era respuesta suficiente.
Se giró hacia el horizonte, mirando hacia Gidastern. Algo semejante a una vela ardía en la oscuridad. Al menos, parecía una vela. Hasta que sopló el viento frío, llevando consigo el olor a sangre y humo.
Corayne no perdió el tiempo y saltó a la silla de montar. Detrás de ella, la luz creció y profirió un rugido inquietante.
Un sabueso de Infyrna.
Corayne apretó los dientes al ver cómo la vela se dividía en muchas. Los ladridos despiadados resonaban a través de la distancia. Su montura se lanzó al galope. La yegua recordaba los sabuesos ardientes de Taristan tan bien como Corayne.
Su ejército no está muy lejos, supo Corayne. Su estómago cayó a sus pies. Si no es que el propio Taristan viene tras de mí.
Golpeó los costados del caballo con los talones, deseando que se moviera aún más deprisa. Corayne apenas podía pensar mientras galopaban por la oscura costa. Le dolía el cuerpo de cansancio, pero no podía caer.
Porque el reino cae conmigo.
La magia de Valtik duró y el caballo siguió su camino.
La luz crecía lentamente en el este, convirtiendo el cielo negro en azul intenso. Las estrellas lucharon con valentía contra el amanecer, pero una a una fueron desapareciendo.
La oscuridad seguía aferrándose a la tierra, a sus espaldas, acumulándose en la sombra de las colinas y los árboles. Una columna de humo negro se elevaba al oeste, los últimos restos de Gidastern. Pequeñas estelas de humo surcaban el cielo, como banderas que señalaban a los sabuesos conforme corrían por las tierras salvajes.
Algunos estaban cerca, a menos de un kilómetro.
Corayne intentó pensar entre la niebla del agotamiento. Averiguar alguna forma de atravesar el camino que tenía por delante, fuera cual fuese. Si estuvieran aquí, Sorasa y Charlie le dirían que se dirigiera a la aldea más cercana, para lanzar a los sabuesos contra alguna guarnición desprevenida. Dom se volvería y lucharía, Sigil se burlaría de él. Andry haría algún valiente y estúpido sacrificio para darle tiempo a los demás. Y Valtik, siempre inescrutable, seguro que tendría algún conjuro para convertir a los sabuesos en polvo. O simplemente desaparecería de nuevo, sólo para aparecer cuando el peligro hubiera pasado.
Pero ¿y yo?
Una parte de Corayne se desesperó. El resto de su ser sabía que no daba más de sí. El reino no sobreviviría a su dolor ni a su fracaso.
Pensó en el mapa, en el paisaje que la rodeaba, el norte de Galland.
El reino de Erida. Territorio enemigo.
Pero el Bosque del Castillo estaba cerca, el gran bosque del continente septentrional. Se extendía a lo largo de kilómetros interminables, en casi todas direcciones. Al sur estaban las montañas Corteth, luego Siscaria y el Mar Largo. El hogar. A Corayne le dolía el corazón ante aquella perspectiva. Una gran parte de ella deseaba dirigir el caballo hacia el sur y cabalgar hasta estrellarse contra las olas de aguas familiares.
Al este había más montañas. Calidon. Y, ella sabía, Iona. El enclave de Domacridhan, una fortaleza de los Ancianos. Y tal vez el último lugar en el Ward donde podría encontrar ayuda.
Parecía imposible. A kilómetros de distancia, al borde de un sueño que se desvanecía.
Pero el enclave grababa un agujero en su mente, su nombre era un susurro en sus oídos.
Iona.
El enclave seguía estando a cientos de kilómetros de distancia, más allá del Bosque del Castillo y al otro lado de las montañas, oculto en Calidon. Corayne apenas podía imaginar el aspecto del enclave, envuelto en niebla y cañadas. Intentó recordar cómo Andry y Dom habían descrito Iona, pero sin recordar a Andry y Dom. Era un esfuerzo imposible.
Vio la cara de Andry, sus ojos cálidos y amables, sus labios dibujando una suave sonrisa. Su risa nunca era mordaz. Sólo bondad y alegría. Corayne dudaba que el escudero tuviera un mal pensamiento hacia alguien. Era demasiado bueno para todos ellos.
Demasiado bueno para mí.
Por encima de todo, recordaba su beso ardiente contra la palma de su mano, sus labios apretados contra su piel en la única despedida que tendrían jamás.
La palma de la mano le picaba sujetando las riendas, amenazando con arder como todo lo demás.
Entonces, el olor a humo llenó el aire, de algún modo más pesado que su dolor insondable.
El olor era abrumador, pero no tan terrible como el aullido de un sabueso infernal que atronaba sobre la colina situada tras ella. Sus largas patas negras devoraban el paisaje, dejando un rastro ardiente con cada pisada. Las llamas saltaban a lo largo del lomo de la bestia y su boca abierta brillaba como brasas.
Corayne sintió un grito en la garganta, pero se limitó a clavar los talones en los costados de su yegua, que obedeció, ganando velocidad.
El sabueso siguió adelante, chasqueando y ladrando. Sus hermanos respondieron con aullidos que resonaron más allá del amanecer.
—Que los dioses me ayuden —murmuró, agachándose contra el cuello del caballo.
A pesar del galope del animal, el sabueso acortó la distancia que los separaba. Durante una hora enloquecedora, el sabueso fue ganando terreno, centímetro a centímetro.
Cada latido de su corazón le parecía toda una vida. Cada paso vacilante era un relámpago en el pecho de Corayne.
El sol subía por el cielo, derritiendo la escarcha a lo largo del camino. Corayne sólo sentía el calor de las llamas del sabueso.
Éste se abalanzó sobre los cascos de su caballo, con las mandíbulas negras y ardientes.
Esta vez, Corayne no invocó a los dioses.
Vio a los Compañeros en su mente, todos muertos detrás de ella.
Muertos, para que yo pueda vivir.
No será en vano.
Con un solo movimiento, frenó al caballo y desenvainó la Espada de Huso, cuyo acero centelleó bajo el sol de la mañana. Brillaba más que el propio sabueso, que gruñía mientras saltaba hacia su yegua. Ya se movía por el aire, su cuerpo era como una flecha en la cuerda del arco.
Con todas sus fuerzas, Corayne blandió la espada como un leñador blande un hacha.
El filo cortó las llamas y la carne. No hubo sangre cuando la cabeza del sabueso se desprendió de sus hombros. Su cadáver se redujo a brasas y cenizas, sin dejar más que un camino quemado a su paso.
El mundo enmudeció dolorosamente, salvo por los latidos del corazón de Corayne y el viento que soplaba. Las cenizas flotaron despacio, hasta que incluso las brasas se apagaron.
A Corayne le corría el sudor por la cara y exhaló un suspiro tembloroso.
Su corazón latía con fuerza, la mayor parte de ella estaba conmocionada. El resto de Corayne se llenó de triunfo. Pero no tuvo tiempo de celebrarlo, ni siquiera de respirar con alivio. El silencio asomaba de nuevo, como un recordatorio o como cualquier otra cosa.
Estás sola, Corayne an-Amarat, pensó, y su corazón se llenó de tristeza. Más sola de lo que jamás pensaste que podrías estar.
Hizo girar de nuevo al caballo, de vuelta al camino hacia el bosque lejano. Las cenizas cayeron de la Espada de Huso. La limpió con la manga, pensando en Andry y en cómo cuidaba sus espadas con manos seguras. El recuerdo le cortó la respiración, aunque sólo por un momento. Con un chasquido, volvió a guardar la espada en su funda de cuero.
Corayne hizo lo posible por no pensar en lo último que mató la espada de Taristan.
Pero su mejor esfuerzo no fue suficiente.
El sol giraba sobre el cielo y pasaban las horas. El Bosque del Castillo no parecía acercarse, pero tampoco los demás sabuesos de Infyrna. Tal vez la pérdida de su hermano los mantenía a distancia.
¿Pueden sentir miedo los monstruos?, se preguntaba Corayne mientras cabalgaba.
Taristan es un monstruo. Y vi miedo en él, pensó, recordando su rostro en sus últimos momentos juntos. Cuando ella tomó la Espada de Huso de él para sí misma y un dragón cayó sobre la ciudad. Entonces él tuvo miedo, con los ojos inyectados en sangre y llenos de terror, por mucho que intentara ocultarlo. Ni Taristan ni Ronin controlaban a la gran bestia. Vagaba libremente, destruyendo todo lo que quería.
Corayne no tenía ni idea de dónde podría estar el dragón. Y no quería gastar su valiosa energía pensando en ello. No había nada que hacer con un dragón suelto por el Ward, que no obedecía a nada ni a nadie.
Justo cuando Corayne pensaba que la yegua de Valtik podría cabalgar eternamente, su inexorable paso empezó a desacelerarse. Sólo un poco, apenas lo suficiente para notarlo. Pero el sudor hacía espuma en sus flancos y su respiración se dificultaba cada vez más. La magia con la que Valtik había imbuido al caballo llegó a su fin.
—Bien hecho —murmuró Corayne, acariciando el cuello gris de la yegua—. No tengo mucho más que darte que mi agradecimiento.
El caballo respondió con un relincho y cambió de dirección.
Corayne no tuvo valor para echarle las riendas y dejó que el caballo se desviara del viejo camino y bajara por una orilla boscosa. Había un arroyo al fondo, medio ahogado por el hielo. Pero el agua corría clara y Corayne también tenía sed.