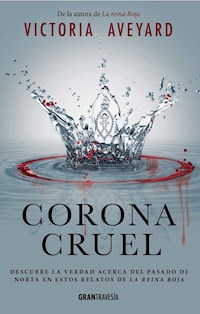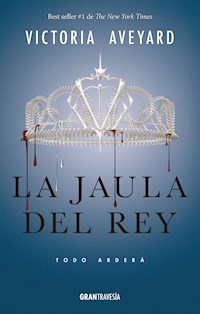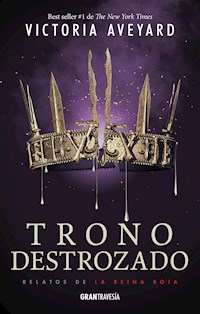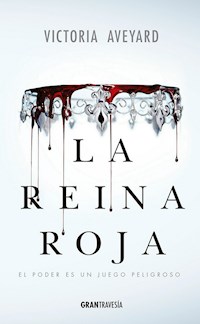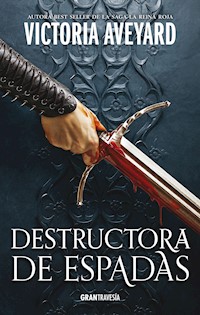
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Destructora de reinos
- Sprache: Spanisch
ANDRY, EL QUE FUERA UN JOVEN ESCUDERO, LUCHA POR LA ESPERANZA EN MEDIO DE LA SANGRE Y EL CAOS. DOM, UN INMORTAL AFLIGIDO, PERSEVERA EN EL CUMPLIMIENTO DE UN JURAMENTO ROTO. SORASA, UNA ASESINA MARGINADA, SE ENFRENTA A SU PASADO AHORA QUE VIENE POR ELLA. VALTIK, UNA VIEJA HECHICERA, INVOCA UN PODER COLOSAL. Y CORAYNE, LA HIJA DE UNA MUJER PIRATA, COMIENZA A ACEPTAR SU DESTINO. JUNTOS DEBERÁN REUNIR UN EJÉRCITO PARA ENFRENTARSE A LAS MALÉVOLAS FUERZAS DE LA REINA ERIDA Y TARISTAN. PERO UNA AMENAZA QUE ACECHA EN LAS SOMBRAS PODRÍA ARRASAR EL MUNDO ANTES DE QUE SURJA LA ESPERANZA DE LA VICTORIA. «Destructora de reinos dejará a los lectores ansiosos por continuar esta historia». Kirkus Reviews «Una secuela apasionante. Los fanáticos de Destructora de reinos clamarán por ella». Booklist «Una verdadera obra maestra de la literatura de fantasía». Sabaa Tahir, autora de la serie Una llama entre cenizas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 801
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Para aquellos que buscan y nunca encuentran
1
NO HAY OTRA OPCIÓN QUE LA MUERTE
Corayne
La voz resonó como si viajara a través de un largo corredor; se escuchaba distante y apagada, difícil de distinguir. Pero retumbó dentro de ella un sonido, una especie de sensación. Lo sintió en su columna vertebral, en sus costillas, en cada hueso. Su propio corazón latía al ritmo de la terrible voz. No pronunciaba una sola palabra conocida y, aun así, Corayne comprendía esa ira.
Su ira.
En la penumbra, Corayne se preguntó si eso era la muerte o simplemente otro sueño.
El rugido de Lo Que Espera la llamó a través de la oscuridad, se aferró a ella incluso cuando unas manos cálidas la arrastraron de vuelta a la luz. Corayne se incorporó, parpadeando, jadeando, y el mundo se materializó de nuevo a su alrededor. Se encontró sentada en medio de aguas agitadas que le llegaban a la altura del pecho, como un espejo sucio que reflejaba la ciudad del oasis.
El oasis de Nezri había sido hermoso en otro tiempo, lleno de palmeras verdes y sombras frescas. Las dunas de arena formaban una banda dorada en el horizonte. El reino de Ibal se extendía en todas las direcciones, con los acantilados rojos de la Marjeja al sur, las olas del Aljer y el Mar Largo al norte. Nezri era una ciudad de peregrinos, construida en torno a las aguas sagradas y a un templo dedicado a Lasreen, con sus edificios blancos y de tejas verdes, y sus anchas calles para las caravanas del desierto.
Ahora esas amplias calles estaban repletas de cadáveres, cuerpos de serpientes enroscadas y soldados hechos pedazos. Corayne contuvo una oleada de asco, pero continuó observando, recorriendo los escombros con la mirada. Buscó el Huso, un hilo dorado que escupía el torrente de agua y monstruos.
Pero no quedaba nada en su lugar. Ni siquiera un eco.
Ningún recuerdo de lo que había existido apenas un momento antes. Sólo quedaban las columnas rotas y la calzada destrozada como legado del kraken. Y Corayne lo vio: los restos de un tentáculo sangriento: cortado limpiamente por el monstruo cuando se vio obligado a regresar a su propio reino. Yacía entre los charcos como un viejo árbol caído.
Tragó con fuerza y casi se atragantó. El agua sabía a podredumbre y a muerte y al Huso, que había desaparecido, dejando sólo un eco que se desvanecía como un zumbido en sus oídos. También le sabía a sangre. La de los soldados de Galland, la de las serpientes marinas de otro reino. Y, por supuesto, la suya. Tanta sangre que Corayne sintió que podría ahogarse en ella.
Pero soy la hija de un pirata, pensó, con el corazón palpitando. Su madre, la bronceada y hermosa Meliz an-Amarat, sonrió en su mente.
Nosotros no nos ahogamos.
—Corayne… —dijo una voz, sorprendentemente suave.
Levantó la vista y encontró a Andry de pie junto a ella. Él también tenía sangre salpicada en su túnica y en su característica estrella azul.
Una sacudida de pánico recorrió a Corayne, mientras tocaba su rostro y sus extremidades en busca de alguna herida terrible. Recordaba a Andry luchando con intensidad, como un caballero a la altura de cualquiera de los soldados que había matado. Después de un momento, supo que la sangre no era suya. Suspiró y sintió que la tensión de los hombros la abandonaba.
—Corayne —dijo Andry de nuevo, estrechando su mano.
Sin pensarlo, ella le apretó con fuerza los dedos y se obligó a levantarse con las piernas temblorosas. Sus ojos brillaban de preocupación.
—Estoy bien —repuso Corayne, aunque sentía lo contrario.
Mientras recuperaba el equilibrio, su mente seguía dando vueltas, los últimos momentos la inundaban. El Huso, las serpientes, el kraken. El hechizo de Valtik, la rabia de Dom. Mi propia sangre en el filo de la espada. Volvió a aspirar una bocanada de aire, tratando de centrarse.
Andry mantenía la mano en su hombro, listo para atraparla si caía.
Pero Corayne no caería.
Se irguió. Dirigió su mirada a la Espada de Huso, sumergida en medio metro de agua turbia, brillando entre la sombra y la luz del sol. La corriente sacudía tanto la espada que el propio acero parecía bailar. A lo largo del metal de la hoja estaban grabadas palabras del antiguo lenguaje de un reino perdido tiempo atrás. Corayne no podía leer las letras ni pronunciar las palabras. Como siempre, su significado escapaba a su comprensión.
Entonces, sumergió la mano en el agua y apretó la empuñadura de la Espada de Huso. La liberó y ésta salió a la superficie chorreando agua fría. Su corazón se estremeció. No había sangre en la espada, ya no. Pero aún podía verla. El kraken, las serpientes. Y los soldados de Galland, muertos por su propia mano. Vidas mortales acabadas, cortadas por la mitad como el Huso.
Intentó no pensar en los hombres que había matado. Y aun así, sus rostros aparecieron, atormentando su memoria.
—¿Cuántos? —preguntó con voz entrecortada. Corayne no esperaba que Andry entendiera las dolorosas cavilaciones de su mente.
Pero el dolor atravesó su rostro, un dolor que ella conocía. Miró más allá, hacia los cuerpos verdes y dorados. Cerró los ojos e inclinó la cabeza, ocultando su rostro del sol del desierto.
—No lo sé —respondió—. No los voy a contar.
Nunca había visto un corazón romperse, pensó Corayne, observando a Andry Trelland. No tenía heridas, pero ella sabía que sangraba por dentro. Alguna vez había sido un escudero de Galland que soñaba con convertirse en caballero. Y ahora los ha asesinado, es un asesino de sus propios sueños.
Por una vez, las palabras le fallaron a Corayne an-Amarat, y se dio la vuelta para quedarse sola.
Sus ojos recorrieron los alrededores, observando la destrucción que se extendía desde el centro de la ciudad. El oasis se sentía escalofriantemente silencioso después de la batalla. Corayne casi esperaba que quedara algún eco, el chillido de un kraken o el silbido de una serpiente.
Podía escuchar a la vieja bruja Valtik deambular por las ruinas de piedra caliza, tarareando para sí, saltando como una niña. Corayne la vio agacharse un par de veces, recogiendo colmillos de los cadáveres de las serpientes. Ya tenía unos cuantos dientes trenzados en su larga cabellera gris. Volvía a ser la misma extraña y desconcertante persona, tan sólo una anciana que se paseaba por ahí. Pero Corayne sabía que no era así. Hacía sólo unos instantes, la mujer jydi y sus rimas habían hecho retroceder al kraken, despejando el camino para Corayne y la Espada de Huso. Había un profundo poder dentro de la bruja, pero si a Valtik le importaba eso o lo recordaba siquiera, no lo demostraba.
En cualquier caso, Corayne se alegraba de contar con ella.
El sol de Ibal continuaba alzándose, calentando la espalda de Corayne. Y luego, de repente, sintió frío conforme una larga sombra cayó sobre ella.
Levantó la vista, con el rostro desencajado.
Domacridhan, príncipe inmortal de Iona, estaba completamente rojo desde las cejas hasta los dedos de los pies, bañado en sangre. Su túnica y su capa, antaño finas, ahora estaban arruinadas, rotas y manchadas. Su pálida piel parecía oxidada, su cabello dorado se había convertido en fuego. Sólo sus ojos permanecían claros, blancos y verde esmeralda, ardiendo como el sol que se cernía sobre él. Su gran espada casi colgaba de su puño, amenazando con caer.
Respiró con fuerza.
—¿Estás bien, Corayne? —preguntó Dom, con la voz quebrada y ahogada.
Corayne titubeó.
—¿Y tú?
En su mandíbula se contrajo un músculo.
—Debo limpiarme —murmuró, inclinándose hacia el agua. Nubes rojas florecían en su piel.
Nos hará falta más que eso, quiso decir Corayne. A todos.
A todos nosotros.
Corayne se sobresaltó y un repentino golpe de pánico la recorrió. Atemorizada, lanzó la mirada hacia la ciudad en busca del resto de sus compañeros. Charlie, Sigil, Sorasa. No los escuchaba ni los veía, y el miedo le revolvió las entrañas. Tantos perdidos hoy. Dioses, no permitan que los perdamos a ellos también. Aunque sus propios pecados pesaban en su mente, sus vidas pesaban más.
Antes de que Corayne pudiera gritar sus nombres a través del oasis, un hombre gimió.
Reaccionó y miró en dirección al sonido, y Andry y Dom la flanquearon como guardias.
Corayne exhaló cuando vio al soldado de Galland.
Estaba herido y se arrastraba por el agua que escurría hacia la arena. Su capa verde le pesaba, dificultando su avance mientras se deslizaba hacia delante, arrastrando los pies por el barro. La sangre brotaba de sus labios, sus únicas palabras eran un gorjeo.
Lasreen viene por él, pensó Corayne, nombrando a la diosa de la muerte. Y no es la única.
Sorasa Sarn abandonó las sombras, salió a la luz con la gracia de una bailarina y la precisión de un halcón. No estaba tan ensangrentada como Dom, pero de sus manos tatuadas y de su daga de bronce chorreaban gotas escarlatas. Tenía la mirada fija en la espalda del soldado, sin desviarla mientras lo seguía.
—¿Sigues viva, Sigil? —dijo, llamando a la cazarrecompensas. Sus modales eran suaves, incluso mientras acechaba a un hombre moribundo por el centro de la ciudad.
Como respuesta se escuchó una carcajada y pasos desde un tejado cercano. Apareció el ancho cuerpo de Sigil, luchando con un soldado de Galland con la armadura rota. Éste levantó un cuchillo, pero Sigil le agarró la muñeca con una sonrisa.
—Los huesos de hierro de los Incontables nunca se romperán —soltó una carcajada y apretó la mano del hombre, obligándolo a abrir el puño. El cuchillo cayó, ella levantó al soldado y lo cargó sobre el hombro. Él gimió y golpeó con los puños su armadura de cuero—. Tú no puedes decir lo mismo.
No era una caída desde una gran altura, sólo dos pisos, pero el agua era poco profunda. El hombre se rompió el cuello con un crujido húmedo.
Corayne no se inmutó. Ese día había visto cosas mucho peores. Lentamente exhaló una bocanada de aire, para tranquilizarse.
Como si lo hubiera invocado, Charlie salió a la calle. Sus ojos se posaron en el cuerpo. Su rostro no reflejaba emoción alguna.
—A las manos del poderoso Syrek vas, hijo de Galland, hijo de la guerra —dijo el sacerdote caído, y se inclinó sobre el cuerpo.
Pasó sus dedos manchados de tinta por el agua, tocando los ojos ciegos del soldado. Corayne se dio cuenta de que Charlie le daba al hombre lo más parecido a un entierro piadoso que podía ofrecer.
Cuando Charlie se puso en pie de nuevo, su rostro permanecía inexpresivo y pálido, con su largo cabello libre de su habitual trenza.
Vivos. Todos ellos.
Todos nosotros.
El alivio recorrió el cuerpo de Corayne, seguido de inmediato por el agotamiento. Se tambaleó un poco, sus rodillas flaquearon.
Andry se movió con rapidez y apoyó las manos sobre sus hombros.
—Todo está bien —le susurró.
Su contacto era casi electrizante, caliente y frío a la vez. Ella se apartó de un salto y sacudió la cabeza.
—No los lloraré —murmuró con fuerza—. No lloraré a los hombres que nos habrían matado. Tú tampoco deberías llorarlos.
El rostro de Andry se tensó, y sus labios amenazaron con fruncirse. Corayne nunca había visto la ira en Andry Trelland, no así. Incluso la sombra de su ira le escocía.
—No puedo hacer eso, Corayne —dijo, dándose la vuelta.
Corayne lo siguió con la mirada, con un rubor de vergüenza en las mejillas. Andry volvió a mirar a Charlie, que ahora se abría paso entre los muertos, bendiciendo los cadáveres de Galland. Luego sus ojos se dirigieron al soldado que se arrastraba por el fango.
La Amhara lo acechaba todavía.
—Maldita sea, muestra algo de piedad, Sorasa —bramó el escudero—. Acaba con él.
La asesina sostuvo la mirada. Estaba demasiado bien entrenada como para apartar los ojos de un enemigo, incluso aunque estuviera tan herido.
—Puedes hacer lo que quieras, Trelland. No te detendré.
La garganta de Andry se tensó, revelando su piel morena desnuda por encima del cuello de la túnica. Rozó su espada con los dedos.
—No lo hagas —le pidió Corayne, sujetándolo del bíceps. La carne se sentía dura bajo sus dedos, tensa como una cuerda—. No tengas piedad de este hombre si eso significa perder otra parte de ti.
Andry no respondió, pero frunció el ceño y su rostro se tornó sombrío. Con suavidad, apartó a Corayne de su lado y desenfundó la espada.
—Andry… —comenzó ella, moviéndose para detenerlo.
Entonces, una onda atravesó el agua y algo los salpicó, con una piel escamosa que se enroscaba.
Corayne se quedó congelada, su corazón palpitaba aceleradamente.
La serpiente estaba sola, pero seguía siendo mortal.
Sorasa interrumpió su movimiento y se detuvo en seco. Con sus brillantes ojos de tigre observo cómo la bestia desencajaba su mandíbula y tomaba la cabeza del soldado con la boca. Corayne no pudo evitar sentir una oscura fascinación, y separó los labios cuando la serpiente acabó con el soldado.
Fue Dom quien terminó con ambos, cortando escamas y piel con su gran espada.
Miró fijamente a Sorasa, pero ella se limitó a encogerse de hombros y desdeñarlo con un movimiento de su mano ensangrentada.
Corayne se dio la vuelta, sacudiendo la cabeza. Andry ya se había marchado, sus pasos dejaron huellas sobre la arena húmeda.
Mientras Sorasa y Sigil buscaban supervivientes en el oasis, el resto esperaba a las afueras de la ciudad, donde el camino de piedra se perdía en la arena. Corayne se sentó en una roca golpeada por el viento, agradeciendo a los dioses la dichosa sombra de varias palmeras. De alguna manera, también agradecía el calor. Le resultaba purificador.
Los demás permanecían en silencio, el único sonido era el golpeteo de los cascos de los caballos sobre el suelo. Andry se mantenía junto a las yeguas de arena, cepillándolas, atendiéndolas lo mejor que podía con lo poco que tenía. Corayne ya sabía que era su forma de lidiar con la situación, perdiéndose en una tarea conocida. Una tarea de su antigua vida.
Hizo una mueca, mirando al escudero y a las yeguas. Sólo quedaban dos caballos, y sólo uno conservaba la silla de montar.
—El Huso peleó duro —murmuró Dom, siguiendo la dirección de la mirada de Corayne.
—Pero estamos vivos y el Huso está cerrado —respondió ella. En sus labios se dibujó una tensa sonrisa—. Podemos hacer esto. Podemos seguir haciéndolo.
Lentamente, Dom asintió, pero su rostro se mantuvo sombrío.
—Habrá más portales que cerrar. Más enemigos y monstruos contra los cuales luchar.
Había miedo en el inmortal. Un destello en sus ojos, proveniente de algún recuerdo. Corayne se preguntó si Dom pensaba en su propio padre, en su cuerpo destrozado ante el templo. O en algo más, algo en lo profundo de los siglos, desde el tiempo más allá de los mortales.
—Taristan no será derrotado tan fácilmente —murmuró Dom.
—Tampoco Lo Que Espera —la sola mención del dios infernal provocó que un escalofrío recorriera la piel de Corayne, incluso en medio del calor del desierto—. Pero lucharemos contra ellos. Tenemos que hacerlo. No hay otra opción.
El inmortal asintió con vehemencia.
—No hay opción para nosotros, ni para el reino.
Era pasado el mediodía y el sol estaba en lo alto cuando Sigil y Sorasa se reunieron con ellos. La cazarrecompensas limpiaba su hacha mientras caminaban; la asesina, su daga.
El oasis estaba libre de enemigos.
Los Compañeros eran los últimos supervivientes.
Charlie siguió a las mujeres, medio agachado, masajeándose la parte baja de la espalda. Corayne lo entendía: demasiados cuerpos que bendecir, y desvió la mirada. Se negó a pensar en ellos. En cambio, miró el intenso brillo del desierto, los kilómetros de arena. Luego dirigió su mirada al norte. El Aljer estaba cerca, una cinta brillante donde el gran golfo se abría al Mar Largo. Su sangre se encendió.
¿Qué sigue?, se preguntó, sintiendo emoción y miedo en partes iguales.
Ella observó su número, evaluándolos. Dom se había lavado lo mejor que pudo y había apartado el cabello mojado de su cara. Cambió su camisa estropeada por algo que encontró en las casas y tiendas abandonadas. Parecía un mosaico de diferentes lugares, con una túnica ibala y un chaleco bordado sobre sus viejos pantalones. Conservaba las botas y la capa de Iona, maltratadas por la arena. Aunque la capa estaba medio estropeada, la cornamenta seguía allí, bordada en las orillas. Un pedacito de hogar al que se negaba a renunciar.
Corayne añoraba su propia capa azul hecha jirones, perdida hacía tiempo. Solía oler a naranjas y olivos, y a algo más profundo, un recuerdo que era incapaz de nombrar.
—El peligro ya pasó, Corayne —afirmó Dom, observando el pueblo como un perro que olfatea a la caza de algún olor o con el oído atento en busca de alguna amenaza. No encontró ninguna de las dos cosas.
En efecto, las aguas de Meer, el reino más allá del Huso, se habían secado en la arena o evaporado bajo el feroz sol de Ibal. Sólo quedaban algunos charcos a la sombra, muy poco profundos para que las serpientes pudieran esconderse en ellos. Las más afortunadas ya se habían ido, siguiendo el efímero río cuesta abajo hacia el mar. El resto se cocía en medio de las calles, con su piel resbaladiza ya agrietada y seca.
En cuanto a los soldados, Sorasa y Sigil ya habían dado el último adiós a cualquier enemigo.
Corayne frunció los labios ante Dom. Todavía sentía el pecho tenso. Todavía le dolía el corazón.
—No por mucho tiempo —respondió, sintiendo la verdad en su vientre—. Esto está lejos de terminar.
Sus palabras resonaron en las afueras como una pesada cortina cerniéndose sobre todos ellos.
—Me pregunto qué habrá pasado con los aldeanos —reflexionó Andry, buscando algo que decir.
—¿Quieres mi opinión sincera? —preguntó Sorasa, refugiándose bajo las palmeras.
—No —se apresuró a responder él.
Al reunirse con ellos, Charlie, aunque era joven, gimió como una vieja arpía. Su rostro enrojecido y quemado asomaba por la capucha.
—Bueno —dijo, alternando la mirada entre la carnicería y el feroz sol en lo alto—, preferiría no quedarme aquí más tiempo.
Sorasa se recostó contra una palmera y sonrió satisfecha. Sus dientes blancos brillaban contrastando con su piel de bronce. Señaló el oasis con su daga.
—Pero apenas terminamos de limpiar —respondió.
A su lado, Sigil, con el hacha guardada a sus espaldas, cruzó sus grandes brazos. Asintió con la cabeza y apartó un mechón de cabello negro de sus ojos. Una ráfaga de luz solar se filtró entre los árboles, moteando su piel cobriza y dándoles brillo a sus ojos negros.
—Deberíamos descansar un poco —propuso Sigil—. No corremos peligro con los fantasmas.
Charlie esbozó una sonrisa.
—Los huesos de hierro de los Incontables no pueden romperse, pero ¿pueden cansarse?
—Nunca —replicó la cazarrecompensas, exhibiendo su fuerza.
Corayne luchó contra el impulso de burlarse. En cambio, se incorporó y se sentó erguida bajo la sombra. Para su sorpresa, todas las miradas se dirigieron a ella. Incluso Valtik, que estaba contando colmillos de serpiente, levantó la vista de su labor.
El peso combinado de las miradas cayó sobre sus cansados hombros. Corayne trató de pensar en su madre, en su voz en la cubierta. Inflexible, sin miedo.
—Debemos seguir avanzando —dijo.
Dom respondió con un gruñido:
—¿Tienes un destino, Corayne?
Inmortal como era Dom, uno de los antiguos Ancianos, parecía agotado.
La confianza de Corayne flaqueó y rascó su manga manchada.
—Algún lugar sin una masacre —repuso por fin—. Se correrá la voz hasta Erida y Taristan. Debemos seguir avanzando.
A Sorasa se le escapó una risita.
—¿La voz de quién? Los hombres muertos no llevan noticias, y a nuestras espaldas sólo hay hombres muertos.
El rojo y el blanco destellaron detrás de los ojos de Corayne, un recuerdo tan real como una presencia física. Tragó saliva, luchando contra los sueños que la atormentaban cada vez más. Ya no eran un misterio. Lo Que Espera, ella lo sabía. ¿Puede verme ahora? ¿Nos observa? ¿Me sigue adonde quiera que vaya… también lo hará Taristan? Las preguntas la abrumaban, sus caminos eran demasiado temibles para seguirlos.
—De cualquier forma —Corayne obligó a su voz a volverse de acero, canalizando en ella un poco de la fuerza de su madre—. Me gustaría aprovechar cualquier ventaja que tengamos para alejarnos de este lugar.
—Sólo a uno vencimos —la voz de Valtik sonaba como uñas rasgando el hielo, y sus ojos eran de un azul vibrante e imposible. Guardó los colmillos en la bolsa atada a su cintura—. Debemos retomar el camino.
A pesar de las constantes e insufribles rimas de la bruja jydi, Corayne sintió que una sonrisa se asomaba en sus labios.
—Al menos no eres del todo inútil —dijo con calidez, inclinando la cabeza hacia la anciana—. Si no fuera por ti, Valtik, ese kraken seguiría aterrorizando el Mar Largo.
Un murmullo de asentimiento recorrió a los otros, excepto a Andry. Sus ojos se posaron en la bruja, pero su mente estaba muy lejos. Todavía piensa en los cuerpos de la gente de Galland, Corayne lo sabía. Quería arrancarle la tristeza del pecho.
—¿Te importaría explicar exactamente qué le hiciste al monstruo marino de otro reino? —preguntó Sorasa, enarcando una ceja oscura. Su daga se deslizó en su funda.
Valtik no contestó, seguía acomodando alegremente sus trenzas, con colmillos y lavanda seca entrelazados.
—Supongo que los krakens también odian sus rimas —atajó Sigil, riendo con una mueca torcida.
Desde la sombra, Charlie sonrió.
—Ahora deberíamos reclutar a un bardo. Completar realmente esta banda de locos y mandar al resto de los monstruos de Taristan de vuelta a casa.
Como si fuera tan sencillo, quiso decir Corayne, a sabiendas de que no lo era. Aun así, la esperanza revoloteó en su pecho, débil pero viva.
—Puede que seamos una banda de locos —dijo, un poco para sí misma—, pero cerramos un Huso.
Empuñó las manos y se puso de pie, con las piernas firmes. La determinación sustituyó a su temor.
—Y podemos volver a hacerlo —afirmó—. Como dijo Valtik, debemos seguir. Yo digo que vayamos en dirección al norte del Mar Largo, bordeando la costa hasta que lleguemos a un pueblo.
Sorasa abrió la boca para discutir, pero Dom la detuvo, poniéndose de pie al lado de Corayne. Fijó la mirada en el horizonte meridional para encontrar la línea roja de la Marjeja y la llanura de oro antaño inundada.
Corayne se volvió para sonreírle, pero se detuvo al ver su rostro.
Sorasa también vio el miedo en él. Se aproximó a su lado, su mirada sombría, igualando la de Dom. Tras un largo momento de búsqueda, se dio por vencida y se volvió hacia el inmortal, mirándolo fijamente.
—¿Qué pasa? —dijo jadeando, angustiada.
La mano de Sigil se dirigió a su hacha. Andry despertó de su tristeza onírica y se alejó de los caballos. Charlie lanzó una maldición, mirando el suelo.
—¿Dom? —un ramalazo de terror golpeó en el estómago de Corayne mientras abandonaba su lugar en la sombra. Oteó también al horizonte, pero el resplandor del sol y la arena le pareció insoportable.
Por fin, el inmortal aspiró una bocanada de aire.
—Cuarenta jinetes en caballos oscuros. Sus rostros están cubiertos, sus túnicas son negras, hechas para soportar el calor.
Sorasa pateó la arena, hablando entre dientes para sí.
—Llevan una bandera. Azul real y oro. Y también plateada.
Con determinación, Corayne buscó en su memoria, intentando recordar el significado de esos colores.
La asesina lo sabía.
—Los escoltas de la corte —espetó, parecía como si fuera a exhalar fuego. Detrás de su frustración también se escondía el miedo. Corayne lo vio brillar en sus ojos de tigre—. Cazadores del rey de Ibal.
Corayne se mordió el labio.
—¿Nos ayudarán? —preguntó.
La risa hueca que lanzó Sorasa fue brutal.
—Es más probable que te vendan a Erida o que te usen como moneda de cambio. Eres lo más valioso de todo el Ward, Corayne. Y el rey de Ibal no es un tonto con su tesoro.
—¿Y si no van detrás de Corayne? —intervino Charlie, con el semblante ensombrecido ante la idea.
Sorasa entrecerró los ojos, una duda nubló su rostro. Las palabras que quería decir murieron en su garganta.
—Me llevaré a Corayne y la espada —dijo Dom con pesadez, apartando la mirada del horizonte.
Antes de que Corayne pudiera protestar, se encontró montada en la silla de una yegua de arena. Dom montó en el caballo restante, ignorando que no llevaba silla. El Anciano no la necesitaba.
Corayne resopló, luchando contra las riendas que le apretaban las manos. Para su sorpresa, Andry apareció junto a sus rodillas, ajustando la cincha de la montura. Cerró su mano en el tobillo de Corayne para colocar su pie en el estribo.
—Andry, ¡basta! ¡Dom! —protestó, liberando la bota de una patada.
Intentó deslizarse por el lomo de la yegua, pero Andry la mantuvo con firmeza en su sitio; sus labios eran una línea adusta e inflexible.
—No te vamos a abandonar —dijo Corayne, medio enloquecida.
El Anciano agarró la brida del caballo de Corayne, mientras tiraba de las crines de su propia yegua, obligando a ambas monturas a avanzar.
—No tenemos opción.
—No tienen más opción que esperar, Anciano —Sorasa permaneció quieta, pero su voz se escuchó con fuerza. Le dio la espalda al horizonte. Por encima de su hombro, los jinetes oscuros aparecieron en la línea brillante donde la llanura se encontraba con el cielo—. Los jinetes del rey no tienen igual en la arena ni en el camino. Podrías sobrevivir a ellos durante un día, tal vez. Pero incluso tú serás atropellado y se derramará un océano de sangre en vano.
Dom gruñó como si fuera a atravesarla.
—La costa está a menos de un día de viaje, Sarn.
—Y entonces, ¿qué? ¿Prefieres enfrentarte a la armada del rey? —se burló Sorasa.
Corayne no pudo evitar estar de acuerdo. Las flotas de Ibal no tenían parangón.
—Ni siquiera sabes en qué dirección ir —añadió Sorasa, señalando con la mano hacia la lejana bahía y el Mar Largo más allá—. Pero adelante…
Andry gruñó y su ira sorprendió a Corayne.
—¿Así que, para Corayne y para la Guardia, no hay más opción que la muerte? —preguntó, con el ceño fruncido por la furia. Ni siquiera durante la batalla, Corayne lo vio tan enfurecido y desesperanzado.
Sorasa apenas se inmutó y cruzó los brazos sobre su pecho. Tenía sangre seca bajo las uñas, ya convertida en óxido.
—Nadie dijo que ellos te matarían, Escudero —respondió con hastío—. Yo, soy una Amhara marcada. Y tal vez no me irá muy bien.
—¡Vaya! Pero si aquí tenemos a una fugitiva —intervino Charlie, alzando un dedo.
Al volverse, la trenza de Sorasa chasqueó como un látigo y la chica miró con desprecio al falsificador madrentino.
—Al rey de Ibal apenas le importa un sacerdote errante con buena caligrafía.
Charlie se arrebujó en su túnica.
—Quieran los dioses.
—Entonces vete tú —propuso Corayne, intentando desmontar de nuevo. Andry se mantuvo firme, impidiéndole el paso—. Corre. Es a nosotros a quienes quieren.
La asesina rechazó la oferta con su habitual sonrisa, tan buena como cualquier máscara.
—Me arriesgaré con los jinetes. Sin duda, tú también me necesitarás —añadió, señalando a Dom, quien seguía con el ceño fruncido en la silla de montar—. No espero que esto se negocie pronto.
Corayne apretó los dientes, sintiendo el familiar escozor de la frustración.
—Sorasa.
Debes correr, quería decir.
A su lado, Dom desmontó su caballo. Su rostro era de piedra, inescrutable.
—Sorasa —gruñó—. Tómala y váyanse.
La máscara de la asesina se desvaneció, aunque sólo por un instante. Parpadeó con furia y un rubor pintó sus mejillas. Debajo de su firme confianza, Corayne percibió duda. Duda y miedo.
Pero Sorasa se dio la vuelta, su expresión desapareció como si hiciera borrón y cuenta nueva. Rechazó el caballo que la esperaba con un gesto de su mano manchada de sangre y volvió a mirar al horizonte. Los jinetes estaban casi sobre ellos: los cascos de cuarenta caballos retumbando sobre la arena.
—Demasiado tarde —murmuró la asesina.
Dom inclinó la cabeza, tenía el mismo aspecto que había tenido en Ascal, con un agujero en las costillas, desangrándose mientras corrían hacia las puertas.
Pero incluso en Galland podíamos correr. Teníamos una oportunidad. Corayne sintió que se desplomaba en la silla de montar. De repente se alegró de la cercanía de Andry. Sólo su mano en el tobillo la mantenía firme. El escudero no la soltó, ni miró a los jinetes que se acercaban. Ahora podían oír sus voces, gritando en ibalo, dando órdenes.
—¿Crees que no lo sentirá?
La voz de Andry era suave, casi inaudible.
Ella lo miró, observó la forma de sus hombros y la tensión de sus dedos. Lentamente, Andry levantó la vista hacia Corayne, permitiendo que lo leyera con la misma facilidad que a uno de sus mapas.
—¿Crees que no sentirá que el Huso se ha ido? —murmuró Andry.
A pesar de que los soldados se acercaban, la imagen de Taristan ocupaba la visión de Corayne, desangrándose ante ella, borrando la imagen de Andry, hasta que en su mente sólo quedó el rostro blanco y la mirada negra de su tío, con un brillo rojo destellando detrás de sus ojos. Se apartó antes de que él pudiera tragársela entera.
Levantó la vista hacia la aldea y su mirada se entretejió con las ruinas. De vuelta al lugar donde una vez ardió el Huso. A pesar de que los jinetes se acercaban y sus voces eran cada vez más fuertes, Corayne sintió que se alejaba más.
—Espero que no —susurró, rezando a todos los dioses que conocía.
Pero si yo puedo sentir su eco —y su ausencia—
estoy segura de que él también lo siente.
Al igual que Lo Que Espera.
2
ENTRE REINA Y DEMONIO
Erida
El brasero en llamas se estrelló contra la pared, derramando ascuas calientes por el suelo de piedra de la pequeña cámara de recepción. El fuego inició en la orilla de una vieja alfombra. La reina Erida de Galland no dudó en apagarlo, aunque el mismo fuego rugía en su interior. Su rostro ardía, con las pálidas mejillas enrojecidas por la ira.
Su corona yacía sobre una mesa baja: era sólo una simple banda de oro, sencilla, salvo por su brillo. No le servían las gemas opulentas ni las ridículas galas en un frío castillo al borde de un campo de batalla, en medio de una guerra, en el ojo de un huracán de Huso.
Al otro lado de la cámara, el pecho de Taristan subía y bajaba, sus manos desnudas permanecían sin quemarse mientras lanzaba otro cuenco de bronce con carbones ardientes. Parecía tan fácil como lanzar un muñeco de trapo, aunque Erida sabía que el brasero debía pesar el doble que ella. Era demasiado fuerte, demasiado poderoso. No sentía ni la pesadez ni el dolor.
Gracias a los dioses, tampoco sintió el veneno.
No lo sintió después del Castillo de Vergon y del último corte del Huso. El portal brillaba aún detrás de los ojos de Erida, un hilo de oro casi invisible, tan importante y a la vez tan fácil de pasar por alto. La puerta a otro reino, y otro eslabón en la cadena de su imperio.
La sombra de Taristan se cernía detrás de él, agitándose con las antorchas y las brasas, saltando como un monstruo sobre la pared. Su armadura ceremonial había desaparecido, dejando sólo el rojo intenso de su túnica y la piel blanca debajo de ella. No parecía más pequeño sin el hierro y el brillo.
Erida deseó poder soltar esa sombra en el Ward, enviarla a la noche, buscando cualquier camino que su primo, Lord Konegin, estuviera recorriendo en ese momento. Su ira se encendió con más fuerza y las llamas se alimentaron con el pensamiento de su pariente traidor.
No quiero que Taristan lo mate, pensó, sino que lo arrastre de vuelta aquí, roto y derrotado, para que lo matemos nosotros mismos, delante de toda la corte, y acabar con su insurrección antes de que ésta comience.
Se imaginó a su primo real y a su séquito, con sus caballos como relámpagos en la oscuridad. Sólo tenían una pequeña ventaja sobre sus propios jinetes, pero el cielo estaba nublado, la luna y las estrellas veladas. Era una noche muy negra en una frontera cambiante. Y sus propios hombres estaban cansados de la batalla del día; sus caballos aún se estaban recuperando. No como Konegin, su hijo, y sus leales compañeros.
—Planearon esto —murmuró Erida, echando humo—. Quería matar a Taristan, mi marido, su propio príncipe, y quitarnos el trono. Pero Konegin es astuto, y también supo planear su fracaso.
Empuñó las manos y deseó poder lanzar también un brasero. Arrancar los tapices. Derribar las paredes. Hacer algo que liberara la furia en su interior, en lugar de permitir que se asentara y se calmara.
En su mente, Konegin se burlaba de ella, con los dientes brillando bajo su barba rubia, sus ojos como dagas azules, su rostro era como el de su padre muerto. Quería rodear con sus manos su miserable garganta y apretarla.
Ronin el Rojo se estremeció ante las brasas en el suelo, apartó los bordes de su túnica escarlata para que no se quemara también. Miró la única puerta, de roble y hierro, que conducía a la cámara de banquetes. La sala de piedra estaba vacía desde hacía tiempo, libre de la corte.
Erida intentó no imaginar a sus señores y generales cuchicheando sobre el intento de envenenamiento. La mayoría permanecerá leal. Pero algunos —muchos— podrían no hacerlo. Aunque estén a mi lado, algunos quieren que Konegin lleve mi corona.
—Me preocupa el Huso del desierto… —comenzó Ronin, pero Taristan le clavó una mirada negra y su voz se apagó en la garganta.
—Se ha ido. Ya lo dijiste —gruñó Taristan. Se paseaba con sus pesadas botas sobre las alfombras—. Esa mocosa bastarda —añadió, casi riendo—. ¿Quién iba a decir que una chica de diecisiete años podría resultar más molesta que su dorado padre?
A pesar de las circunstancias, Erida sintió que se le retorcía la comisura de los labios.
—Lo mismo se ha dicho de mí.
Entonces Taristan estalló en una legítima carcajada; su risa sonó como el choque del acero sobre la piedra. Pero no llegó a sus ojos, negros con esa sombra roja que se movía a la luz del fuego. El demonio siempre estaba en él, pero nunca tanto como ahora. Erida casi podía sentir su odio, su hambre, mientras Taristan caminaba de un lado a otro de la cámara.
—La puerta de Meer está cerrada, sus monstruos han retrocedido —murmuró Ronin, con las manos crispadas bajo las mangas. Al igual que Taristan, comenzó a caminar de arriba abajo, entre la puerta y la ventana. Su mirada iba del príncipe a la reina—. Sólo podemos esperar que ya se hayan liberado suficientes criaturas de Meer y que sigan asolando las aguas.
—En efecto, los krakens y las serpientes marinas se ocuparán de ponérsela difícil a las flotas del Ward, especialmente a la armada de Ibal —repuso Erida—. Me pregunto cuántas de sus galeras de guerra están ya en el fondo del Mar Largo.
La pérdida del Huso, por muy devastadora que fuera, no la abrumaba tanto. Los acontecimientos de la noche la perseguían todavía, estaban demasiado cerca para ignorarlos. Mejor que nadie, Erida conocía los peligros de una corte hambrienta.
Mientras Taristan merodeaba frente a ella, con la sombra tirando de él, Konegin galopaba por su mente.
—¿No has olvidado que mi primo trató de asesinarte hace una hora? —dijo ella, con voz aguda.
—Todavía siento el regusto a veneno, Erida —contestó Taristan, con el látigo en ristre. Ella miró su boca, sus finos labios se juntaron en una mueca de desprecio—. No, no lo he olvidado.
Ronin agitó su mano blanca con desdén.
—Un hombre pequeño con una mente pequeña. Falló y huyó.
—Si se le brinda la oportunidad, logrará que la mitad del reino se levante en nuestra contra —espetó, descubriendo los dientes. Erida también deseaba apretar la débil garganta del mago.
Para su inmensa frustración, Taristan sólo se encogió de hombros. A lo largo de su cuello resaltaban las venas, parecían cicatrices blancas como la luna.
—Entonces no le des esa oportunidad.
—Sabes tan poco de reinos y cortes, Taristan —Erida lanzó un suspiro de cansancio. Si tan sólo su señor demonio le concediera algo de sentido común—. Por muy invencible que seas, por muy fuerte que seas, no eres nada sin mi corona. Si pierdo mi trono a manos de ese miserable y taimado trol…
En ese momento, Taristan dejó de caminar y se detuvo frente a ella. La miró hacia abajo, sus ojos negros parecían tragarse el mundo.
Sin embargo, el brillo rojo aún resplandecía en ellos.
—No lo perderás, te lo prometo —gruñó Taristan.
Erida quería creerle.
—Entonces escúchenme. Los dos —dijo, chasqueando los dedos al príncipe y al mago. Sus palabras se derramaron como la sangre de una herida—. Debe ser juzgado por sus crímenes. Traición, sedición, intento de asesinato de su príncipe, mi consorte. Y luego debe ser ejecutado delante de todas las miradas, de todas las personas que puedan inclinarse por su causa. La corte, mis señores y el ejército no deben tener ninguna razón para dudar de mi autoridad. Yo… nosotros… debemos ser absolutos si queremos continuar nuestra guerra de conquista, y reclamar el Ward.
Taristan dio un paso más hacia delante, hasta que ella sintió el intenso calor que desprendía su cuerpo. Tensó la mandíbula.
—¿Debo cazarlo para ti?
Erida estuvo a punto de rechazar la sugerencia. No temía por el bienestar de Taristan: era mucho más fuerte que casi todos los del Ward. Pero no era invencible. Las cicatrices de su rostro, que aún se negaban a sanar, eran prueba de ello. Lo que sea que hubiera hecho Corayne, había dejado marcas profundas en una piel que de otro modo sería impecable. Más que eso, era una tontería pensar que el propio príncipe consorte cabalgaría hacia el desierto, hacia una tierra que no era la suya, para encontrar a su propio posible usurpador. Pero lo peor de todo era que la idea de que se fuera le daba miedo. No quiero que me deje, lo sabía, por difícil que fuera admitirlo. Erida trató de alejar esa idea, apartando su mente y su cuerpo de Taristan para fijar su mirada en la única puerta de la pequeña cámara.
Al otro lado de la puerta estaba el salón de banquetes, vacío. El castillo estaba lleno de cortesanos que susurraban, los campos repletos de un ejército en campaña. ¿A cuántos atraerá Konegin a su lado? ¿Cuántos se acogerán a su bandera en lugar de a la mía?
Taristan no dio un paso atrás, y siguió con la mirada fija. Sus ojos recorrieron el rostro de Erida y buscaron sus ojos, esperando que hablara. Esperando su orden.
La idea era tentadora, deliciosa. Tener a un príncipe del Viejo Cor, un conquistador, un guerrero de nacimiento y de sangre, al pendiente de su aprobación. Era embriagador, incluso para la reina. Sintió que un rayo de tensión se interponía entre ellos, como una línea tirante. Por un segundo, Erida deseó que la chillona rata Ronin estuviera lejos, pero el mago permaneció en un rincón, con los ojos rojos, mirando a la reina y al demonio.
—No puedes librarte, Taristan —dijo al fin, deseando que él no percibiera el temblor en su voz.
Ronin levantó un dedo y dio un paso adelante. Cualquiera que fuera el hilo que unía a la reina y a su consorte, el mago lo cortó limpiamente en dos.
—En eso estamos de acuerdo, Su Majestad —dijo—. Un Huso se ha perdido. Hay que obtener otro, y rápido.
Erida se dio la vuelta. No voy a hacer la guerra para llamar la atención, sobre todo con esa rata de mago. Su labio se curvó con desagrado mientras una pesada cortina de cansancio caía sobre ella. Empecé este día en un campo de batalla, y ahora estoy en otro completamente distinto. En verdad se sentía como un soldado, luchando con ingenio e inteligencia en lugar de con una espada. Una espada es mucho más simple. Le dolía desabrochar los cordones de su ropa interior, apretados tras los pliegues de su bata.
Pero era una reina. No podía permitirse el lujo del cansancio.
Erida se enderezó de nuevo y colocó las manos sobre sus caderas.
—El Huso no es lo único que has perdido hoy. Caminamos sobre el filo de la navaja —se burló, maldiciendo de nuevo la ignorancia política de su marido—. Taristan del Viejo Cor puede aplastar cráneos con su puño, pero no inspira lealtad.
Levantó la vista y encontró a Taristan observándola fijamente, con los ojos negros clavados en los suyos.
—Y por esa razón, yo tampoco puedo —dijo con un rechinido de dientes. Una de sus manos se aferró a la falda, estrujando la tela entre los dedos. Su garganta se agitó, las palabras salieron demasiado rápido como para detenerlas—. No importa lo que haga, no importa cuánta gloria u oro traiga a estos horribles y viperinos cortesanos, no me aman como deberían. Como lo harían con un hombre en mi trono.
Taristan consideró sus palabras, con una extraña mirada cruzando su rostro. Sus labios se movieron.
—¿Qué debo hacer para ganarlos?
Su pregunta la sorprendió y Erida sintió que sus ojos se abrían de par en par. Quizá no sea tan ignorante.
—Gana un castillo —contestó ella con brusquedad, señalando hacia la ventana. Estaba cerrada, pero ambos sabían que la frontera de la guerra estaba más allá. Las ricas y débiles tierras de Madrence esperaban ser tomadas—. Gana el campo de batalla. Gana cada kilómetro dentro de Madrence, hasta que tú y yo plantemos la bandera de Galland en medio de su hermosa capital y reclamemos todo lo que veamos para el León—el verde y el dorado se encresparon en su mente, alzados en lo alto de las relucientes torres de Partepalas—. Trae la victoria a mis señores, y haremos que nos amen por ello.
Como amaron a mi padre y a mi abuelo, y a todos los conquistadores de Galland anteriores que viven en nuestras pinturas, historias y canciones.
Puedo unirme a ellos, pensó. No en la muerte, sino en la gloria.
Ya sentía su calor. No era el calor empalagoso de Taristan, sino el abrazo suave y familiar de un padre que regresa a casa. Su padre llevaba más de cuatro años desaparecido, su madre junto a él. Konrad y Alisandra, presos por la enfermedad, abatidos por un destino demasiado común. Erida maldijo su final, impropio de un rey y una reina. Sin embargo, echaba de menos sus brazos, sus voces, su firme protección.
Taristan la observó en silencio, con su mirada como un roce de dedos en su mejilla. Erida apretó la mandíbula y parpadeó para alejar los recuerdos antes de que pudieran afianzarse. Antes de que su marido pudiera percatarse de su peso.
No puedo entregarme a la pena, ella lo sabía. Su recuerdo debe ser una corriente que me empuje hacia delante, no un ancla.
—Gana, y hazlo rápido —dijo Erida, echando la cabeza hacia atrás. Su cabello castaño cenizo se enroscaba contra sus pálidas mejillas, soltándose por fin de la intrincada trenza que había sobrevivido al derramamiento de sangre de la mañana—. Debemos obtener la victoria antes de que los aliados se levanten para defender esta tierra. Siscaria ya estará en movimiento, tal vez incluso Calidon o las flotas de Tyri. Debemos esperar que a Ibal le preocupen los monstruos del Mar Largo. Si Galland conquista Madrence rápidamente, contigo y conmigo a la cabeza de su ejército, el camino hacia el imperio será mucho, mucho más suave para todos nosotros.
Ese camino se extendía ante ella, largo, pero directo. Las legiones de Galland seguirían marchando, cortando una línea por el valle del río Rose. Había castillos a lo largo de la frontera, fortalezas para defender pequeñas ciudades y exuberantes tierras de cultivo, pero nada capaz de detener el poderío de los ejércitos de Erida. La primera prueba real llegaría en Rouleine, la ciudad en la unión del Rose y el Alsor. Y cuando Rouleine caiga, la capital estará a sólo unos días de distancia, una joya que espera ser reclamada.
—Haré que Lord Thornwall haga un balance de los ejércitos —añadió, pensando en voz alta. En su mente se agolpaba una lista de cosas que debían realizarse lo antes posible—. Al amanecer sabremos cuántos hombres, si es que hay alguno, desertaron con Konegin.
Taristan exhaló un suspiro frustrado.
—Ciertamente, tu primo no tiene tanta influencia, Erida —dijo, con ánimo tranquilizador.
—Mi primo es un hombre con sangre de rey en sus venas —exclamó, a punto de escupir. La injusticia de todo aquello todavía escocía como una herida salada—. Eso tiene suficiente influencia para muchos en mi reino, por no hablar de mi propia corte.
Su respuesta fue firme, inflexible, como su mirada de ojos negros.
—No tiene influencia en mí.
Erida le sostuvo la mirada, un choque de zafiro contra azabache. Cualquier réplica murió en sus labios. Por supuesto que su príncipe consorte se pondría de su lado. Después de todo, su poder en Galland provenía de ella, como su poder de la carne provenía de su señor demonio. Pero había algo más de lo que no se hablaba.
Una revelación que aún no podía entender, pero que desde luego deseaba hacerlo.
—No podemos olvidar a nuestro maestro, Taristan —la voz de Ronin sonó como uñas sobre el cristal.
Erida apretó los dientes, volviendo los ojos hacia el mago rojo mientras se movía entre ellos como un muro escarlata. No necesitaba ver su horrible rostro blanco para saber qué mensaje vivía entre sus palabras. Nuestro amo es Lo Que Espera. No la reina de Galland.
Y aunque Erida se creía igual, si no superior, a todos los que caminaban por el Ward, incluso ella conocía cuál era su medida frente al rey demonio del infernal Asunder. Aunque su columna vertebral seguía siendo de acero, sintió un temblor en la piel.
—Se han hecho regalos, y hay que pagar —insistió Ronin, señalando el cuerpo de Taristan.
Ahora es fuerte como un inmortal. Incluso más fuerte, pensó Erida.
En el Castillo de Vergon, aplastó diamantes en su puño, testimonio de su nueva fuerza.
En Nezri, el Huso le entregó los monstruos de Meer, una fuerza para aterrorizar a sus enemigos en el Mar Largo. Ese Huso ya no está, pero los monstruos permanecen, patrullando las profundidades.
Y luego, estaba el regalo ofrecido en el templo, donde Taristan despertó un ejército de cadáveres y mató a su propio hermano. Carne cortada y luego reconstruida, las heridas borradas. Erida recordó su primer encuentro, cuando Taristan se cortó la palma de la mano y sangró ante su trono, sólo para que la piel volviera a unirse. Curada ante sus propios ojos.
¿Qué sigue?, se preguntó, pensando en Lo Que Espera y en el reino infernal que gobernaba más allá del suyo. Pero ésos no eran pensamientos que pudiera albergar por mucho tiempo. Un dios o un demonio, que bendecía y maldecía en igual medida. Pero hasta ahora, sólo había bendiciones.
El Príncipe del Viejo Cor arrugó la frente y bajó la cabeza: los mechones rojos de su cabello cortado con descuido cayeron sobre sus ojos. Se inclinó sobre el mago, aprovechando su mayor altura y corpulencia. Pero Ronin también conocía su propia medida. No se acobardó, y sus manos temblorosas finalmente se quedaron quietas.
—¿Tienes otro Huso, Mago? —dijo Taristan a través de sus dientes filosos y blancos. Su voz chirrió como las brasas en el suelo—. ¿Hay otro lugar al que puedas enviarme?
Los ojos de Ronin brillaron.
—Tengo algunas pistas. Hechos extraños, susurros de los archivos. Susurros de Él.
Una comisura de la boca de Taristan se crispó.
—Así que nada de utilidad todavía.
—Te he conducido a tres Husos, mi príncipe —repuso el mago con orgullo, aunque inclinó su cabeza de cabellera rubia. Luego volvió a mirar hacia arriba, con los ojos rojos encendidos—. No olvides que he sido tocado por un Huso, al igual que tú, dotado por reinos más allá del nuestro.
—¿Dotado como yo? —Taristan apretó un puño, su mensaje era claro.
Ronin se inclinó más.
—Lo Que Espera nos convierte en siervos a todos.
Erida miró el cuello expuesto del mago, la franja de carne como la nieve fresca.
Taristan captó su mirada; luego se inclinó también y bajó la cabeza.
—Y debemos servirle —dijo, indicando con un gesto a Ronin que se levantara—. Tu servicio se lleva a cabo mejor entre polvo y pergaminos, Mago. Debo reemplazar un Huso.
Ronin asintió.
—Y debes proteger dos más.
Al menos eso es fácil.
—Convencí a Lord Thornwall para que dejara mil hombres en el Castillo de Vergon, excavado en la colina bajo las ruinas —aseveró Erida, examinando su anillo de Estado. Dejó que la esmeralda captara la luz y que la joya brillara en sus tonos verdes. Cuando volvió a levantar la vista, tanto el mago como el príncipe la miraban fijamente, con las cejas alzadas.
Se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción y encogió los hombros.
—En la retaguardia —dijo, como si fuera lo más obvio del mundo—. Para defender nuestra marcha hacia el frente, y protegernos contra cualquier madrentino vengativo que quiera colarse entre nosotros y amenazar a Galland.
Incluso Ronin parecía impresionado.
—Y —añadió— también para evitar que cualquier adolescente molesta cause problemas. El Huso está a salvo, y ni siquiera Corayne o sus criminales tutores pueden hacer nada al respecto.
Taristan inclinó la cabeza.
—¿Y qué hay de sus soldados? ¿Qué ocurre cuando algún caballero de Galland se adentra en las ruinas y se encuentra en el Reino Deslumbrante?
Erida encogió de nuevo los hombros, con su sonrisa cortés.
—Las ruinas de Vergon son inestables, nacidas de un terremoto. No es seguro para ellos y así se lo han dicho a sus capitanes.
—Muy bien —dijo Ronin, honesto por una vez—. El Huso permanece. A cada momento que pasa, cimbra los cimientos del Ward mismo.
Taristan sonrió rápido, crepitante de energía.
—Todavía tenemos el templo, en las laderas, casi olvidado.
El mago asintió, manchas rosas aparecieron en sus mejillas. Parecía renovado, ya fuera por la mejora en su suerte o por la voluntad de su amo.
—Defendido por un ejército de cadáveres, los soldados rotos de Ashlands.
—¿No es suficiente?
La pregunta de Erida quedó flotando en el aire.
—¿Dos Husos, libres y abandonados, alimentándose en el Ward? —imaginó a los Husos como insectos royendo las raíces del mundo. Desgastando con ácido y dientes—. ¿Ahora es sólo cuestión de tiempo?
La risa en respuesta de Ronin le puso los pelos de punta. Sacudió la cabeza, desesperado por la reina.
—Si funcionara así, Lo Que Espera ya no estaría esperando. Necesitamos más. Él necesita más.
—Entonces encuentra más —dijo Taristan, caminando de nuevo de un lado a otro. No podía permanecer quieto durante mucho tiempo. Erida se preguntó si eso era parte de su propia naturaleza, o producto de los dones que se agitaban dentro de su piel como un rayo dentro de una botella—. Si no puedo cazar a Konegin, tal vez pueda viajar de vuelta al desierto. Regresar a un lugar de paso conocido. Reabrir el camino a Meer.
De nuevo, la reina sintió ese confuso pinchazo de terror ante la idea de que Taristan viajara tan lejos de su lado. Por suerte, era fácil acceder a una réplica. Su ingenio no le falló.
—En condiciones normales estaría de acuerdo, pero cientos de soldados de Galland yacen ahora muertos en las arenas de Ibal —dijo Erida, con naturalidad. Perderlos no le afectaba. Tenía a demasiados soldados bajo sus órdenes. No serviría de nada llorar por todos ellos—. Y el rey de Ibal no es tonto. Sabrá de mi ejército intruso y estará listo para más. No puedo dar motivo de guerra a otro reino, en especial a uno tan poderoso. No todavía, no mientras tengamos a Madrence al alcance.
La ventana estaba cerrada, la noche más allá era negra como el carbón. Pero en su mente aún podía ver el valle del río, la línea de castillos centinela, el bosque que ocultaba al ejército madrentino. El camino a seguir.
—Por más fuerte que sea Galland —continuó—, no soy tan estúpida como para librar una guerra en dos frentes.
Taristan abrió la boca para responder, pero Ronin interrumpió con un gesto de la mano.
—Nezri está fuera de alcance ahora —dijo el mago—. En eso estamos de acuerdo.
—Ella todavía está ahí —gruñó Taristan. Las cicatrices bajo su ojo resaltaban con furia.
Antes de saber lo que estaba haciendo, Erida sintió el cuerpo de Taristan bajo sus dedos, con sus palmas presionando los hombros de él. Parpadeó con fuerza.
—No la atraparás, si es que sigue viva.
No la apartó, pero dejó caer su mirada.
—Tal vez el Huso se la llevó consigo. Tal vez el peligro de Corayne an-Amarat ha pasado —añadió, sonando desesperada, incluso para sus propios oídos. Es tan sólo una ilusión. La chica es Corblood, con un inmortal a su lado y tal vez también con una bruja. Y sólo los dioses saben con quién más.
—Ambos sabemos que eso no es cierto —cada palabra que salía de los labios de Taristan cortaba como un cuchillo, rebanando su estúpida esperanza.
Pero Erida no se amilanó. Por el contrario, se enderezó, con las manos aún curvadas sobre los hombros de Taristan, contra esos sólidos músculos y huesos.
—Y ambos conocemos el camino a seguir —siseó.
Después de un largo momento, Taristan asintió, su boca se convirtió en una línea sombría.
—Mago, búscame un Huso —dijo, con toda la fuerza del mando en su voz.
Parece un rey, pensó Erida.
—Búscame otro lugar para destruir —se zafó del agarre de ella con un movimiento decisivo—. Yo estaré al frente del ataque mañana, Erida. Y pondré la victoria a tus pies.
El aire pasó silbando entre sus dientes al inhalar con fuerza. ¿Será suficiente?, se preguntó. ¿Tendremos éxito antes de que Konegin arruine todo por lo que hemos trabajado, todo lo que hemos logrado? Todo lo que ya he sacrificado: mi independencia, tal vez hasta mi trono.
El brillo rojo era inconfundible, una media luna en los ojos de Taristan.
Y quizá también mi alma.
El príncipe ladeó la cabeza.
—¿Dudas de mí?
—No —respondió Erida, casi con demasiada rapidez. El calor subió por sus mejillas y ella se giró, intentando ocultar su creciente rubor. Si Ronin y Taristan lo notaron, no dijeron nada.
Acomodó sus faldas, alisándolas.
—En el peor de los casos, si no podemos inspirar lealtad, si no podemos ganar los corazones y las mentes de mi corte, entonces los compraremos.
Reapareció la sequedad en Taristan. Fue como verter un cubo de agua helada sobre la cabeza de la reina.
—Ni siquiera tú eres tan rica como para eso.
Se dirigió a la puerta, poniendo una mano en el pomo de hierro. Al otro lado, la Guardia del León estaba al acecho, ansiosa por proteger a su joven reina.
—Has abierto un portal al Reino Deslumbrante, príncipe Taristan —dijo ella, dejando la puerta entreabierta. El aire frío fluyó desde el resto del lúgubre castillo—. Tengo toda la riqueza que necesitamos.
Y algo más.
Recordó los diamantes en el puño de Taristan, grandes como huevos, que fueron aplastados hasta convertirse en polvo fino y estrellado. Recordó el Huso y la visión del más allá, en Irridas. Era como un reino congelado, no con hielo, sino con joyas y piedras preciosas.
Y recordó lo que se movía en su interior: una fulgurante tormenta, ahora suelta sobre el Ward.
3
A LA SOMBRA DEL HALCÓN
Sorasa
Sorasa recordó la primera noche que había pasado sola en el desierto.
Tenía siete años, muy joven incluso para la Cofradía, pero ya llevaba cuatro años de formación.
Los acólitos mayores la sacaron de su cama, como hicieron con los otros doce niños de su grupo. Algunos de ellos lloraron o gritaron cuando los amarraron, con capuchas sobre sus cabezas y las muñecas atadas. Sorasa permaneció en silencio. Era más sensata. Mientras le ataban las manos, recordó sus lecciones. Apretó los puños, flexionando sus pequeños músculos para que las ataduras no estuvieran tan apretadas después. Cuando dos acólitos la sacaron como una muñeca de trapo, con los dedos clavados en sus huesudos hombros, escuchó. Hablaban entre ellos en voz baja, quejándose de la tarea de la noche.
Conduce a los “sietes” por la arena hasta la medianoche y déjalos allí. A ver cuáles vuelven vivos.
Bromeaban mientras el corazón de la joven se hundía.
Faltan tres campanadas para la medianoche, sabía Sorasa, que llevaba la cuenta en su cabeza. Hace sólo unos minutos que apagaron las linternas del dormitorio. Casi tres horas de viaje hacia el desierto.
Intentó calcular en qué dirección iban.
La capucha dificultaba las cosas, pero no las hacía imposibles. Sus acólitos la montaron en el lomo de una yegua de arena y giraron a la izquierda, fuera de las puertas de la ciudadela. Hacia el sur. Directo al sur.
Los lamentos de los otros niños pronto se apagaron, mientras los acólitos los llevaban en distintas direcciones. Pronto sólo estaban sus acólitos y sus yeguas, moviéndose con rapidez bajo un cielo que ella no podía ver. Respiró lentamente, midiendo el ritmo de los caballos. Para su alivio, los acólitos no iban al galope, sino a un trote ligero.
Bajo la capucha, rezaba a todos los dioses. Sobre todo, a Lasreen. La Muerte misma.
Todavía no te conoceré.
Dos días más tarde, Sorasa Sarn caminaba a trompicones hacia un espejismo, medio muerta, con sus pequeñas manos extendidas al aire. Cuando rozaron la dura piedra, y luego la madera, sonrió con sus labios resecos. No era un espejismo, sino las puertas de la ciudadela.
La joven había superado otra prueba.
Sorasa ahora deseaba que las cosas fueran tan fáciles como lo eran entonces. Lo que daría por estar abandonada en las Grandes Arenas sin nada más que su ingenio y las estrellas. En lugar de eso, se encontraba encadenada a un grupo de inadaptados rabiosos, con los propios cazadores del rey de Ibal al acecho.
Sin embargo, una cosa no había cambiado.
Lord Mercury aún me espera.
Se estremeció al pensar en él, en lo que haría si la sorprendiera de nuevo en estas tierras.
Ahora el sol brillaba, el cielo del desierto era de un agobiante azul claro. El golpeteo de los cascos levantaba arena, que resplandecía en el aire. Las voces de la escolta se fueron apagando a medida que se acercaban, y fueron sustituidas por las miradas de asombro y por el chasquido de las riendas de cuero sobre la carne de los caballos.
Los Compañeros se unieron, cerrando filas. Incluso Sorasa retrocedió hacia las palmeras, con los dedos crispados mientras un nuevo torrente de energía corría por sus venas. Corayne bajó del caballo, Andry y Dom la flanquearon a ambos lados, con sus espadas en la mano. Charlie se deslizó entre ellos, con la capucha hacia atrás para mostrar su rostro rojo y su desordenado cabello castaño. Por una vez, Valtik no desapareció, pero tampoco se movió de la posición que guardaba sobre una roca. Sorasa dudaba de que se hubiera dado cuenta de que los jinetes se acercaban.
Sólo Sigil se mantuvo firme, inmóvil, con su ancha figura, como una silueta contra la tormenta que acechaba. Su hacha giró y su peligroso filo captó el sol. Con una sonrisa, se limpió la última gota de sangre vieja.
—Qué bien que esperen su turno —refunfuñó la cazarrecompensas.
Sorasa se burló en voz baja: