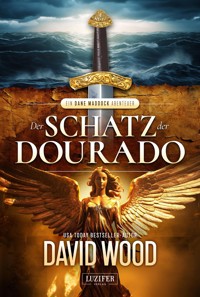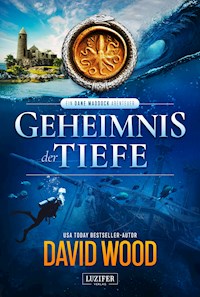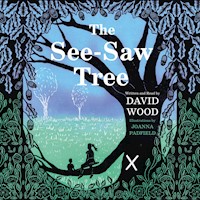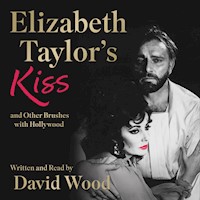3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gryphonwood Press
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Dourado
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
DOURADO
David Wood
––––––––
Traducido por Paz González K.
“DOURADO”
Escrito por David Wood
Copyright © 2016 David Wood
Todos los derechos reservados
Distribuido por Babelcube, Inc.
www.babelcube.com
Traducido por Paz González K.
“Babelcube Books” y “Babelcube” son marcas registradas de Babelcube Inc.
Tabla de Contenidos
Página de Titulo
Página de Copyright
ÍNDICE
Prólogo
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9
CAPÍTULO 10
CAPÍTULO 11
CAPÍTULO 12
CAPÍTULO 13
CAPÍTULO 14
CAPÍTULO 15
CAPÍTULO 16
CAPÍTULO 17
CAPÍTULO 18
CAPÍTULO 19
CAPÍTULO 20
CAPÍTULO 21
CAPÍTULO 22
CAPÍTULO 23
CAPÍTULO 24
CAPÍTULO 25
CAPÍTULO 26
CAPÍTULO 27
CAPÍTULO 28
CAPÍTULO 29
EPÍLOGO
Acerca del autor
ÍNDICE
––––––––
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Epílogo
Palabras de autor
Para mi esposa Cindy, mi mayor admiradora, crítica y lectora.
Prólogo
Y David dijo: «No hay nada como ese, dámelo».
Samuel 1; 21,9
25 de enero de 1829 - El Océano Índico
El sueño preciado huía como la última niebla de la mañana antes de la salida del sol. Otra ola rompía contra el costado del Dourado, el estrépito resonaba como un trueno dentro de la pequeña cabina. Monsieur le Chevalier Louis Domenic de Rienzi se aferró al borde de la cama para mantener el equilibrio contra el cabeceo y el balanceo del barco. Había estado soñando con un regreso triunfal a Francia, donde iba a mostrar el fruto de sus duros años de trabajo. Tiró de la frazada húmeda y rancia por encima de su cabeza, pero hizo una lastimosa barrera contra los gritos que provenían desde arriba. Apretó los ojos cerrados y trató de obligarse a dormir, pero fue en vano. Murmuró una maldición, bajó las mantas empapadas hasta el pecho y se quedó mirando hacia el techo de madera envejecida.
«Un hombre de su posición debe tener alojamientos más finos», se dijo. Por supuesto que esto era lo mejor que el capitán tenía para ofrecer. Cuando regresara a Francia, cuando vieran lo que había recuperado, entonces sería un hombre importante. Tendría sólo los mejores alojamientos. Sonrió. Por un momento, la cabina de madera envejecida se transformó en una lujosa litera en el barco más fino.
Otra ola hizo que la nave se inclinara como un borracho y su camarote imaginado se disolvió en un rollo vertiginoso. Rienzi se aferró hasta que el barco se enderezó antes de levantarse para ponerse las botas y el abrigo. Los gritos en cubierta aumentaban su estridencia, teñidos con una urgencia que antes no había estado allí. La tormenta debe ser más seria de lo que había imaginado.
Se detuvo un momento para dar una rápida mirada al diminuto espejo que estaba clavado en la pared frente a la cama. Ya no era un hombre joven, pero la edad lo estaba bendiciendo con un toque de la dignidad que le había faltado durante su juventud. Había dejado su hogar como un joven, pero volvía como un experimentado aventurero con una fabulosa historia que contar.
La puerta de su cabina se abría hacia un pasillo estrecho. Una mujer pequeña vestida con una bata se asomó a la puerta justo enfrente de la suya. Su gorro de dormir estaba torcido, dándole una curva cómica a su achatada característica. Sus ojos se encontraron y ella dio un pequeño chillido antes de azotar la puerta. Rienzi se rio entre dientes y se dirigió a la estrecha escalera que conducía a la cubierta.
El fuerte aire salado le llenó la nariz mientras caminaba hacia la fría noche. Gruesas gotas de lluvia le golpeaban la cara, llevándose con ellas los últimos vestigios de sueño. Un miembro de la tripulación pasó apresurado, empujando a Rienzi en su apuro. El marinero murmuró algo que podría haber sido una disculpa, pero el portugués de Rienzi era muy limitado.
Grandes nubes negras proclamaban la ferocidad de la tormenta en la que navegaba el barco. El bergantín se alzó a través de las olas que rompían por la cubierta como dedos hambrientos que agarraban a su presa. Se ajustó la capa apretándola a su alrededor para combatir el viento frío que se deslizaba a través de ella, y le agradeció a la Santa Madre por ser verano aquí en la mitad inferior del mundo. ¿Cómo sería esta tormenta en casa a mitad del invierno francés?
Con la gracia de un esgrimista, subió a cubierta tratando de mantener el equilibrio sobre la plataforma que se movía. Los marineros se apuraban, obviamente tratando de poner cara de valiente enfrente de los grupos de pasajeros que se aferraban juntos cerca del palo mayor. Era extraño que la gente se sintiera más segura en la cubierta, donde una ola errante podría arrastrarlos lejos, que estando abajo donde estaba abrigado y seco.
Pronto encontró al capitán, Francisco de Covilha, quien estaba luchando con el timón y al mismo tiempo ladraba órdenes.
—Capitán —gritó—, ¿puedo ser de ayuda? —Rienzi tenía algunos conocimientos de navegación, aunque ciertamente no tanto como el veterano marinero. Aun así, le pareció adecuado ofrecer su ayuda al menos.
El navegante portugués negó con la cabeza y volvió a gritar con un fuerte acento francés:
—Lo siento, Mosieur. Debo mantenernos alejados de las rocas. —Sosteniendo con firmeza el timón, asintió con la cabeza y apuntó hacia el puerto.
Rienzi se dio vuelta y vio alarmado una línea irregular de rocas que sobresalían del mar mientras el débil resplandor de la aurora iluminaba sus dentadas características. A pesar de los mejores esfuerzos de la tripulación, el Dourado se precipitaba hacia el innegable peligro, llevado mortalmente por el viento en la cresta de las olas.
No habría ayuda para el capitán y la tripulación, ni tampoco muchas esperanzas de que el barco pudiera evitar su destino inminente. Pero había, de hecho, algo que Reinzi podría hacer. Tambaleándose con cada ir y venir del oleaje, se dirigió al lugar donde los pasajeros se apiñaban asustados en el espantoso caos. Tomándolo como alguien de autoridad, comenzaron a gritar sus preguntas.
La mayoría de ellos hablaba inglés y unos pocos eran franceses. Reinzi podía hablar la lengua inculta de los zoquetes del lado norte del canal, pero no lo haría a menos que fuera absolutamente necesario. Tenía una reputación que mantener.
—No hablen —gritó por encima de las confusas preguntas—. Hay poco tiempo. —Aunque pronunció estas palabras en francés, todos parecieron entender su significado y se quedaron tranquilos. Dio una rápida mirada hacia las rocas que se acercaban. Se parecían a los dientes de una bestia primitiva, listos para triturar la frágil embarcación. No había tiempo para buscar a los que estaban abajo, el choque debería ser muy fuerte y estar bajo la cubierta no sería el lugar más seguro.
Encontró un trozo de cuerda atado a un pasamano que estaba cerca. Era utilizado por los tripulantes para asegurarse a la nave durante estas situaciones. Hizo que los pasajeros se sentaran y les enseñó a ponerse la cuerda alrededor de los brazos, por lo que podían estar atados a la misma cuerda. Unas pasajeras inglesas se quejaron del frío y la lluvia, pero no les hizo caso. Cuando todos estuvieron seguros, se enrolló el extremo de la cuerda alrededor de la muñeca y se dejó caer en la cubierta, esperando como un condenado a la guillotina.
«¡Mis tesoros!». El súbito pensamiento traspasó el velo de temor y se incrustó en su corazón. Una fría pizca de miedo le agrió el estómago y envió un temblor de miedo a través de él. Los artefactos, invaluables e irremplazables, que representaban el trabajo de su vida, estaban almacenados abajo. ¿Cuántos años había pasado reuniéndolos? De todos ellos, había uno en especial que no se podía perder.
Con este pensamiento en mente, se levantó de la cubierta y miró hacia el océano. Las rocas todavía se alzaban peligrosamente cerca por delante, las olas rompían sobre ellas lanzando gotas de espuma que le hacían recordar a una bestia furiosa. Ahora, el puerto parecía estar más lejos. ¿Estaba el capitán controlando un poco más el navío? Volaron con mayor rapidez hacia el otro extremo de la línea de rocas, ahora la cara le ardía con la fría lluvia. Contuvo el aliento. ¿Lo lograrían?
Desenrollando la cuerda de seguridad de su brazo, se arrastró boca abajo hacia un costado y se agarró de la barandilla, observando como pasaban los objetos peligrosos, el espacio entre el Dourado y estos centinelas de la fatalidad se estrechaba cada vez más. La última roca pasó muy cerca con apenas un pie de distancia.
Y, luego, el mundo explotó.
Un fuerte sonido de desgarro le llenó los oídos y todo dio vueltas. Cayó hacia proa y sintió una punzada de dolor en su entumecida y fría carne mientras medio rodaba, medio rebotaba a través de la dura y resbaladiza cubierta. Se estrelló contra el palo mayor con un gruñido sin aliento y un golpe seco en la base del cráneo. Mareado, se esforzó por ponerse de pie. Sin embargo, las manos y pies no querían responder y la cabeza parecía estar llena de arena. Entregándose con un gemido de agonía, cerró los ojos.
—No tengo más alternativa, Monsieur Rienzi. Debo dar la orden de abandonar el barco. —Francisco de Covilha era un hombre robusto y una mano más bajo que Rienzi, aun así, se las arregló para parecer como si estuviera mirando hacia abajo al explorador. La luz de la luna acentuaba su nariz torcida y las arrugas de la cara.
—Capitán, no puede hablar en serio —imploró Rienzi—. Nos ha mantenido a flote desde la mañana. Sin duda, podremos aguantar hasta que llegue ayuda. —Se frotó la cabeza que todavía le latía por el fuerte golpe que lo había dejado inconsciente. Había intentado ahogar el dolor con vino, pero sólo había logrado entorpecer los sentidos hasta el punto de ser una molesta distracción.
—Nadie vendrá a ayudarnos —Covilha sacudió la cabeza—. Perdimos la dirección del timón cuando golpeamos esas rocas que estaban debajo de la superficie. Lo más probable es que nos hayamos alejado de las rutas de navegación. No podemos esperar que alguien venga en nuestra ayuda, y esta nave no va a estar mucho tiempo más a flote. Las bombas no han trabajado al mismo ritmo con el que entra agua. Tal vez lo ha notado, ¿no?
Reinzi miró fijamente al hombre más bajo por un momento. De hecho, había visto el aumento de la línea de flotación con una igualmente creciente sensación de desesperación. No podía permitirse el lujo de perder esta carga. Era demasiado valiosa. El mundo no podía darse el lujo de que él la perdiera. ¿Qué podría hacer para que el hombre lo entendiera?
—Capitán, si usted no sabe dónde estamos —argumentó—, entonces ¿cómo es posible que usted espere que los pasajeros y la tripulación lleguen a salvo a puerto? —Quizás era egoísta de su parte tratar de mantener a flote el barco que se hundía, pero no tenía otra opción. Era esencial convencer a Covilha que no abandonara el barco ni la carga. Existía la remota posibilidad de que alguien pudiera venir a su rescate. Todo el tiempo que pudiera ganar, no importa que tan pequeña fuera, aumentaría las posibilidades.
—No sé dónde estamos exactamente —dijo Covilha levantando un dedo que mostraba una cicatriz—, pero hemos ido a la deriva entre el sur y el sureste durante todo el día. Tengo una idea general de nuestra ubicación y sé que podríamos llegar a Singapur. Es decir, si es que logramos salir de este barco antes de que nos ahoguemos. —La cara del capitán tenía una máscara de determinación y, en ese momento, Reinzi comprendió que nunca podría convencer al hombre.
—Capitán —lo llamó una voz que venía de atrás de Rienzi. Uno de los tripulantes, un hombre bajo, moreno con una cicatriz torcida que iba desde la oreja izquierda hasta el labio superior con una mirada de miedo que le desfiguraba aún más la cara, lo rozó al pasar—. El agua está entrando más rápido que antes. ¡Podríamos tener solo unos minutos! —Le lanzó una rápida mirada de simpatía a Rienzi—. Lo siento, Monsieur.
La culpa que sintió en un momento por haber pensado solo en la fealdad del marinero se disolvió al escuchar las posteriores palabras de Covilha:
—De la orden de abandonar el barco —ordenó el capitán. Sin más palabras, se dio la vuelta alejándose de Reinzi y comenzó a gritar instrucciones en forma acelerada.
Murmurando una maldición en voz baja, Rienzi corrió a la cubierta de proa y descendió al nivel donde estaban las literas de la tripulación. Se había asegurado de saber el lugar exacto donde se almacenaban sus tesoros, uno en especial, y rápidamente encontró la trampilla que conducía a la bodega. Los sonidos de los asustados pasajeros llegaban desde arriba, ya que los que habían pensado en lo peor, ahora se encontraban abandonando la nave. «Todo esto tenía que suceder a medianoche», pensó.
Tiró fuertemente de la trampilla, puso la escalera y comenzó a bajar. Bajó sólo unos pocos escalones y escuchó el chapoteo del agua en el interior. Se debe estar llenando muy rápido. Una sensación de fría fatalidad crecía en su interior, forzó la vista para adaptar sus ojos al negro interior, pero estaba demasiado oscuro como para poder ver algo. Necesitaba encontrar una lámpara, aunque lo más probable es que fuera de muy poca utilidad. ¿Por qué no lo había guardado en su camarote? Sabía la respuesta: era demasiado grande como para que la pudiera esconder en su pequeña habitación y habría sido una gran tentación tanto para el capitán como para la tripulación. Le había parecido más seguro dejarla en una caja junto a los demás artefactos. Lo cierto era que ahora estaba a salvo de manos indiscretas. O pronto lo estaría. Le afloró una amarga risa al pensar en la ironía.
Subió por la escalera y volvió a la cubierta. El Dourado escoraba a babor y le costaba mantener el equilibrio mientras se apresuraba a volver a sus habitaciones. En su interior, recogió su pequeña lámpara y su diario, el que mantenía a salvo en una bolsa de tela encerada. Se apresuró en encender la mecha y regresó a la cubierta.
Ahora el barco se escoraba fuertemente y se vio obligado a apoyar la mano que tenía libre en la cubierta y a arrastrarse por ella como un cangrejo herido. Cuando se dirigía hacia la proa, un ruido llamó su atención. Levantó la lámpara y la luz cayó sobre dos mujeres jóvenes que se agarraban del mástil y cuyos rostros estaban congelados por el terror.
—Vayan a los botes —gritó—. ¡Rápido! —La mujer más baja, una rubia cuya tez lechosa se veía casi fantasmal con la mezcla de la luz de la luna y la lámpara, sacudió la cabeza. La otra no dijo absolutamente nada. El miedo las mantenía clavadas en el suelo.
—¡Monsieur! —tronó la voz del capitán—. ¡El segundo bote se está yendo! ¡Debe venir ahora!
—¡Espérenos, Capitán! ¡Todavía hay otros pasajeros a bordo! —gritó Rienzi. Si el hombre no podía esperar a Rienzi, quizás podría esperarlas a ellas.
—¡De prisa!, ¡se lo ruego! —La voz de Covilha recorrió una distancia considerable—. ¡El barco se está hundiendo rápido!
—Mon dieu —murmuró Rienzi mientras se abría paso hacia el lugar donde estaban sentadas las asustadas mujeres—. Vengan conmigo —les ordenó—. Las llevaré hasta los botes. La que estaba sentada en absoluto silencio unos momentos antes, una morena delgada con ojos color marrón, asintió con la cabeza. Se soltó de su agarre en el mástil con evidente reticencia y se arrastró hacia su lado.
—Ven, Sofi —llamó a la rubia—. Debemos irnos rápido. No hay tiempo—. Sofi siguió moviendo la cabeza y se rehusaba a moverse.
Esta vez, sin molestarse en maldecir en voz baja, Rienzi se puso al lado de la mujer y sus botas se deslizaron por la cubierta húmeda. Agarrando la bolsa de tela encerada entre los dientes, uso la mano que tenía libre para soltar los dedos de Sofi que estaban aferrados al mástil. La asió por la cintura y la subió a sus hombros. Sintió que los brazos de la otra mujer lo rodeaban, afirmándolo mientras cruzaban a tropezones por la cubierta.
El capitán estaba esperando en la barandilla. Juntos, ayudaron a las mujeres a subir a un bote más pequeño. Otro bote esperaba a corta distancia. Las embarcaciones estaban desbordadas con marineros y pasajeros que observaban.
—¿Estos serían todos? —preguntó Covilha.
Rienzi asintió y dejó caer en el bote la bolsa que tenía entre los dientes.
—Suelten las amarras. Me reuniré con ustedes enseguida. —Se dio la vuelta y se fue dejando al capitán, que estaba parado en la parte superior de la escalera de cuerda, con la boca abierta. Tropezó y se deslizó haciéndose camino para bajar a la cubierta de la tripulación por donde había una abertura para ir a la bodega. Pasó la lámpara por la trampilla abierta y sintió que el corazón se le caía hasta el estómago. Todo estaba bajo el agua. Todo se perdería. Se perdería. Lo debió haber sacado de la bodega cuando el barco golpeó la primera roca. Quemarlo todo, ¡no había creído que el barco de verdad se hundiría!
Un lastimero gemido lo sacó de sus oscuros pensamientos, sobre todo cuando se dio cuenta que no provenía de su garganta. Miró hacia abajo para ver un perro pequeño que pataleaba furiosamente en la helada agua salada que inundaba la bodega. ¿Cómo había llegado allí? El nivel del agua estaba tan alto que fácilmente pudo estirarse y agarrar a la pobre criatura por el pescuezo para tomarlo y salvarlo.
El Dourado se tambaleó y ahora podía sentir de verdad que la nave se hundía. Si no lograba salir de allí antes de que se hundiera, la succión lo arrastraría hacia abajo. Arrojó la lámpara lejos, ignorando el tintineo de los cristales rotos. Sujetó al asustado perro contra el pecho, se tomó de la escalera y subió a la cubierta. Sin mirar donde estaban los botes salvavidas, se subió a la barandilla y se tiró al agua. El Dourado tenía el nivel del agua tan arriba que apenas tuvo tiempo de prepararse para enfrentar el impacto con las heladas aguas.
Apenas sintió que sus pies la tocaban comenzó a patalear frenéticamente para tratar de no hundirse tanto. Levantó por encima de la cabeza al perro que ladraba y lo rasguñaba, logrando mantener a la criatura fuera del agua. Rompió la superficie del agua con un jadeo y sacudió la cabeza para sacar el agua salada que le escocían los ojos. Se sintió aliviado al ver que un pequeño bote que estaba cerca se dirigía hacia él. Haciendo caso omiso a su cuerpo que instintivamente quería ponerse en posición fetal, luchó por mantenerse a flote mientras sus rescatadores remaban hacia él. Sentía las piernas como si fueran de plomo y las ropas mojadas y las botas con agua lo tiraban hacia abajo. Pataleó con desesperada furia, pero se estaba hundiendo. Los hombros se hundieron en el agua; luego la barbilla y, luego, toda la cabeza. Iba a morir.
Unas fuertes manos lo tomaron de los hombros y lo tiraron hacia arriba. Covilha y el marinero de la cicatriz lo subieron dentro del bote. Se dejó caer en el fondo y se desplomó, exhausto, contra las piernas de alguien.
—Todo esto por un perro —susurró una voz detrás de él.
Rienzi estaba demasiado cansado y desconsolado como para responder. En lugar de eso, agarró la mojada bola de piel peluda contra el pecho, y observó con los ojos llenos de lágrimas, cómo el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad se hundía en las profundidades del mar.
CAPÍTULO 1
«Un barco muerto es mejor compañía que una persona», pensó Dane mientras se impulsaba con dos grandes patadas a través del agujero en el costado del buque hundido. Flotó con cuidado para no levantar la fina capa de limo que cubría el interior de la embarcación. Eso sería la versión subacuática de una densa neblina si lo hiciera y eso echaría a perder su exploración. Pasó nadando un cardumen de peces sargento de color azul brillante, llamados así por sus oscuras rayas verticales que hace que se asemejen a las insignias de un sargento, aparentemente inconscientes del intruso en su dominio acuático. Dane les hizo un saludo burlón y se dispersaron en el mar. Otro pequeño movimiento de sus aletas para nadar y se deslizó hacia lo más profundo de las entrañas de los restos del naufragio.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!