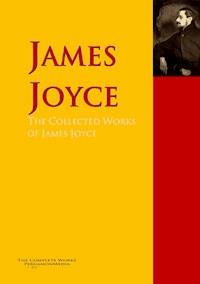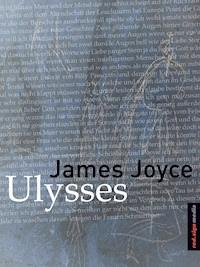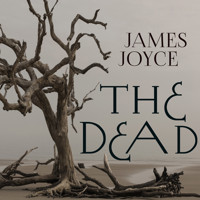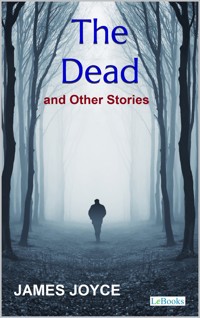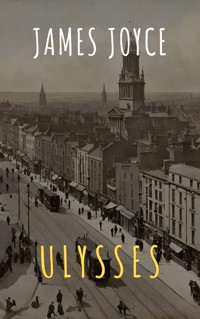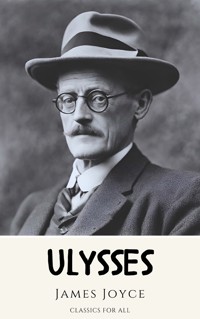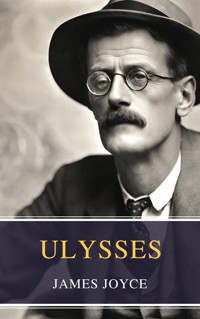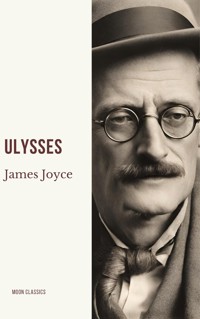0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
"Dublineses", una obra fundamental de James Joyce, consiste en una serie de relatos que capturan la esencia de la vida en Dublín a principios del siglo XX. Publicado en 1914, el libro combina un estilo modernista, caracterizado por la exploración de la conciencia y el uso innovador del lenguaje, con un enfoque realista que ofrece un retrato vívido y a menudo inquietante de la vida cotidiana. La atmósfera de Dublín, los conflictos familiares y las limitaciones sociales son temas recurrentes que se desarrollan a través de personajes entrañables y situaciones universales. La estructura del libro se organiza en capítulos que revelan un profundo entendimiento de la psique humana, lo que permite al lector experimentar tanto la belleza como la parálisis emocional que caracteriza a la capital irlandesa. James Joyce, nacido en 1882 en Dublín, fue un autor revolucionario cuyo trabajo a menudo reflejó su propia compleja relación con su ciudad natal. La publicación de "Dublineses" fue un acto de valentía en un contexto literario que se encontraba en plena evolución, ya que abordaba la vida de una comunidad con una narrativa directa y sin adornos. Joyce, que tuvo que luchar contra la censura, volcó en su obra su deseo de explorar la trastienda de los personajes, revelando los aspectos más oscuros y profundamente humanos de la existencia. Recomiendo encarecidamente "Dublineses" a cualquier lector interesado en la literatura del siglo XX y en el desarrollo de la narrativa moderna. No solo es una formación en la técnica literaria innovadora de Joyce, sino que también ofrece una visión penetrante y conmovedora de Dublin y su gente, una obra que invita a reflexionar sobre las experiencias cotidianas y la universalidad de los sentimientos humanos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Dublineses
Índice
Las Hermanas
Esta vez no había esperanza para él: era el tercer golpe. Noche tras noche había pasado por la casa (era tiempo de vacaciones) y estudiado el cuadrado iluminado de la ventana: y noche tras noche lo había encontrado iluminado de la misma manera, tenue y uniformemente. Si estaba muerto, pensé, vería el reflejo de las velas en la persiana oscurecida, pues sabía que en la cabecera de un cadáver deben colocarse dos velas. A menudo me había dicho: No estoy mucho tiempo en este mundo y yo había pensado que sus palabras eran ociosas. Ahora sabía que eran ciertas. Cada noche, mientras miraba por la ventana, me decía en voz baja la palabra parálisis. Siempre había sonado de forma extraña en mis oídos, como la palabra gnomon en la Euclides y la palabra simonía en el Catecismo. Pero ahora me sonaba como el nombre de algún ser maléfico y pecaminoso. Me llenaba de temor y, sin embargo, anhelaba estar más cerca de él y contemplar su obra mortal.
El viejo Cotter estaba sentado junto al fuego, fumando, cuando bajé a cenar. Mientras mi tía me servía el revuelto, dijo, como si volviera sobre algún comentario suyo anterior:
-No, yo no diría que lo era exactamente... pero había algo raro... había algo extraño en él. Le diré mi opinión...
Empezó a dar caladas a su pipa, sin duda ordenando su opinión en su mente. ¡Viejo tonto cansino! Cuando le conocimos solía ser bastante interesante, hablando de desmayos y gusanos, pero pronto me cansé de él y de sus interminables historias sobre la destilería.
-Tengo mi propia teoría al respecto, dijo. Creo que fue uno de esos... casos peculiares... Pero es difícil de decir...
Empezó a dar otra calada a su pipa sin darnos su teoría. Mi tío me vio mirando y me dijo:
-Bueno, así que tu viejo amigo se ha ido, lo lamentarás.
-¿Quién? dije yo.
-Padre Flynn.
-¿Está muerto?
-Nos lo acaba de decir el señor Cotter. Pasaba por la casa.
Yo sabía que estaba bajo observación, así que seguí comiendo como si la noticia no me hubiera interesado. Mi tío le explicó al viejo Cotter:
-El joven y él eran grandes amigos. El viejo le enseñó mucho y dicen que tenía un gran deseo para él.
-Dios se apiade de su alma, dijo piadosamente mi tía.
El viejo Cotter me miró durante un rato. Sentí que sus pequeños ojos negros y brillantes me examinaban, pero no quise satisfacerle levantando la vista de mi plato. Volvió a su pipa y finalmente escupió groseramente en la rejilla.
-No me gustaría que mis hijos, dijo, tuvieran demasiado que decir a un hombre así.
-¿Qué quiere decir, señor Cotter? preguntó mi tía.
-Lo que quiero decir, dijo el viejo Cotter, es que es malo para los niños. Mi idea es: dejemos que un chaval corra y juegue con chavales de su edad y no sea... ¿Tengo razón, Jack?
-Ese también es mi principio, dijo mi tío. Que aprenda a boxear en su esquina. Eso es lo que siempre le digo a ese Rosacruz de ahí: que haga ejercicio. Cuando era un niño, cada mañana de mi vida me daba un baño frío, en invierno y en verano. Y eso es lo que me importa ahora. La educación es todo muy fino y grande... El Sr. Cotter podría tomar un pico de esa pierna de cordero, añadió a mi tía.
-No, no, para mí no, dijo el viejo Cotter.
Mi tía sacó el plato de la caja fuerte y lo puso sobre la mesa.
-¿Pero por qué cree que no es buena para los niños, señor Cotter? preguntó.
-Es malo para los niños, dijo el viejo Cotter, porque sus mentes son muy impresionables. Cuando los niños ven cosas así, ya sabe, tiene un efecto...
Me tapé la boca con estirabout por miedo a dar rienda suelta a mi ira. ¡Viejo imbécil de nariz roja!
Era tarde cuando me dormí. Aunque estaba enfadada con el viejo Cotter por aludir a mí como a una niña, me estrujé la cabeza para extraer el significado de sus frases inacabadas. En la oscuridad de mi habitación imaginé que volvía a ver el pesado rostro gris del paralítico. Me tapé la cabeza con las mantas e intenté pensar en la Navidad. Pero el rostro gris seguía persiguiéndome. Murmuraba y comprendí que deseaba confesar algo. Sentí que mi alma retrocedía hacia alguna región placentera y viciosa, y allí la encontré de nuevo esperándome. Comenzó a confesarme con voz murmurante y me pregunté por qué sonreía continuamente y por qué tenía los labios tan húmedos de saliva. Pero entonces recordé que había muerto de parálisis y sentí que yo también sonreía débilmente, como para absolver al simoníaco de su pecado.
A la mañana siguiente, después del desayuno, bajé a ver la casita de la calle Gran Bretaña. Era una tienda sin pretensiones, registrada con el vago nombre de Drapery. La pañería consistía principalmente en patucos y paraguas para niños, y en los días ordinarios solía colgar en el escaparate un anuncio que decía: Paraguas Recuperados. Ahora no se veía ningún aviso porque las persianas estaban subidas. Un ramo de crape estaba atado a la aldaba de la puerta con una cinta. Dos mujeres pobres y un chico de los telegramas leían la tarjeta prendida en el crape. Yo también me acerqué y leí:
1 de julio de 1895
El reverendo James Flynn (anteriormente de la iglesia de S. Catherine, calle Meath), sesenta y cinco años de edad.
R.I.P.
La lectura de la tarjeta me persuadió de que había muerto y me perturbó encontrarme en jaque. Si no hubiera muerto, habría entrado en la pequeña y oscura habitación detrás de la tienda para encontrarlo sentado en su sillón junto al fuego, casi asfixiado en su gabán. Tal vez mi tía me habría dado un paquete de tostadas altas para él, y este regalo le habría despertado de su atontado sopor. Siempre era yo quien vaciaba el paquete en su negra caja de rapé, pues sus manos temblaban demasiado para permitirle hacerlo sin derramar la mitad del rapé por el suelo. Incluso cuando levantaba su gran mano temblorosa hacia su nariz, pequeñas nubes de humo se escurrían entre sus dedos por la parte delantera de su abrigo. Puede que fueran estas constantes lluvias de rapé las que daban a sus antiguas vestiduras sacerdotales su aspecto verde descolorido, pues el pañuelo rojo, ennegrecido como siempre por las manchas de rapé de una semana, con el que intentaba quitarse los granos caídos, era bastante ineficaz.
Deseé entrar a verlo, pero no tuve el valor de llamar a la puerta. Me alejé lentamente por el lado soleado de la calle, leyendo a mi paso todos los anuncios teatrales de los escaparates. Me pareció extraño que ni yo ni el día pareciéramos estar de luto, y me sentí incluso molesta al descubrir en mí una sensación de libertad, como si me hubiera liberado de algo con su muerte. Me extrañaba esto porque, como había dicho mi tío la noche anterior, él me había enseñado mucho. Había estudiado en el colegio irlandés de Roma y me había enseñado a pronunciar correctamente el latín. Me había contado historias sobre las catacumbas y sobre Napoleón Bonaparte, y me había explicado el significado de las distintas ceremonias de la misa y de los diferentes ornamentos que llevaba el sacerdote. A veces se había divertido haciéndome preguntas difíciles, preguntándome qué se debía hacer en determinadas circunstancias o si tales o cuales pecados eran mortales o veniales o sólo imperfecciones. Sus preguntas me mostraban lo complejas y misteriosas que eran ciertas instituciones de la Iglesia que yo siempre había considerado como los actos más simples. Los deberes del sacerdote hacia la Eucaristía y hacia el secreto del confesionario me parecían tan graves que me preguntaba cómo alguien había encontrado en sí mismo el valor para emprenderlos, y no me sorprendió cuando me dijo que los padres de la Iglesia habían escrito libros tan gruesos como el Directorio de Correos y tan impresos como los avisos legales del periódico para dilucidar todas estas intrincadas cuestiones. A menudo, cuando pensaba en esto, no podía dar ninguna respuesta o sólo una muy tonta y vacilante, ante lo cual él solía sonreír y asentir con la cabeza dos o tres veces. A veces me hacía repasar las respuestas de la misa, que me había hecho aprender de memoria, y mientras yo repicaba él sonreía pensativo y asentía con la cabeza, de vez en cuando introduciendo alternativamente enormes pellizcos de rapé por cada orificio nasal. Cuando sonreía solía descubrir sus grandes dientes descoloridos y dejaba reposar la lengua sobre el labio inferior, un hábito que me había hecho sentir incómoda al principio de conocernos, antes de que le conociera bien.
Mientras caminaba bajo el sol, recordé las palabras del viejo Cotter y traté de recordar lo que había sucedido después en el sueño. Recordé que me había fijado en unas largas cortinas de terciopelo y en una lámpara oscilante de estilo antiguo. Sentí que había estado muy lejos, en alguna tierra donde las costumbres eran extrañas -en Persia, pensé... Pero no pude recordar el final del sueño.
Por la tarde, mi tía me llevó con ella a visitar la casa de luto. Era después de la puesta de sol, pero los cristales de las ventanas de las casas que daban al oeste reflejaban el oro leonado de un gran banco de nubes. Nannie nos recibió en el vestíbulo, y como habría sido indecoroso haberle gritado mi tía le dio la mano para todos. La anciana señaló interrogativamente hacia arriba y, ante el asentimiento de mi tía, procedió a subir trabajosamente la estrecha escalera que teníamos delante, con la cabeza inclinada apenas por encima del nivel de la barandilla. En el primer rellano se detuvo y nos hizo señas alentadoras para que avanzáramos hacia la puerta abierta de la habitación de los muertos. Mi tía entró y la anciana, al ver que dudaba en entrar, empezó a hacerme señas repetidas veces con la mano.
Entré de puntillas. La habitación, a través del extremo de encaje de la persiana, estaba impregnada de una luz dorada y mortecina, en medio de la cual las velas parecían pálidas y delgadas llamas. Había sido ataviado. Nannie cedió el mando y las tres nos arrodillamos a los pies de la cama. Fingí rezar pero no pude ordenar mis pensamientos porque los murmullos de la anciana me distraían. Me fijé en lo torpemente que llevaba enganchada la falda por detrás y en cómo los tacones de sus botas de tela estaban caídos hacia un lado. Se me ocurrió que el viejo sacerdote sonreía mientras yacía allí en su ataúd.
Pero no. Cuando nos levantamos y subimos a la cabecera de la cama vi que no sonreía. Allí yacía, solemne y copioso, ataviado como para el altar, con sus grandes manos sosteniendo flojamente un cáliz. Su rostro era muy truculento, gris y macizo, con los orificios nasales negros y cavernosos y rodeado por un escaso pelaje blanco. Había un fuerte olor en la habitación: flores.
Nos persignamos y nos alejamos. En la salita de abajo encontramos a Eliza sentada en su sillón en estado. Me dirigí a tientas hacia mi silla habitual en el rincón mientras Nannie iba al aparador y sacaba una jarra de jerez y unas copas de vino. Las puso sobre la mesa y nos invitó a tomar una copita de vino. Luego, a instancias de su hermana, sirvió el jerez en las copas y nos las pasó. Me presionó para que tomara también unas galletas de nata, pero me negué porque pensé que haría demasiado ruido al comerlas. Ella pareció sentirse algo decepcionada por mi negativa y se acercó en silencio al sofá, donde se sentó detrás de su hermana. Nadie habló: todos contemplábamos la chimenea vacía.
Mi tía esperó hasta que Eliza suspiró y entonces dijo:
-Ah, bueno, se ha ido a un mundo mejor.
Eliza volvió a suspirar e inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Mi tía acarició el tallo de su copa de vino antes de sorber un poco.
-¿Se fue... pacíficamente? preguntó.
-Oh, bastante tranquilo, señora, dijo Eliza. No se notaba cuando se le iba el aliento. Tuvo una muerte hermosa, alabado sea Dios.
-¿Y todo...?
-El padre O "Rourke estuvo con él un martes y lo ungió y lo preparó y todo.
-¿Lo sabía entonces?
-Estaba bastante resignado.
-Parece bastante resignado, dijo mi tía.
-Eso es lo que dijo la mujer que trajimos para lavarlo. Dijo que parecía como si estuviera dormido, parecía así de tranquilo y resignado. Nadie pensaría que sería un cadáver tan hermoso.
-Sí, desde luego, dijo mi tía.
Sorbió un poco más de su vaso y dijo:
-Bueno, señorita Flynn, en cualquier caso debe ser un gran consuelo para usted saber que hizo todo lo que pudo por él. Debo decir que ambas fueron muy amables con él.
Eliza se alisó el vestido sobre las rodillas.
-¡Ah, pobre James! dijo. Dios sabe que hicimos todo lo que pudimos, tan pobres como somos; no quisimos que le faltara de nada mientras estuvo en él.
Nannie había apoyado la cabeza en la almohada del sofá y parecía a punto de dormirse.
-Ahí está la pobre Nannie, dijo Eliza, mirándola, está agotada. Todo el trabajo que tuvimos, ella y yo, metiendo a la mujer para lavarlo y luego tendiéndolo y luego el ataúd y luego arreglando lo de la misa en la capilla. Sólo por el padre O "Rourke no sé qué habríamos hecho. Fue él quien nos trajo todas las flores y los dos candelabros de la capilla y quien escribió el aviso para el Freeman's General y se encargó de todos los papeles del cementerio y del seguro del pobre James.
-¿No fue bueno por su parte? dijo mi tía.
Eliza cerró los ojos y sacudió la cabeza lentamente.
-Ah, no hay amigos como los viejos amigos, dijo, cuando todo está dicho y hecho, no hay amigos en los que un cuerpo pueda confiar.
-Ciertamente, eso es verdad, dijo mi tía. Y estoy segura de que ahora que se ha ido a su recompensa eterna no te olvidará ni a ti ni a toda tu amabilidad con él.
-¡Ah, pobre James! dijo Eliza. No nos causaba grandes problemas. No se le oía en casa más que ahora. Aún así, sé que se ha ido y todo eso.
-Es cuando todo acabe cuando le echarás de menos, dijo mi tía.
-Ya lo sé, dijo Eliza. Ya no le llevaré su taza de té de carne, ni usted, señora, le enviará su rapé. ¡Ah, pobre James!
Se detuvo, como si estuviera en comunión con el pasado, y luego dijo astutamente:
-Mire, últimamente he notado que le pasaba algo raro. Cada vez que le llevaba allí la sopa lo encontraba con el breviario caído en el suelo, recostado en la silla y con la boca abierta.
Se puso un dedo en la nariz y frunció el ceño: luego continuó:
-Pero a pesar de todo seguía diciendo que antes de que acabara el verano saldría a dar una vuelta en coche un buen día para volver a ver la vieja casa donde nacimos todos, allá en Irishtown, y nos llevaría a Nannie y a mí con él. Si pudiéramos conseguir uno de esos carruajes nuevos que no hacen ruido de los que le habló el padre O "Rourke, los de las ruedas reumáticas, por un día barato, dijo, en casa de Johnny Rush, de camino hacia allí, y salir los tres juntos un domingo por la tarde. Tenía la mente puesta en eso... ¡Pobre James!
-¡Que el Señor se apiade de su alma! dijo mi tía.
Eliza sacó su pañuelo y se secó los ojos con él. Luego volvió a guardárselo en el bolsillo y contempló la rejilla vacía durante algún tiempo sin hablar.
-Siempre fue demasiado escrupuloso, dijo. Los deberes del sacerdocio eran demasiado para él. Y entonces su vida estaba, podría decirse, cruzada.
-Sí, dijo mi tía. Era un hombre decepcionado. Eso se notaba.
Un silencio se adueñó de la salita y, al amparo de él, me acerqué a la mesa y probé mi jerez y luego volví tranquilamente a mi silla del rincón. Eliza parecía haber caído en un profundo ensimismamiento. Esperamos respetuosamente a que rompiera el silencio y, tras una larga pausa, dijo lentamente:
-Fue ese cáliz el que rompió... Ése fue el principio de todo. Por supuesto, dicen que estaba bien, que no contenía nada, quiero decir. Pero aun así... Dicen que fue culpa del chico. Pero el pobre James estaba tan nervioso, ¡Dios se apiade de él!
-¿Y eso fue todo? dijo mi tía. He oído algo...
Eliza asintió.
-Eso afectó a su mente, dijo. Después de eso empezó a deprimirse solo, sin hablar con nadie y vagando solo. Una noche lo buscaron para ir a una llamada y no pudieron encontrarlo por ninguna parte. Miraron arriba y abajo y seguían sin verle por ninguna parte. Entonces el empleado sugirió que probaran en la capilla. Así que consiguieron las llaves y abrieron la capilla, y el secretario y el padre O'Rourke y otro sacerdote que estaba allí trajeron una linterna para buscarlo... ¿Y qué le parece si no que allí estaba, sentado solo en la oscuridad en su confesionario, bien despierto y riéndose como en voz baja para sí mismo?
Se detuvo de repente como para escuchar. Yo también escuché, pero no se oía nada en la casa: y supe que el viejo sacerdote yacía aún en su ataúd tal como lo habíamos visto, solemne y truculento en la muerte, con un cáliz ocioso sobre el pecho.
Eliza reanudó:
-Despierto y riéndose para sí mismo... Así que, por supuesto, cuando vieron eso, les hizo pensar que le pasaba algo...
Un encuentro
Fue Joe Dillon quien nos presentó el Salvaje Oeste. Tenía una pequeña biblioteca formada por viejos números de The Union Jack, Pluck y The Halfpenny Marvel. Todas las tardes, después del colegio, nos reuníamos en su jardín trasero y organizábamos batallas indias. Él y su joven y gordo hermano Leo, el holgazán, sostenían el desván del establo mientras nosotros intentábamos tomarlo por asalto, o librábamos una batalla campal sobre la hierba. Pero por muy bien que lucháramos, nunca ganábamos ni el asedio ni la batalla, y todos nuestros combates terminaban con la danza de guerra de la victoria de Joe Dillon. Sus padres iban a misa de ocho todas las mañanas en Gardiner Street, y el apacible olor de la señora Dillon reinaba en el vestíbulo de la casa. Pero tocaba con demasiada fiereza para nosotros, que éramos más jóvenes y tímidos. Parecía una especie de indio cuando brincaba por el jardín, con un viejo saquito de té en la cabeza, golpeando una lata con el puño y gritando:
¡-¡Ya! yaka, yaka, yaka!
Todo el mundo se mostró incrédulo cuando se dijo que tenía vocación sacerdotal. Sin embargo, era cierto.
Un espíritu de desenfreno se difundió entre nosotros y, bajo su influencia, se renunció a las diferencias de cultura y constitución. Nos agrupamos, algunos con audacia, otros en broma y otros casi con miedo: y del número de estos últimos, los indios reacios que temían parecer estudiosos o faltos de robustez, yo era uno. Las aventuras relatadas en la literatura del Salvaje Oeste estaban alejadas de mi naturaleza pero, al menos, me abrían puertas de escape. Me gustaban más algunos relatos de detectives americanos que eran recorridos de vez en cuando por fieras despeinadas y chicas guapas. Aunque no había nada malo en estas historias y su intención era a veces literaria, circulaban a escondidas por la escuela. Un día, cuando el padre Butler estaba oyendo las cuatro páginas de Historia Romana, el torpe Leo Dillon fue descubierto con un ejemplar de La maravilla de medio penique.
-¿Esta página o esta página? ¿Esta página? ¡Ahora, Dillon, arriba! Apenas ha tenido el día ... ¡Vamos! ¿Qué día? Apenas había amanecido ... ¿Lo has estudiado? ¿Qué tienes ahí en el bolsillo?
El corazón de todos palpitó cuando Leo Dillon entregó el papel y todos adoptaron un rostro inocente. El padre Butler pasó las páginas, frunciendo el ceño.
-¿Qué es esta basura? dijo. ¡El jefe apache! ¿Es esto lo que lees en vez de estudiar tu Historia Romana? No quiero encontrar más de esta porquería en este colegio. El hombre que lo escribió, supongo, era algún miserable escritorzuelo que escribe estas cosas por un trago. Me sorprende que chicos como tú, educados, lean esas cosas. Podría entenderlo si fuerais... chicos de la Escuela Nacional. Ahora, Dillon, te lo aconsejo encarecidamente, ponte a trabajar o...
Esta reprimenda durante las sobrias horas de clase hizo palidecer para mí gran parte de la gloria del Salvaje Oeste, y la confusa cara hinchada de Leo Dillon despertó una de mis conciencias. Pero cuando la influencia restrictiva de la escuela se distanció, empecé a tener hambre de nuevo de sensaciones salvajes, de la evasión que sólo aquellas crónicas del desorden parecían ofrecerme. La guerra mímica de la noche se me hizo al fin tan fastidiosa como la rutina de la escuela por la mañana, porque deseaba que me ocurrieran aventuras de verdad. Pero las verdaderas aventuras, reflexioné, no le ocurren a la gente que se queda en casa: hay que buscarlas en el extranjero.
Las vacaciones de verano estaban cerca cuando decidí escapar del tedio de la vida escolar al menos por un día. Con Leo Dillon y un chico llamado Mahony planeé un día de escapada. Cada uno de nosotros ahorró seis peniques. Nos íbamos a encontrar a las diez de la mañana en el Puente del Canal. La hermana mayor de Mahony iba a escribir una excusa para él y Leo Dillon le diría a su hermano que dijera que estaba enfermo. Planeamos ir por la carretera del muelle hasta llegar a los barcos, luego cruzar en el transbordador y caminar para ver la Casa de las Palomas. Leo Dillon tenía miedo de que pudiéramos encontrarnos con el Padre Butler o alguien del colegio, pero Mahony preguntó, muy sensatamente, qué estaría haciendo el Padre Butler en la Casa de las Palomas. Nos tranquilizamos: y llevé la primera etapa del plan a su fin al recoger seis peniques de los otros dos, al mismo tiempo que les mostraba mis propios seis peniques. Cuando estábamos haciendo los últimos arreglos en la víspera, todos estábamos vagamente emocionados. Nos dimos la mano, riendo, y Mahony dijo:
-Hasta mañana, compañeros.
Aquella noche dormí mal. Por la mañana fui el primero en llegar al puente, ya que vivía más cerca. Escondí mis libros en la larga hierba cerca del cenicero, al final del jardín, donde nunca venía nadie, y me apresuré a recorrer la orilla del canal. Era una suave mañana soleada de la primera semana de junio. Me senté en la albardilla del puente admirando mis frágiles zapatos de lona que había pipeclayado diligentemente durante la noche, y observando los dóciles caballos que tiraban de un tranvía cargado de gente de negocios colina arriba. Todas las ramas de los altos árboles que bordeaban la alameda estaban alegres con pequeñas hojas verde claro, y la luz del sol se deslizaba a través de ellas sobre el agua. La piedra de granito del puente empezaba a estar caliente y comencé a acariciarla con las manos al compás de un aire en mi cabeza. Me sentía muy feliz.
Cuando llevaba allí sentada cinco o diez minutos, vi acercarse el traje gris de Mahony. Subió la colina, sonriente, y se encaramó a mi lado en el puente. Mientras esperábamos sacó la catapulta que sobresalía de su bolsillo interior y me explicó algunas mejoras que había hecho en ella. Le pregunté por qué la había traído y me dijo que lo había hecho para tener un poco de gas con los pájaros. Mahony utilizaba la jerga con soltura y hablaba del padre Butler como Old Bunser. Esperamos un cuarto de hora más pero seguía sin haber rastro de Leo Dillon. Mahony por fin bajó de un salto y dijo:
-Vamos. Sabía que Fatty "d funk it.
-¿Y sus seis peniques...? Dije.
-Eso está perdido, dijo Mahony. Y tanto mejor para nosotros: un chelín y un bronceador en lugar de un chelín.
Caminamos por North Strand Road hasta llegar a Vitriol Works y luego giramos a la derecha por Wharf Road. Mahony empezó a hacer el indio en cuanto estuvimos fuera de la vista del público. Persiguió a una multitud de chicas harapientas blandiendo su catapulta descargada, y cuando dos chicos harapientos empezaron, por caballerosidad, a arrojarnos piedras, propuso que cargáramos contra ellos. Yo objeté que los chicos eran demasiado pequeños y entonces seguimos caminando, la tropa harapienta gritando tras nosotros ¡Swaddlers! Swaddlers! pensando que éramos protestantes porque Mahony, que era de tez morena, llevaba en la gorra la insignia plateada de un club de críquet. Cuando llegamos al Smoothing Iron organizamos un asedio, pero fue un fracaso porque hay que tener al menos tres. Nos vengamos de Leo Dillon diciéndole lo funesto que era y adivinando cuántas le daría a las tres el señor Ryan.
Nos acercamos entonces al río. Estuvimos un buen rato paseando por las ruidosas calles flanqueadas por altos muros de piedra, observando el funcionamiento de las grúas y los motores y siendo a menudo increpados por nuestra inmovilidad por los conductores de las gimientes carretas. Era mediodía cuando llegamos a los muelles y, como todos los obreros parecían estar almorzando, compramos dos grandes bollos de grosella y nos sentamos a comerlos en unos tubos metálicos junto al río. Nos deleitamos con el espectáculo del comercio de Dublín: las barcazas señaladas desde lejos por sus rizos de humo lanoso, la flota pesquera marrón más allá de Ringsend, el gran velero blanco que estaba siendo descargado en el muelle opuesto. Mahony decía que sería un buen sketch escaparse al mar en uno de aquellos grandes barcos e incluso yo, mirando a los altos mástiles, veía, o imaginaba, que la geografía que me habían dosificado escasamente en la escuela iba tomando cuerpo poco a poco bajo mis ojos. La escuela y el hogar parecían alejarse de nosotros y sus influencias sobre nosotros parecían menguar.
Cruzamos el Liffey en el transbordador, pagando nuestro peaje para ser transportados en compañía de dos jornaleros y un pequeño judío con una bolsa. Estábamos serios hasta la solemnidad, pero una vez durante la corta travesía nuestras miradas se cruzaron y nos reímos. Cuando desembarcamos observamos la descarga de la grácil tres-mástiles que habíamos observado desde el otro muelle. Algún espectador dijo que era un barco noruego. Me acerqué a la popa e intenté descifrar la leyenda que llevaba pero, al no conseguirlo, volví y examiné a los marineros extranjeros para ver si alguno tenía los ojos verdes, pues tenía una idea confusa... Los ojos de los marineros eran azules y grises e incluso negros. El único marinero cuyos ojos podrían haberse llamado verdes era un hombre alto que divertía a la multitud en el muelle gritando alegremente cada vez que caían las tablas:
-¡Muy bien! ¡Muy bien!
Cuando nos cansamos de este espectáculo nos adentramos lentamente en Ringsend. El día se había vuelto bochornoso y en los escaparates de las tiendas de ultramarinos yacían blanqueando galletas mohosas. Compramos algunas galletas y chocolate que comimos seductoramente mientras deambulábamos por las míseras calles donde viven las familias de los pescadores. No pudimos encontrar ningún lácteo, así que entramos en una tienda de buhonería y compramos una botella de limonada de frambuesa cada uno. Refrescado por esto Mahony persiguió a un gato por un callejón pero el gato escapó a un amplio campo. Los dos nos sentíamos bastante cansados y cuando llegamos al campo nos dirigimos enseguida hacia un banco inclinado sobre cuya cresta podíamos ver el Dodder.
Era demasiado tarde y estábamos demasiado cansados para llevar a cabo nuestro proyecto de visitar el Palomar. Teníamos que estar en casa antes de las cuatro para que no se descubriera nuestra aventura. Mahony miró con pesar su catapulta y tuve que sugerirle que volviéramos a casa en tren antes de que recuperara la alegría. El sol se ocultó tras unas nubes y nos dejó con nuestros hastiados pensamientos y las migajas de nuestras provisiones.
No había nadie más que nosotros en el campo. Cuando llevábamos un rato tumbados en la orilla sin hablar, vi a un hombre que se acercaba desde el extremo más alejado del campo. Le observé perezosamente mientras masticaba uno de esos tallos verdes con los que las muchachas adivinan el futuro. Se acercó por la orilla lentamente. Caminaba con una mano en la cadera y en la otra sujetaba un palo con el que golpeaba ligeramente el césped. Iba vestido de forma desaliñada con un traje negro verdoso y llevaba lo que solíamos llamar un sombrero de copa alta. Parecía bastante viejo porque su bigote era gris ceniza. Cuando pasó a nuestros pies nos miró rápidamente y luego continuó su camino. Le seguimos con la mirada y vimos que cuando había avanzado unos cincuenta pasos se daba la vuelta y comenzaba a desandar lo andado. Caminaba hacia nosotros muy despacio, golpeando siempre el suelo con su bastón, tan despacio que pensé que buscaba algo en la hierba.
Se detuvo al llegar a nuestra altura y nos dio los buenos días. Le respondimos y se sentó a nuestro lado en la ladera despacio y con mucho cuidado. Empezó a hablar del tiempo, diciendo que sería un verano muy caluroso y añadiendo que las estaciones habían cambiado mucho desde que él era niño, hacía mucho tiempo. Dijo que la época más feliz de la vida era sin duda la de colegial y que daría cualquier cosa por volver a ser joven. Mientras expresaba estos sentimientos, que nos aburrían un poco, guardamos silencio. Entonces empezó a hablar de la escuela y de libros. Nos preguntó si habíamos leído la poesía de Thomas Moore o las obras de Sir Walter Scott y Lord Lytton. Fingí que había leído todos los libros que mencionó, de modo que al final dijo:
-Ah, ya veo que es usted un ratón de biblioteca como yo. Ahora bien, añadió señalando a Mahony, que nos miraba con los ojos abiertos, él es diferente; le van los juegos.
Dijo que tenía todas las obras de Sir Walter Scott y todas las de Lord Lytton en casa y que nunca se cansaba de leerlas. Por supuesto, dijo, había algunas obras de Lord Lytton que los chicos no podían leer. Mahony preguntó por qué los chicos no podían leerlas, una pregunta que me agitó y me dolió porque temía que el hombre pensara que yo era tan estúpido como Mahony. El hombre, sin embargo, sólo sonrió. Vi que tenía grandes huecos en la boca entre sus dientes amarillos. Luego nos preguntó quién de nosotros tenía más novios. Mahony mencionó a la ligera que tenía tres "totties". El hombre me preguntó cuántas tenía yo. Le contesté que ninguna. No me creyó y dijo que estaba seguro de que yo debía tener una. Yo guardé silencio.
-Díganos, dijo Mahony con pertinacia al hombre, ¿cuántos tiene usted?
El hombre sonrió como antes y dijo que cuando tenía nuestra edad había tenido muchas novias.
-Todo niño, dijo, tiene una pequeña novia.
Su actitud en este punto me pareció extrañamente liberal en un hombre de su edad. En el fondo pensaba que lo que decía sobre los chicos y las novias era razonable. Pero me desagradaron las palabras que pronunció y me pregunté por qué tembló una o dos veces como si temiera algo o sintiera un escalofrío repentino. A medida que avanzaba me di cuenta de que su acento era bueno. Empezó a hablarnos de las chicas, diciendo lo bonito y suave que era su pelo y lo suaves que eran sus manos y cómo no todas las chicas eran tan buenas como parecían si uno lo supiera. No había nada que le gustara tanto, dijo, como mirar a una joven bonita, sus bonitas manos blancas y su hermoso pelo suave. Me daba la impresión de que repetía algo que había aprendido de memoria o que, magnetizado por algunas palabras de su propio discurso, su mente daba vueltas y vueltas lentamente en la misma órbita. A veces hablaba como si simplemente aludiera a algún hecho que todo el mundo conocía, y a veces bajaba la voz y hablaba misteriosamente, como si nos estuviera contando algo secreto que no deseaba que los demás oyeran. Repetía sus frases una y otra vez, variándolas y rodeándolas con su monótona voz. Yo seguía mirando hacia el pie de la ladera, escuchándole.
Al cabo de un largo rato su monólogo hizo una pausa. Se levantó lentamente, diciendo que tenía que dejarnos un momento, unos minutos, y, sin cambiar la dirección de mi mirada, le vi alejarse lentamente de nosotros hacia el extremo cercano del campo. Permanecimos en silencio cuando se hubo marchado. Tras un silencio de unos minutos oí exclamar a Mahony:
-¡Vaya! ¡Mirad lo que hace!
Como no respondí ni levanté la vista Mahony exclamó de nuevo:
-Yo digo... ¡Es un viejo chismoso!
-En caso de que nos pregunte nuestros nombres, le dije, que tú seas Murphy y yo Smith.
No nos dijimos nada más. Aún estaba pensando si irme o no cuando el hombre volvió y se sentó de nuevo a nuestro lado. Apenas se había sentado cuando Mahony, al divisar a la gata que se le había escapado, se levantó de un salto y la persiguió por el campo. El hombre y yo observamos la persecución. La gata se escapó una vez más y Mahony empezó a tirar piedras al muro que ella había escalado. Al desistir comenzó a vagar por el extremo más alejado del campo, sin rumbo fijo.
Tras un intervalo, el hombre me habló. Dijo que mi amigo era un chico muy brusco y me preguntó si le azotaban a menudo en la escuela. Iba a replicarle indignado que no éramos chicos de la Escuela Nacional para que nos azotaran como él decía, pero guardé silencio. Empezó a hablar sobre el tema de castigar a los chicos. Su mente, como magnetizada de nuevo por su discurso, parecía dar vueltas lentamente alrededor de su nuevo centro. Dijo que cuando los chicos eran así de amables había que azotarlos y bien azotados. Cuando un chico era brusco y revoltoso no había nada que le hiciera bien salvo unos buenos azotes sonoros. Una palmada en la mano o una caja en la oreja no servían de nada: lo que él quería era recibir unos buenos y cálidos azotes. Me sorprendió este sentimiento e involuntariamente le miré a la cara. Al hacerlo me encontré con la mirada de un par de ojos verde botella que me observaban desde debajo de una frente crispada. Volví a desviar la mirada.
El hombre continuó su monólogo. Parecía haber olvidado su reciente liberalismo. Dijo que si alguna vez encontraba a un chico hablando con chicas o teniendo a una chica por novia lo azotaría y le daría latigazos, y eso le enseñaría a no hablar con chicas. Y si un chico tenía a una chica por novia y mentía sobre ello, entonces le daría unos azotes como ningún chico había recibido en este mundo. Decía que no había nada en este mundo que le gustara tanto como eso. Me describió cómo azotaría a ese chico como si estuviera desvelando algún elaborado misterio. Eso le gustaría, dijo, más que nada en este mundo; y su voz, mientras me guiaba monótonamente a través del misterio, se volvió casi cariñosa y parecía suplicarme que le entendiera.
Esperé hasta que su monólogo volvió a hacer una pausa. Entonces me levanté bruscamente. Para no delatar mi agitación me demoré unos instantes fingiendo arreglarme bien el zapato y luego, diciéndole que me veía obligada a marcharme, le di los buenos días. Subí la pendiente con calma pero mi corazón latía rápidamente por el miedo a que me agarrara por los tobillos. Cuando llegué a lo alto de la ladera me di la vuelta y, sin mirarle, le llamé en voz alta a través del campo:
-¡Murphy!
Mi voz tenía un acento de valentía forzada y me avergoncé de mi mísera estratagema. Tuve que volver a pronunciar el nombre antes de que Mahony me viera y gritara en respuesta. ¡Cómo me latió el corazón cuando llegó corriendo a través del campo hacia mí! Corrió como si quisiera traerme ayuda. Y me arrepentí, pues en mi corazón siempre le había despreciado un poco.
Araby
La calle Richmond Norte, al ser ciega, era una calle tranquila excepto a la hora en que la Escuela de los Hermanos Cristianos liberaba a los chicos. Una casa deshabitada de dos pisos se encontraba en el extremo ciego, separada de sus vecinos en un terreno cuadrado. Las otras casas de la calle, conscientes de las vidas decentes en su interior, se miraban unas a otras con rostros marrones e imperturbables.
El antiguo inquilino de nuestra casa, un sacerdote, había muerto en el salón trasero. El aire, enmohecido por haber estado mucho tiempo encerrado, flotaba en todas las habitaciones, y el cuarto de los desechos, detrás de la cocina, estaba lleno de viejos papeles inútiles. Entre éstos encontré unos cuantos libros forrados de papel, cuyas páginas estaban rizadas y húmedas: El abad, de Walter Scott, El devoto comulgante y Las memorias de Vidocq. Me gustó más el último porque sus hojas eran amarillas. El jardín silvestre que había detrás de la casa contenía un manzano central y algunos arbustos rezagados, bajo uno de los cuales encontré la oxidada bomba de bicicleta del difunto inquilino. Había sido un sacerdote muy caritativo, en su testamento había dejado todo su dinero a instituciones y los muebles de su casa a su hermana.