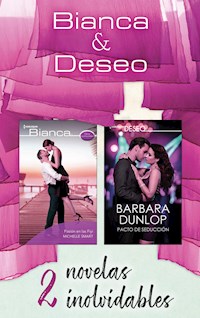
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Pasión en las Fiyi Michelle Smart Era posible que se produjera un encuentro explosivo, pero solo si la pasión de ambos les hacía olvidar el pasado. Pacto de seducción Barbara Dunlop Aquel pacto podría tener consecuencias inesperadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 203 - julio 2020
I.S.B.N.: 978-84-1348-772-4
Índice
Portada
Créditos
Pasión en las Fiyi
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Pacto de seducción
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
LIVIA Briatore subió la escalerilla del jet. El corazón le latía con tanta fuerza que lo notaba en la punta del cabello. El sol se estaba poniendo, y la creciente oscuridad se adecuaba a la perfección a la que la había envuelto en los meses anteriores.
La tripulación, la misma que cuando había tomado ese avión dos años antes, la saludó calurosamente.
Ella respondió con una sonrisa que le costó tanto esbozar que los músculos de su boca protestaron. Llevaba cuatro meses sin sonreír.
El miedo le revolvía el estómago. Apretó los dientes y alzó la barbilla, antes de entrar en la lujosa cabina donde pasaría las siguientes veintiséis horas volando a Fiyi.
Inmediatamente la asaltó el olor familiar de la cara tapicería, mezclado con el de almizcle y cítricos del hombre que se hallaba en uno de los asientos, con un portátil frente a él.
Estuvo a punto de doblarse a causa del dolor que sintió en el estómago.
La primera vez que había subido a aquel avión, que había despegado de ese mismo aeropuerto de Roma, estaba emocionada y rebosante de felicidad. El hombre que ahora miraba el portátil apenas había podido esperar a que despegaran para llevarla al dormitorio y hacerle el amor.
Solo quedaban cenizas de aquella pasión que los había llevado a casarse un mes después de haberse conocido.
Apartó de sí los dolorosos recuerdos. Había hecho una promesa y la cumpliría, por mucho que le doliera.
En la cabina había cuatro asientos frente a frente, con el pasillo en medio. Livia se sentó al otro lado del de Massimo, que había levantado su mampara, por lo que solo le veía los zapatos
Se abrochó el cinturón de seguridad y entrecruzó los dedos para no morderse las uñas. El día anterior se había hecho un tratamiento con un caro gel para disimular que las tenía en carne viva. No quería que Massimo se las viera así. No soportaba que percibiera las señales de que tenía el corazón partido.
Livia se había remendado el corazón, se había lamido las heridas y había seguido adelante. Lo único bueno de su infancia era que la había enseñado a sobrevivir.
También sobreviviría los cuatro días siguientes. Después no tendría que volver a ver a Massimo.
La voz del capitán les indicó que estaban listos para despegar. Massimo bajó la mampara, cerró el portátil y se abrochó el cinturón. Sin mirarlo, Livia era consciente de cada uno de sus movimientos.
Ansiaba ver los músculos de su cuerpo alto y delgado flexionarse bajo la camisa, desabrochada en el cuello. Seguro que se había quitado la corbata que habría llevado en el congreso. Massimo se atenía a las normas solo cuando lo consideraba necesario. Livia supuso que el congreso de Ingeniería celebrado en Londres, en el que él había sido el invitado de honor, había constituido una ocasión merecedora de que se pusiera un traje.
Ella se había enterado de que estaba en Londres porque la secretaria de él se lo había mencionado casualmente en un correo electrónico.
Solo cuando el avión comenzó a rodar por la pista, los ojos de color caramelo de él se posaron brevemente en ella, antes de volverse hacia la ventanilla.
El rostro de Massimo le era familiar mucho antes de conocerlo personalmente. Contratada como enfermera de su abuelo, había contemplado infinidad de veces el retrato familiar de los Briatore que colgaba en el salón del abuelo. Massimo era el único que sonreía forzadamente. Su rostro era hermoso: alargado, con altos pómulos, nariz romana y boca grande y firme. Que perteneciera a un multimillonario hecho a sí mismo era lo de menos. A ella le habría atraído ese rostro fuera quien fuera su dueño.
Al verlo por primera vez en carne y hueso, en la iglesia donde se casaba su hermana, se había quedado sin aliento. Cuando él le sonrió por primera vez, notó que se derretía.
Ella, después de haber intercambiado miradas de reojo con él durante la ceremonia, había ido al bar del hotel donde se celebraba la recepción y él la había seguido. No recordaba lo que ella le había dicho en esos primeros momentos, pero lo había hecho sonreír. Y le pareció que se conocían de toda la vida.
Y ahora, él ni siquiera la miraba.
Livia no sabía cómo iban a sobrevivir a un fin de semana con la familia de él. Su abuelo cumplía noventa años y ellos fingirían que seguían juntos.
* * *
Massimo observó la ciudad mientras desaparecía bajo las nubes e intentó aclararse las ideas.
Cuando había accedido a hablar en el congreso de Londres le había parecido lógico volar después a Roma para recoger a Livia.
Se imaginaba que, tras cuatro meses separados, estar con ella no le supondría problema alguno. No la había echado de menos. Tampoco había tenido tiempo, absorbido por el trabajo. Se había dedicado a sus múltiples negocios igual que antes de que ella entrara en su vida y se la volviera del revés.
El día en que ella se había marchado, se había comprado una cama para el despacho. Y allí había dormido la mayoría de las noches. Era mucho más cómoda que el sofá que utilizaba las noches en que se quedaba trabajando hasta tarde y no volvía a casa.
No había previsto que se le acelerara la sangre y le sudaran las manos por el hecho de haber aterrizado en la ciudad en que vivía ella y estar bajo el mismo cielo.
Y allí estaba ella. Y las células aletargadas de su cuerpo habían revivido.
¿Por qué no había insistido en que ella volara a Los Ángeles, donde la habría recogido? No podían volar hasta Fiyi separados, lo cual desbarataría el plan que habían trazado, pero podía haber organizado las cosas de modo que pasaran juntos el menor tiempo posible en el avión, no las veintiséis horas que duraría el vuelo.
A la vuelta, volarían juntos hasta Australia, donde ella tomaría otro avión para volver a Italia.
La llevaba con él por su abuelo, Jimmy Seibua, enfermo terminal, que había hecho un crucero de Roma a Fiyi con su familia y un ejército de personal médico, y había llegado a la isla tres días antes.
Ese fin de semana era lo único que mantenía a su abuelo con vida, esa última visita a su tierra natal, de donde se había marchado a los veintidós años. Jimmy cumpliría noventa años en la isla donde había nacido, ahora propiedad de Massimo, con sus seres queridos. Su abuelo consideraba a Livia de la familia y la quería como si fuera su nieta. La única objeción que había puesto a que Massimo se casara con ella era que se quedaría sin su enfermera, que lo había atendido con tanta dedicación durante su primera batalla contra el cáncer.
Y Massimo sabía que Livia también quería a Jimmy.
–¿Vas a pasarte todo el vuelo haciendo como si no estuviera? –le preguntó Livia en italiano.
Massimo apretó los dientes. Su esposa era así, siempre directa. Si algo no le gustaba, lo decía. Durante mucho tiempo, la causa de su infelicidad había sido él, por lo que no le pilló por sorpresa que le dijera que lo abandonaba.
Su matrimonio con Livia, de apasionado y estimulante, había pasado a ser una zona de guerra. ¿Y ella se preguntaba por qué se pasaba él tanto tiempo trabajando? Las noches que habían pasado juntos los últimos meses, ella había dormido dándole la espalda.
Tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta, miró a Livia y dijo:
–Te has cortado el cabello.
Su hermoso cabello castaño, que le caía hasta la cintura, ahora, cortado en capas, le llegaba a los hombros. Y se había puesto mechas. Livia no era la mujer más guapa del mundo, pero, para él, era una preciosidad; sexy y con una risa ronca y fuerte, que había oído resonar en las paredes de la iglesia mientras esperaban a que llegara la novia, su hermana. Y al ver a la mujer de la que provenía, su existencia había dado un vuelco.
Había aprovechado la primera oportunidad para hablar con ella y lo había alucinado su mente inquisitiva y con ansia de saber. Había encontrado en ella a la mujer que no sabía que buscaba.
O eso creía.
Ella abrió mucho sus ojos castaños y reprimió la risa, antes de preguntarle:
–¿Eso es todo lo que se te ocurre?
No esperó a que le respondiera, sino que se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó.
Él notó que había perdido peso.
Tenía los carnosos labios apretados al pasar a su lado. La puerta del servicio se cerró con fuerza, unos segundos después.
Massimo no esperaba que fuera a ser fácil, pero le estaba resultando mucho más difícil de lo previsto.
Livia se sentó en el retrete conteniendo las lágrimas. Ya había vertido demasiadas por él.
Massimo nunca la había querido. No debía olvidarlo.
Ella sí lo había querido. Profunda, verdadera, locamente.
A cambio, él la había destrozado.
Lo peor era que él no lo sabía. A pesar de su gran inteligencia, su esposo tenía la profundidad emocional de un gusano, pero ella, en su ceguera, no se había percatado.
Lo había amado, y aunque el eco de ese amor le seguía resonando en el corazón, no era real. Ya no lo quería. Estaba allí para cumplir la promesa que le había hecho el día en que la había dejado marchar sin luchar, sin intentar retenerla.
Él quería que se fuera. Se sentía aliviado. Lo había visto en sus ojos.
Livia se levantó. Era Livia Briatore, Livia Esposito antes de casarse, hija de Pietro Esposito, sicario y miembro del clan de Don Fortunato hasta su asesinato, cuando ella tenía ocho años. Se había criado en Secondigliano, el barrio más peligroso de Nápoles, rodeada de drogas y violencia, y había aprendido desde muy pequeña a no demostrar miedo.
A no demostrar nada.
Huir de Nápoles para estudiar Enfermería en Roma fue como aprender a respirar. Se forjó una nueva vida, y la alegría que le proporcionó le compensó la ansiedad que sentía por haberse separado de sus hermanos. La vida había dejado de ser un nudo en el estómago para convertirse en una aventura. Aprendió a reír. Con Massimo, aprendió a querer.
Sin embargo, su antigua barrera protectora no desapareció del todo y, para superar los cuatro días que la esperaban, la necesitaba. Debía estar alerta, no para protegerse de Massimo, sino para protegerse de su estúpido corazón.
Volvió a su asiento y no le sorprendió que Massimo estuviera trabajando de nuevo en el portátil.
Él alzó la vista y la miró.
–He pedido café para los dos. ¿Quieres algo de comer?
–Ya he comido –contestó ella, aunque solo había ingerido media tostada en todo el día. El estómago no le había admitido nada más. Saber que iba a volver a ver a Massimo había roto el precario equilibrio que había conseguido.
El viaje sería largo, y ella no quería pasarlo en un silencio incómodo.
–¿Cómo estás?
Él volvió a centrar la atención en el ordenador.
–Ocupado.
Ella odiaba aquella palabra. Era la que él siempre empleaba para justificar sus constantes ausencias.
–¿Estás tan ocupado que no puedes parar cinco minutos y hablar?
–Tengo que enviar un análisis de datos.
Dos años antes le hubiera explicado los datos y el análisis, dando por sentado que le interesarían. La verdad era que todo lo referente a Massimo le había interesado. Tenía un cerebro privilegiado. Después de licenciarse en Ingeniería Informática, se había trasladado a Estados Unidos, donde había creado una empresa, Briatore Technologies, mientras se doctoraba en Física de la Energía y, después, en Física Aplicada.
La empresa, de la que seguía siendo el único dueño, tenía miles de empleados en todo el mundo y creaba soluciones sostenibles para las grandes amenazas que planteaba el dióxido de carbono. Massimo se había impuesto la misión de salvar el planeta. Que hubiera ganado una fortuna al hacerlo era lo de menos. Estaba en la lista de los treinta hombres más poderosos del mundo y en la de los cincuenta más ricos.
Le hubiera resultado muy fácil hacer que se sintiera estúpida, pero no lo había hecho. Con paciencia y sin condescendencia, le explicaba todo lo que no entendía con respecto a su trabajo.
Estaba tan emocionada por que aquel hombre inteligente, rico, triunfador, y con un rostro y un cuerpo que envidiaría un dios, estuviera tan cautivado por ella como ella por él, que no se había percatado de sus fallos emocionales.
Una vez que los primeros arrebatos de pasión se agotaron, volvió a recluirse en el mundo que se había creado, ocultándose de la mujer con la que se había casado.
El silencio se hizo cada vez más opresivo.
Livia lo observó trabajar.
Mientras lo hacía detectó cambios sutiles. Algunas canas, que no tenía antes, le salpicaban el negro cabello en las sienes. Llevaba barba, como si hubiese renunciado a afeitarse para siempre, y también a dormir, a juzgar por las ojeras que mostraba. Nunca había dormido mucho. Tenía el cerebro demasiado ocupado para dormir.
Livia reprimió los remordimientos que la asaltaban. Massimo tenía treinta y seis años, una edad suficiente para cuidar de sí mismo, si quería hacerlo.
Él alargó la mano distraídamente para agarrar la taza de café, le dio un trago y siguió escribiendo.
De repente, ella no pudo seguir soportándolo. Se levantó, se le acercó y le cerró de golpe la tapa del portátil.
Capítulo 2
MASSIMO apretó los dientes y puso la mano en el portátil para impedir que ella lo agarrara y lo tirara al suelo.
–¿A qué viene esto?
–Llevamos una hora de vuelo y solo me has dirigido diez palabras.
–Alguna más –la corrigió él.
–Y ahora estás siendo pedante, además de grosero. ¿Cómo vamos a convencer a tu abuelo y al resto de tu familia de que seguimos juntos, si no me miras ni me hablas?
–No estoy siendo grosero. Esto es importante para mí. El lunes vamos a probar los prototipos…
–Me da igual –gritó ella–. No me importa en lo que estés trabajando. Estoy aquí para hacerte un favor, por tu abuelo. Lo menos que puedes hacer es tratarme con respeto.
–Si no lo he hecho, te pido disculpas –contestó él, mordiéndose la lengua para no responderle: «¿qué te esperabas?». Era ella la que lo había abandonado y la que se le había reído en la cara cuando le propuso que tuvieran un hijo.
No sabía cómo comportarse con ella. Centrar la atención en la pantalla era la única herramienta de que disponía para controlar el tumulto emocional que sufría. Que esas emociones siguieran ahí era increíble, pero Livia siempre despertaba en él sentimientos para los que no había lugar en su mundo, sentimientos más profundos que la lujuria o la amistad. Lo distraía, lo cual no le hubiera importado si solo hubiera sido cuando estaba en casa.
–No te disculpes porque verdaderamente no lo sientes. No tiene sentido que lo hagas.
Lo había acusado muchas veces de lo mismo, siempre furiosa. Y su furia aumentaba cuando él se negaba a contestarle. A él no le gustaban los enfrentamientos sin sentido porque eran un gasto inútil de energía. Los evitaba marchándose.
Por desgracia, ahora no podía irse a ningún sitio.
Sin alterarse, pues se enorgullecía de mantener la cabeza fría cuando los demás la perdían, contempló el rostro airado de Livia.
–Estoy trabajando en algo importante. Habré terminado antes de que aterricemos en Los Ángeles para repostar. Hasta que lleguemos a Fiyi podremos hablar, si es lo que quieres.
Ella se echó a reír y se sentó en el asiento situado frente al suyo.
–Estupendo. Vas a hacerme el inmenso favor de hablar conmigo, si yo quiero. Gracias, muy amable.
Se había cruzado de brazos elevando ligeramente los senos. Él sabía que no lo había hecho adrede, ya que la intimidad entre ellos había desaparecido mucho antes de que ella se marchara, pero lo distrajo lo suficiente como para que una punzada de excitación le atravesara la armadura.
Livia tenía un cuerpo fantástico, con preciosas curvas. La primera vez que le había hecho el amor, creyó que había llegado al paraíso. Su virginidad le había sorprendido y encantado. Le había sorprendido porque no creía que una mujer de veinticuatro años tan segura de sí misma fuera virgen; y le había encantado porque la había hecho suya de un modo primario que él no había experimentado antes.
Nunca había tenido una gran necesidad de sexo. Al acabar la pubertad, las mujeres comenzaron a acosarlo. Si estaba de humor, las complacía de buen grado. El sexo lo saciaba, aunque lo distraía de su trabajo. Livia era la primera mujer con la que verdaderamente había intimado. Por primera vez, el deseo lo consumía.
La pérdida de dicha intimidad no había sido decisión suya. Su matrimonio se había desintegrado.
¿Tendía ella un amante? Pensarlo fue como recibir una puñalada en el pecho.
No era asunto suyo si ella tenía un amante. No era razonable esperar que hubiera seguido célibe durante la separación. De no ser por su abuelo, ya se habrían divorciado.
–¿Cuándo viste a tu abuelo por última vez? –preguntó ella de repente, impidiéndole concentrarse en la pantalla.
–¿Por qué lo preguntas?
–Porque, cuando lo vi el día antes de salir para Fiyi, se quejó de que llevaba tiempo sin saber nada de ti. Le mandé un correo electrónico a Lindy.
Lindy era la secretaria de Massimo, un ogro que dirigía su vida laboral y la única persona que sabía que su matrimonio ya solo lo era de nombre. Las familias de ambos creían que seguían juntos.
Al casarse, Livia esperaba que Massimo viera más a su propia familia, pero, en los dos años de vida en común, solo habían pasado con ella unas Navidades. Livia había viajado muchas veces a Italia, sola, desde Los Ángeles, a ver a su hermano menor y a la familia de Massimo, a la que adoraba.
Después de la separación, las visitas continuaron. Solo Madeline, la hermana de Massimo, podría haberse dado cuenta de que algo no iba bien, pero acababa de tener una niña, por lo que su capacidad perceptiva se hallaba algo disminuida.
Ningún miembro de la familia Briatore sabía que ella había vuelto a Italia de forma permanente. Cuando le preguntaban por Massimo, que casi nunca se comunicaba con la familia y aún no conocía a su sobrina, contestaba que estaba muy ocupado, lo cual era verdad. Massimo siempre estaba trabajando.
Ella había vivido nueve meses con su abuelo, trabajando de enfermera, y él no había ido a verlo. Durante su matrimonio había llegado a la conclusión de que no era su trabajo lo que le impedía ir a ver a su familia: simplemente, no quería.
Livia se alegraría cuando todas las mentiras hubieran acabado y pudiera decir a su familia que se habían separado. Detestaba mentir, aunque fuera por omisión.
–Me lo dijo Lindy –contestó él.
–¿E hiciste algo al respecto?
–Lo llamé al barco. Parecía estar bien –volvió a mirar la pantalla.
–No está bien.
A ella se le había partido el corazón al ver lo frágil que estaba Jimmy. El vital anciano, que había peleado contra el cáncer con fiereza, se estaba apagando y se encontraba demasiado débil para tomar un avión, por lo que se había decidido que el modo más seguro era que fuera en barco a Fiyi, donde quería celebrar sus noventa años con toda la familia.
–Lo sé.
–¿Vas a estar con él durante el fin de semana? –era inútil decirle que estar con Massimo era lo que Jimmy más deseaba, al igual que sus padres.
Massimo creía que bastaba con el dinero que le había regalado. Cuando se hizo multimillonario, compró casa y coche a todos los miembros de la familia. Había pagado también el tratamiento de Jimmy, cuando le diagnosticaron el cáncer, y todos los gastos relacionados con la enfermedad, incluyendo el sueldo de Livia de enfermera. Asimismo compró la isla donde había nacido su abuelo y se había gastado una fortuna en la construcción de un complejo residencial donde alojar a la familia. Y había alquilado un transatlántico para que llegaran allí.
A pesar de su generosidad, era incapaz de darse cuenta de que su familia prefería su presencia a sus regalos. Tampoco parecía ser consciente de que a su abuelo se le acababa el tiempo.
–Sí.
–¿Dejarás el portátil y apagarás el móvil?
–Sabes que no puedo.
–Sé que no lo harás.
Massimo apretó los dientes.
–Ya hablaremos después.
Ella se rio, burlona.
–Después, claro. Contigo todo es para después, ¿verdad?
Él dio un puñetazo en la mesita que había al lado de su asiento.
–Y contigo todo sigue teniendo que ser ahora mismo. Te he dicho que hablaríamos cuando haya acabado de trabajar, pero, para variar, no escuchas. Si no tienes paciencia para esperar a que acabe, te sugiero que vayas al dormitorio y le des un descanso a la boca.
Massimo no se sintió culpable de su estallido, a pesar de que Livia había palidecido.
Como era de esperar, no dejó que fuera él quien tuviera la última palabra. Se levantó lentamente fulminándolo con la mirada.
–Si hay alguien que tiene problemas para escuchar, eres tú. Si algo no se refiere a tu trabajo, carece de importancia para ti. Hace cuatro meses que no nos vemos y ni siquiera te has molestado en preguntarme cómo estoy. Por si tuviera alguna duda de que dejarte era lo mejor que podía haber hecho, esta hora contigo me ha demostrado que tenía razón. No te importo. Nadie te importa.
Se fue, pero no al dormitorio, sino al asiento donde se había sentado al llegar.
Livia era una extraña mezcla de dureza y vulnerabilidad, lo que al principio lo había conmovido, para después enfurecerlo. Su dureza implicaba que no sabía reconocer que estaba equivocada en una discusión, pero la vulnerabilidad subyacente hacía que se sintiera herida con facilidad. Él nunca encontraba las palabras para curarle las heridas que, sin querer, le infligía. Al final, dejó de intentarlo.
Ella subió la mampara y desapareció de su vista.
Massimo suspiró aliviado y se frotó los ojos. Llevaba veinticuatro horas sin dormir y estaba agotado.
Llamó al timbre y pidió otro café a la azafata. La cafeína y el azúcar lo mantendrían despierto para poder acabar el trabajo.
Pero no podía olvidarse de la presencia de Livia.
Los datos que había en la pantalla se le volvieron borrosos. Notaba la cabeza muy pesada. Sus pensamientos se remontaron al principio de su matrimonio, cuando creía que nada se interpondría entre ellos.
Y nada se había interpuesto. Solo ellos mismos.
Livia intentó concentrarse en la película que había elegido, sin conseguirlo. Tampoco se había enterado del argumento de la primera que había visto. A pesar de que el volumen de los auriculares estaba al máximo para eliminar el sonido del tecleo de Massimo en el portátil, solo pensaba en él.
¿Cómo habían llegado a aquello? ¿Cómo una unión llena de pasión y alegría se había convertido en algo tan amargo?
Se quitó los auriculares cuando la azafata se le acercó para preguntarle si deseaba algo.
–Una manta, por favor.
Cuando la azafata le hubo entregado la manta, Livia se percató del silencio que reinaba en la cabina.
Bajó la mampara y miró a Massimo.
Se había quedado dormido.
El portátil seguía abierto, pero él dormía como un tronco, con la boca ligeramente abierta, por la que respiraba pesadamente.
Livia sintió una opresión en el pecho al mirarlo. Se levantó y se le acercó.
Casi sin atreverse a respirar, estuvo un rato contemplando los rasgos del hombre al que tanto había querido. Tenía la piel aceitunada y el cabello espeso y de color ébano. A ella le gustaba que se olvidara de cortárselo y acariciárselo cuando, sentados en el sofá y con la cabeza de él en su regazo, Massimo hablaba y ella escuchaba. Era lo más cercano a estar en paz que ella había experimentado en su vida.
Sintió una opresión en la garganta. Tapó a Massimo con la manta que iba a utilizar para sí misma. Quiso apretar el botón para que el respaldo del asiento bajara, pero temió despertarlo. Se preguntó cuándo habría dormido una noche entera por última vez y cuándo habría comido como era debido.
Se apoderó de ella la urgente necesidad de acariciarle los pómulos e introducirle los dedos en el cabello, y acercó la mano a unos centímetros de su rostro, pero se detuvo al darse cuenta de lo que iba a hacer.
El corazón le latía aceleradamente y se había quedado sin respiración.
Se retiró, temerosa de estar tan cerca de él.
Temerosa de cómo la afectaba.
Massimo abrió los ojos.
Parpadeó rápidamente, desorientado.
El portátil seguía abierto, pero la pantalla se había apagado.
¿Se había quedado dormido?
Se levantó a estirar las piernas, sintió un frío repentino en los muslos y vio, asombrado, la manta que había caído al suelo.
¿Qué hacía allí?
Miró a Livia. La mampara seguía subida pero, de pie, la veía bien. Estaba viendo algo en la televisión, con los auriculares puestos. Una manta la cubría hasta la barbilla.
–¿Me has tapado con una manta?
Ella se volvió hacia él y se quitó los auriculares.
–¿Has dicho algo?
Antes de que pudiera contestarle, entró un miembro de la tripulación.
–Aterrizaremos dentro de veinte minutos.
Cuando hubo salido, Massimo preguntó a Livia:
–¿Cuánto tiempo he dormido?
Ella se encogió de hombros.
Él maldijo entre dientes. No había terminado el análisis. Le había prometido al director del proyecto que lo recibiría esa mañana, antes de llegar a la oficina.
Se mordió la lengua para no preguntarle por qué no lo había despertado y volvió a sentarse.
Estaba completamente seguro de que Livia lo había tapado. Y no sabía si había sido ese sencillo gesto o el hecho de ir retrasado en el trabajo lo que hacía que estuviera a punto de explotar.
Lo invadían emociones violentas, y su esposa, la causa de su angustia, estaba reclinada en su asiento, totalmente despreocupada.
Pero, conociéndola como la conocía, sabía que su despreocupación era mentira. Livia nunca se despreocupaba.
¿Por qué lo había tapado con la manta?
Como estaban a punto de aterrizar, apartó el ordenador y cerró la mesa, consciente de que Livia ordenaba su asiento evitando mirarlo, igual que hacía él.
No intercambiaron palabra hasta que el avión hubo aterrizado.
Con ganas de salir de allí, Massimo agarró el portátil y se levantó, pero Livia ya estaba en el pasillo, asiendo el bolso con fuerza, claramente dispuesta también a escapar.
Se echó a un lado para dejarla pasar, pero ella se echó al mismo lado.
Sus ojos se encontraron momentáneamente, pero el tiempo suficiente para que él percibiera el dolor que ella siempre había sido experta en ocultarle.
Sintió una opresión en el pecho, como si el corazón fuera una rosa que hubiera florecido y le clavara las espinas.
Ella bajó la mirada y murmuró:
–Perdona –y pasó a su lado.
Massimo tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta y bajó del avión por la otra salida.
Capítulo 3
DOS HORAS después de haber aterrizado en Los Ángeles, estaban listos para despegar y emprender la segunda parte del viaje a Fiyi.
Livia volvió al avión antes que Massimo. Supuso que él habría ido a trabajar a la sala ejecutiva con acceso privado del aeropuerto. Ella dio un paseo y llamó a su hermano menor, Gianluca, pero no había contestado ni la había llamado.
No tenía ganas de hacer nada de lo que los viajeros con una corta escala en el aeropuerto solían hacer. Odiaba Los Ángeles. Odiaba California. Y había odiado vivir allí.
Al principio, le gustó la novedad. Comparada con Nápoles o Roma, era una ciudad enorme. Incluso el cielo y el sol parecían más grandes y luminosos. Pero la soledad se había ido abriendo camino. No tenía amigos ni forma de conseguirlos. A diferencia de Massimo, que hablaba un inglés fluido, su inglés era apenas pasable. La casa en la que vivían se hallaba a cuarenta kilómetros del centro. Como era celoso de su intimidad, Massimo había elegido una casa apartada. No tenían vecinos y los empleados solo hablaban inglés y español.
Se puso enferma de nostalgia de su hogar y su familia.
Massimo no lo entendía. Ni siquiera lo intentaba.
Pero tampoco estaba contenta desde que lo había dejado y había vuelto a Italia.
Era extraño despegar cuando el sol se estaba poniendo por segunda vez. Mientras anochecía en Los Ángeles estaba a punto de amanecer en Roma.
Livia bostezó y miró a Massimo. Había vuelto a subir la mampara, pero lo oyó teclear en el portátil. Eso era todo lo que iban a hablar. El silencio verdaderamente se había vuelto oro entre ellos.
Un miembro de la tripulación le llevó almohadas y un edredón, y convirtió el asiento en una cama, mientras ella se desmaquillaba, se cepillaba el cabello y se ponía el pijama en el servicio.
Pensó en el dormitorio del avión y su cómoda y enorme cama. Le dolió recordar las maravillosas horas que habían pasado en ella. A Massimo no le importaría que ella durmiera allí, pero no podía hacerlo en un lecho que habían compartido, para despertarse sabiendo que la almohada de al lado no se habría usado.
Massimo estaba levantado y estirándose cuando volvió. A él le pareció más joven sin maquillaje y en pijama. Más vulnerable también.
–Voy a tomarme una copa antes de dormir. ¿Quieres una?
Ella lo miró, sorprendida.
–¿Ya has acabado?
Él asintió.
–Perdona que haya tardado tanto. No contaba con quedarme dormido.
Los carnosos labios de ella se curvaron en una leve sonrisa.
–Te hubiera despertado, pero parecías agotado.
Ella era la que parecía agotada. Y aunque el asiento convertido en cama fuera cómodo, no era lo mismo que dormir en una cama de verdad.
–¿Por qué no te acuestas en nuestra cama?
–Aquí estoy bien, gracias. Deberías utilizarla tú. Solo has dormido un par de horas.
Desde que ella lo había dejado, únicamente había entrado en el dormitorio del avión a ducharse en el cuarto de baño. Dormir en la cama que habían compartido… La mera idea le formó un nudo en el estómago.
Sacó una botella de su coñac preferido y dos copas, al tiempo que la azafata llegaba con un cubo de hielo. Massimo lo agarró mientras enarcaba una ceja a modo de pregunta a Livia.
Ella vaciló, pero acabó asintiendo.
Mientras la azafata bajaba las luces y salía de la cabina, Massimo sirvió el coñac y le dio una copa a Livia.
Ella se lo agradeció con un murmullo, evitando mirarlo a los ojos y rozarle la mano. A él le llegó el olor mentolado de su crema dental, el de la crema que utilizaba para desmaquillarse y el de la crema hidratante que se aplicaba después. Ambas formaban un aroma que le deleitaba los sentidos en mayor medida que el perfume que ella utilizaba, del que podía disfrutar cualquiera que se le acercara. En cambio, ese aroma nocturno era solamente para él.
Ella se sentó en la cama y dio un sorbo de coñac. Al moverse, él notó el balanceo de sus senos bajo el pijama de seda, que era evidente que había elegido para que le cubriera todo el cuerpo, pero las curvas que lo habían vuelto loco se delineaban bajo la tela. Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para mirarla al rostro.
Pero este también lo había vuelto loco. Toda ella.
Dio un trago de coñac con el deseo de que el ardor que sentía en la garganta le llegara a las venas e hiciera desaparecer la excitación de su entrepierna.
Levantó la copa.
–Esto me ayudará a dormir.
Si bebía lo suficiente, durante unas horas olvidaría a la mujer que dormiría tan cerca de él.
–¿Cuánto tardaremos en llegar a Fiyi?
Él consultó el reloj.
–Dentro de nueve horas aterrizaremos en Nadi.
–¿Allí hay que tomar otro avión? –Livia ya sabía la respuesta, pero, al bajar las luces, en la cabina había un ambiente peligrosamente íntimo.
¿Qué tenía la oscuridad que modificaba el ambiente de manera tan radical? A Livia la asustaba la oscuridad. Secondigliano ya era peligroso de día; de noche salían todos los monstruos.
El peligro ahora era distinto, pero lo sentía con igual intensidad.
–He fletado una avioneta Cessna para que nos lleve a la isla de Seibua.
–¿Has conseguido cambiarle el nombre? –no recordaba el nombre original de la isla donde había nacido su abuelo.
–Todavía siguen con el papeleo, pero sé de buena fuente que lo han aceptado –acabó la copa y se sirvió otra. Después levantó la botella ofreciéndole a ella.
Livia negó con la cabeza. Si tomaba mucho alcohol, se le soltaba la lengua, lo cual era la primera en reconocer que era innecesario. También reducía sus inhibiciones. Nunca las había tenido con Massimo, pero para sobrevivir al fin de semana las necesitaba, así como estar alerta. Todo le resultaría más fácil si el corazón no le doliera tanto, solo por respirar el mismo aire que él.
–¿Vas a comprarte una avioneta para tenerla allí?
Él hizo una mueca y, por fin, se sentó en la cama.
–El yate ya está anclado allí y puede utilizarse como medio de transporte. Comprar un avión dependerá de la frecuencia con la que mi familia vaya a la isla.
–Conociendo a tu hermana, será a menudo –era dudoso que Massimo fuera a utilizarla. Su idea de tomarse unas vacaciones consistía en no trabajar un domingo.
Él sonrió levemente antes de seguir bebiendo.
–¿Cuándo llegó tu familia?
–Hace tres días.
–¿Has estado ya en la isla?
–No he tenido tiempo.
Ella se mordió el labio inferior para no decir que era típico de él no tener tiempo para nada que no estuviera relacionado con su trabajo.
Había salvado toda clase de obstáculos para comprar la isla, por la que había pagado una fortuna, pero habían sido sus abogados y contables quienes se habían enfrentado a los obstáculos. Y se había gastado otra fortuna en construir el complejo residencial para su familia, pero su única relación con la construcción había sido a través de los arquitectos. Livia había firmado el proyecto inicial unas semanas antes de dejar a Massimo. No sabía si él se había molestado en hacer algo más que echarle una ojeada.
Era mejor no decir nada, ya que se trataba de una conversación que ya habían tenido muchas veces y que siempre acababa en discusión. Mejor dicho, acababa con ella perdiendo los estribos ante la falta de respuesta de él, que se marchaba y la dejaba gritando a las paredes.
De todos modos, ya no era asunto suyo que Massimo marginara todo lo que no tuviera relación con su trabajo. Si quería derrochar el dinero en proyectos de los que no pensaba disfrutar, era su problema. Si quería mantener a su familia al margen de su vida, también. No era un adolescente como Gianluca, el hermano de ella, que había nacido siete meses después de la muerte de su padre.
Había esperanza para Gianluca. A diferencia de otros adolescentes que habían sucumbido a la mala vida del barrio napolitano, su hermano seguía conservando la humanidad. La cuestión era si estaba dispuesto a aceptar que Livia se lo llevara lejos de la violencia y las drogas, antes de que fuera demasiado tarde y se viera arrastrado a una vida criminal, de la que solo escaparía en un ataúd.
Ya era tarde para Pasquale, que, como su difunto padre, formaba parte del clan de Don Fortunato, y para Denise, que se había casado con un amigo de Pasquale, tan ambicioso como él, y que estaba embarazada de su segundo hijo.
Los hermanos y la madre de Livia sabían que su puerta siempre estaría abierta, pero ella solo tenía puestas sus esperanzas en Gianluca. Aún podía marcharse, como ella había hecho, pero el tiempo se agotaba. Acababa de cumplir dieciocho años. Y, si Don Fortunato decidía que era apto para unirse a sus hombres, se lo haría saber pronto.
Massimo, que aborrecía la violencia y las drogas, había tomado una decisión cuando tenía algún año más que Gianluca. Decidió marcharse de Italia y dejar a su familia, igual que había hecho su abuelo, setenta años antes. La diferencia era que su abuelo lo había hecho por el amor de su vida, una inglesa con la que había ido a vivir a Inglaterra. Cuando su hija, Sera, se casó con un italiano, Jimmy y Elizabeth se mudaron allí para estar cerca de ella. Para ellos, la familia era lo primero. Formaban una piña. Todos menos Massimo.
Él no quería cambiar. No veía nada malo en su forma de vivir ni en mantener una distancia física y emocional con las personas que lo querían. Era su elección, y Livia debía respetarla, a pesar de que había intentado cambiarla. Pero, al darse cuenta de que dicha distancia también se extendía a ella y de que no cambiaría, no tuvo más remedio que abandonarlo.
No se había marchado de Secondigliano sin reparar en medios para acabar siendo un trofeo en una urna de cristal disfrazada de casa.
Mientras ella llevaba los cuatro meses anteriores tratando de recuperarse, Massimo no había tenido que recuperarse de nada. Había seguido adelante como si ella nunca hubiera formado parte de su vida.
Acabó la copa y se metió en la cama.
–Buenas noches –le dio la espalda y cerró los ojos.
Massimo estaba tumbado bajo la ropa de cama con los ojos abiertos. Había bebido suficiente coñac para tranquilizar a un elefante, pero el cerebro no le daba tregua, aunque ahora no se trataba del proyecto en que llevaba un año trabajando.
Volvió la cabeza y observó la respiración de Livia. Debía de llevar una hora durmiendo.
Se habían acostado la noche en que se conocieron, y ambos supieron que no se trataba de la aventura de una noche. Él se había quedado traspuesto, con Livia en los brazos y el cuerpo rebosante del placer que acababan de compartir, cuando ella masculló algo. Fue la primera vez que se dio cuenta de que hablaba en sueños. Pronto descubrió que lo hacía a menudo. A veces se distinguían las palabras.
Recordó la primera vez que la había oído decir su nombre en sueños y el inmenso placer que había experimentado.
Pero no siempre sus sueños eran agradables. Debía despertarla, al menos una vez por semana, porque estaba teniendo una pesadilla.
La oscuridad de la vida que había llevado hasta marcharse de Nápoles la seguía persiguiendo.
¿La habría despertado otro hombre de sus pesadillas desde que ella lo había dejado?
Se pellizcó el puente de la nariz para disminuir el dolor que lo traspasaba.
La vida sexual de Livia ya no era asunto suyo.
La idea de que tuviera un amante no se le había ocurrido hasta que ella se había subido al avión, y ahora no podía pensar en otra cosa.
Su libido llevaba los cuatro meses anteriores hibernando. Por los sentimientos que ahora lo invadían, se dio cuenta de que había reprimido algo más que el deseo.
Y que lo había hecho mucho antes de que ella lo dejara.
Su matrimonio había comenzado cargado de esperanza. La estupidez de ambos les había impedido ver que solo se trataba de lujuria, una pasión que se extinguiría.
Ella lo obnubilaba. No conocía a nadie igual: dura por fuera y blanda por dentro; directa y capaz de herir con las palabras, pero tierna y compasiva; alguien que lo dejaba todo si la necesitaban; alguien que daría lo que tenía si otro lo necesitaba.
Él no demostraba sus emociones, pero con Livia había aprendido a desarrollar el sentido del tacto, desde el principio.
Después, la situación cambió. Su idea de que podría continuar trabajando y viviendo como siempre, pero con una bella esposa en su hogar, pronto desapareció.
La verdad era que no debería haberse casado con ella, pero necesitaba tanto vincularla a él y hacerla suya de todas las formas posibles que no se percató de lo que supondría casarse con una mujer como Livia: mucho más de lo que él podía ofrecerle.
Todavía estaba oscuro cuando Livia se despertó. Miró la hora en el móvil. Solo quedaban dos horas para aterrizar.
Se levantó sin hacer ruido para no despertar a Massimo, agarró el neceser y se dirigió al dormitorio a ducharse.
Al abrir la puerta se dio cuenta de que había cometido un error. La luz estaba encendida y olía al gel de baño que utilizaba Massimo. Antes de que pudiera emprender una apresurada retirada, la puerta del cuarto de baño se abrió y Massimo salió completamente desnudo.
Se miraron durante unos segundos eternos.
Ella sintió una opresión en el pecho.
Para alguien que solo hacía ejercicio de vez en cuando, Massimo tenía un cuerpo espléndido, delgado y musculoso. Su piel aceitunada estaba cubierta por un fino vello en los pectorales y en el estómago. El vello se espesaba considerablemente debajo del abdomen hacia el enorme…
Ella contrajo el abdomen y notó calor en la pelvis al observar su erección.
El calor se fue extendiendo por su cuerpo mientras se apretaba el neceser contra el pecho.
Las facciones de él se habían tensado y ella reconoció algo en sus ojos que hubiera debido hacerla marcharse inmediatamente. Pero no pudo. Tenía los pies clavados al suelo.
Había ampliado su tatuaje, observó ella, intentando no mirarlo por debajo de la cintura y contener el calor que le circulaba por las venas. El tatuaje le cubría el bíceps izquierdo. El sol en el centro, que él le había dicho que representaba su renacimiento y su forma de buscar la perfección en lo que hacía, estaba rodeado de dientes de tiburón, que simbolizaban el poder, el liderazgo y la protección. Ahora estaban rodeados de puntas de lanza, que no sabía lo que representaban.
El instinto le indicó que estaba relacionado con ella.





























