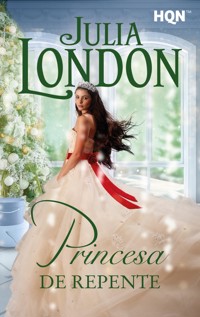13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
El indómito escocés Nacida en la abundancia y criada en el lujo inglés, Margot Armstrong no pertenecía en absoluto al temerario universo de los jefes tribales escoceses. Tres años antes, había escapado de un matrimonio de conveniencia y ya no había vuelto a mirar hacia atrás, excepto para revivir los apasionados momentos que había disfrutado en los fuertes y toscos brazos de Arran McKenzie. La viuda y el escocés Lady Chatwick, Daisy Bristol, se había quedado viuda, y el testamento de su difunto esposo la obligaba a casarse otra vez, so pena de perder la herencia de su hijo, Ellis. Tras recibir una carta de Robert, su primer amor, Daisy decidió marcharse de Londres. Necesitaba ganar tiempo, así que se fue a las Tierras Altas en compañía de su pequeño. Durante el viaje a Escocia, se topó con el poderoso Cailean Mackenzie, señor de Arrandale y famoso contrabandista, de quien se quedó prendada. Cailean no quería saber nada de las inglesas, pero la sensual belleza y el carácter coqueto y descarado de Daisy despertaron su interés. La institutriz y el escocés Una institutriz indomable, un escocés inquietante y un amor prohibido. Bernadette Holly, una institutriz inglesa, había cometido el error de fugarse con su amante, y ese error le había costado su reputación. Ya no tenía miedo de nada; ni siquiera del sombrío y peligrosamente atractivo escocés que se debía casar con la joven que estaba a su cargo, la inocente Avaline Kent. Avaline estaba aterrada ante la perspectiva de casarse con Rabbie Mackenzie, pero no lo podía rechazar sin caer en desgracia. Bernadette tuvo entonces una idea: convencer a Rabbie de que anulara el compromiso matrimonial… mientras hacía verdaderos esfuerzos por no rendirse ella misma a sus encantos. Sin embargo, la situación de Rabbie no era mejor. Estaba obligado a casarse con una inglesa que, para empeorar las cosas, era tan cándida como infantil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1213
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Julia London, n.º 333 - diciembre 2022
I.S.B.N.: 978-84-1141-480-7
Índice
Créditos
Índice
El indómito escocés
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
La viuda y el escocés
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
La institutriz y el escocés
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Dedicatoria
A Karen, Rachelle y Teri, quienes me acompañaron en aquel increíble refugio de escritora en Escocia. ¿Lo veis? Ya os decía yo que estaba trabajando.
Prólogo
Norwood Park, Inglaterra
1706
Cuando la señorita Lynetta Beauly retó a la señorita Margot Armstrong a que le revelara qué era lo que más le gustaba de los jóvenes caballeros que revoloteaban a su alrededor como moscas en torno a un panal, aparte, por supuesto, de una fortuna notable y de convenientes contactos… la señorita Armstrong fue incapaz de recitar un solo nombre con un mínimo de confianza.
Porque le gustaban todos. Le gustaban los altos, los bajos, los anchos, los delgados. Le gustaban con empolvadas pelucas y con el pelo recogido en coletas naturales. Le gustaban a caballo y en carruaje, o recorriendo a pie los inmensos jardines de Norwood Park, donde ella residía con su padre y sus dos hermanos. Le gustaba la forma en que la miraban y le sonreían, la manera que tenían de reírse, echando la cabeza hacia atrás, de todas las cosas divertidas que ella les decía. Algo que, al parecer, hacía con bastante frecuencia, porque siempre había alguno que terminaba exclamando:
–¡Qué ingeniosa sois, señorita Armstrong!
A Margot le gustaban tanto los jóvenes caballeros que, con ocasión del decimosexto aniversario de Lynetta, convenció a su padre de que la permitiera dar un baile en Norwood Park, en honor de su querida amiga.
–¿Lynetta Beauly? –había preguntado su padre con un suspiro de aburrimiento, clavada la mirada en la última carta que traía noticias de Londres–. Todavía no la han presentado en sociedad.
–Pero lo harán esta Temporada –le había recordado Margot, esperanzada.
–¿Cómo es que sus padres no le organizan un baile? –había vuelto a inquirir su padre mientras se rascaba debajo de la peluca con la punta de una pluma de ganso.
–Papá, ya sabes que no tienen recursos…
–Tú personalmente tampoco los tienes, Margot. Yo soy la única persona en Norwood Park que posee los recursos necesarios para proporcionar un baile a esa joven, a la que por cierto no guardo especial aprecio –había sacudido la cabeza ante la absurdidad de la ocurrencia–. ¿Se puede saber por qué estás tan ilusionada con ese evento?
Margot, aparentemente, se había ruborizado. Lynetta solía decir que ese era uno de sus mayores defectos: que le resultaba imposible disimular lo que pensaba porque su delicada tez cambiaba de crema a rosa subido a la menor ocasión.
–Entiendo –había replicado su padre, perspicaz, y se había reclinado en su sillón, con las manos apoyadas sobre el vientre–. Algún joven caballero ha llamado tu atención. ¿Es eso?
Bueno… no iba a esforzarse por desmentir aquello, pero, en realidad, todos ellos habían llamado su atención. Se había puesto a juguetear con uno de sus rizos.
–Yo no diría tanto como eso –había mascullado mientras estudiaba los dibujos de la tapicería de brocado de las sillas del despacho de su padre–. En realidad no hay nadie en particular.
Su padre había sonreído.
–Muy bien. Diviértete. Da ese baile –había dicho, para despacharla luego con un gesto.
Pocas semanas después, todo el mundo en un radio de ochenta kilómetros a la redonda de Norwood Park arribaba a la zona, ya que era bien conocido que un baile allí no tenía rival en cuestión de suntuosidad y calidad de invitados, con la excepción de Mayfair, el distrito londinense.
Bajo cinco lámparas de cristal y pan de oro, resplandecientes cada una con decenas de velas de cera, jóvenes damas ataviadas con un asombroso despliegue de colores giraban por la pista de baile al animado son de los seis músicos traídos directamente de Londres. Sus peinados en forma de torres, verdaderas obras maestras de alambres y redecillas, se alzaban elegantes desafiando la ley de la gravedad. Sus parejas de baile, todos atractivos jóvenes de buenas familias, lucían sedas y brocados, con bordados de intrincado dibujo en sus casacas y chalecos. Llevaban pelucas recién empolvadas, y sus zapatos brillaban hasta reflejar el resplandor de las velas de las lámparas.
Bebían champán francés embargado, cenaban caviar… y se escabullían de cuando en cuando detrás de un macetero de helechos para robar un beso a su dama.
Margot lucía un vestido hecho especialmente para la ocasión, de seda color verde claro que, según Lynetta, complementaba perfectamente con sus ojos del mismo color y su cabello castaño rojizo. A la torre de su peinado había añadido diminutos mirlos de papel. Y lucía el centelleante collar de perlas y diamantes de su difunta madre.
En honor del aniversario de Lynetta, Margot había encargado una tarta, una auténtica estructura comestible de casi un metro de alto que era una reproducción de Norwood Park, y que en aquel momento se hallaba en el centro del comedor para admiración de todos. Sobre las almenas de hielo se alzaban figurillas danzantes hechas de mazapán. En una esquina se distinguían las diminutas figuras de dos muchachas, una de pelo rubio y la otra de color caoba, representando a las dos amigas.
Había asistido tantísima gente que apenas había lugar para que todos bailaran al mismo tiempo. Margot, particularmente, había bailado muy poco aquella noche. Lo que no había obstado para que no dejara de vigilar al señor William Fitzgerald con la esperanza de que pudiera cambiar su suerte.
Oh, el señor Fitzgerald estaba absolutamente impresionante con sus brocados de plata y su peluca de rizos. Margot llevaba ya quince días admirándolo y había pensado que, dadas las atenciones que él le dedicaba, su interés era mutuo. Aquella noche, sin embargo, había alternado con todas las damas solteras que se habían cruzado en su camino excepto con ella.
–No debes tomártelo tan a pecho –la había aconsejado Lynetta, todavía acalorada por el esfuerzo de haber bailado tres danzas seguidas–. Claramente se debe a una de dos razones: o se está reservando el mejor baile de la noche para ti, o no puede soportar la idea de sacarte porque eres una bailarina horrible.
Margot fulminó a su amiga con la mirada.
–Gracias, Lynetta, por recordarme esa falta mía de habilidad para la danza –según Lynetta, ese era precisamente su segundo mayor defecto, el de su incapacidad natural para seguir un ritmo.
–Bueno… –su amiga se encogió de hombros–. Yo solo quería ofrecerte una explicación de por qué no se ha dignado a lanzarte una mirada de interés en toda la noche.
–Por favor, querida, no te esfuerces tanto en hacerme comprender la absoluta falta de interés que ese caballero tiene por mí.
–Mejor será entonces que la culpa la tenga tu manera de bailar, en vez de algo peor –replicó alegremente Lynetta.
–¿Y qué podría ser peor que eso? –exigió saber Margot, levemente ofendida.
–Solo quería decir que yo preferiría sentirme minusvalorada por mi falta de talento para el baile que por mi incapacidad para entablar conversación, por ejemplo –explicó dulcemente Lynetta–. A ti siempre se te ha dado muy bien entablar conversación.
Margot se disponía a discutir ese punto cuando, en aquel preciso instante, una ola de conmoción recorrió la multitud. Las dos amigas se apresuraron a mirar a su alrededor. Margot no veía nada raro.
–No veo nada –dijo Lynetta mientras Margot y ella estiraban sus cuellos en dirección a la puerta.
–Ha venido alguien –comentó un caballero, cerca de ellas–. Una presencia inesperada, al parecer.
Margot y Lynetta perdieron repentinamente el aliento, mirándose la una a la otra con ojos desorbitados. Solo había una persona de importancia cuya presencia no fuera esperada aquella noche: la del inmensamente atractivo Montclare, que les había transmitido su hondo pesar por no haber podido asistir al evento. Lord Montclare reunía todos los requisitos adecuados que lo convertían en un codiciado partido: poseía una fortuna de diez mil libras anuales; heredaría algún día el título de vizconde Waverly; tenía unos preciosos ojos de ciervo, de largas pestañas, además de una encantadora sonrisa; y, por último, desconocía lo que era la soberbia o la arrogancia. Corría el rumor de que había puesto el ojo en cierta heredera de Londres… algo que no había logrado desesperanzar del todo a Margot y a Lynetta.
Las muchachas, como si se hubieran comunicado con el pensamiento, volaron hacia la balconada que se alzaba sobre el vestíbulo para ver al inesperado huésped. Llegaron allí con tanto apresuramiento que sus guantes resbalaron sobre la pulida piedra de la barandilla cuando se inclinaron sobre ella.
No era Montclare.
–Oh, vaya –masculló Lynetta.
Ni siquiera era uno de los numerosos caballeros que llegaban a Norwood Park procedentes de Londres para tratar de temas de negocios con el padre y los hermanos de Margot. Francamente, los hombres que acababan de atravesar la puerta principal para entrar en el suelo de mármol del vestíbulo no se parecían en nada a ninguno que Margot hubiera visto antes.
–Dios mío –murmuró Lynetta a su lado.
Dios mío, efectivamente. Eran cinco, todos ellos altos y de hombros anchos, musculosos. Todos llevaban el cabello natural recogido en largas coletas, a excepción del hombre que los encabezaba, de pelo oscuro en forma de una maraña de rizos que le caían sobre los hombros, como si no se hubiera molestado en arreglárselo. Sus abrigos, salpicados de barro, eran largos y tenían una abertura por detrás, para poder montar a caballo con comodidad. Sus calzones y chalecos no eran de seda ni brocado, sino de basta lana. Llevaban botas viejas y de tacones gastados.
–¿Quiénes son? –susurró Lynetta–. ¿Gitanos?
–Salteadores de caminos –murmuró Margot, y su amiga soltó una risita.
Al sonido de la risa de Lynetta, el hombre que guiaba el grupo alzó la cabeza, como si fuera un animal olfateando el viento. Sus ojos se clavaron en Margot, que perdió el aliento: incluso a aquella distancia pudo ver que sus ojos eran de un azul hielo, punzante. Él le sostuvo la mirada mientras, parsimoniosamente, se quitaba los guantes de montar. Margot pensó que debía desviar la vista, pero no pudo. Un escalofrío le recorrió la espalda; tenía la horrible sospecha de que aquellos ojos podían asomarse directamente a su alma.
Alguien habló entonces, y los cinco hombres empezaron a avanzar. Pero justo antes de que su líder desapareciera debajo de la balconada, alzó una vez más la mirada hacia Margot. Una mirada tan intensa como penetrante.
Un nuevo escalofrío le recorrió la espalda.
Una vez que desaparecieron los hombres, Margot y Lynetta regresaron al salón de baile, decepcionadas de que la llegada de los forasteros no hubiera aparejado la de Montclare, y rápidamente concentraron su atención en otra cosa.
Lynetta bailó mientras Margot permanecía a un lado, esforzándose por disimular su nerviosismo. ¿Tan evidente era su torpeza en el baile? Al parecer sí, porque nadie se había animado a sacarla.
Después de lo que le parecieron horas de espera, sonó una campanilla anunciando que la tarta estaba servida. Un criado le ofreció una copa de champán. Le gustaba la sensación de cosquilleo que le subía a la nariz y bebió varios sorbos mientras esperaba en compañía de Lynetta a que Quint, el mayordomo de Norwood Park, les sirviera un trozo de tarta.
–¡Oh, Dios! –susurró frenéticamente Lynetta, dando un codazo a Margot.
–¿Qué?
–Es Fitzgerald.
–¿Dónde? –musitó Margot con el mismo tono de inquietud, al tiempo que se pasaba la punta de la lengua por el labio superior para secar cualquier resto de champán.
–¡Viene hacia aquí!
–¿Me está mirando? ¿Es hacia mí a quien se está acercando? –inquirió Margot, pero antes de que su amiga pudiera contestar, el señor Fitzgerald ya se había plantado ante ella.
–Señorita Armstrong –la saludó, y le hizo una reverencia al tiempo que adelantaba una pierna y barría el aire con un brazo.
Margot había notado últimamente que los jóvenes caballeros llegados de Londres habían adoptado esa clase de reverencia.
–Señorita Beauly –se dirigió esa vez a Lynetta–. ¿Me permitís que os felicite por vuestro aniversario?
–Gracias –respondió Lynetta–. Umm… Os suplico me perdonéis, pero quiero, eh… Creo que tomaré un poco de tarta –y se apartó incómoda, dejando a Margot a solas con Fitzgerald.
–Ah… –Margot podía sentir el corazón aleteándole en el pecho–. ¿Qué os parece el baile?
–Magnífico –respondió el caballero–. Os merecéis toda clase de elogios.
–Oh, no es para tanto –pudo sentir también la absurda sonrisa que empezaba a dibujarse en sus labios–. Y Lynetta me ha ayudado, por supuesto.
–Por supuesto –el señor Fitzgerald se desplazó para colocarse a su lado y, a través de la ceñida manga de su vestido, Margot pudo sentir una reverberación eléctrica allí donde su brazo rozó el suyo–. Señorita Armstrong, ¿me haríais el honor de concederme el próximo baile?
Margot ignoró la punzada de pánico que la recorrió por dentro. Pánico a que pudiera romperle un dedo de los pies de un pisotón…
–Estaría encantada…
–Señorita Armstrong.
–¿Perdón? ¿Qué? –preguntó con voz soñadora cuando alguien le tocó un codo.
–Vuestro mayordomo –sonrió el señor Fitzgerald, señalando con la cabeza al criado que se había acercado a ella por detrás.
Margot se obligó a desviar la vista del caballero para fijarla en Quint.
–¿Sí? –inquirió con un dejo de impaciencia.
–Vuestro padre os pide que os reunáis con él en el salón familiar.
Margot parpadeó extrañada. ¡Qué momento tan inoportuno!
–¿Ahora? –exclamó, forzando un tono angelical, pero siseando un poco.
–¿Queréis que os guarde la copa hasta que volváis? –se ofreció el señor Fitzgerald.
Margot esperaba no parecer tan ridículamente complacida como se sentía por dentro. Aun así, no confiaba en ninguna de las jóvenes damas que circulaban a su alrededor como tiburones.
–Umm… –miró suplicante a Quint–. ¿No podría esperar mi padre?
Pero, como siempre, el mayordomo le devolvió la mirada con gesto impasible.
–Sus instrucciones son que os reunáis con él inmediatamente.
–Vamos –la animó el señor Fitzgerald con una cálida sonrisa–. Me concederéis ese baile a la vuelta –le quitó la copa de los dedos e inclinó cortésmente la cabeza.
–Sois muy amable, señor Fitzgerald. No me ausentaré más que un momento –Margot se giró en redondo y, tras fulminar con la mirada al viejo Quint, se recogió las faldas y empezó a retirarse.
Nada más entrar en el salón familiar, la asaltó un olor a hombres y caballos, y tuvo que reprimir una sensación de repulsión. La sorprendió ver a su padre sentado con los hombres de rudo aspecto que habían llegado poco antes a Norwood Park. Su hermano Bryce estaba allí, también, observando a los cinco visitantes como si fueran animales salvajes del bosque. Cuatro de aquellos hombres estaban devorando sus pitanzas, semejantes a una manada de lobos que no hubieran comido en mucho tiempo.
–Ah, aquí está mi hija, Margot –dijo su padre, levantándose y tendiéndole una mano.
Margot, reacia, avanzó para tomársela y hacerle una reverencia. Advirtió entonces, dado que se hallaba cerca de él, que el hombre de los ojos azul hielo estaba cubierto de polvo y suciedad, consecuencia, sin duda, de haber pasado varios días en el camino. Viendo su barba oscura y descuidada, se preguntó distraída si no habría perdido su navaja barbera. Su mirada arrogante la recorrió de la cabeza a los pies, desde la punta de su sofisticado peinado, cuyos pajarillos de papel parecieron interesarle, hasta su rostro y su corpiño.
«Qué grosero», pensó Margot para sus adentros. Lo miró con los ojos entrecerrados, pero su indignada reacción pareció agradarle. Sus ojos azules relumbraron mientras se levantaba. Alto como una torre, le sacaba más de una cabeza.
–Margot, te presento al jefe de clan Arran Mackenzie. Mackenzie, esta es mi única hija, la señorita Margot Armstrong.
Vio que una de las comisuras de su boca se alzaba levemente. ¿Sería consciente de la descortesía de aquella mirada tan fija? Margot ejecutó otra perfecta reverencia y le ofreció la mano.
–¿Cómo estáis, señor?
–Muy bien, señorita Armstrong –respondió.
Su voz tenía un marcado y vivaz acento escocés que le produjo un escalofrío.
–¿Y vos? ¿Cómo estáis vos? –preguntó a su vez, tomando su mano en la suya.
Era una mano enorme, y Margot sintió la callosidad de su pulgar cuando le rozó los nudillos. Pensó entonces, por contraste, en los dedos largos y finos, de uñas perfectamente manicuradas, del señor Fitzgerald. El señor Fitzgerald tenía manos de artista. Aquel hombre, en cambio, tenía garras de oso.
–Muy bien, gracias –respondió, y retiró suavemente la mano. Miró expectante a su padre, que no parecía tener prisa alguna en despacharla ahora que ya la había presentado a aquellos hombres. ¿Cuánto tiempo tendría que permanecer allí? Pensó de nuevo en el señor Fitzgerald, que estaría en aquel momento esperándola en el baile, con una copa de champán francés en cada mano. Podía imaginarse a las jóvenes damas que se estarían arremolinando a su alrededor, dispuestas a lanzarse sobre él como gavilanes.
–Mackenzie va a recibir una baronía –le informó su padre–. Será lord Mackenzie de Balhaire.
¿Qué diantre podía importarle eso a ella? Pero Margot, siempre la hija perfecta, sonrió levemente mientras mantenía baja la mirada.
–Debéis de sentiros muy complacido.
El hombre ladeó la cabeza como buscando sus ojos antes de contestar.
–Sí que lo estoy –repuso, y bajó atrevidamente la mirada a su boca–. Dudo mucho, sin embargo, que podáis entender lo sumamente complacido que me siento, señorita Armstrong.
Un intenso escalofrío recorrió la espalda de Margot. ¿Por qué la estaba mirando así? ¡Era tan osado, tan insolente! ¡Y con su padre allí delante, mirándolo todo como si nada!
–Gracias, Margot –intervino su padre desde algún lugar cercano. No estaba segura de dónde estaba, ya que parecía incapaz de desviar la vista de aquel hombre bestial–. Puedes volver con tus amistades.
¿Y ya estaba? Se sentía como si fuera la oveja premiada del condado, a la qué hubieran hecho desfilar para poder verla bien. «Mirad que lana tan buena». Se sintió vejada. A veces su padre parecía olvidarse de que no era una baratija que pudiera exhibir para suscitar admiración.
Mirando firmemente aquellos ojos azul hielo, dijo:
–Ha sido un placer haberos conocido –no había sido ningún placer, sino una molestia, y esperaba que él pudiera verlo en sus ojos. Bueno, si no podía verlo seguro que sus compañeros sí. Todos habían dejado de comer y la estaban mirando como si nunca hubieran visto a una dama antes. Lo cual, a juzgar por sus ropas y por sus horrorosos modales en la mesa, resultaba bastante creíble.
–Gracias, señorita Armstrong –dijo él con un acento tan rítmico y vivaz que fue como si una pluma le acariciara todo lo largo de la espalda–. Pero el placer ha sido completamente mío, os lo aseguro –sonrió.
Aquellas palabras y aquella sonrisa hicieron que Margot experimentara un extraño calor. Se retiró apresurada, deseosa de alejarse todo lo posible de aquellos hombres.
Para cuando llegó al salón de baile, sin embargo, se olvidó de aquel episodio, porque el señor Fitzgerald estaba bailando con la señorita Remstock. Su copa de champán no estaba por ninguna parte, con lo que cualquier otro pensamiento voló de pronto de su cabeza.
Al día siguiente, por la tarde, su padre le informó de que había aceptado entregar su mano en matrimonio a aquella bestia de Mackenzie… para hacer luego oídos sordos a sus súplicas.
Capítulo 1
Las Tierras Altas de Escocia
1710
Bajo la luna llena, el aire de la cálida noche de verano estaba tan quieto que uno podía escuchar el distante rumor del mar casi como si se hallara en la caleta sobre la que se alzaba el castillo Balhaire. Los ventanales del antiguo castillo estaban abiertos de par en par a la tibia noche, y una brisa entraba por ellos ventilando el humo de las antorchas de estopa que iluminaban el gran salón.
El interior del castillo medieval había sido transformado en un suntuoso espacio digno de un rey… o al menos de un jefe de clan escocés enriquecido con el comercio marítimo. El jefe en cuestión, el barón de Balhaire, Arran Mackenzie, estaba repantigado en los muebles del gran salón con sus hombres, delante de un buen lote de cerveza y rodeado de sus perros, todos pastores escoceses.
En lo alto de la torre de vigía, tres centinelas pasaban el tiempo arrojando monedas sobre una capa extendida en el suelo, a cada tirada de dados. En la última, Seamus Bivens ya había aligerado del peso de dos sgillin a su viejo amigo Donald Thane. Dos sgillin no era precisamente una fortuna para un guardia de Balhaire, gracias a la generosidad que Mackenzie prodigaba a los que le eran leales, pero, en cualquier caso, cuando Seamus se llevó otros dos más, Donald se mostró especialmente sensible a aquella merma de su bolsa y de su orgullo. Siguió un cruce de palabras exaltadas y los dos hombres se levantaron atropelladamente, requiriendo sus respectivos mosquetes, apoyados contra la pared.
Sweeney Mackenzie, el comandante, no tenía ningún problema con que sus hombres se pelearan, pero un ruido extraño llegó hasta sus oídos, con lo que se levantó también y se interpuso entre ambos, separándolos con una mano en el pecho de cada uno.
–Uist! –chistó para acallarlos–. ¿Habéis oído?
Los dos centinelas se quedaron inmóviles y estiraron los cuellos, escuchando. El ruido de un carruaje acercándose resonaba en las fantasmales sombras de las colinas.
–¿Qué diablos? –masculló Seamus y, olvidada la furia que había sentido contra Donald, agarró el catalejo y se apoyó en el muro.
–¿Y bien? –preguntó Donald, pegándose a su espalda–. ¿Quién es? Un Gordon, ¿verdad?
Seamus sacudió la cabeza,
–No es un Gordon.
–Un Munro, entonces –dijo Sweeney–. He oído que han estado vigilando las tierras Mackenzie –corrían tiempos relativamente tranquilos en Balhaire, pero un cambio repentino en las alianzas entre clanes no habría sorprendido a nadie.
–No es un Munro –declaró Seamus.
Podían ver ya aproximarse el carruaje tirado por cuatro caballos, con dos jinetes a la cola y otros dos a los laterales. El postillón portaba una pértiga con linterna para iluminar el camino, aparte de los fanales propios del coche.
–¿Quién diablos será para presentarse aquí tan entrada la noche? –gruñó Donald.
De repente, Seamus se quedó sin aliento. Bajando el catalejo, entrecerró los ojos y volvió a mirar por él mientras se inclinaba hacia delante.
–¡No! –murmuró, incrédulo.
Sus dos compañeros intercambiaron una mirada.
–¿Quién? –exigió saber Donald–. No puede ser un Buchanan –dijo, con la voz convertida casi en un murmullo, refiriéndose al más tenaz de los enemigos de los Mackenzie.
–Es… es lady Mackenzie –dijo Seamus, casi susurrando.
Sus dos compañeros perdieron también el aliento. Sweeney se giró en redondo, recogió su arma y corrió a advertir a Mackenzie de que su esposa había regresado a Balhaire.
Desafortunadamente, bajar desde la parte más alta de Balhaire no era tarea fácil y, para cuando Sweeney llegó al patio del castillo, el coche ya había atravesado las puertas de la muralla. La portezuela del carruaje se abrió, desplegando la escalerilla. El comandante vio un pie pequeño posándose sobre el escalón y echó a correr a toda velocidad.
Arran Mackenzie adoraba la sensación de tener un dulce bulto de mujer en su regazo, así como el aroma de su pelo en la nariz, sobre todo con el dorado calor de la buena cerveza arropándolo en sus líquidos brazos. Había dado buena cuenta del lote que su primo y primer teniente de la fortaleza había destilado. Jock Mackenzie se tenía por un buen maestro cervecero.
Arran estaba repantigado en su silla, acariciando lentamente la espalda de la mujer mientras se esforzaba morosamente por recordar su nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Aileen? ¿Irene?
–¡Milord! ¡Mackenzie! –gritó alguien.
Arran ladeó la cabeza para distinguir algo detrás de los rubios rizos de la mujer que tenía sentada en el regazo. Sweeney Mackenzie, uno de sus mejores soldados, le estaba gritando desde el fondo del salón. El pobre hombre se apretaba el pecho como si el corazón le fallara. Tenía un aspecto verdaderamente frenético mientras paseaba la mirada por la habitación atestada de gente.
–¿Do–dónde está? –le preguntó a un borracho que tenía al lado–. ¿Do–dónde está Mackenzie?
Sweeney era un guerrero feroz y un comandante plenamente consagrado a su cargo. Pero, cuando estaba nervioso, tenía tendencia a tartamudear como cuando los dos eran niños. Por lo general, había pocas cosas que pudieran agitar tanto a un veterano como él.
–¡Aquí, Sweeney! –gritó, haciendo a un lado a la mujer. Sentándose derecho en su sillón, indicó al hombre que se acercara–. ¿Qué es lo que te ha puesto en este estado?
Sweeney se dirigió apresurado hacia él.
–Ella ha vu… vuelto –logró pronunciar, casi sin aliento.
Arran frunció el ceño, confuso.
–¿Quién?
–La… la… la… –los labios y la lengua de Sweeney parecían haberse enredado. Tragó saliva e intentó soltar la palabra.
–Toma aliento, hombre –dijo Arran, levantándose–. Tranquilízate. ¿Quién ha venido?
–La… lady Ma… Ma… Mackenzie.
Aquel nombre pareció flotar entre Arran y Sweeney, elevándose en el aire. ¿Se lo había imaginado Arran, o de repente todo el salón se había quedado quieto, paralizado? Tenía que tratarse de algún error… Cruzó una mirada con Jock, que parecía tan perplejo como él.
Volviéndose nuevamente hacia Sweeney, dijo con tono tranquilo:
–Respira otra vez, hombre. Tienes que estar equivocado.
–No está equivocado.
Arran giró bruscamente la cabeza al oír aquella voz femenina tan familiar, de acento inglés. Escrutó el fondo del salón, pero las antorchas producían más humo que luz y el espacio se hallaba en sombras. No consiguió distinguir a nadie en particular, pero el rumor de alarma que se alzó entre las dos decenas de almas que allí se reunían se lo confirmó: su esposa había vuelto a Balhaire. Después de una ausencia de más de tres años, había regresado de manera inexplicable.
Aquello indudablemente sería contemplado como una gran ocasión por una mitad de su clan, mientras que la otra lo vería como una desgracia. Solamente se le ocurrían tres posibles razones para que su esposa pudiera estar allí en aquel momento: una, que su padre hubiera muerto y ella no tuviera ningún lugar adonde ir, salvo con su marido legal. Dos, que se hubiera acabado el dinero que le había dado. O tres… que quisiera divorciarse de él.
Desechó la posibilidad de la muerte de su padre. Si el hombre hubiera muerto, él se habría enterado. Tenía a un agente destacado en Inglaterra para vigilar de cerca a su desleal esposa.
La multitud se partió en dos mientras la belleza de cabello castaño rojizo se deslizaba por el salón como un esbelto galeón, seguida de dos hombres vestidos con finas ropas y empolvadas pelucas.
Era imposible que se le hubiera acabado el dinero. Arran era más que generoso con ella. Demasiado, en opinión de Jock. Y quizá tuviera razón, pero nadie podría decir de Arran que no se ocupaba de mantener adecuadamente a su mujer.
La gran entrada de su esposa fue súbitamente alterada por uno de los viejos perros de caza de Arran. Roy escogió aquel momento para deambular por el pasillo despejado y dejarse caer justo allí, con la cabeza entre las patas sobre el frío suelo de piedra, ajeno a las actividades de los humanos que lo rodeaban. Suspiró sonoramente, dispuesto a dormir una siesta.
Su esposa, elegantemente, se levantó los faldones de la capa y pasó por encima del animal. Sus dos escoltas prefirieron rodearlo.
Mientras ella continuaba caminando hacia él, Arran tuvo que plantearse que quizá la tercera posibilidad fuera la más plausible. Se había presentado allí para pedirle el divorcio, una anulación… lo que fuera con tal de liberarse de él. Y sin embargo se le antojaba bastante improbable que hubiera hecho un viaje tan largo solo para pedírselo. ¿No habría sido mejor enviar a un agente? O quizá lo que pretendía era humillarlo una vez más.
Margot Armstrong Mackenzie se detuvo con las manos juntas y una sonrisa en beneficio de la multitud que la contemplaba boquiabierta. Sus dos escoltas se colocaron directamente detrás de ella, escrutando desconfiados el salón, con las manos apoyadas en la empuñadura de sus espadines. ¿Temerían verse obligados a combatir para salir de allí? Era una posibilidad, porque algunos miembros del clan tenían una expresión demasiado expectante, como si estuvieran entusiasmados ante la posibilidad de una pelea.
No había habido una muerte, entonces. Ni tampoco una falta de fondos. Lo que no podía descartar era el divorcio, pero, por la razón que fuera, Arran experimentó un repentino ataque de furia. ¿Cómo se atrevía a volver?
Se levantó del sillón, situado en el estrado, y se dirigió hacia ella.
–¿Acaso ha nevado en el infierno? –le preguntó con toda tranquilidad.
Ella miró a su alrededor.
–No veo aquí rastro alguno de nieve –repuso al tiempo que se quitaba los guantes.
–¿Habéis venido por mar? ¿O montada en una escoba?
Alguien en el estrado soltó una risita.
–Por mar y en carruaje –explicó con tono agradable, ignorando la pulla. Ladeando la cabeza, recorrió su cuerpo con la mirada–. Lucís buen aspecto, mi señor esposo.
Arran no dijo nada. No sabía qué decirle después de tres años y temía que cualquier cosa que hiciera desatara un torrente de emociones que no estaba dispuesto a compartir con el mundo.
Ante su silencio, Margot paseó la mirada por todo aquello que la rodeaba: las toscas antorchas de estopa, los candelabros de hierro, los perros que vagabundeaban por el gran salón. Era algo completamente distinto de Norwood Park. Nunca se había interesado por aquel inmenso salón, el corazón de Balhaire desde hacía siglos. Siempre había aspirado a algo más delicado: una habitación elegante, el salón de baile de un Londres o un París. Pero, para Arran, aquella habitación era de lo más funcional. Había largas mesas donde se sentaban los miembros de su clan, con enormes chimeneas a cada extremo para calentarlo. Unas pocas alfombras ahogaban el sonido de las botas en la piedra, y él siempre había preferido la parpadeante luz de las antorchas.
–Esto sigue siendo encantadoramente pintoresco –comentó ella, leyendo sus pensamientos–. Todo sigue exactamente igual.
–No todo –le respondió él–. Yo no esperaba volver a veros aquí.
–Lo sé –repuso Margot, esbozando una leve mueca–. Y, por ello, os presento mis disculpas.
Arran esperaba más. Una explicación. Una súplica de perdón. Pero eso era todo lo que estaba dispuesta a decir, aparentemente, mientras continuaba mirando a su alrededor, contemplando el estrado.
–Oh, qué maravilla –dijo de pronto–. Veo que habéis añadido algo nuevo.
Arran miró por encima de su hombro. El estrado era lo único que quedaba del salón original, más allá de los suelos y las paredes. Era una especie de plataforma elevada donde el jefe de clan y sus consejeros habían hecho sus comidas durante años. Su uso actual ya no era tan formal, pero, aun así, a Arran le gustaba, ya que desde allí podía dominar todo el espacio.
Tardó un momento en darse cuenta de que estaba admirando la mesa de madera tallada y los sillones tapizados que había adquirido en un reciente viaje comercial, así como los dos candelabros de plata que decoraban la cabecera. Los había recibido como pago de un hombre que había tenido mala suerte y que había necesitado dos caballos para huir a la desesperada de las autoridades.
–Mobiliario francés, ¿verdad? –preguntó ella–. Parece muy francés.
¿Era francés? ¿Y qué importaba eso en aquel momento, dada la gran ocasión que se estaba desarrollando entre ellos? ¡El señor y la señora Mackenzie de Balhaire se hallaban en la misma habitación, y todavía no se habían lanzado ningún cuchillo! ¡Que llamasen a los heraldos! ¡Que hiciesen sonar los clarines! ¿Qué diablos estaba haciendo su mujer allí después de años de silencio, haciendo comentarios sobre la mesa del estrado? ¿Por qué se había presentado allí sin previo aviso, sin decir una palabra, sobre todo después de haberse marchado de la manera en que lo había hecho?
Su osadía le provocó una furia irrefrenable, acelerándole el corazón.
–No os esperaba, y me gustaría saber qué es lo que os ha traído a Balhaire, milady.
–¡Eso! –gritó alguien al fondo del salón.
–Dios mío, os suplico me perdonéis –se inclinó al instante, ejecutando una exagerada reverencia–. Tan entusiasmada estaba con la familiaridad del entorno que me olvidé de anunciaros que he vuelto a casa.
–¿A casa? –él resopló ante lo absurdo de la idea.
–Sí. A casa. Vos sois mi marido. Por tanto, esta es mi casa. Mi hogar –agitó los dedos de la mano que le tendía, como para recordarle que seguía sin bajarla. Y que él tenía que aceptarla.
Sí, Arran de repente fue consciente de aquella mano y, lo que era más importante, de aquella sonrisa que le quemaba en el pecho. Una sonrisa que acababa en un par de deliciosos hoyuelos, con aquellos luminosos ojos verdes que relumbraban a la tenue luz del salón. Podía ver los mechones de su cobriza melena asomando bajo la capucha de su capa, oscuros rizos que contrastaban con su piel cremosa.
Ella seguía sonriendo, con la mano todavía tendida hacia él.
–¿No pensáis acercaros a saludarme?
Arran vaciló. Todavía llevaba su ropa de montar manchada de barro, abierto el cuello de la camisa que cubría apenas su pecho desnudo. Se había peinado su larga melena solo con los dedos, para recogérsela en una tosca coleta que le caía sobre la espalda. No se había afeitado en varios días, y no tenía la menor duda de que apestaba un poco. Pero estiró un brazo y aceptó su mano.
Qué huesos tan finos y delicados… Cerró sus dedos de yemas callosas sobre los de ella y tiró con demasiada fuerza para levantarla, tanta que la hizo dar un pequeño y brusco salto hacia delante. En aquel momento la tenía tan cerca que ella tuvo que combar su cuello de cisne y echar mucho la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos.
Arran la fulminó con la mirada, intentando comprender.
Ella enarcó una oscura ceja.
–Dadme la bienvenida a casa, milord –dijo, y de pronto, con una sonrisa que resultó tan perversa como la del diabhal mismo, lo sorprendió, o más bien lo dejó perplejo con lo que hizo a continuación. Poniéndose de puntillas, le pasó un brazo por el cuello y le obligó a bajar la cabeza… para besarlo.
Diablos, Margot lo estaba besando. Aquello era tan sorprendente como su repentina aparición. Y no fue un beso casto, que era la única clase de besos que había conocido de la joven novia, tímida y pudorosa, que lo había abandonado tres años atrás. Fue un beso perfectamente carnal, que lucía todas las señales de la madurez, con una boca suculenta, una lengua juguetona y unos pequeños dientes que mordisquearon suavemente su labio inferior. Y, cuando terminó de besarlo, volvió a apartarse y le sonrió, con unos ojos verdes tan brillantes como la luz de las antorchas.
Aquello hizo su efecto. La furia de Arran empezó a convertirse progresivamente en deseo. Parecía la misma de siempre, quizá algo más rellenita, pero no era en absoluto la novia que había abandonado Balhaire deshecha en llanto. Le bajó bruscamente la capucha. Su cabello era de un tono cobre bruñido, y acarició por un instante los rizos que enmarcaban su rostro. Ignoró luego su ceño levemente fruncido mientras le soltaba el broche de la capa. La tela se abrió, relevando el ajustado talle de su traje de viaje, con el cremoso bulto de sus senos asomando por encima del brocado dorado de su corpiño. Y advirtió algo más, también: el collar de esmeraldas que él le había regalado por su boda, relampagueando en el nacimiento de su cuello. Estaba arrebatadora. Seductora. Un suculento plato para que un hombre lo saboreara morosamente.
Pero ella se equivocaba de medio a medio si esperaba tenerlo sentado a su mesa.
–Parece que habéis recurrido con bastante frecuencia a mi bolsa –comentó, admirando la calidad de su vestido de seda–. Y lucís también una excelente salud.
–Gracias –repuso ella, cortés, y alzó ligeramente la barbilla–. Y vos parecéis… –se interrumpió, lanzando otra mirada a su desaliñado aspecto–. El mismo de siempre –alzó una comisura de los labios en una sonrisa irónica.
Su perfume lo mareaba, y una cascada de recuerdos anegó su cerebro. El recuerdo de ella desnuda en su cama. De sus largas piernas enredadas en las suyas, de su cabello perfumado, de sus senos jóvenes en sus manos.
Ella también pareció ser consciente de sus pensamientos; Arran pudo verlo en el brillo de sus ojos. Apartándose ligeramente de él, le dijo:
–¿Me permitís presentaros al señor Pepper y al señor Worthing? Han sido tan amables como para escoltarme hasta aquí, asegurándose de que llegara sana y salva.
Arran apenas se dignó a echar un vistazo a aquellos pisaverdes ingleses.
–De haber sabido que pensabais regresar a Balhaire, os habría enviado a mis mejores hombres. Qué curioso que no me mandarais palabra alguna.
–Eso habría sido muy generoso por vuestra parte –repuso ella con tono vago–. ¿Sería mucha molestia que nos dierais de cenar? Yo estoy desfallecida de hambre, y estoy segura de que estos buenos hombres también. Me había olvidado de las pocas posadas que hay en las Tierras Altas.
Arran estaba ligeramente ebrio y demasiado perplejo, pero no tanto como para que estuviera dispuesto a acogerla en su castillo después de tres malditos años, y fingir que todo estaba perfectamente sin que ella se dignara a darle la menor explicación al respecto. Estaba decidido a exigirle una respuesta, aunque en aquel momento era incómodamente consciente de que los oídos de todo el clan Mackenzie estaban pendientes de ellos.
–¡Música! –gritó.
Alguien sacó una flauta y empezó a tocar. Arran agarró entonces de la muñeca a Margot y la atrajo hacia sí. Le habló muy bajo para que los demás no pudieran escuchar lo que decía.
–Volvéis a Balhaire, sin anunciaros, después de haberos marchado como lo hicisteis… ¿y todavía os atrevéis a pedirme que os dé de cenar?
Ella entornó ligeramente los ojos, tal como había hecho la noche en que Arran la vio por vez primera.
–¿Os negaréis a alimentar a los hombres que se han asegurado de traerme de vuelta, sana y salva, con vos?
–¿Habéis vuelto conmigo? –se burló él.
–Si la memoria no me falla, siempre me estabais recordando la fama de hospitalarios que tenían los escoceses.
–No os creáis con derecho a decirme lo que debo hacer, milady. Respondedme. ¿Por qué estáis aquí?
–Oh, Arran –exclamó, y sonrió de pronto–. ¿No es obvio? Porque os he echado de menos. Porque he entrado en razón. Porque deseo que retomemos nuestro matrimonio. Que lo intentemos de nuevo. ¿Por qué si no me habría tomado la molestia de hacer un viaje tan duro e incómodo?
Arran vio moverse aquellos sensuales labios, escuchando las palabras que decía… y negó con la cabeza.
–Eso, ¿por qué? Tengo mis sospechas, ¿sabéis? –dijo, con la mirada clavada en su boca–. Asesinato. La provocación de un alboroto. Que me rebanéis el cuello por la noche.
–¡Oh, no! –exclamó ella con expresión grave–. Eso sería horroroso, tanta sangre… No podéis considerar tan imposible que yo haya cambiado de actitud –dijo–. Al fin y al cabo, vos no sois tan desagradable como parecéis.
¿Ahora se estaba burlando de él? Experimentó otro arrebato de furia.
–Francamente, habría venido antes si hubiera recibido de vuestra parte algún indicio de que deseabais que lo hiciera –añadió ella como si se tratara de algo perfectamente obvio.
Arran no pudo evitar soltar una carcajada de incredulidad.
–¿Es que os habéis vuelto loca, mujer? No he recibido una maldita palabra vuestra en todo el tiempo que habéis estado fuera.
–Yo tampoco he recibido palabra alguna de vos.
Aquello resultaba hasta ofensivo. Arran no tenía la menor idea del juego que ella estaba jugando, pero no iba a ganar. Deslizó un brazo por su espalda y la atrajo hacia su cuerpo, sosteniéndola firmemente. Alzó una mano hasta su mejilla, acariciándosela con el pulgar.
–¿No admitiréis entonces la verdad?
–¿No me creeréis vos? –preguntó ella con tono dulce.
Pudo ver que sus ojos verdes se oscurecían con un brillo malicioso, el fulgor del engaño.
–Ni una maldita palabra.
Margot sonrió y alzó la barbilla. De repente, Arran se dio cuenta de que ya no le tenía miedo. Siempre se había mostrado algo temerosa hacia él, pero, en aquel momento, no veía rastro alguno de aquel miedo.
–Sois terriblemente desconfiado –dijo ella–. ¿Acaso no he sido perfectamente franca con vos? ¿Por qué habría ahora de comportarme de una manera distinta? Sigo siendo vuestra esposa, Mackenzie. Pero, si no me creéis, supongo entonces que tendré que convenceros, ¿no?
Arran sintió que la sangre empezaba a agolparse en sus venas. Escrutó su rostro, aquella esbelta nariz, las oscuras cejas.
–Me habéis sorprendido –admitió mientras recorría con la mirada el tentador escote de su vestido–. ¿Era eso lo que deseaba vuestro mezquino corazoncito? Pero sabed una cosa, esposa mía. No soy ningún estúpido. La última vez que os vi, estabais huyendo. No voy a creerme que de repente habéis encontrado un lugar para mí en este lugar de vuestro cuerpo ––y le dio deliberadamente unos golpecitos con el dedo en el pecho, justo en el lugar del corazón.
Ella continuaba sonriendo impasible, aunque Arran pudo distinguir el leve rubor que empezaba a colorear sus mejillas.
–Estaré ciertamente encantada de demostraros que estáis en un error. Pero, por favor, ¿nos daréis antes de cenar? Es obvio que necesitaré de todas mis fuerzas para ello.
El pulso de Arran se aceleró todavía más con una mezcla inflamable de furia y deseo.
–No puedo por menos que preguntarme dónde está aquel frágil capullo de flor que me abandonó.
–Se ha convertido en un rosal –le dio una palmadita en el pecho–. Un poco de comida, si sois tan amable, para el señor Pepper y para el señor Worthing.
–¡Fergus! –gritó él, con la mirada todavía clavada en el rostro de Margot–. Trae a lady Mackenzie y a sus hombres algo de pan y de comida. Y date prisa.
Cerró luego los dedos sobre su codo, hundiéndolos en la tela de su vestido, y se la llevó consigo. Ella no dijo una palabra sobre su mano sucia manchándole la ropa, al contrario de lo que antaño habría hecho, sino que consintió, obediente. Casi como si hubiera esperado que la tratara de aquella forma. Como si se hubiera preparado para ello.
Arran era consciente del revuelo y de las voces que lo envolvieron mientras los presentes estiraban sus cuellos para ver a la misteriosa lady Mackenzie y a los dos perros de presa que la seguían de cerca.
–No era necesario que os presentarais con una guardia armada –le espetó mientras la conducía hacia el estrado, lanzando una mirada sobre su hombro a los dos ingleses–. Le habéis dado un susto de muerte a Sweeney.
–Mi padre insistió en ello. Una nunca sabe cuándo se topará con un salteador de caminos –lo miró de reojo.
Arran siempre había pensado que Margot tenía una belleza extraordinaria y, de alguna manera, en aquel momento era aún más hermosa. Pero no le habitaba ya el antiguo anhelo que antaño había sentido por ella, ya que ahora lo único que sentía era desdén. Hubo un tiempo en que su sonrisa lo habría obligado a aceptar su mal comportamiento, pero ya no. Debería negarle la comida, arrojarla a una habitación y mantenerla allí encerrada en castigo por haberlo abandonado.
Margot se quitó la capa y ocupó de buen grado el asiento que él había dispuesto para ella en el estrado, pero sentándose en el mismo borde. Su escrupulosa naturaleza todavía parecía acechar detrás de aquel frío exterior.
–Vuestros hombres pueden sentarse allí –dijo él, señalando una de las mesas de abajo.
Los guardias vacilaron, pero ella les indicó que obedecieran con un discreto gesto.
Arran resistió el impulso de recordarle que ella no era la reina allí, sobre todo ahora, pero se sentó a su lado y mantuvo la boca cerrada. Por el momento.
–Veo que has estado disfrutando de compañía –comentó Margot al tiempo que posaba la mirada en la muchacha que había estado sentada en su regazo y que en aquel momento se hallaba fuera del estrado, haciendo pucheros.
–Sí, de la compañía de los de mi clan.
–¿De hombres y mujeres por igual?
Arran la agarró de la muñeca una vez más, apretándosela ligeramente.
–¿Qué os pensabais, Margot, que me había dedicado a vivir como un monje? ¿Que después de vuestro abandono, mantendría incólumes mis votos y me prosternaría cada noche ante el altar de vuestro recuerdo?
Ella sonrió mientras liberaba su brazo.
–No tengo ninguna duda de que os habréis prosternado ante el altar de otras damas –desvió la mirada mientras enredaba un dedo en uno de sus rizos.
–Ya, y supongo que vos os habréis mantenido como una casta princesita –resopló él.
–Bueno –replicó Margot con tono frívolo–. No puedo decir que me haya mantenido completamente casta. Pero ¿quién de nosotros lo es? –giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos, con una tranquila sonrisa en los labios, algo subido el color de sus mejillas.
¿Qué clase de juego era aquel? ¿Estaba flirteando con él, echándole en cara su mal comportamiento? Aquello no tenía sentido y además apestaba a engaño. ¿Quién era aquella mujer? La mujer que lo había abandonado se habría escandalizado ante la mera sugerencia de que su castidad no había sido perfecta, prácticamente virginal. Pero aquella mujer estaba jugando con él, haciéndole sugerencias y sonriéndole de una manera que habría hecho que a cualquier hombre le flaquearan las rodillas.
Se volvió para ordenar al joven criado que les sirviera vino y, al hacerlo, advirtió que la mitad de sus hombres continuaban mirándola boquiabiertos.
–Está bien, está bien –rezongó con gesto irritado, indicándoles por señas que se ocuparan de sus propios asuntos–. ¿No puedes tocar algo más animado, Geordie? –se dirigió a su músico.
Geordie dejó su flauta, recogió la fídula y empezó a tocar de nuevo.
Cuando Margot se estaba llevando su copa a los labios, Arran le dijo:
–Ahora que ya habéis hecho vuestra gran entrada, supongo que me enteraré de lo que os ha traído a Balhaire. ¿Ha muerto alguien? Vuestro padre, ¿ha perdido su fortuna? ¿Os estáis escondiendo de la reina?
Ella se echó a reír.
–Mi familia goza de muy buena salud, gracias. Nuestra fortuna sigue intacta y la reina, por lo general, no se ocupa de mí.
Arran se repantigó en su sillón, estudiándola.
Ella sonrió con coquetería.
–Parecéis escéptico. Me había olvidado de lo muy desconfiada que era vuestra naturaleza, pero debo reconocer que eso es algo que siempre me gustó de vos.
–¿No debería desconfiar de vuestra persona? ¿Cuando os habéis presentado aquí después de no haber dicho una palabra en todo este tiempo?
–¿Podéis sugerirme una mejor manera de volver con vos? –le preguntó ella–. Si os hubiera mandado algún recado, me habríais rechazado. ¿No es verdad? Pensé entonces que quizá si me veíais antes de oír mi nombre… –se encogió de hombros.
–¿Qué?
–Que tal vez entonces os daríais cuenta de que vos también me habíais echado de menos –esbozó una sonrisa dulce. Esperanzada.
Ahí estaba otra vez, aquel torrente de sangre corriendo por sus venas, acompañado de otra cascada de imágenes con las largas piernas de su esposa enredadas en torno a su cintura, con su sedosa melena extendida sobre su pecho. Ahuyentó aquella imagen en especial. La verdad era que no podía soportar evocarla.
–Yo no os he echado de menos. Os aborrezco.
Lass mejillas de ella se arrebolaron, y bajó la mirada a su regazo.
–Respecto a vos, ¿desde cuándo empezasteis a echarme de menos, leannan? ¿Desde que no considerasteis suficiente el dinero que os mandaba?
–Habéis sido sobradamente generoso conmigo, milord.
–Sí que lo he sido –aseveró él con gesto inflexible.
–Respecto al momento en que empecé a echaros de menos tan ardientemente –fingió meditarlo mientras jugueteaba con su collar de esmeraldas–. No puedo precisarlo. Pero es una noción que ha echado raíces en mí y que continúa creciendo.
–Como un maldito cáncer –se burló él.
–Algo así. Siempre esperé que iríais algún día a buscarme para aseguraros de mi bienestar, en lugar de enviarme a Dermid, que fue lo que al final hicisteis.
–¿Pensasteis que viajaría hasta Inglaterra para daros caza como un zorro detrás de una gallina?
–«Caza» es una palabra fuerte. Yo preferiría «visita».
–Pero no recibí de vuestra parte invitación alguna de visita, ¿verdad?
–¡No la necesitabais! ¡Sois mi marido! Pudisteis haber ido a verme en cualquier momento que os hubiera apetecido. ¿No lo habíais hecho antes? –le preguntó con una mirada lasciva–. ¿No me echáis de menos, Arran? ¿Un poco, quizá?
–Os he echado de menos en la cama –respondió, sosteniéndole la mirada–. Y ha pasado demasiado tiempo desde entonces.
El rubor volvió a colorear las mejillas de Margot, pero se las arregló para no bajar la vista.
–¿Tanto ha sido?
La mirada de Arran se deslizó hasta su boca. Una eternidad. Se sentó muy derecho, inclinándose hacia ella.
–Un tiempo larguísimo, muchacha. Tres años, tres meses y un puñado de días.
La sonrisa de Margot se borró de golpe. Entreabrió ligeramente los labios y parpadeó varias veces como mirándolo con sorpresa.
–Sí, leannan, sé muy bien durante cuánto tiempo me he visto libre de vuestra carga. ¿Eso os sorprende?
Algo en los ojos de ella pareció apagarse.
–Un poco –admitió en voz baja.
Arran esbozó una sonrisa lobuna. El pulso le estaba atronando en las venas, acusando el familiar ritmo del deseo. Se apartó el pelo de la sien y dijo:
–Lástima que ahora todo esto me sea tan indiferente.
Allí estaba otra vez, un fugaz brillo de emoción en sus ojos. ¿Había acertado el golpe? Tampoco le importaba demasiado… porque nunca lograría compensar el golpe que él había recibido de ella.
Capítulo 2
Balhaire, las Tierras Altas de Escocia
1706
Baqueteada y dolorida, balanceándose en el interior del carruaje desde hacía ya varios días, en incómodo viaje hacia el norte, Margot estaba absolutamente exhausta. Pero al fin había llegado al lugar que debería ser su hogar.
No habría podido sentirse más deprimida.
Balhaire era un oscuro y sombrío castillo cubierto de niebla, al igual que las colinas que lo rodeaban. Era una formidable estructura levantada mucho tiempo atrás, anclada por dos torres y cercada por una muralla, al pie de la cual se alzaba una pequeña aldea de humildes cabañas de tejados de paja, con espirales de humo que escapaban de las chimeneas hacia un cielo plomizo.
Cuando el carruaje amenguaba su paso, Margot pudo oír ladridos de perro y gritos infantiles. Oyó al cochero maldecir a una vaca que se había cruzado en el camino. El coche se detuvo de golpe, lo que significó un nuevo baqueteo.
Se desplazó para asomarse a la otra ventanilla y vio a gente saliendo de sus cabañas, alineándose en las cunetas del camino y aclamando a Mackenzie, que cabalgaba delante del coche. Oyó también su respuesta: una palabra o dos, en una lengua que desconocía.
Encogiéndose, se apartó de la ventanilla. Aquel lugar la aterraba.
Seguía todavía consternada por encontrarse allí y en aquella situación. Nunca se le había pasado por la cabeza que se vería obligada algún día a casarse contra su voluntad, que era precisamente lo que le había sucedido. Había suplicado a su padre, se lo había rogado de todas las maneras, pero él se había mostrado rígidamente determinado. Firmemente le había recordado que aquel matrimonio era un deber para con su familia y para con Inglaterra, y que la unión entre ella y Mackenzie salvaguardaría la fortuna de los Armstrong para las generaciones venideras.
–Eres la única hija que tengo, Margot –le había dicho–. Tienes el deber de hacer lo que yo estime mejor, así que me obedecerás en esto.
Margot se había resistido, pero su padre la había amenazado. Juró que nunca le proporcionaría una dote para otro pretendiente. Que no le permitiría ver a Lynetta, sabiendo como sabía que las dos muchachas acabarían conspirando. Que no tendría contacto con nadie; que la encerraría en Norwood Park de por vida, de manera que acabaría convirtiéndose en una solterona sin esperanza alguna de conocer la felicidad.
A sus diecisiete años, Margot no había sabido qué hacer ni cómo escapar de la tiranía de su padre. Al final, su padre se había aprovechado de su confusión, de su miedo y de su incertidumbre, para terminar ganando la batalla.
Quince días antes de su decimoctavo aniversario, Mackenzie había recibido una baronía. Aquella misma noche, se había presentado en Norwood Park para cenar con Margot y con su familia. Ella apenas lo miró. Al menos en aquella ocasión había llevado ropa adecuada y se había afeitado la barba. Pero, cuando él intentó entablar conversación, ella respondió de la manera más insípida que pudo con la desesperada esperanza de que la encontrara tediosa, insulsa, y que eso lo impulsara a despacharla.
Pero, al parecer, quedó bastante complacido con la imagen que se llevó de ella. Dos días después de su cumpleaños, Margot tomó los votos matrimoniales en la capilla de Norwood Park ante su padre y sus dos hermanos. Mackenzie se había presentado con un gigantón como padrino.
En su noche de bodas, su reciente esposo se había encamado rápidamente con ella, como si la tarea le desagradara, para desaparecer en seguida. Dos días después habían partido rumbo a Escocia. Durante el primer día de viaje, Margot había llorado hasta caer enferma. Cuando no le quedaron ya lágrimas, se sintió como adormecida, insensible. Su marido le preguntó más de una vez si podía hacer algo para aliviarla, pero ella se limitaba a sacudir la cabeza, desviando la vista.
Para cuando llegaron a las Tierras Altas de Escocia, después de haber viajado durante días sin ver señal alguna de civilización, Margot sintió miedo.
En aquel momento el carruaje atravesaba la aldea con gentes alineadas a ambos lados del camino, intentando distinguir su rostro antes de que el vehículo desapareciera detrás de los gruesos muros que rodeaban el enorme castillo.
De cerca, el castillo resultaba todavía más imponente. Margot tuvo que echar mucho la cabeza hacia atrás para contemplar las torres mientras el coche aminoraba el paso hasta detenerse. Se sentó muy derecha, cerrando los dedos sobre los bordes de los cojines del banco.
La portezuela se abrió de golpe. Alguien desplegó una escalerilla. Margot intentó apresuradamente arreglarse el peinado: debía de estar hecha un adefesio, sobre todo después de haber hecho todo el viaje sin la asistencia de su dama de honor. Nell Grady había viajado detrás, con los numerosos baúles de su señora.
La oscura cabeza de su marido asomó por la puerta.
–Venga –dijo sin más, y le tendió una mano enguantada.
Si finalmente bajó fue únicamente por su desesperado deseo de abandonar aquel mezquino carruaje. Se tambaleó ligeramente, ya que tenía entumecidas las piernas después de un trayecto tan largo. Pero se las arregló para mantenerse en pie y se detuvo para mirar a su alrededor.
–Bienvenida a Balhaire –le dijo él.
¿Bienvenida a aquello? Margot se sentía tan abrumada por la vista del patio de aquel castillo que apenas podía hablar: bullía de animales y de gente. Las gallinas se cruzaban en el camino de los caballos y los perros olisqueaban las botas de los jinetes que acababan de desmontar. Apenas tuvo tiempo de asimilarlo todo antes de que la puerta principal se abriera de repente, dando paso a una mujer que salió dando un grito. Era alta y esbelta, con el cabello de color rojo oscuro recogido en una larga trenza. La mujer, sin mirar a Margot, se puso a hablar con Mackenzie en la lengua de las Tierras Altas.
Ignoraba lo que él le respondió, pero el resultado fue que la mujer se volvió para lanzar una desdeñosa mirada a Margot.
–La señorita Griselda Mackenzie. Mi prima –dijo Arran con un suspiro.
Margot la saludó con una reverencia. Griselda alzó mucho las cejas, casi hasta el nacimiento de su pelo, y cruzó los brazos sobre el pecho, con sus largos dedos tamborileando sobre la manga mientras estudiaba a la recién llegada.
–Un placer conoceros –dijo Margot.
La mujer apretó los labios.
–Espero que podamos ser amigas –añadió Margot tras una vacilación.
Resultó obvio que era una frase equivocada, porque la mujer se dirigió a Mackenzie con un tono tan atropellado como vehemente y, acto seguido, se giró en redondo para volver a entrar en el castillo.
Margot parpadeó extrañada ante su repentina marcha.
–Yo no… ¿Me ha entendido? ¿Habla inglés?
–Sí que lo habla –respondió Mackenzie con sombría expresión–. Muy bien.
Fue precisamente en aquel momento cuando Margot estuvo segura de que su situación no podía ser peor.
Pero luego Mackenzie la hizo entrar en aquel castillo de aspecto amenazador.
La primera impresión fue de oscuridad y estrechez, con corredores iluminados por antorchas fijadas en los viejos muros. Olía a humedad, como si nunca hubiera sido aireado. Para empeorar las cosas, Margot oyó un sonido lastimero que le heló la sangre en las venas. Sonaba como si alguien se estuviera muriendo… hasta que se dio cuenta de que era el viento silbando por las antiguas chimeneas, creando corrientes de aire en el umbral de cada puerta.
Siguió cansinamente a Arran por aquellos serpenteantes y lóbregos corredores hasta que salieron a lo que él denominó, orgullosamente, el antiguo gran salón. Había varias personas allí, festejando, todas ellas vestidas con toscos ropajes de lana, sin rastro alguno de sedas o satenes. Ninguno llevaba peluca ni se había atusado mínimamente el cabello. Peor aún: había perros. No los perrillos falderos que Margot estaba habituada a ver en una casa señorial, de la clase que una dama podía sentar en su regazo, sino perros grandes. Perros grandes de caza que deambulaban por el gran salón como si estuvieran como en casa. Dos de ellos se atrevieron a olisquear sus ropas mientras Arran la guiaba hacia una plataforma elevada con una larga mesa de madera.
Él se dirigió hacia un par de sillas tapizadas justo en el centro de la mesa, de cara el salón, y se sentó.
Margot permaneció de pie, indecisa, preguntándose si algún mayordomo o criado aparecería de pronto para ayudarla a sentarse. Arran alzó la mirada hacia ella y miró luego de forma elocuente la silla que tenía al lado.
Tomó asiento.
–¿Tenéis hambre? –le preguntó una vez que ella se hubo sentado en el mismo borde de la silla, tapizada con un tejido gastado y deslucido.
–Un poco.