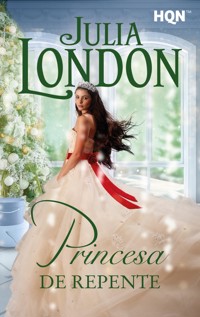8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Pack 377 Enamorada de un príncipe Nada como un buen escándalo para desatar las malas lenguas de la alta sociedad londinense. Por eso cuando hallaron muerto al secretario personal del príncipe Sebastian, heredero del trono de Alucia, durante su visita oficial a Inglaterra, el asesinato se convirtió en el principal tema de conversación para todos, incluida Eliza Tricklebank. Su irreverente revista de chismorreos se había beneficiado de una pista anónima sobre el crimen, y había empujado a Sebastian a convertirse en detective. Secretos íntimos del rey Todos los jóvenes de la alta sociedad de Londres competían por la mano de lady Caroline Hawke, salvo uno. El guapo y libertino príncipe Leopoldo de Alucia no recordaba ni siquiera bien su nombre, y aquel insulto no debía tolerarse. Así pues, Caroline iba a asegurarse de que Leo no la olvidara nunca más: se encargó de que los chismes más escandalosos sobre su persona aparecieran en una revista para mujeres... Mientras, secretamente, ponía los ojos en él.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 877
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack HQN Julia London 4, n.º 377 - diciembre 2023
I.S.B.N.: 978-84-1180-579-7
Índice
Créditos
Enamorada de un príncipe
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Si te ha gustado este libro…
Secretos íntimos del rey
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Londres, 1845
Todo Londres ha estado en ascuas, con la esperanza de poder ver al príncipe Sebastian, heredero del trono de Alucia, durante su esperada visita. El Castillo de Windsor fue el escenario del banquete de bienvenida que Su Majestad ofreció en honor al príncipe. Los seiscientos invitados fueron agasajados en St. George’s Hall, bajo los emblemas de la Orden de la Jarretera. El servicio de mesa fue de dos mil cubiertos de plata y mil vasos y copas. El primer plato y el plato principal se sirvieron en bandejas de plata, y el postre, delicadas frutas, en porcelana francesa.
El príncipe Sebastian entregó a nuestra reina Victoria una gran urna de malaquita que su padre, el rey de Alucia, enviaba como regalo. La urna tenía una guirnalda con finos adornos de oro alrededor de su abertura.
Las damas de Alucia iban ataviadas con vestidos de seda ajustados al cuerpo, con largas colas que llevaban abrochadas a la falda para poder caminar, e iban peinadas con moños muy elaborados a la altura de la nuca. Los caballeros de Alucia llevaban levitas negras que les llegaban hasta la pantorrilla y chalecos bordados. Se dice que el príncipe Sebastian es «bastante alto, con el rostro anguloso y una barba perfectamente arreglada, con el pelo del color del té y los ojos del color del musgo». También se dice que posee un aire majestuoso debido, sobre todo, a las muchas medallas y galones que adornan su uniforme y que denotan su rango.
Revista Honeycutt de moda y hogar para damas
El honorable juez William Tricklebank, viudo y miembro de la judicatura al servicio de Su Majestad, estaba casi ciego a causa de la edad. Ya no veía más allá de su mano y, por ese motivo, la señorita Eliza Tricklebank, su hija, era quien leía el periódico para él.
Eliza había recabado la ayuda de Poppy, que era más un miembro de la familia que de la servidumbre, puesto que había llegado a su casa de niña, después de quedarse huérfana, hacía más de veinte años. Entre las dos habían puesto cuerdas y lazos a media altura por todas las paredes de su casa de Londres, y el juez solo tenía que seguirlos palpándolos con la mano para poder moverse de habitación en habitación. Entre los peligros a los que debía hacer frente se encontraban dos perros que mostraban con entusiasmo su deseo de serle útil y un gato que, aparentemente, le deseaba la muerte, a juzgar por la frecuencia con la que se interponía en su camino o saltaba a su regazo cuando él se sentaba, o deshacía sin que él se diera cuenta la madeja de lana con la que le gustaba hacer punto mientras su hija le leía, con el consiguiente peligro de tropiezos.
Los otros peligros potenciales para su salud eran sus hijas, Eliza, la mayor, una solterona, y Hollis, la pequeña, conocida como la viuda Honeycutt. Se reunían muy a menudo en su casa y, cuando estaban allí, se reían mucho, a veces, de manera estridente. Sus hijas no estaban de acuerdo con respecto a la estridencia, y lo acusaban de sobresaltarse con demasiada facilidad. Sin embargo, al contrario que la vista, su oído era muy agudo, y aquellas dos se reían como locas. Muy a menudo.
Eliza tenía veintiocho años y no se había casado, algo que siempre le había extrañado. Había habido un desafortunado e infame malentendido con un tal señor Asher Daughton–Cress, a quien el juez consideraba despreciable, pero eso había sucedido diez años antes. Eliza era una joven recatada y deferente en aquel entonces, pero, cuando le habían roto el corazón, se había olvidado de aparentar ese recatamiento, y se había convertido en una joven vibrante y despreocupada. A él le parecía que esa actitud debía de ser atractiva para los caballeros, pero, al parecer, no. Eliza solo había tenido un pretendiente desde su escándalo público, un señor quince años mayor que ella. El señor Norris la había visitado puntualmente todos los días, hasta el día que dejó de hacerlo. Y, cuando él le había preguntado a su hija, ella había respondido:
–Su motivación no era el amor, papá. Yo prefiero mi vida aquí, contigo. El trabajo es más agradable, y me da la impresión de que en mi matrimonio con él tendría una jornada mucho más larga.
Su hija pequeña, Hollis, se había quedado viuda de un modo trágico tan solo dos años después de la boda. Aunque mantenía su propia casa, iba de visita como mínimo una vez al día, siete días a la semana. Y, algunos días, incluso dos o tres veces. A él le gustaría que volviera a casarse, pero Hollis decía que no tenía ninguna prisa. Él creía que le gustaba más la compañía de su hermana que la de ningún hombre.
Sus hijas estaban muy unidas, y eran cómplices en algo que su padre no aprobaba por completo. Pero estaba ciego y, dijera lo que dijera, ellas tenían la intención de hacer lo que les viniese en gana. Así pues, se había rendido. Ya no trataba de infundirles el sentido común.
En concreto, se trataba de la publicación de una revista femenina. Él no pensaba que las damas necesitaran ninguna revista y, mucho menos, una dedicada a cuestiones tan frívolas como la moda, los chismorreos y la belleza. Sin embargo, sus hijas no le hacían caso. Estaban entusiasmadas con aquella empresa y, según ellas, todo Londres compartía aquel entusiasmo.
Era el difunto marido de Hollis, sir Percival Honeycutt, quien había fundado la revista, pero con un contenido totalmente distinto, dedicado a las últimas noticias sobre política y finanzas. En su opinión, esa sí era una publicación útil.
Sir Percival había muerto en un trágico accidente. Su carruaje había caído a un río crecido durante un aguacero, y su yerno había muerto ahogado junto a dos preciosos caballos grises. Había sido un golpe muy duro para todos, y a él le había preocupado sobremanera si su hija iba a ser capaz de superar aquella pérdida. Sin embargo, Hollis había demostrado que tenía un carácter indómito y había convertido su tristeza en un gran esfuerzo por preservar la memoria y el buen nombre de su marido. No obstante, era una mujer joven que no tenía la misma educación que un hombre y no podía comprender las complejidades de la economía ni la política, de modo que había convertido la revista en una publicación dedicada a temas que interesaban a las mujeres; lógicamente, limitados a la moda y a los dimes y diretes de la alta sociedad de Londres. A él le daba la impresión de que las mujeres tenían muy poco interés en los asuntos importantes del mundo.
Y, sin embargo, no podía negar que la versión de Hollis tenía mucho más éxito del que nunca hubiera tenido la de su marido. Tanto, que Eliza había tenido que empezar a ayudar a su hermana a preparar la revista todas las semanas. A él le parecía muy curioso que tantos miembros de la alta sociedad londinense estuvieran desesperados por ver su nombre mencionado en sus páginas.
Aquel día, sus hijas estaban más emocionadas que nunca, porque habían conseguido invitaciones para la mascarada que el duque de Marlborough iba a ofrecer en honor al príncipe de Alucia. Aquel príncipe había ido a Londres a negociar un importante tratado comercial con el gobierno británico, en nombre de su padre, el rey Karl. Alucia era un país europeo que, a pesar de su pequeño tamaño, poseía una inmensa riqueza, y que mantenía una antigua rivalidad con sus vecinos de Wesloria. Los dos países tenían una historia de guerra y desconfianza tan tensa como la que siempre habían tenido Francia e Inglaterra.
Él había leído que el príncipe Sebastian estaba embarcado en la modernización de Alucia, y que era quien había impulsado aquel tratado, con el propósito de aumentar la prosperidad de su país gracias al comercio del algodón y el hierro para su manufactura. Sin embargo, según Hollis y Eliza, aquel no era el objetivo más importante de su viaje. La parte más relevante era que, además, el príncipe estaba buscando esposa.
–Es lo que dice todo el mundo –había insistido Hollis, durante la cena, hacía unos días.
–Y ¿cómo es que todo el mundo conoce las intenciones del príncipe, querida mía? –le preguntó él, mientras acariciaba a Pris, el gato, que se le había subido al regazo–. ¿Acaso ha mandado una carta? ¿Lo ha anunciado públicamente en el Times?
–Lo ha dicho Caro –replicó Hollis–. Ella lo sabe todo de todo el mundo, papá.
–Ah, ya. Pues, si lo ha dicho Caro, debe de ser cierto, por supuesto.
–Tienes que reconocer que casi nunca se equivoca –repuso Hollis, con algo de indignación.
Caro, o lady Caroline Hawke, era la mejor amiga de sus hijas desde que eran pequeñas, y pasaba tanto tiempo en casa de la familia Tricklebank, que a él le parecía que tenía tres hijas.
Caroline era la única hermana de lord Beckett Hawke y, además, él tenía su tutela. Hacía mucho tiempo que la madre de Caro había muerto en una epidemia de cólera que había asolado Londres. Lady Hawke, la madre de Caroline, era la mejor amiga de Amelia, su esposa. Cuando Amelia enfermó, los dos matrimonios enviaron a todos sus hijos a la mansión de verano de los Hawke, y lady Hawke insistió en cuidar de su amiga. Al final, las dos murieron.
Lord Hawke era un joven aristócrata y político, bien conocido por sus ideas progresistas en la Cámara de los Lores. Era muy guapo, según Hollis, y su presencia era muy demandada en los círculos de la alta sociedad. Eso significaba que la de su hermana Caro también. Ella era muy guapa, y parecía que conocía a todo Londres. Visitaba constantemente la residencia de los Tricklebank para ponerles al corriente de todos los chismorreos que había escuchado en las casas de Mayfair. Era una joven muy trabajadora, visitaba tres salones al día como mínimo. Seguramente, su hermano no necesitaba preocuparse de poner comida en su plato, porque los dos cenaban fuera casi todas las noches. Era un milagro que Caroline no estuviera regordeta.
O tal vez lo estuviera. En realidad, para él no era más que otra sombra.
–Y estuvo en Windsor y cenó con la reina –añadió Hollis, con superioridad.
–Quieres decir que Caro estuvo en la misma sala, pero a cien personas de distancia de la reina –sugirió él, que sabía cómo eran aquellas cenas de gala.
–Bueno, pero estaba allí, papá, y conoció a los visitantes de Alucia, y sabe mucho de ellos. Yo me voy a enterar de quién va a ser la elegida del príncipe y lo voy a anunciar en la revista antes que nadie. ¿Te lo imaginas? ¡Todo Londres hablará de mí!
Eso era, precisamente, lo que a él no le gustaba de aquella revista. No quería que todo Londres hablara de sus hijas.
Sin embargo, no era el día más apropiado para decírselo, puesto que las dos estaban muy inquietas y se movían por la casa con una urgencia a la que él no estaba acostumbrado. Era el día de la mascarada; se oía el crujir de las enaguas y olía a perfume. Sus hijas estaban esperando, con impaciencia, a que llegara a recogerlas el coche de caballos de lord Hawke. Según le habían contado, sus máscaras ya estaban esperando en casa de sus amigos; Eliza le había dicho con la respiración entrecortada que Caro se las había encargado a la mismísima señora Cubison.
Él no sabía quién era la señora Cubison.
Y, sinceramente, no sabía cómo se las había arreglado Caro para conseguir invitaciones a un baile en Kensington Palace para sus dos hijas, porque los Tricklebank no tenían los contactos necesarios para lograr semejante hazaña.
Notaba su entusiasmo, su nerviosismo, oía sus risitas cuando hablaban una con la otra. Parecía que incluso Poppy estaba nerviosa. A lo mejor aquel era el baile que iba a servir de ejemplo y de comparación para el resto de los bailes de la historia de la humanidad, pero él sentía agradecimiento por estar demasiado ciego como para asistir.
Cuando llamaron a la puerta, hubo tantos grititos y tanta actividad frenética a su alrededor, que se dio cuenta de que había llegado el coche y que era el momento de salir hacia la fiesta.
Capítulo 2
Kensington Palace fue el lugar donde se celebró la mascarada en honor a la corte de Alucia, el jueves pasado, a las siete de la tarde. El duque de Marlborough ofició de anfitrión en nombre de Su Majestad. Los alucianos llevaban máscaras negras, todas iguales, de modo que era casi imposible identificar al príncipe heredero. Una estratagema que hubiera funcionado de no ser porque se formó una larga cola de jóvenes inglesas deseosas de conocer al príncipe en persona.
Cierta gatita inglesita estaba tan embelesada por las tazas de ponche que había ingerido, que un zorro muy distinguido se ofreció a ayudarla en lo posible y, aprovechando la oportunidad, trató de aprovecharse de ella en el guardarropa del rey. Cuando la gatita se dio cuenta de cuáles eran las intenciones del zorro, exigió respeto, y fue ayudada por tres lacayos que la acompañaron a un carruaje, lo cual hizo necesarias tantas maniobras alrededor de su vestido y de su amplia persona, que uno de los lacayos llegó a perder la peluca.
Revista Honeycutt de moda y hogar para damas
Cuando alguien llevaba una vida tan sencilla como Eliza Tricklebank, no esperaba que la invitaran a un baile y, mucho menos, conocer a un príncipe. Y, sin embargo, sin saber cómo, estaba en la cola para que le presentaran a un príncipe, precisamente, sin la menor ayuda, aparte de haber bebido demasiado ponche de ron.
Ni siquiera sabía a qué príncipe iba a conocer, ni cuántos había en total. Había oído decir que había dos, como mínimo, de visita en Inglaterra, pero era posible que hubiera muchos pululando por aquel baile.
Le parecía divertido pensar, en aquel momento, que todo aquello hubiera empezado hacía solo unos días, cuando Caroline había ido de visita a Bedford Square, donde ella vivía con su padre.
Caroline tenía noticias sobre el baile. Le había sonsacado la información a la señora Cubison, la modista a quien le había encargado las máscaras para las tres.
–La señora Cubison me dijo que hace un mes le habían pedido las máscaras para todo el séquito aluciano, y que sus costureras y ella habían tenido que trabajar durante días para prepararlas todas –le contó Caroline, hablando rápidamente, con entusiasmo, aunque estuviera tumbada perezosamente en su cama.
Hollis dio un jadeo y tomó un papel.
–No digas ni una palabra más hasta que tenga mi lápiz…
–No te vas a creer lo que te voy a contar –añadió Caroline.
–Claro que sí.
–Bueno, supongo que muy pronto se sabrá la verdad…
–Caro, por el amor de Dios, si no nos lo cuentas, te lo voy a sonsacar yo con mis propias manos –le advirtió Hollis.
Caroline se echó a reír. Le gustaba provocar a Hollis, algo que Eliza le había dicho a su hermana más de una vez. Hollis se negaba a aceptarlo.
–Está bien, allá va –dijo Caroline–. Todas las máscaras son negras e idénticas.
Hollis y Eliza se quedaron mirando a su mejor amiga, que se puso las manos detrás de la cabeza, a modo de almohada, y cruzó los tobillos.
–¿Por qué? –preguntó Eliza.
–¡Para que sea imposible distinguir al príncipe de los demás! –exclamó Caroline, triunfalmente.
Eliza miró a su alrededor, en aquel momento, y pensó que la estratagema era muy inteligente por parte de los alucianos, puesto que había funcionado. Ella no distinguía a un aluciano de otro. Había muchos hombres altos vestidos de negro con la misma máscara, exactamente igual que el que ella había conocido en aquel pasadizo hacía un cuarto de hora.
Qué encuentro tan raro. Los hombres eran unas criaturas muy extrañas, y podían llegar a ser muy presuntuosos. Se dio cuenta de que no podría reconocer a aquel hombre entre la multitud de hombres vestidos de forma idéntica, aunque quisiera encontrárselo de nuevo. Cosa que no quería. A las mujeres de Alucia sí era posible distinguirlas por sus preciosos vestidos, aunque también llevaran la misma máscara negra.
Eliza las observó con atención. Sabía que su vestido era muy soso en comparación con los otros trajes que veía a su alrededor. Poppy y ella lo habían creado uniendo otros dos vestidos. Poppy tenía mucho talento para la costura.
Ella, por curioso que pudiera parecer, tenía talento para arreglar relojes.
Su vestido era de seda blanca y tarlatana azul, con ramitos de flores azules bordados, y la falda tenía tres partes superpuestas. En la cintura y las mangas llevaba lazos de adorno, que habían comprado en la tienda del señor Key y que habían sido caros. Era escandalosamente escotado, pero Hollis había dicho que esa era la moda. El vestido bajaba hasta otro pequeño ramo de rositas doradas y azules que descansaba entre sus pechos.
–El dorado hace juego con tu pelo –le dijo Poppy, mientras le rizaba la melena aquella noche y entrelazaba los mechones con cintas de pan de oro.
–¿No parece que ha caído un terruño ahí en medio y han salido esas flores? –le preguntó Eliza, mientras trataba de ajustarse aquel escote tan bajo.
Poppy ladeó la cabeza y lo observó.
–No… especialmente –dijo, sin demasiado convencimiento, y Eliza la miró de un modo elocuente para darle a entender que no la creía.
Hollis había dicho que la máscara de Eliza era la mejor de las tres que Caroline le había encargado a la señora Cubison, que, según la misma Hollis, era la mejor modista de Londres. La máscara cubría la nariz y la frente de Eliza, y tenía unas volutas doradas pintadas alrededor de los ojos. Se elevaba por el lado derecho de su cara y formaba un arco por encima de su cabeza.
–Es de estilo veneciano –le dijo Hollis.
Eliza no sabía de qué estilo era, y tampoco le importaba. Le agradecía mucho a Caroline que les hubiera conseguido aquella invitación y que les hubiera regalado la máscara, pero le parecía un gasto demasiado extravagante, porque era una persona pragmática. Ella casi nunca hacía visitas sociales y no solía recibir invitaciones si no era para acompañar a su padre. Nunca había ido a una mascarada. Eso era lo que les ocurría a las mujeres solteras que dedicaban su vida a cuidar de familiares; desaparecían de la sociedad. De no ser por su hermana y por su amiga, nunca iría a ningún sitio. Incluso en esas situaciones, cuando la incluían en alguna invitación, ella tenía que pensar en su padre.
Aquella noche, no obstante, se había convertido en otra persona. Llevaba perfume, cuando, normalmente, olía a libros antiguos y a documentación jurídica. Llevaba un peinado especial, cuando, normalmente, se recogía el pelo con un moño a la altura de la nuca. Y llevaba unos zapatos bordados, prestados, sí, pero bordados, no como las zapatillas que llevaba en casa todos los días. Gracias a la magia de Caroline, estaba en Kensington Palace, con un vestido de noche y una máscara exótica. Decir que aquel baile era un lujo para ella era quedarse corto. Tenía intención de disfrutar de cada momento y de atesorar aquel recuerdo para el resto de sus días. No se consideraba la Cenicienta.
Por lo menos, no hasta que descubrió el poder mágico del ponche de ron de la reina.
Eliza quería contarles a Caroline y a Hollis lo que había ocurrido con aquel ponche, pero se había separado de ellas casi después de llegar, a causa del gentío que había en la entrada. Había intentado seguirles el paso, pero se había cruzado con tres damas de Alucia y se había quedado embobada mirando sus vestidos. Ella nunca había visto unas colas tan bellas, y le admiró la forma en que las llevaban prendidas a la falda del vestido, por los laterales y la parte de atrás, con unos broches muy adornados.
–¿Os imagináis lo que deben de costar esos vestidos? –les había preguntado a Hollis y a Caroline, pero ellas habían desaparecido entre aquel maremágnum de trajes de gala y joyas, de máscaras y de levitas masculinas.
Al principio, se había desesperado por encontrarlas, pero había demasiada gente y, antes de que pudiera darse cuenta, la marea la había conducido hacia la grandiosa escalinata del rey y hacia el gran vestíbulo. Siguieron avanzando, dejando atrás paredes llenas de cuadros, techos rematados con molduras y medallones, consolas sobre las que descansaban valiosísimos jarrones de porcelana francesa… Había espejos dorados que, al reflejar a los invitados, multiplicaban visualmente su número, como si no fueran ya suficientes. Nunca hubiera imaginado que en Londres había tanta gente de la alta sociedad a la que se consideraba digna de recibir una invitación para aquel evento real.
Por fin, llegaron al salón de baile, y Eliza se quedó asombrada de nuevo. La sala estaba iluminada con unas quince arañas de cristal con tres filas de velas que colgaban del altísimo techo, y las paredes estaban llenas de retratos de gente importante. Se habían instalado unos asientos cubiertos de terciopelo rojo a ambos lados de la sala, y hombres y mujeres descansaban en ellos como si estuvieran en un parque, viendo un desfile, mientras otros bailaban una cuadrilla. Los músicos estaban apretados en un hueco de la pared, muy por encima del suelo. Movían los arcos rápidamente sobre las cuerdas y, mientras, un remolino de faldas y máscaras giraba vertiginosamente a su alrededor.
Era mágico. La magia era tan brillante y reluciente, que Eliza tuvo que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. Al entrar en el palacio le habían dado una tarjeta de baile, y pensó que quizá debiera hacerse a un lado y colocársela en la muñeca. Sin embargo, se distrajo con los invitados; se puso de puntillas y estiró el cuello, buscando a Hollis o Caroline, pero no vio a nadie que pudiera reconocer detrás de una máscara.
Fue en ese momento cuando una mujer ancha y de poca estatura, con una sencilla máscara gris que hacía juego con su torre de pelo cano, gritó:
–¡Usted!
Estaba señalando en dirección a ella, y Eliza miró hacia atrás. Al no ver a nadie a quien pudiera referirse aquella mujer, se señaló el pecho con aire interrogante.
La mujer le hizo un gesto de impaciencia para que se adelantara, agarró su tarjeta de baile cuando Eliza estuvo lo suficientemente cerca y, al verla, chasqueó la lengua.
–¡No ha llenado ningún hueco! ¿Qué ha estado haciendo?
Eliza se dio cuenta con un sobresalto de que aquella mujer debía de ser una de las camareras de los salones de baile sobre las que les había advertido Caroline. Su cometido era asegurarse de que todos los bailes estuvieran llenos y de que todas las mujeres solteras tuvieran una pareja.
–Si no quieres verte bailando con solteros viejos y lascivos, es mejor que las evites –le había aconsejado Caroline.
La mujer dio un resoplido de disgusto y ordenó a Eliza que extendiera la muñeca para atarle la cartilla de baile. Después, señaló a un grupo de mujeres jóvenes.
–Espere ahí –dijo, y se dio la vuelta, seguramente, para ir a buscarle un soltero viejo y lascivo.
Eliza miró al pequeño grupo de mujeres, que estaban acurrucadas en un rincón. Una de ellas se estaba tirando de la manga, desenredando un hilo. Otra llevaba una máscara tan grande que tenía que mantener la barbilla inclinada hacia arriba para que no se le cayera. Tal vez ella fuera una vieja solterona, pero no iba a unirse a aquel grupo.
Miró con picardía a la camarera del salón de baile, que estaba ocupada regañando a otra desafortunada joven sin pareja de baile. Le parecía curioso que el vestido y la máscara adecuados pudieran transformar a una persona en tan poco tiempo, pero ella había notado esa transformación. Antes, era muy obediente y se daba mucha prisa en complacer a los demás. Pensaba que esa era la forma en que debían comportarse las buenas chicas que iban a ser buenas esposas. Mirando atrás, era posible darse cuenta de que siempre había estado demasiado dispuesta a complacer, porque, cuando el señor Asher Daughton–Cress le había pedido que fuera paciente con él y que esperara a que pidiera su mano, ella no lo había cuestionado. Había sido una ingenua. Había confiado en él porque él se lo había pedido y, además, porque le había asegurado que la amaba desesperadamente. Sin embargo, ella había descubierto demasiado tarde, mucho después de que la situación ya no tuviera arreglo, mucho después de que todos los demás supieran lo que ella no sabía, que el señor Daughton–Cress había estado cortejando a otra mujer.
Una mujer que recibía una asignación de veinte mil libras al año, con quien se había casado y con quien tenía tres hermosos hijos.
Aquel incidente, que fue la comidilla de Londres durante semanas, le había dado unas lecciones muy valiosas. En primer lugar, nunca volvería a permitir que le rompieran el corazón, porque no había un sufrimiento parecido. Durante aquellos días, quería morirse, era incapaz de comprender que una persona pudiera mentirle a otra de aquella forma, y sin remordimientos. En segundo lugar, ya no iba a complacer a los demás por el mero hecho de complacer. Y aquella noche, precisamente, menos. Nunca más iba a tener la oportunidad de asistir a un verdadero baile de Su Majestad, y se negaba a que la incluyeran en un grupo de muchachas con las que los hombres se veían obligados a bailar por etiqueta o, peor aún, alrededor de las cuales se arremolinaban los viejos lascivos.
Así pues, miró a su alrededor y vio a un lacayo entrando por una puerta disimulada en la pared. Lo siguió sin pensarlo dos veces, huyendo de la mirada de águila de la camarera, y, antes de que nadie pudiera detenerla, entró detrás de él. Se encontró en un pasillo de un metro y medio de longitud y unos noventa centímetros de anchura. En el otro extremo había otra puerta, igualmente disimulada. Las paredes del pasillo estaban revestidas con paneles, y solo había un aplique para iluminar el espacio.
En otras palabras, a los diez minutos de entrar en el palacio de Kensington, se había metido en un pasillo de servicio. No era de extrañar que Caroline hubiera insistido tanto en que no se alejara de ella para que no hiciera nada inapropiado.
De todos modos, no tenía intención de quedarse más que un momento. Solo quería evitar a la camarera hasta que se fuera a aterrorizar a otra persona. Mientras calculaba cuánto podía tardar en suceder eso, la puerta del otro extremo del pasillo se abrió de repente. Entró un criado con una bandeja de bebidas al hombro. La miró mientras caminaba hacia la puerta por la que acababan de entrar.
–No debería estar aquí, señora.
–Le pido disculpas, pero el salón está abarrotado… Solo necesito un momento –respondió ella, y se abanicó la cara como si estuviera muy acalorada–. No me moveré de aquí, lo prometo.
El criado se encogió de hombros y tomó uno de los vasos de su bandeja.
–Entonces, tenga uno de estos.
–¿Qué es?
–Ponche.
El criado abrió la puerta del salón de baile, y una gran cacofonía de voces y música invadió el pequeño espacio. El estruendo cesó cuando la puerta se cerró de nuevo. Ella olió el ponche y le dio un sorbito. Acto seguido, se lo bebió de golpe, imprudentemente, porque estaba delicioso. ¡Qué hormigueo le hizo sentir!
Un momento después, el criado apareció de nuevo y le tendió la bandeja casi vacía para que ella dejara su vaso.
–Gracias –dijo, con timidez–. Está muy bueno.
Después, tomó uno de los últimos vasos de la bandeja.
–Sí, señora. Ha sido generosamente rociado con ron.
El criado siguió adelante y desapareció por la otra puerta, detrás de la cual se oyó un zumbido de voces masculinas. Luego volvió a hacerse el silencio.
¿Quién hubiera pensado que el ron era tan delicioso? Ella no, ciertamente. Le agradaba la calidez suave que se extendía por su cuerpo. Era el tipo de calor que le gustaba sentir por la noche, cuando se estaba quedando dormida, o en un baño caliente y jabonoso. Y, sin embargo, no era exactamente así.
Cuando el lacayo regresó con su bandeja llena, ella tomó otro vaso y puso los ojos en blanco al ver que él arqueaba una ceja con desaprobación, antes de salir.
Bebió un sorbo y cerró los ojos mientras el calor se extendía por sus brazos y piernas, y luego se dijo, con deleite:
–Esto es muy bueno.
Estaba pensando que era la efervescente calidez del ron lo que impedía que los nervios la derrotaran por completo, cuando la puerta del otro extremo del pasillo se abrió unos centímetros, como si alguien que entraba se hubiera detenido. Escuchó con curiosidad las voces masculinas que hablaban el idioma aluciano. Entonces, la puerta se abrió por completo. Un caballero aluciano entró en el pasillo.
La puerta se cerró tras él.
Estaba a solas con un hombre enmascarado.
Él ladeó la cabeza ligeramente hacia la izquierda, como si no estuviera seguro de lo que acababa de encontrar. Ella le devolvió la mirada con curiosidad. Su presencia era tan grande y el pasillo tan pequeño, que ella se sintió como si estuviera presionada contra la pared. Pero, gracias al ron, se sentía más bien chisposa y despreocupada y, con la ayuda de la pared, se las arregló para hacer una reverencia, con una ligera inclinación hacia la derecha.
–¿Cómo está? –preguntó, cortésmente.
El aluciano no respondió. Tal vez no hablara inglés, o, tal vez, era tímido. Si era terriblemente tímido, merecía su compasión. Ella había tenido una amiga que había padecido agudos dolores de estómago durante días cuando se había visto obligada a desenvolverse en sociedad. Ahora estaba casada y tenía seis hijos, así que, aparentemente, no era tan tímida en el ámbito privado como en el público.
Levantó su vaso y lo balanceó como si fuera el péndulo de un reloj.
–¿Ha probado el ponche?
Él miró su vaso.
–Está delicioso –proclamó ella, y bebió más. Quizá, la mitad. Y, luego, se rio de su falta de delicadeza. Había olvidado la mayor parte de lo que sabía sobre los buenos modales, pero tenía la certeza de que engullir así estaba mal visto–. No me había dado cuenta de que estaba tan sedienta.
Él permaneció en silencio.
–Debe de ser el idioma –murmuró ella, para sí misma–. ¿Habla usted inglés? –le preguntó, pronunciando muy claramente y haciendo un gesto hacia su boca.
–Por supuesto.
–Oh.
Bien. No sabía cuál era el motivo por el que un caballero que entendía lo que le decían no hablara en absoluto, pero, francamente, estaba más preocupada por el paradero del lacayo que por aquel extraño aluciano.
–¿Va a salir? –le preguntó, señalando la puerta del salón de baile.
–Todavía no.
Era un hombre alto e iba bien afeitado. Tenía el cabello espeso, del color del tabaco, y llevaba un pañuelo impecable anudado al cuello. Su acento era encantador; sonaba como una mezcla entre francés y… ¿español, quizás? No, no. Otra cosa.
–¿Qué le parece Londres?
En realidad, no le importaba, pero le parecía extraño estar mirando a un caballero cuando solo estaban los dos en aquel pasillo, sin intentar, al menos, entablar una conversación de cortesía.
–Muy bien, gracias.
Una de las puertas se abrió y casi golpeó al caballero en la espalda. El lacayo entró apretujándose.
–Perdón –dijo, inclinándose con deferencia ante el caballero aluciano.
A ella le pareció raro que no le ofreciera el ponche al aluciano; pasó junto a él para recoger el vaso de Eliza y ofrecerle otro.
–Oh, Dios mío… No debería…
Pero lo hizo.
El lacayo salió por la puerta del salón de baile. El caballero aluciano no dejaba de observarla como si fuera uno de los pájaros parlantes que llevaban al mercado de Covent Garden de vez en cuando. Quizá sintiera curiosidad por su bebida.
–¿Le gustaría probarlo? –le preguntó.
El hombre miró su vaso. Se acercó. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que la falda de su vestido le rozara las piernas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si tratara de averiguar qué contenía el vaso.
–Es ponche de ron –dijo–. Nunca había tomado ponche de ron hasta esta noche, pero tengo la intención de remediar ese descuido de inmediato. Ya lo verá.
Levantó el vaso burlonamente. Cuando él la miró, ella se dio cuenta de que tenía unos ojos verdes extraordinarios: eran del color de las hojas de los robles de su jardín en otoño. Sus pestañas eran largas, oscuras y espesas.
Alzó un poco más el vaso, sonriendo con descaro, porque no creía ni por asomo que él sería tan maleducado como para quitárselo. Sin embargo, el caballero la sorprendió. Tomó el vaso y, al hacerlo, la rozó con sus dedos. Ella lo observó con fascinación mientras él se llevaba el vaso a los labios y bebía un sorbo de ponche. Después, el caballero se sacó un pañuelo del bolsillo del abrigo, limpió el vaso en el lugar donde lo había tocado con los labios y se lo devolvió.
–Je, es muy bueno.
A Eliza le gustó la forma en la que su voz se deslizó sobre ella, como un chal muy suave en la piel.
–¿Quiere tomar un vaso? El sirviente y yo tenemos un trato –dijo, sonriendo.
Él no sonrió. Hizo un gesto negativo con la cabeza. Ella siguió observando a aquella hermosa criatura mientras bebía más ponche.
–¿Por qué está aquí y no fuera?
Una ceja oscura apareció sobre su máscara.
–Yo podría preguntarle lo mismo.
–Pues, señor, resulta que yo tengo una razón muy buena. La camarera no quedó satisfecha con mi carné de baile.
Sus ojos verdes se movieron lentamente hacia su escote, y Eliza sintió que se le calentaba la piel bajo su mirada.
–Bailar no se me da especialmente bien –admitió–. Supongo que todos tenemos algún talento, pero la danza no es el mío.
Se le escapó la risa, porque le parecía divertido el hecho de reconocer aquel imperdonable pecado social ante un extraño. Claramente, el ponche de ron tenía cualidades mágicas.
El aluciano se acercó aún más, y las enaguas de Eliza crujieron debido a la presión de su pierna contra ella. Él observó su máscara, siguiendo con la mirada el arco que dibujaba sobre su cabeza.
–Me da la impresión de que a usted le gustaría contarme cuál es su talento particular –dijo, enunciando claramente las dos últimas palabras.
O el ron, o el murmullo masculino de su pregunta, una de las dos cosas, hizo que Eliza se sintiera mareada y cálida. Tuvo que pararse a pensar unos segundos. ¿Cuál era su talento? ¿Reparar relojes? ¿Bordar? ¿O acaso su talento era algo tan mundano como cuidar de su padre? Estaba segura de que su hermana y su amiga se quedarían horrorizadas si admitía algo así ante cualquier caballero. De todos modos, no hubiera podido, porque la mirada del aluciano era tan penetrante, que la había dejado sin habla momentáneamente, medio derretida.
No, no era cierto. Era el ponche lo que la había dejado atontada. Él la recorrió con la mirada, desde la parte superior del arco de su máscara hasta la boca, el escote y el ridículo ramillete de flores, y más abajo, hasta su cintura. Cuando volvió a subir la cabeza, su mirada se había vuelto muy oscura, y el brillo de sus ojos hizo que a Eliza le hirviera la sangre. Era como si hubieran sacado todo el aire del pasadizo, y ella tuvo la necesidad de esconderse detrás del vaso y tomar pequeñas bocanadas de aire, porque, verdaderamente, no se fiaba de sí misma. En cualquier momento podía hacer algo inadecuado como acariciarle la cara. Tenía el irresistible deseo de tocar sus marcados pómulos con las yemas de los dedos.
Él dijo, sin apartar los ojos de su boca:
–¿No quería compartir su talento conmigo?
–No, no quería –dijo ella, con un hilo de voz.
Entonces, él bajó de nuevo la mirada, hasta sus pechos, y la fijó en el ramillete de flores.
–¿Seguro? A mí me encantaría enterarme.
Estaba intentando seducirla. Era excitante, divertido y, al mismo tiempo, una tontería.
–Sus esfuerzos, aunque admirables, no le van a servir de nada –le dijo, con orgullo–. No es tan fácil seducirme –le dijo, aunque no fuera completamente cierto. Le gustaba aquella sensación de ser seducida y, aunque no hubiera elegido aquel pasadizo para que sucediera, le gustaba mucho aquel comienzo para el baile.
Por suerte, todavía le quedaba el suficiente sentido común como para darse cuenta de que no podía dejarse seducir por un desconocido.
El caballero se le acercó un poco más y, desvergonzadamente, le acarició una de las clavículas con un dedo. Al sentir aquella caricia, Eliza tuvo un escalofrío.
–¿No es eso lo que pretendía? –inquirió el caballero–. ¿Que la sedujeran en un pasadizo oscuro?
Ella dio un resoplido. ¡Qué absurda era aquella creencia de los hombres de que, si se les acercaba una mujer, era porque quería que la sedujeran!
–Lo que yo quería era tomar ponche y escapar de la camarera del salón de baile –dijo. Le agarró la muñeca y apartó su mano con firmeza–. Tiene usted un concepto muy elevado de sí mismo, señor. Sin embargo, debo explicarle que el hecho de que una mujer esté en un pasadizo y haya bebido algo de ron no significa que desee sus atenciones.
Él sonrió con petulancia.
–Se sorprendería. ¿Qué otro motivo puede tener una mujer para estar en este pasadizo?
–Se me ocurren cien motivos distintos –respondió ella, aunque solo pudiera pensar en uno–. Y yo me conozco muy bien, sé que nunca permitiría que me sedujeran en un pasadizo. Así que, por favor, aléjese.
Él volvió a mirarla, de la cabeza a los pies en aquella ocasión, y se hizo a un lado.
Eliza tomó un poco más de ponche, como si su cercanía no la hubiera afectado, a pesar de que tenía el pulso acelerado y le ardía la piel. Aquel caballero aluciano, tan alto y con unos ojos tan bonitos, era más que atractivo para ella y… ¿quién se habría enterado? No le importaba nada que la besaran en un baile real, pero, por otro lado, no quería correr el riesgo de que la descubrieran y la expulsaran antes de conocer a un príncipe.
En aquel momento, se abrió la puerta y entró otro caballero de Alucia en el pasadizo. Al verla, se detuvo en seco, sorprendido. La miró y, después, alzó la vista hacia el otro caballero y se dirigió a él en su idioma.
El caballero respondió con calma, pasó por delante de Eliza como si no hubieran dicho ni una palabra y salió del pasadizo, por la puerta del salón de baile, sin despedirse.
Cuando la puerta se cerró tras él, la otra puerta se abrió y entró el criado con otra bandeja de ponche.
–Señora, no puede estar aquí –le recordó a Eliza.
–De acuerdo, ya me voy –dijo ella, y salió detrás de los alucianos con su vaso de ponche.
Al instante, vio a la camarera, que estaba oteando la multitud como si fuera un halcón en una posición alta y privilegiada, y se dio la vuelta para huir rápidamente. Rodeó la zona del baile y, cuando por fin se detuvo a echar un vistazo, se percató de que se había metido en un grupo de mujeres. Parecía una reunión. De hecho, había dos mujeres mayores que mantenían a las muchachas más jóvenes agrupadas, como si fueran un par de perros ovejeros.
Así fue como se vio en una cola para conocer al príncipe.
Al principio, no se dio cuenta, porque se había quedado anonadada con la belleza y la juventud de las mujeres. Llevaban precisos trajes y máscaras e irradiaban confianza en sí mismas. Aquel grupo sí que le gustaba. Pensó que, tal vez, debería deshacerse de su cuarto vaso de ponche para evitar que se le trabara la lengua, si acaso no había empezado a trabársele ya. Se inclinó hacia delante para ver qué había al otro lado del grupo y vio a unos cuantos alucianos. Eliza sintió curiosidad y le dio un golpecito en el hombro a una de las mujeres que había delante de ella.
La mujer se giró. Era alta y esbelta, y llevaba una máscara muy adornada que tenía, incluso, plumas de pavo real colocadas de una manera muy ingeniosa alrededor de las aberturas de los ojos. El azul y verde de las plumas iba a juego con el azul de su vestido. La muchacha pestañeó y miró a Eliza.
–Disculpe, pero ¿quiénes son? –preguntó ella, señalando a los caballeros con un asentimiento.
La mujer volvió a pestañear.
–No, la pregunta es ¿quién es usted?
–Eliza Tricklebank –respondió Eliza, e hizo una pequeña reverencia–. Me alegro de conocerla…
–Usted no puede estar en esta fila –dijo la mujer, interrumpiéndola–. Esta fila es únicamente para invitadas selectas. Debe de haberla invitado lady Marlborough. ¿La ha invitado lady Marlborough?
Eliza se echó a reír gracias a la audacia que le había proporcionado el ron. ¿Era necesario tener una invitación para hacer cola? Sin embargo, el pavo real estaba frunciendo el ceño, así que ella dijo:
–¡Por supuesto!
Después, dio un resoplido, como si fuera absurdo dudarlo.
–¿De veras? –preguntó la mujer, con frialdad.
–Sí, de veras –repitió Eliza–. Me dijo que me pusiera aquí, detrás de usted.
El pavo real no creyó lo que decía, pero no insistió más. Le dio la espalda a Eliza y susurró algo al oído de su acompañante.
¿Era realmente necesario una invitación para hacer cola? ¿Y por qué? Francamente, no entendía por qué alguien iba a ponerse en fila para conocer a otra persona, a menos que esa persona fuera increíblemente importante. O rica. O importante y rica a la vez, y estuviera repartiendo bolsas de dinero. Ella sí haría aquella cola de buena gana… O si era una fila para conocer a la reina o a algún otro miembro de la realeza…
¡Claro! De repente, Eliza lo comprendió todo, y se inclinó hacia adelante de nuevo. Los caballeros alucianos, todos vestidos con lana fina de color negro, chalecos blancos y máscaras idénticas, solo se distinguían por el color de su cabello, que, en realidad, era bastante similar. Todos ellos tenían el pelo de diferentes tonos de castaño, del dorado al oscuro, muy parecidos al del caballero del pasillo. También tenían una estatura parecida. Tan solo uno era un par de centímetros más alto que los demás y otro medía unos centímetros menos. Y, curiosamente, todos iban bien afeitados. Caroline había dicho que el príncipe heredero tenía barba.
¡Debía de ser el hermano pequeño! ¡Estaba en la fila para conocer a uno de los príncipes alucianos! Se puso eufórica y miró nerviosamente a su alrededor, buscando a su hermana para que ella también pudiera conocer al príncipe.
Sin embargo, no vio a Hollis por ningún lado, así que bebió generosamente y luego volvió a tocar el hombro de la mujer. El pavo real se giró con impaciencia.
–¿Qué ocurre?
–¿Es el príncipe?
Bueno, bueno. Ni siquiera una máscara tan bonita podía ocultar un buen giro de ojos debido a la exasperación.
–Dios mío, señorita Tricklebank. Acaba de demostrar que nadie la ha invitado a unirse a esta fila. Será mejor que se marche antes de que Lady Marlborough la encuentre aquí.
Le dio la espalda con firmeza, pero Eliza no estaba dispuesta a alejarse ahora que tenía a un príncipe a tan pocos metros. Y, al no encontrar ningún sitio para deshacerse de su ponche, siguió bebiendo mientras la cola avanzaba lentamente, divirtiéndose al pensar en todas las formas de las que podían presentarla. Señorita Eliza Tricklebank. La señorita Eliza Tricklebank, de los Tricklebank de Bedford Square. No debían confundirla con la rama de los Tricklebank de Cheapside, ya que la familia se había separado debido a un enfrentamiento después de la muerte de su abuelo.
Se inclinó otra vez para mirar más allá de las damas y examinó a los caballeros. El del medio le resultaba extrañamente familiar. No… Se le hizo un nudo en el estómago. ¡No era posible! ¿Era posible? Dios santo, era completamente posible. Era el mismo caballero que había conocido en el pasillo. ¿El príncipe había intentado seducirla? Hollis se iba a desmayar de la impresión. Y ella, posiblemente, también… ¡El príncipe había bebido un sorbo de su ponche! ¡El príncipe! El más joven de los príncipes…
No. Era el príncipe heredero el que quería encontrar una pareja. Tenía que ser él. De lo contrario, ¿por qué iban a hacer cola aquellas mujeres para conocerlo? De repente, le faltó el aliento. ¡Pensar que se había acercado tanto al príncipe heredero! ¡Incluso podía haberlo besado! ¡Había estado a punto de hacerlo!
Respiró hondo y trató de calmarse.
En aquel momento, le parecía que estaba un poco rígido. No desprendía el calor que ella había percibido en el pasillo, ni irradiaba la misma energía seductora. Parecía que estaba muy aburrido. Ciertamente, debería intentar ser un poco más cordial si estaba buscando esposa, pero iba a concederle el beneficio de la duda. Tal vez su tirantez fuera el resultado de un dolor de espalda por haber montado a caballo. O por librar guerras. ¿No le había dicho su padre que las naciones de Alucia y Wesloria se habían visto envueltas en varias escaramuzas?
Fuera cual fuera el motivo, estaba claro que al príncipe no le entusiasmaban aquellas presentaciones. O, por lo menos, no tanto como al hombre delgado que guiaba a las jóvenes a su encuentro. Aquel hombre sí tenía una sonrisa preparada para cada dama. Se movía de una forma extraña, y Eliza se dio cuenta de que tenía una mano enguantada contra el costado. Parecía que la tenía deformada, y usaba exclusivamente la otra mano, la mano derecha.
El caballero hizo que las damas se acercaran y, una a una, se inclinaron ante el príncipe. Él no decía ni una palabra; movía la cabeza a modo de saludo y luego les daba la espalda y reanudaba sus conversaciones con sus compatriotas. A Eliza le pareció increíblemente grosero.
¿Qué diría cuando la viera a ella? ¿Le parecería divertido? Podría ofrecerle el resto de su ponche. O tal vez fuese él quien hiciera algún comentario sobre la sed que ella había mostrado en el pasillo y le ofreciese un ponche. Tal vez se echaran a reír.
–¡Dios mío, cuando estábamos en el pasillo no tenía ni idea de quién era usted!
Al pavo real no le gustaría eso.
Eliza se imaginó ante él, haciendo una reverencia. Le diría Enchanté, porque seguramente el príncipe hablaba francés, el idioma de las cortes reales. Él le tendería la mano para ayudarla a levantarse y, tal vez entonces, sonreiría y respondería, en perfecto francés, que el baile era bastante agradable, y le preguntaría qué le parecía a ella. Y ella diría, también en perfecto francés, puesto que su fluidez habría mejorado asombrosamente en aquel momento, que también lo encontraba bastante agradable. Él le preguntaría si ya había escrito algún nombre en su carné de baile y, cuando ella admitiese que no, la acompañaría a la zona de baile del salón, pasando junto a todas las demás damas.
–Vamos, ¡muévase! –siseó alguien detrás de ella.
–¡Oh! Perdón –dijo Eliza, y dio un salto hacia adelante mientras la fila avanzaba.
Las presentaciones continuaron. Siempre eran iguales: el aluciano entusiasta presentaba a una dama, la dama hablaba con emoción de alguna cosa, el príncipe inclinaba la cabeza y se daba la vuelta, y el pobre hombre que hacía las presentaciones tenía que esforzarse para llamar su atención otra vez. Algunas de las damas, cansadas de esperar, se alejaron atraídas por el baile. Otras siguieron esperando obstinadamente su puesto de la fila, Eliza entre ellas. ¿Por qué no iba a hacerlo? Se sentía tan resplandeciente por dentro que no podía evitar sonreír, sobre todo cuando miraba a su alrededor y veía el salón adornado para el baile y a toda aquella gente hermosa, bueno, con máscaras hermosas. Estaba en el Palacio de Kensington, en un baile real. ¡El príncipe heredero de Alucia había bebido de su ponche!
Sin embargo, justo cuando Eliza se acercaba al heredero con su presentación bien ensayada, detrás solo del pavo real, el príncipe le dijo algo al caballero que hacía las presentaciones y comenzó a alejarse. El pavo real se quedó paralizado por la indecisión. Su compañera la miró alarmada. Eliza se imaginaba lo que estaban pensando: que una amiga fuera presentada y la otra no era inaceptable.
Eliza le dio un codazo al pavo.
–¡Dé un paso adelante! Todavía podríamos conocerlo…
El pavo real se volvió hacia ella.
–¡No me presione! Señorita Tricklebank, ¿no se le ha ocurrido que es demasiado mayor para estar en esta cola?
–¿Cómo?
¿Acaso había un límite de edad? No tenía tiempo para discutirlo, porque el príncipe se alejaba sin mirar hacia ellas, y Eliza vio que la oportunidad se le escapaba entre los dedos. Había bebido suficiente ponche como para sentirse envalentonada y, de repente, dio un salto alrededor de la mujer paralizada y soltó, a falta de algo mejor que decir:
–¡Bienvenido a Inglaterra!
En los días venideros, Eliza pensaría que el príncipe Sebastian nunca la habría reconocido si ella no se hubiera cruzado en su camino en el mismo momento en que él avanzaba, con lo que, desafortunadamente, solo consiguió que él le diera un buen pisotón. Eliza jadeó de sorpresa y dolor.
–Le ruego me disculpe, ¿se encuentra bien? –preguntó él, apartando rápidamente el pie.
–Más o menos –respondió ella, sin aliento, y le tendió la mano–. Señorita Eliza Tricklebank.
Él miró su mano enguantada como si no tuviera la menor idea de lo que iba a hacer con ella, y Eliza sonrió esperanzadamente. De mala gana y con delicadeza, el príncipe tomó su mano entre las suyas y se inclinó.
–Señora.
La sensación que le produjo aquella mano fuerte al sostener la suya con tanto cuidado le recorrió las venas a Eliza. Fue la euforia del logro, la emoción de haber conocido a un príncipe real.
–Estoy muy contenta de hablar con usted de nuevo, Alteza. Su Alteza Real –dijo, sonriendo alegremente–. Formalmente. Es obvio que nos conocimos antes.
–Señor –dijo uno de los alucianos, y el príncipe le soltó la mano y se apartó de ella. Antes de que ella pudiera respirar, varios alucianos lo rodearon y se lo llevaron apresuradamente. El hombre que había estado presentando a las mujeres al príncipe apareció de repente al lado de Eliza.
–¿Está herida, señora? ¿Quiere que le echemos un vistazo a su pie?
–¿Perdón? Oh, no es necesario, no ha habido ningún daño –respondió ella. Y, con una risa ligeramente histérica, añadió–: He conocido al príncipe.
El hombre sonrió.
–Pues sí, es cierto –dijo, y se inclinó hacia adelante–. Puede que su pie y usted hayan dejado una impresión indeleble en él.
Eliza se rio encantada. Había cumplido su misión. Sonrió con orgullo y volvió la cabeza para dedicarle aquella sonrisa al pavo real. La mujer estaba boquiabierta y seguía paralizada.
–¡He conocido al príncipe! –exclamó Eliza, de nuevo.
Y, con una carcajada de alegría, asintió con la cabeza para despedirse del amable aluciano y se alejó, consciente de que el pavo real le estaba taladrando la espalda con la mirada. Esa era otra de las cosas que sucedían cuando una se convertía en una solterona que cuidaba de su familia: dejaba de importarle lo que los demás pensaran de ella.
Capítulo 3
Los invitados a la mascarada real fueron obsequiados con tres series de bailes alucianos. Los pasos de las danzas alucianas son muy complicados y requieren una agilidad y un sentido de la precisión que, claramente, no posee cierto ministro. El citado ministro, en opinión de muchos, ya ha dejado atrás sus mejores años.
Señoras, si su hermoso vestido de fiesta ha sufrido algún percance, recuerden poner una cucharadita de vino de Madeira por cada cuatro litros y medio de agua para quitar la mancha.
Revista Honeycutt de moda y hogar para damas
Sebastian Charles Iver Chartier, príncipe heredero del reino de Alucia y duque de Sansonleon, estaba acalorado bajo aquella dichosa máscara, y deseaba tomar más ponche de ron, que era excelente. No obstante, aceptaría cualquier líquido que pudiera calmar su sed.
Lo que no le gustaba de los bailes, las asambleas y las cenas de estado en general era que había demasiadas expectativas, demasiada gente a la que complacer. Además, si hacía caso de lo que afirmaba el capitán de su guardia, acechaban demasiados peligros bajo los vestidos y los faldones de las chaquetas que había a su alrededor. No se le permitía tomar un vaso de la bandeja de un sirviente. El protocolo exigía que un aluciano le entregara cualquier bebida o comida y, eso, después de que el aluciano en cuestión lo hubiera probado. Los alucianos estaban tan concentrados en su deber que un hombre razonable podría pensar que había hordas de rebeldes intentando envenenarlo a cada paso.
Tampoco le gustaba la necesidad de bailar. No era mal bailarín, todo lo contrario. Su posición le obligaba a saber bailar y, para asegurarse de ello, sus padres habían contratado a los mejores profesores de baile cuando era más joven. Aun así, bailar no le gustaba especialmente. Era un desastre a la hora de mantener conversaciones de cortesía, vacuas, y se comportaba de un modo brusco cuando tenía que responder a las mismas preguntas de siempre mientras trataba de recordar nombres y nombres. No era un ser sociable como su hermano Leopold.
Sebastian prefería montar a caballo. O estar en una sala de juegos con sus pocos amigos íntimos. O escribiendo. En aquel momento estaba escribiendo la historia militar de Alucia. El tema le interesaba, pero sus conocidos encontraban bastante árido su interés por el pasado. Si pudiese hacer lo que quisiera, estaría más que contento quedándose en su estudio, leyendo sus documentos y sus libros. Podía prescindir de la compañía de los demás durante largos períodos de tiempo. Al menos, eso creía; en realidad, no lo sabía a ciencia cierta, porque al ser el heredero del trono de Alucia, se veía obligado a llevar una vida privada contradictoria: casi siempre estaba a solas, pero, al mismo tiempo, la presencia de los demás era algo constante. El servicio. Los secretarios y asesores. Los guardias.
Y, todo ello, a la vista del público, del que se suponía que debía estar protegido. La gente se las arreglaba para ver más allá de cualquier pantalla protectora, y captaba cada uno de sus pasos.
Eso podría explicar su aversión por eventos como aquel. Estaba rodeado de gente a la que no conocía, pero que trataba a toda costa estar cerca de él. Era irritante y, a veces, muy desconcertante. En una ocasión, le habían enviado a presidir la botadura de un nuevo buque de guerra y, durante la ceremonia, dos hombres habían salido de la nada y lo habían agarrado de los hombros con la intención de tirarlo al mar, antes de que la guardia aluciana se abalanzara sobre ellos y los detuviera.
Entre grupos numerosos de gente se sentía como un animal enjaulado, como si fuera de una especie en constante exhibición.
Aquel baile, en particular, había sido planeado mucho antes de que él pusiera un pie en Inglaterra. Era una muestra de cortesía de la corona inglesa con la nación de Alucia. Su secretario personal, Matous Reyno, se había encargado de las negociaciones y de la organización. La mascarada había sido idea de Matous.
Matous llevaba mucho tiempo a su lado, desde el día de su decimoquinto cumpleaños y de su proclamación como príncipe heredero. En total, diecisiete años.
Aparte de su familia, Sebastian no confiaba en nadie como confiaba en Matous. Y eso decía mucho del hombre en cuestión, porque los Chartier creían que no se podía confiar en nadie de la corte de Alucia. Hacía cuarenta años que su padre, el rey Karl, y su hermanastro mayor, Felix, duque de Kenbulrook, habían roto relaciones, y la ruptura había provocado un ambiente de desconfianza y miedo a la traición que lo había seguido hasta Inglaterra.
En realidad, Sebastian no temía la traición; en general, solía creer lo bueno y, en más de una ocasión, le había sugerido a su padre que tal vez pudiera repararse la brecha entre él y su hermanastro. A veces, los hombres cometían imprudencias cuando eran jóvenes, le había dicho.
Su padre había respondido con una mirada asesina.
El temor de su padre a que Félix hubiera enviado hombres para hacerles daño había calado en aquellos que rodeaba a la familia real. Y, especialmente en Inglaterra, todo y todos eran sospechosos.
A causa de esa sospecha, Matous había sugerido que, si todos llevaban una máscara idéntica, Sebastian podría tener cierta privacidad. Muy poca, sí, pero a Matous le parecía mucho mejor que usar los fajines, medallas y anillos de la guardia de corps que debería utilizar Sebastian si el baile fuera formal.
–Creo que es la única forma de asistir a la fiesta sin captar toda la atención. No será usted un objetivo tan fácil. Y a los ingleses les gusta la idea.
Sebastian se había echado a reír.
–Una máscara de seda no me va a proteger de todos los asesinos que supuestamente acechan a mi alrededor.
–No, Alteza, la máscara no lo protegerá, pero su guardia de corps sí lo hará. Y puede servir para confundir a los detractores e invalidar las amenazas.
Sebastian pensó que sus detractores eran lo suficientemente astutos como para superar aquel obstáculo, pero, una vez más, poco importaba lo que él pensara. Había hombres al servicio de la corona cuyo cometido era pensar en aquellas cosas, y su nerviosismo también le había afectado a él desde su llegada a Londres, hacía más de una semana.
Había viajado a Inglaterra para negociar un tratado comercial de vital importancia para su país, pero que, quizá, era incluso más importante para él. Su padre no lo deseaba, y el primer ministro de Alucia había rechazado aquella injerencia del príncipe heredero en los delicados asuntos de estado. El primer ministro insistía en que deberían estar pensando en acciones militares.
–Debemos concentrarnos en los preparativos para la guerra con Wesloria –le había aconsejado al rey–, no en buscar acuerdos comerciales con un país tan lejano a nuestras costas.