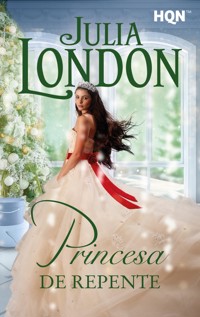5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Todos los jóvenes de la alta sociedad de Londres competían por la mano de lady Caroline Hawke, salvo uno. El guapo y libertino príncipe Leopoldo de Alucia no recordaba ni siquiera bien su nombre, y aquel insulto no debía tolerarse. Así pues, Caroline iba a asegurarse de que Leo no la olvidara nunca más: se encargó de que los chismes más escandalosos sobre su persona aparecieran en una revista para mujeres... Mientras, secretamente, ponía los ojos en él. Alguien había estado retratando a Leo como un canalla, pero ¿quién? Lo estaba destruyendo socialmente. Y, peor aún, estaba poniendo en peligro su investigación sobre una red despreciable que se extendía hasta las más altas esferas del gobierno británico. Leo necesitaba que lady Caroline le ayudara a recuperar la aceptación de la alta sociedad. Sin embargo, aquel encantador príncipe estaba a punto de descubrir que reclutar a la atractiva dama podía costarle el corazón, el alma y, a los dos, la reputación...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020, Dinah Dinwiddie
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Secretos íntimos del rey, n.º 250 - febrero 2022
Título original: A Royal Kiss and Tell
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-478-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Helenamar, Alucia
1846
Es completamente cierto que tanto hombres como mujeres anhelan la promesa sincera de que alguien va a amarlos y apreciarlos toda la vida, y que nada como una boda procura tanta alegría a los demás.
Hace muy poco se han celebrado las nupcias entre la universalmente admirada Eliza Tricklebank y el príncipe heredero al trono de Alucia, Sebastian Charles Iver Chartier.
La novia entró en la catedral de San Pablo de Helenamar, la capital de Alucia, a las doce y media en punto. Su vestido era de seda y gasa blanca, confeccionado al estilo aluciano, ceñido al cuerpo y con una larguísima cola bordada con hilos de plata y de oro. Los bordados representaban a Inglaterra con la rosa Tudor, el león y el estandarte real inglés. El lema nacional de Alucia, Libertatem et honorem, también estaba bordado en la tela del dobladillo de las mangas.
La novia llevaba el velo sujeto con una tiara de brillantes y una gema central de diez quilates, cedida para la ocasión por Su Majestad la reina Daria. Llevaba también un collar de veintitrés perlas, cada una de ellas símbolo de una de las provincias de Alucia, obsequiado por Su Majestad el rey Karl. Lady Tricklebank llevaba una banda sujeta a la pechera del vestido con un broche de oro y zafiros, regalo de bodas de su prometido, el príncipe Sebastian.
El príncipe, por su parte, llevaba un traje negro de lana, un chaleco blanco con los mismos bordados del vestido de la novia, aunque en miniatura, y una corbata de seda adornada con hilos de plata y oro. Llevaba la corona de príncipe heredero. Después de la ceremonia, los recién casados se trasladaron en una calesa hasta el palacio de Constantino, saludando a la multitud que se agolpaba a ambos lados del camino durante todo el trayecto, de más de cuatro kilómetros. El rey otorgó al príncipe y a su nueva esposa el título de duques de Tannymeade. El matrimonio real residirá en la ciudad portuaria del palacio de Tannymeade.
Revista Honeycutt de moda y hogar para damas
La promesa implícita en una boda siempre era algo delicioso, pero, si se trataba de una boda real, seguramente la sonrisa permanecería aún más tiempo en la cara de los presentes. Esa alegría tendría el poder de convertir en oro hasta el corazón más hastiado. Y si, además, la novia era la mejor amiga posible, entonces, la felicidad sería algo incontenible.
Lady Caroline Hawke estaba muy contenta por la buena suerte que había tenido su gran amiga, Eliza Tricklebank, que, en aquel preciso instante, le estaba jurando amor y fidelidad al príncipe Sebastian. Unos meses antes, Eliza estaba decidida a llevar una vida de solterona y dedicarse a cuidar a su padre ciego durante el resto de sus días. Siempre llevaba vestidos sencillos y delantal, y se ocupaba de leerle libros y documentos legales a su padre o de reparar relojes, su extraña afición. Pero, un día, Eliza recibió una invitación a un baile real, y un hombre fue asesinado. Más tarde, ella recibió una nota con información que insinuaba la identidad del asesino y, antes de que Caroline pudiera darse cuenta, Eliza estaba casándose con el futuro rey de Alucia. Lo cual significaba que Eliza iba a ser la reina.
Todo aquello había sido tan improbable, tan impensable que superaba cualquier cuento de hadas que ella hubiera oído jamás, superaba cualquier cosa que ella hubiera podido imaginar.
Allí sentada, en el primer banco de la catedral, un lugar de honor asignado a ella como mejor amiga de Eliza, Caroline tenía los ojos empañados de emoción. Eliza irradiaba felicidad. Caroline nunca se había considerado una persona sentimental, pero así eran las cosas.
Miró al príncipe Leopold, que estaba junto a su hermano, el príncipe Sebastian. Se preguntó qué pensaría él con respecto a aquella boda y a la feliz pareja. Era un hombre alto y fuerte, con un cuerpo musculoso y los hombros anchos. Con el traje de gala resultaba tan majestuoso y masculino que ella se permitió soñar un poco despierta, y se los imaginó a los dos, tomados del brazo, recorriendo el pasillo central hasta aquel mismo altar.
No quiso estropear aquel sueño recordando que el príncipe Leopold la había saludado de una forma desabrida en el banquete real. En aquel augusto evento, la había mirado como si ella fuera una sirvienta que iba a recoger su ropa usada. Y lo había hecho de nuevo durante una excursión a caballo por el Klevauten Park que se había organizado para todos los invitados de la fiesta. Aquel día, cuando ella se había puesto a galopar junto a sus amigos y él, el príncipe le había dicho, con el ceño fruncido:
–Debe de haberse perdido, señorita.
¡Como si ella fuera una fresca que se había colado en las celebraciones reales!
Por suerte para él, ella tenía un carácter tendente al perdón y, a pesar de su fastidio, todavía podía imaginarse cómo sería que el príncipe Leopold le sonriera como el príncipe Sebastian estaba sonriendo a Eliza en aquel momento. La alegría que sería caminar de su brazo por aquel pasillo central, llevando un vestido tan bonito como el de Eliza, que, lógicamente, ella misma habría ayudado a diseñar a las modistas de la corte. Tenía una gran vista para la moda.
Junto a Eliza estaba su hermana, la señora Hollis Honeycutt, la madrina. Hollis tenía la ayuda de ocho niñas pequeñas para llevar y vigilar la larguísima y adornada cola del vestido de Eliza. Las niñas iban vestidas exactamente igual que Eliza, aunque sin la cola, claro. Las pequeñas llevaban coronas de flores. Y no había damas de honor.
Si hubiera sido su boda, ella habría tenido una legión de damas de honor.
Sin embargo, según le había explicado Eliza, en Alucia no existía aquella tradición.
–Niñas para las flores. Vienen de todas las partes del país –le dijo su amiga–. Parece que es un gran honor ser elegida para llevar las flores.
–Pero… ¿por qué no puedes tener lo que tú quieras en tu boda? –le preguntó ella, quejumbrosamente. Desde el día en que Eliza se había prometido con el príncipe Sebastian, ella había pensado que sería la primera dama de honor. Después de todo, Hollis, Eliza y ella llevaban siendo amigas desde la infancia.
–En realidad, yo estoy conforme con las niñas de las flores –dijo Eliza–. Estaría contenta con una boda sencilla. De hecho, habría estado más contenta con una ceremonia civil. Pero la reina Daria prefiere otra cosa.
–Lógicamente. Se trataba de la boda en la que van a verte todas las personas que, algún día, serán tus súbditos, y tú los gobernarás.
Eliza dio un resoplido.
–Yo no voy a gobernar a nadie, Caroline. Seré afortunada si consigo encontrar a mi marido en este sitio tan enorme –dijo Eliza, señalando los muros que las rodeaban. Y no exageraba; el palacio de Constantino era aún más grande que el de Buckingham.
–Déjame ser la madrina –le rogó Caroline a su amiga–. Yo estoy mucho mejor capacitada que Hollis para llevarte la cola.
–¿Disculpa? ¡Yo soy su hermana! –exclamó Hollis.
–La cola mide casi diez metros, Hollis. ¿Cómo vas a poder llevarla? Si casi no has podido llevar las de tus vestidos desde que hemos llegado a Alucia. Y la gente debería ver mi vestido. No he reparado en gastos.
Eliza y Hollis miraron a Caroline.
–Me refiero a que la gente debe verlo después de ver el tuyo, claro –dijo ella.
Las hermanas siguieron mirándola.
Caroline se encogió de hombros.
–Es obvio –dijo.
–Bueno, más bien, eso es lo que querías decir –respondió Eliza, con generosidad.
Las tres habían adoptado con entusiasmo el estilo aluciano al llegar a Helenamar hacía un mes. El estilo inglés, los vestidos con faldas voluminosas, cuello alto y manga larga, no era el más indicado, puesto que daba calor y era muy pesado. Les encantaban los vestidos alucianos, ceñidos al cuerpo, con mangas largas pero de tela fina y, sobre todo, les habían encantado las colas bordadas, hasta que habían descubierto lo difícil que era llevarlas.
–Ya me las arreglaré –dijo Hollis–. Nadie ha venido a esta boda a ver tu vestido, Caro.
–Bueno, eso es obvio, Hollis. Pero, de todos modos, les encantará, ¿no? Y, a propósito, no hay ninguna ley que diga que la madrina tiene que ser la hermana de la novia.
–No hay ninguna ley, pero ella es mi hermana y va a ser la madrina –respondió Eliza–. Además, si tú te pusieras a mi lado durante la ceremonia, me temo que estarías tan embelesada con Leo que no te acordarías de la cola de mi vestido –añadió, mirando a Caroline con una ceja arqueada.
Como si ella hubiera hecho algo malo.
Que no lo había hecho.
–¿Leo? ¿Ahora lo llamas así? –preguntó con indignación. Leo era el hermano menor del príncipe Sebastian. Su Alteza Real el príncipe Leopold.
El príncipe Leopold, como todo el mundo sabía, había pasado varios años en Inglaterra, asistiendo a Cambridge, lo cual significaba, en realidad, que había pasado mucho más tiempo en fiestas y eventos, en los clubes masculinos y en casas de campo que estudiando. Caroline lo había conocido el año anterior en Chichester, en una mansión campestre, durante una fiesta. Habían tenido una conversación muy agradable que ella recordaba perfectamente, palabra por palabra. Por el contrario, el príncipe Leopold no recordaba nada. De hecho, parecía que ni siquiera la recordaba a ella.
De repente, las recitaciones del arzobispo se convirtieron en un cántico que sacó a Caroline de sus cavilaciones. Volvió a concentrarse en la ceremonia. No podía estar pensando en el príncipe Leopold cuando debería estar atenta a la boda de su mejor amiga con un príncipe heredero. En aquel momento, Eliza le dio la mano a Sebastian, y el arzobispo le pidió que repitiera lo que él le decía: «Amar, honrar, proteger y defender».
Qué romántico.
Caroline miró a su derecha. Estaba sentada al lado de su hermano mayor, el barón Beckett Hawke. Tenía seis años más que ella y había sido su tutor desde que ella tenía ocho años y él, catorce. Se apoyó en él.
–¿A que es precioso? –le susurró.
–Shh.
–Creo que Eliza está aún más guapa que la reina Victoria el día de su boda –susurró Caroline–. Su vestido es precioso. Yo tuve la idea de que hicieran los bordados con hilo de oro y de plata.
Beck fingió que no oía nada.
–¿Sabes? Creo que yo podría haber hecho esa cola.
Su hermano le puso la mano en la rodilla y se la apretó, al tiempo que giraba la cabeza y la atravesaba con sus ojos verde claro. Frunció el ceño.
Caroline le apartó la mano y miró a su alrededor. Aquel templo, la catedral de San Pablo, era enorme. Los altísimos techos estaban decorados con ángeles y otras imágenes piadosas. Los adornos y candelabros estaban chapados en oro, sobre todo, los del púlpito, de manera que parecía más un monumento que un soporte para acoger la Biblia. Había tantas vidrieras que la luz matinal que se filtraba por ellas, al caer sobre la cola del vestido de Eliza, la convertía en un arcoíris. Todos los bancos de la catedral estaban ocupados por gente hermosa, con la piel de diferentes colores, con trajes y joyas llenas de color y de brillo. Según tenía entendido, los invitados habían acudido de países de los que ella nunca había oído hablar.
Detrás del altar había un coro de niños que cantaban himnos. Sus voces habían acompañado a Eliza en su recorrido por el pasillo central, como si fueran las de los ángeles del cielo.
Había transcurrido ya casi una hora de aquella solemne ceremonia. Ella no estaba totalmente segura de lo que sucedía, porque la mayoría del acto se estaba llevando a cabo en latín y aluciano, salvo las partes en las que tenía que intervenir Eliza, en las que se hablaba inglés. Eliza y Sebastian se levantaban y se arrodillaban a menudo, inclinaban la cabeza y se miraban con los ojos muy abiertos y brillantes. Hubo un momento más sombrío, en el que Eliza tuvo que arrodillarse a solas. Era como si le estuvieran concediendo un título nobiliario o ungiéndola de algún modo para denotar su nuevo estatus. Cuando terminó aquella parte, el arzobispo le puso la mano en la cabeza, los reyes se pusieron en pie y Sebastian hizo que Eliza se levantara y le prendió en la pechera del vestido un precioso broche de oro y zafiros.
–Ahora es princesa de verdad –le susurró ella a su hermano.
Como era de esperar, Beck la ignoró.
Además, Eliza parecía una auténtica princesa. Ojalá su padre, el juez Justice Tricklebank, pudiera estar allí para verla. Pero, por desgracia, su avanzada edad y su ceguera le habían impedido hacer aquel viaje. Se había celebrado una ceremonia civil sencilla en Inglaterra antes de que Sebastian volviera solo a Alucia para comenzar con los preparativos. Aquella ceremonia, a la cual sí había asistido el juez Tricklebank, se había hecho necesaria porque parecía que el príncipe Sebastian y Eliza no eran capaces de estar separados ni un minuto.
Se celebró otra ceremonia civil cuando Eliza llegó a Alucia, para que no hubiera ni la más mínima sospecha de comportamiento inadecuado, ya que la pasión entre el príncipe y su prometida aumentaba a cada segundo. En realidad, era un poco embarazoso.
Pero ninguna de aquellas dos ceremonias previas había sido como la boda oficial. Aquello era una verdadera fiesta para la vista y para los románticos de todo el mundo.
Caroline se preguntó si aquella gente iría al baile que iba a celebrarse por la noche. Ojalá… Ella tenía un precioso vestido aluciano de color azul con ribetes dorados, cuya cola había confeccionado por sí misma, y que era deslumbrante. Aquel baile sería su momento más brillante… junto a Eliza, claro.
El día anterior, Eliza había estado contando nerviosamente a todos los jefes de estado que iban a asistir a la boda y al baile, y se había puesto un poco pálida al ver cómo aumentaba el número. Por el contrario, a ella se le había acelerado el pulso de la emoción.
–¡No puedo soportarlo! –exclamó Eliza, con angustia–. ¿Y si digo algo mal? Ya sabéis cómo soy. ¿Sabéis cuántos regalos hemos recibido? ¡Y tengo que acordarme de todos! Nunca había visto tantos cálices de oro ni bandejas de plata, ni porcelana fina, en toda mi vida! ¿Y si me tropiezo? ¿Y si me derramo algo por el vestido?
–Cariño, te aconsejo que no te llenes el plato hasta arriba –le dijo Hollis, distraídamente. Estaba concentrada en escribir las notas para la revista que publicaba en Londres, la Revista Honeycutt de moda y hogar para damas. Era una publicación bimensual que informaba de las modas más recientes, aconsejaba sobre asuntos domésticos y de salud y, lo más interesante de todo, daba cuenta de los rumores más actuales y jugosos de la alta sociedad de Londres.
En aquel momento, Hollis casi no podía satisfacer la demanda de noticias sociales. Estaba pensando en publicar una revista con el doble de páginas de lo acostumbrado para poder ofrecer todas las noticias de la boda real en cuanto llegara a Londres. Había estado enviándole muchas cartas a su mayordomo, Donovan, para que él las custodiara, durante el mes que llevaban en Alucia.
Estaba tan concentrada que aquel consejo suyo no fue demasiado reflexivo, y Eliza se molestó.
–¿Cómo dices? ¡Si casi no he comido nada desde que llegamos a Alucia! ¡Durante las comidas, la reina me mira como si le desagradara todo lo que hago! Me da miedo hacer cualquier cosa y, menos aún, comer –dijo Eliza, quejumbrosamente–. Todos me miran. Están esperando a que cometa un error, y especulan sobre si podré tener un heredero. No te imaginas lo interesados que están por mi capacidad de gestar un heredero.
–¡Por supuesto! –exclamó Caroline, alegremente–. Querida, tendrás que ser yegua de cría, pero, después de darles lo que quieren, podrás vivir en medio de la felicidad conyugal durante el resto de tus días, rodeada de riqueza y de muchos, muchísimos sirvientes.
–Pero no todos te van a mirar a ti, Eliza. La mitad de la sala, por lo menos, estará mirando a tu guapísimo marido –dijo Hollis, guiñando un ojo.
De nuevo, Caroline volvió al presente cuando el arzobispo levantó un cáliz adornado con piedras preciosas por encima de las cabezas de Eliza y Sebastian. ¿Significaba eso que ya habían terminado? El príncipe tomó la mano de Eliza y ambos se giraron hacia los bancos con una sonrisa de felicidad. ¡Estaban casados!
Hollis también se giró y, desde su sitio, Caroline pudo ver que tenía los ojos llenos de lágrimas de alegría. Los invitados se pusieron en pie cuando los novios comenzaron a alejarse del altar por el pasillo central. Desde arriba cayó una lluvia de pétalos de rosa sobre la pareja. Las niñas de las flores se movieron alrededor de Eliza como si fueran pequeñas mariposas, llevándole la cola. El príncipe Leopold le ofreció el brazo a Hollis y ella le sonrió. Caroline se sintió excluida. Hollis y Eliza eran sus mejores amigas, lo más parecido a unas hermanas que hubiera tenido en la vida, y hubiera deseado estar con ellas.
Eliza y el príncipe Sebastian pasaron junto a su banco sin saludarlos ni a ella ni a Beck, pero era de esperar, porque solo tenían ojos el uno para el otro. Estaban tan embelesados, de hecho, que a ella le dio miedo que se chocaran con alguna de las columnas del templo al seguir su camino hacia la puerta.
Oh, qué envidia sentía. En Inglaterra casi nunca pensaba en el matrimonio salvo cuando Beck se quejaba y le decía que tenía que conformarse y casarse con alguien, con quien fuera, y liberarlo a él de su deber. Sin embargo, a él no le importaba tener ese deber hacia ella, por mucho que protestara. Caroline sospechaba que a su hermano le encantaba tenerla bajo su control. Así que ella se dedicaba a ir a una fiesta tras otra, feliz de poder disfrutar de las atenciones de los caballeros que se cruzaban en su camino, feliz de ser libre para poder hacer lo que quisiera.
Sin embargo, al ver a su mejor amiga en aquel momento, Caroline se dio cuenta de que, algún día, querría estar enamorada de un hombre que, a su vez, la correspondiera con tanta devoción como demostraba por Eliza el príncipe Sebastian. Quería sentir todo lo que estaba sintiendo Eliza en aquel momento, entender cómo podía cambiar a una persona aquel tipo de amor.
El príncipe Leopold y Hollis pasaron junto a su hermano y ella. Hollis iba llorando de emoción. El príncipe Leopold miró a los invitados con una sonrisa de amabilidad. Cuando su mirada se cruzó con la de ella, ella sonrió con todas sus fuerzas, y empezó a levantar la mano para saludarlo, pero, de repente, recibió un buen codazo en las costillas. Con un respingo, miró a su hermano.
–Deja de poner esa cara de boba –le susurró él–. Se te va a romper el cuello por estirarlo tanto.
Caroline hizo un gesto de altivez y se tocó un tirabuzón que le caía por el cuello.
Beck volvió a mirar hacia la procesión. En aquel momento, los reyes de Alucia caminaban junto a su banco. Beck se inclinó hacia ella y le susurró:
–Es un príncipe, Caro, y tú solo eres una chica inglesa. Otra vez te estás dejando llevar por fantasías y cuentos de hadas. Lo veo en tu cara.
¿Solo una chica inglesa? Tuvo ganas de darle una patada en la espinilla a su hermano, como hacía cuando era niña.
–Mejor soñar con cuentos de hadas que no tener ningún sueño en absoluto.
Beck puso los ojos en blanco. Después, observó con un gesto distante al arzobispo y a los monaguillos, que seguían al rey y a la reina por el pasillo central.
Solo una chica inglesa, ciertamente.
Capítulo 2
La recién casada duquesa de Tannymeade es muy admirada por los ciudadanos de Alucia y del resto del mundo. Después de la boda, la familia del duque y los invitados más prominentes agasajaron a la pareja en una ceremonia privada, durante la que se entregaron a la duquesa los regalos de boda, incluidos un collar de rubíes del emperador Fernando I de Austria, un cofre de porcelana y oro del sultán Abdulmecid y del pueblo de Turquía y una pareja de caballos del príncipe Florestán I de Mónaco.
Nuestra propia reina, Victoria, y el príncipe Alberto, han regalado a la pareja una residencia de campo en Sussex, Crawley Hall, cuyas llaves fueron entregadas por lord Russell, que viajó a Helenamar en representación de la reina. Los duques de Tannymeade no fueron los únicos en recibir atención durante la ceremonia. Algunos de los invitados más observadores se fijaron en las atenciones que le dedicaba un pariente muy cercano al duque a una heredera wesloriana, en vez de dedicar su tiempo a los recién casados.
Revista Honeycutt de moda y hogar para damas
***
Aquella boda era posiblemente la más larga de toda la historia de la humanidad. Ni siquiera las bacanales griegas debían de haber durado tanto. Al príncipe Leopold le apretaba demasiado el pañuelo del cuello. Las medallas que llevaba prendidas al traje ceremonial tiraban de la tela de una manera extraña, lo cual le obligaba a mover el hombro de vez en cuando para enderezar la chaqueta. ¿A qué hora le había acostado su guarda personal, Kadro, aquella mañana? ¿A las cuatro? En aquel momento, no tenía más que recuerdos borrosos. En realidad, no había sido culpa suya. Era el embajador sueco quien le había retado a beber absenta o «el hada verde», como la había llamado.
Al final del recorrido de los recién casados por la catedral, el séquito entró en una pequeña sala para firmar en el registro de matrimonio de la parroquia. La señora Honeycutt, el arzobispo y él actuaron de testigos. Vio a su hermano firmar con su nombre, Sebastian Chartier, con el trazo seguro y fuerte de su escritura. Y se dio cuenta de que se estaba dando golpecitos de impaciencia con el dedo en la pernera del pantalón mientras Eliza firmaba a continuación. A su cuñada le temblaba tanto la mano que hizo un borrón de tinta bajo su nombre, Eliza Tricklebank Chartier. En cuanto dejó la pluma, la señora Honeycutt y ella se fundieron en un abrazo y se echaron a reír como si estuvieran locas.
Sebastian y él observaron la cabeza morena de la señora Honeycutt y la cabeza rubia de Eliza, pegadas la una a la otra, y se miraron. O, más bien, él miró a su hermano y, después, miró el reloj que había más allá. No quería ser descortés, pero tenía la garganta seca y un terrible dolor de cabeza. Durante aquellos últimos quince días se habían sucedido las celebraciones, y él había asistido a todas, cumpliendo de manera diligente con sus obligaciones de príncipe y padrino y cualquier cosa que quisieran que fuese, bebiendo para adormecer el tedio. Estaba impaciente por que todo aquello terminara.
Prefería la vida lejos de Alucia, en Inglaterra, con amigos. No quería llevar aquella vida principesca en la que no le era útil a nadie, en la que solo era una presencia de relleno en un ceremonial tras otro.
–Señora Honeycutt, es usted una de las testigos. Debe firmar en el registro –le dijo, para apresurar un poco las cosas, y le entregó la pluma de oro por si no tenía.
–Sí, por supuesto –respondió ella, nerviosamente, y soltó a su hermana.
Después, firmó hábilmente con su nombre debajo del borrón de Eliza. Leo firmó también y, después, permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras el arzobispo les daba su última bendición. ¿Cuántas bendiciones necesitaba una pareja?
Por fin, salieron del templo, y Sebastian y Eliza subieron a un carruaje abierto. El día era soleado y hermoso, y la feliz pareja fue escoltada por la guardia real durante su recorrido de vuelta a palacio por la larga avenida que atravesaba la ciudad. Las calles estaban llenas de gente que quería ver a su nueva princesa. Eliza se había convertido en alguien muy popular desde que había llegado a Alucia. La gente la veía como a una de los suyos, una plebeya que había conquistado al príncipe heredero sin ningún esfuerzo en particular, solo siendo tal y como era. Él comprendía esa fascinación. La de su hermano y su cuñada era una historia de esperanza y fantasía. Comprendía que la mayoría de la gente tenía que trabajar mucho para poder cubrir las necesidades de su vida, y que la vida de palacio debía de ser un sueño para ellos. Eliza era alguien que había atravesado los gruesos muros de la realeza y de los privilegios, y por eso la amaban.
Para él, sin embargo, no tenía ningún atractivo. No le gustaba vivir en la jaula dorada que lo rodeaba en Helenamar. Le molestaban la mayoría de las normas que regían su comportamiento y que fijaban incluso con quién podía hablar y dónde se sentaba. En Inglaterra, algunos sabían que era un príncipe, por supuesto, pero la mayoría de la gente no sabía nada y, además, no esperaban nada de él. No era nadie salvo un hombre rico con un par de guardias que lo protegían. Allí podía moverse a su antojo. Estaba con sus amigos, montaba a caballo, cortejaba a las mujeres, se sentaba donde quería. Sin problemas.
O, más bien, sin problemas hasta que su hermano mayor había ido en visita oficial a Londres para negociar un tratado comercial y su secretario personal había sido asesinado. A partir de ese momento, todo el mundo se había enterado de que había dos príncipes entre ellos y, como consecuencia, su vida había cambiado. Esperaba que a su vuelta a Inglaterra se hubiera calmado todo el revuelo y la emoción por el hecho de que una compatriota se hubiera casado con el príncipe heredero de Alucia, y él pudiera retomar su vida disoluta.
Por desgracia, aún faltaba mucho camino por recorrer antes de poder subir al barco de regreso y zarpar. Al menos, aquel día, después de la recepción privada para la familia y lo que seguramente serían cientos de amigos cercanos, él iba a reencontrarse con sus amigos de juventud durante unas horas antes del último baile real de aquella noche. Sería difícil beber todavía más después de los excesos de la noche anterior, pero, si él era experto en algo, era en las juergas.
La señora Honeycutt y él subieron a otro carruaje, junto a sus padres, para seguir a los recién casados. Parecía que la señora Honeycutt estaba intimidada por la situación. Se apretaba tanto las manos por encima del regazo que a él le dio miedo que se rompiese un dedo. Hubiera querido decirle que no tenía que preocuparse por nada. Sus padres la ignoraron durante la mayor parte del trayecto y, aparte de unas cuantas cortesías de rigor sobre la ceremonia de la boda, dirigieron su atención a la multitud. Él sabía lo que pensaban sus padres de la señora Honeycutt. Era una extranjera, una plebeya. Además, iba a volver muy pronto a Londres, así que no iban a ganar nada haciendo un esfuerzo por conocerla.
Sin embargo, a él le daba lástima que estuviera tan nerviosa, y le sonrió. Seguramente, aquel día había sido tan abrumador para ella como para su hermana. En realidad, incluso él se agobiaba con aquellas multitudes. ¿Cómo se sentiría un hombre normal entre la gente, viendo pasar un carruaje real? ¿Cómo sería ir después a un bar y beber para celebrar la boda del príncipe, y volver a casa con su esposa e hijos, y acostarse en su cama? Él ya le había advertido a Sebastian que, quizá, a Eliza le resultara difícil adaptarse a aquella vida.
–Cuídala –le había dicho el día anterior, en un momento en el que habían conseguido quedarse a solas–. Todo esto es un mundo nuevo para ella.
–Lo haré –dijo Sebastian, con los ojos muy brillantes.
Su hermano quería a Eliza más que a cualquier otra cosa en la vida. Y era una suerte, porque Eliza iba a necesitar su protección. La nobleza aluciana la miraba con desprecio. Parecía que la nobleza inglesa que había acudido a la boda estaba horrorizada. La propia Eliza estaba nerviosa a ratos y, en otros momentos, mostraba su felicidad de un modo encantador. Su hermana estaba incómoda la mayor parte del tiempo.
La hermana de lord Hawke era única persona del entorno de Eliza a quien, aparentemente, no intimidaba el boato de la realeza. Aquella mujer no se daría cuenta de que estaba nerviosa ni aunque se le enroscaran los nervios en el cuello y la garganta. Más bien, todo lo contrario: parecía crecerse en las situaciones formales y desconocidas. Siempre tenía una sonrisa amplia y cálida y las mejillas, sonrosadas. Su cabello era espectacularmente rubio. No pasaba desapercibida, porque era muy atractiva y de estatura más alta que la media. Resultaba imposible no verla. Era esa rara mariposa social a quien no le importaba charlar con todos los que se cruzaban en su camino. Le encantaba que la escucharan y para ella todo el mundo era importante, un duque, un mayordomo, una reina o una sirvienta. Parecía que le gustaba especialmente meterse en cualquier charla para dar su opinión, que no le importaba quién estuviera dispuesto a escucharla.
Cualquiera podía pensar que la atención que recibía le proporcionaba más energía y la empujaba a ir más allá de sus límites. Desde luego, no había dudado en acercarse a él durante el banquete nupcial, dos noches antes, como si fuera algo insignificante. O no sabía que nadie podía acercarse a un príncipe durante un evento oficial sin que hubiera tenido lugar una presentación pública, o no le importaba lo más mínimo. Lo único que él sabía era que estaba en medio de una conversación, con una agradable sensación de ebriedad, cuando se dio cuenta de que ella estaba a su lado, sonriendo como si en aquella sala hubiera muy poca gente.
–¡Buenas noches! –le había dicho, alegremente, con los ojos verdes muy brillantes–. ¿A que es una celebración gloriosa? Estoy muy impresionada por la acogida que ha tenido Eliza en Helenamar. Ha sido muy cálida, ¿verdad?
–Es muy querida –dijo él, con suavidad.
No le sorprendió la forma en que lo había abordado la dama, pero sus acompañantes, todos ellos miembros de la más alta sociedad aluciana, se habían quedado mirándola como si fuera un bicho raro. Su falta de etiqueta iba a ser diseccionada y tratada a fondo. En especial, por lady Brunella Fortengau, que abrió unos ojos como platos y lo miró como si hubiera caído una plaga sobre ellos, y como si fuera él quien debiera hacer algo al respecto.
Pues bien, no podía hacerse nada, tal y como él había deducido mucho antes de aquella ocasión. Mientras la dama observaba con desaprobación, la hermana de lord Hawke tomó una copa de champán de la bandeja de un sirviente.
–Oh, Dios mío… ¿debería hacerlo? –le preguntó al pobre hombre, como si esperara que le respondiese–. Tenía una copa de champán en el brindis nupcial y, para mi consternación, se le habían ido todas las burbujas. ¿Ha probado usted este? –le preguntó, mientras olisqueaba el vino.
El sirviente se ruborizó.
–No, señora.
Ella le dio un sorbito, entrecerró los ojos y miró hacia arriba como si estuviera evaluando el champán. Después, sonrió al sirviente y declaró que el champán era divino; le ofreció una copa a lady Brunella y la animó a probarlo.
A juzgar por cómo enarcó las cejas la dama, no debió de gustarle que aquella inglesa tan animada le dijera: «Tiene usted que probar el champán», y Leo había tomado la decisión de conseguir que la inglesa se alejara lo antes posible, cuando ella le preguntó si no le gustaría probar el champán.
–Gracias, pero voy a esperar hasta que lleguen los reyes.
Ella se echó a reír.
–Entonces, tal vez tenga que esperar mucho, ¿no? Ayer por la noche llegaron con mucho retraso.
–¿Disculpe? –preguntó él, y le hizo una señal al sirviente para que se retirara, cosa que el hombre hizo rápidamente.
–Es una broma –respondió ella–. Salvo que sí llegaron bastante retrasados con respecto a la planificación.
Y, ante las miradas de estupefacción de los presentes, porque nadie se atrevería a hacer ningún comentario sobre la tardanza de los reyes, ella añadió, moviendo la mano entre los dos:
–Nos conocemos.
–No exactamente –respondió Leo.
–Sí, nos conocimos en Inglaterra –insistió ella, con una sonrisa impertinente.
–Tal vez, de pasada –dijo él, amablemente, aunque le fastidiaba que ella insistiera en que se habían conocido en una fiesta en Chichester. ¿Cómo iba a acordarse de quién había conocido en aquella fiesta? Teniendo en cuenta todo lo que había bebido, era un milagro que se acordara de Chichester. Alzó disimuladamente el dedo para llamar al mayordomo jefe, que, con suavidad, intercedió.
–¿Señora? Si me lo permite –le dijo el mayordomo a la inglesa, e hizo una seña en dirección a su asiento.
Al principio, cuando habían empezado la celebración de la boda, él había pensado que la hermana de Hawke era, simplemente, una muchacha ingenua. Sin embargo, cuanto más la veía a lo largo de la fiesta, más se convencía de que era una mezcla de espíritu intrépido, un poco de insolencia, un poco de atrevimiento y una buena dosis de alegría para cualquiera a quien conociese, todo ello, repartido con una bonita sonrisa y un brillo en los ojos verdes.
Era, exactamente, el tipo de persona que los cortesanos no querían a su lado. A los miembros de la corte les fastidiaba que cualquiera acaparara la atención que querían desesperadamente para sí mismos. Y, cuando alguien era extranjero, bello y molesto, realmente molesto, rechazaban a esa persona por principio.
Por fin, el cortejo de carruajes nupciales llegó a palacio, y fue recibido por una multitud de gente ataviada con uniformes militares y medallas. La familia real y sus amigos entraron a una sala privada, en la que Bas y Eliza iban a darles la bienvenida a los dignatarios extranjeros.
Cuando fue presentada ante el rey y la reina en el salón, Eliza hizo una reverencia bajo una araña de cristal resplandeciente. Su forma de inclinarse había mejorado mucho; al llegar a Alucia, tendía a inclinarse a un lado, tanto que a él le daba miedo que se cayera.
Bas no podía dejar de sonreír. Él nunca había visto tan feliz a su hermano. Sebastian era muy reservado y siempre se comportaba del modo más circunspecto. Los miembros de la corte decían que era debido a la diferencia en la educación del heredero al trono con la de su hermano menor. Mientras Sebastian aprendía a comportarse, él aprendía a pasárselo bien.
Bas lo tomó del codo y se lo apretó con una enorme sonrisa.
–Ahora soy un hombre casado, Leo.
–Je, Bas, estaba a tu lado cuando te has casado.
Bas se echó a reír como si él hubiera dicho algo graciosísimo. La expresión de su hermano le recordó a cuando eran pequeños y vivían siempre entre institutrices y tutores, pero rara vez estaban con sus padres. Se habían encontrado una bolsa llena de cachorritos negros y marrones; claramente, alguien tenía la intención de deshacerse de ellos. Cuando los habían soltado, se habían visto asaltados por un montón de patas y de colas que se agitaban con alegría. Sebastian se había quedado encantado con el hallazgo, y él todavía recordaba la alegría de su hermano cuando se había tumbado de espaldas y había permitido que los perritos se frotaran contra él y le lamieran la cara.
Los cachorros volvieron a palacio, y Bas se empeñó en que les encontraran un hogar para cada uno de ellos. Uno se había convertido en su compañero constante hasta que había muerto, catorce años después. Bas adoraba tanto a Eliza como había adorado a Pontu.
–Mírala –le dijo Bas, señalando con un gesto de la cabeza hacia algún lugar a espaldas de Leo.
Él se giró y vio a un pequeño grupo de mujeres formado por su flamante cuñada, la señorita Honeycutt, una heredera aluciana con quien él había hablado un par de veces y, por supuesto, la hermana de Hawke. Aquella última lo saludó con la mano, como si se hubieran separado en medio de una feria de pueblo.
–Es preciosa –dijo Bas–. No puedo creer que la haya encontrado y, mucho menos, que haya podido casarme con ella.
Él tampoco podía creérselo, sinceramente. A ellos dos los habían educado para que se casaran con mujeres muy distintas a Eliza Tricklebank. Leo nunca olvidaría el día en que la había conocido, en una modesta casa del centro de Londres, con unos perros que ladraban como locos, un gato insolente y muchos muchos relojes.
–Yo siempre pensé que me casaría con alguien de Alucia –musitó Bas, y volvió a sonreír–. Supongo que la novia aluciana será para ti.
–Ni lo menciones –dijo él, mirando a su alrededor–. Yo estoy muy contento con mi vida de soltero, gracias. De hecho, estoy deseando volver a ella.
–¿Cuándo te marchas?
–Dentro de dos días.
Bas siguió sonriendo. Le pasó el brazo por los hombros y le dio un abrazo lleno de afecto.
–Ya veo que lo estás deseando, sí. Buena suerte, Leo. Nosotros nos marchamos a Tannymeade, donde quiero pasar una buena luna de miel durante siete días.
Entonces, cosa nunca vista en él, su hermano, siempre tan grave, soltó una risotada y le dio un codazo en el costado.
–¿Es esto lo que le hace el matrimonio a un hombre? ¿Lo convierte en un libidinoso? –le preguntó él.
Bas volvió a reírse, tan alto que la gente se giró para mirarlo con una expresión de sorpresa.
Estaba muy contento por su hermano, pero iba a estar mucho más contento cuando terminaran todas las celebraciones y Bas y Eliza volvieran a su importante tarea de engendrar herederos. Solo quería quitarse el pañuelo del cuello y las medallas del pecho, y descansar. Sin embargo, hasta que no se hubiera entregado el último regalo, no se hubiera cortado la última tarta y no se hubiera bailado el último baile, tenía que soportar el interés de muchas madres de jóvenes solteras, que tenían la esperanza de que sus hijas consiguieran un buen matrimonio.
En aquel momento, Eliza se acercó con sus compañeras.
–¡Tienes que probar este champán! –le dijo a Bas–. Es excelente.
–Ah, sí, el regalo del embajador francés –dijo Bas.
–¿Ese hombre tan encantador? Mandó también el vino, ¿verdad? Tenemos que hacernos amigos suyos ahora mismo –declaró Eliza, buscando al hombre con la mirada.
Parecía que aquella no era la primera copa de champán que se tomaba.
–Aquí estamos todas, ¡como si fuéramos un alegre grupo de trovadores! –exclamó la hermana de Hawke, y tomó a Eliza del brazo mientras lo miraba con los ojos muy brillantes, lo que cual le hizo sospechar que había tomado tanto champán como Eliza.
–¿Y bien, Alteza? –le preguntó a Leo–. ¿Qué opina? La ceremonia ha sido perfecta, ¿verdad?
–Sí, estoy de acuerdo –confirmó él. Se preguntó cuánto tiempo iba a tener que seguir con aquella charla antes de poder escapar.
–¡Me alegro de que lo crea! Estaba preocupada por usted, porque en el altar, junto a su hermano, tenía una expresión muy tristona.
Él tuvo que pensar un momento en lo que ella acababa de decir. ¿Había dicho que él tenía una expresión tristona?
–¿Disculpe?
–¡Caro! –exclamó Eliza, riéndose–. ¡No digas eso!
–¡Pero si es verdad!
–Seguro que Su Alteza tenía los nervios de punta, como yo –dijo la señora Honeycutt–. Estar delante de tanta gente puede asustar a cualquiera.
A Bas le resultó divertido aquello, y miró a su hermano.
–¿Estabas asustado, Leo? –le preguntó, guiñándole un ojo.
No, no estaba asustado. En realidad, estaba tratando de mantenerse erguido.
–Estaba observando la solemnidad de la ceremonia.
–¡La solemnidad! –exclamó la hermana de Hawke, y se echó a reír de nuevo–. ¡Pero si es una celebración alegre! Nunca había visto a Eliza tan feliz. Es tan feliz que a mí me entran ganas de que me ocurra lo mismo.
–¿A qué te refieres? –preguntó Eliza.
–¡Lo mismo que a ti, querida! Recorrer el camino al altar con un vestido tan increíble como el tuyo, del brazo de un caballero muy guapo. Como tú –dijo la muchacha, y guiñó un ojo.
Nadie respondió. Él se quedó asombrado. ¿Quién hablaba así, desnudando sus sentimientos delante de todo el mundo?
La hermana de Hawke miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos se habían sorprendido.
–¿Qué ocurre? ¿Es que no puedo imaginármelo? –preguntó, y se rio nuevamente. Antes de que a nadie se le ocurriera una respuesta, ella dijo–. Las niñas de las flores eran adorables, ¿no creéis?
Lo miró directamente a él, como si esperase que respondiera.
¿Qué le ocurría aquella mujer? ¿Por qué le hablaba de esas cosas? Todos se habían girado a mirarlo, como si quisieran conocer su opinión sobre las niñas de las flores, en las que él ni se había fijado. Bas sonrió con malicia, disfrutando del hecho de que la atención estuviera centrada en su hermano.
–Yo… eh… Sí. Por lo que recuerdo –murmuró, y apartó la mirada de la hermana de Hawke.
Pero ella no se amedrentó y siguió parloteando, como era su costumbre.
–Yo le dije a Eliza que debía tener damas de honor, pero me dijo que aquí la tradición es tener niñas que lleven las flores, y me pregunté cómo quedaría eso en un lugar tan grandioso como la catedral, pero tengo que admitir que…
–Disculpen.
Leo no había visto que su padre se había acercado al grupo, hasta que se asomó por detrás de la hermana de Hawke. Por lo menos, ella tuvo la prudencia de dejar de hablar cuando el rey intervino. Se apartó y le hizo una reverencia.
–Majestad –dijo, solemnemente.
–No quisiera interrumpir la celebración, pero necesito hablar con mi hijo, si es posible.
–Por supuesto –respondió Bas.
–No contigo, Sebastian. Tú disfruta de la fiesta. Con mi otro hijo –dijo su padre, y le sonrió.
De inmediato, él sintió recelo. Miró con curiosidad a su padre y se arrepintió de no haber escapado antes. Su padre casi nunca necesitaba hablar con él a solas. Esas conversaciones las mantenía con Bas.
–¿Y bien, Leopold?
–Je –respondió él, asintiendo, y fue con su padre a un lugar más apartado del grupo.
El rey caminaba con una sonrisa, algo que indicaba que estaba de un excelente humor. Y, para confirmarlo, dijo:
–Hoy ha sido un día magnífico en todos los sentidos. Tu madre y yo estamos encantados de ver a tu hermano Bas casado, por fin.
Leo se dio cuenta de que la expresión de su padre era calculadora, y notó que se le formaba un nudo en el estómago. Normalmente, era muy hábil a la hora de eludir la conversación que sabía que estaba a punto de tener lugar, pero con la celebración, el alcohol y aquella mujer tan bella y molesta hablando de las niñas de las flores, había bajado la guardia.
Su padre se detuvo junto a un ventanal. Abajo esperaba una gran multitud con la esperanza de ver otra vez a los recién casados.
–Ahora que el príncipe heredero está casado, tu madre y yo podemos concentrarnos en ti.
–¿En mí? Yo… yo me marcho a Inglaterra dentro de dos días.
A su padre no le falló la sonrisa. Le hizo un gesto a un sirviente para que se acercara, tomó dos copas de champán de su bandeja y le entregó una a Leo.
–Escúchame bien, Leopold –dijo–. Quiero que esto sea lo más rápido y lo menos doloroso posible para ti. Ya han tenido lugar las conversaciones. Hemos hecho algunos avances con Wesloria… ¿verdad?
A Leo se le tensó el nudo del estómago. ¿De verdad habían hecho progresos con Wesloria? No hacía ni un año, los weslorianos y un grupo de alucianos traidores habían intentado secuestrar a Bas. La relación entre los dos países vecinos estaba llena de desconfianza y enfrentamientos bélicos, pero su padre se refería a los recientes intentos de rebajar la tensión entre los dos reinos.
El germen de las malas relaciones estaba en la relación entre los dos hermanastros reales, Félix, su tío, y Karl, su padre. Cuando el rey Karl había ascendido al trono, hacía cuarenta años, su tío Félix había sido desterrado de Alucia, porque pensaba que él tenía más derecho al trono que su hermanastro.
Aquella cuestión dinástica tenía su origen en una guerra civil del siglo XVI que se originó cuando, por primera vez, un Chartier ocupó el trono de Alucia. Los antepasados de Félix, los Oberon, perdieron la guerra y se refugiaron en Wesloria, donde empezaron a apoyar a sus gobiernos, reyes y nobles. Siempre habían mantenido que ellos eran quienes debían reinar en Alucia y, durante todos aquellos siglos, se habían sucedido los enfrentamientos fronterizos.
Leo sabía que Félix y Karl eran el resultado de los intentos de su abuelo por unir a los dos países después de que muriera su primera esposa. Su segunda mujer, prima lejana suya, de la familia Oberon, era una intrigante y quiso que su hijo tuviera oportunidades de ocupar el trono. Era obvio que no había salido bien para nadie.
El tío Félix hacía mucho ruido en Wesloria. Tenía al rey dominado con la promesa de que unificaría a las naciones de Alucia y Wesloria si ascendía al trono aluciano. Además, los Oberon tenían muchos partidarios. La amenaza de guerra siempre se cernía sobre las dos naciones. Los Chartier querían eliminar a cualquiera sospechoso de ser partidario de Wesloria, lo que había causado muchos conflictos y había obstaculizado el crecimiento económico de ambos países. Cada semana había varios rumores sobre un noble o un mercader rico que conspiraba para destronar al rey Karl. Sebastian también quería unificar a Wesloria y Alucia. Sin embargo, su idea había sido llegar a un acuerdo comercial con Inglaterra. Quería que los Chartier y los Oberon, y los súbditos de los dos países, se unieran con la fuerza de la industrialización y la prosperidad, y no que sufrieran los estragos de la guerra.
Por desgracia, no todo el mundo compartía sus deseos de paz. Mientras su hermano estaba en Inglaterra para negociar el tratado comercial, algunos miembros del gobierno aluciano habían urdido un complot para secuestrar a Sebastian, y habían asesinado a su secretario personal. En medio de aquella tragedia, Sebastian había conocido a Eliza y se había enamorado de ella.
Aquel era un día muy feliz, pero la amenaza de la guerra y de un golpe de estado no había desaparecido, aún rodeaba a la familia real más allá de los muros tapizados de hiedra del palacio. Nadie se había olvidado de ello y, menos que nadie, el rey.
–Si nos aliamos con los weslorianos adecuados, podemos favorecer mucho el progreso de Alucia –dijo su padre.
–¿Con los weslorianos adecuados?
–Aquellos que no desean la unificación –respondió el rey–. Mantener las fronteras y salvaguardar nuestra soberanía tiene muchas ventajas.
Él no sabía cuáles eran aquellas ventajas, y no tenía ganas de saberlo. Aquellas cuestiones le parecían muy complicadas.
–Uno de los ministros del gabinete wesloriano está muy interesado en mejorar los acuerdos comerciales y económicos con Alucia. Es el ministro de Trabajo, y todo indica que va a ser el próximo primer ministro –le dijo su padre, y onduló las cejas con una expresión de picardía–. A nosotros nos vendría muy bien que alguien se casara con su hija.
–Ya. Lo entiendo –dijo él, pensando en cómo podía librarse de aquello–. Pero yo no…
–Vas a conocerla esta noche, durante el baile. Hazlo públicamente, donde todo el mundo te vea. Baila con ella.
Leo tuvo la sensación de que se quedaba sin sangre en las venas. Así que, verdaderamente, todo estaba ya arreglado.
En cierto modo, todo aquello era mortificante para él. Cuando era más joven, había deseado tener aquel tipo de responsabilidades. Quería ser un príncipe con una causa, y había rogado que le permitieran ser útil. Sin embargo, su padre le había asignado a Bas toda la responsabilidad real. Aún recordaba que le habían negado la opción de entrar a formar parte de la caballería porque Bas era quien debía hacerlo. Y todavía sentía amargura al acordarse de que, cuando le había pedido a su padre que le atribuyera alguna responsabilidad, le habían nombrado patrón de los pregoneros. De los dichosos pregoneros.
Habían sucedido más cosas como aquella y, en algún momento, él había perdido el interés. Había aprendido la lección de que todas las metas importantes eran para Bas.
–Entonces, ¿no quieres saber quién es? –le preguntó su padre, alegremente.
El rey estaba muy orgulloso de sí mismo, y era obvio que no le importaba lo que su hijo pensara o sintiera al respecto. Él se encogió de hombros.
–Lady Eulalie Gaspar.
Leo no conocía a ningún Gaspar y, mucho menos, a ninguna Eulalie.
Su padre sonrió con frialdad ante su falta de entusiasmo, y le puso una mano en el hombro.
–Ya está todo arreglado, Leopold. El anuncio oficial tendrá lugar cuando vuelvas de Inglaterra, con todas tus cosas, a mediados del verano. La cortejarás formalmente durante unas semanas y, antes de que termine el verano, se hará el anuncio del matrimonio. Considérate comprometido.
–¿Tengo que considerarme comprometido con una mujer a la que ni siquiera he visto y, mucho menos, he besado? –preguntó Leo, con la misma frialdad que su padre.
El rey suspiró y bajó la mano.
–Sabes muy bien cómo se negocian estos matrimonios. Tu madre y yo te hemos pedido muy pocas cosas, y esto es algo que necesito que hagas.
El hecho de que le hubieran pedido tan pocas cosas era la causa de su descontento.
–No me estás pidiendo que saque a pasear al perro.
–Hijo, siempre has sabido que este día tenía que llegar. No me mires como si fuera a decapitarte. Es solo una mujer, por el amor de Dios.
Solo una mujer. No una esposa, ni una compañera. Solo una mujer.
–Ahora, ve a conversar amablemente con el embajador de Wesloria –dijo el rey, señalando al hombre con la cabeza–. Pregúntale por su caballo. Dice que es el más rápido de toda esta parte del mundo.
Su padre le guiñó un ojo, algo completamente inusitado en él, y se alejó, dando sorbitos a su copa de champán. A los pocos segundos, fue rodeado por una multitud de gente que deseaba llamar su atención.
Leo se quedó allí petrificado, indignado y dolido. Su padre tenía razón, él siempre había sabido que aquello tenía que ocurrir. Pero pensaba que habría alguna conversación al respecto, que se tomarían en cuenta sus deseos.
Necesitaba tomar algo fuerte, un whisky o una ginebra. Miró a su alrededor en busca de un sirviente, y vio al embajador wesloriano, que estaba charlando con la hermana de Hawke. O, más bien, era ella la que charlaba, moviendo las manos esbeltas para animar su historia, fuera cual fuera, delante del círculo de caballeros que la escuchaba. Siempre estaba atrayendo a la gente. De repente, echó la cabeza hacia atrás y se rio con ganas.
El embajador se quedó asombrado.
Qué mujer. Sociable y ruidosa. Se reía sin reparos al contar sus historias, tocaba un brazo, una espalda… Estaba en un palacio real, en una recepción real, pasándoselo estupendamente bien, como si no tuviera una sola preocupación. Él, por el contrario, era un príncipe atrapado en las normas de la sociedad y el protocolo real, que dictaban lo que podía decir y comer, y con quién tenía que casarse. A él le habían ordenado que hablara con alguien a quien no conocía sobre un caballo, mientras que ella charlaba alegremente sobre Dios sabía qué.
Debía de llevar un buen rato allí plantado, absorto, porque se dio cuenta de que varias personas habían empezado a mirarlo como si quisieran hablar con él. Normalmente, era para hacerle peticiones extrañas y para presentarle a otras personas a quienes no quería conocer.
No. Quería escapar de aquel palacio y de todo lo que significaba. Pero, como no podía hacerlo, decidió que iba a escabullirse para ir a ver a sus amigos, tal y como habían planeado.