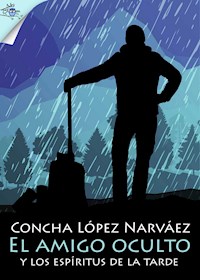
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
El amigo oculto y los espíritus de la tarde: Uno lee esta obra en 2013 admirado por la sólida indagación formal de su autora y por la potencia imaginativa que impregna el relato y traslada al lector a una realidad atemporal - aunque pronto descubra que el siglo XX ya llegó, pues circulan automóviles; incluso, que llegaron también las décadas de 1970 y 1980, merced a las referencias de contextualización que los protagonistas van aportando -, mas muy bien anclada en el espacio: la desolada España interior abandonada a su suerte por una historia inacabable de incurias y, como puntilla, por el desarrollismo centralista de los años sesenta del pasado siglo. Inmerso, pues, en este ambiente espacio-temporal gracias a un lenguaje trabajadísimo, exquisito, lleno de sonoridades de la tradición oral, el lector intimará con el protagonista, Miguel, un muchacho criado por su abuelo y que crece en soledad y pugna por sostener vivo un pueblo cuasi-abandonado. Y asistirá emocionado, prendido, a su peripecia de maduración y apertura a un mundo cuyos horizontes van más allá del círculo de montañas que rodea la aldea. Una cosa más: un cierto halo mágico recorre las páginas pues, en aquél lugar y en la imaginación de Miguel, conversan los vivos y la memoria que renueva la vida de quienes ya murieron.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Concha López Narváez, 1985
ISBN: 9788416873371
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ
EL AMIGO OCULTO
Y LOS ESPÍRITUS DE LA TARDE
Premio Lazarillo 1984
A mis padres y al recuerdo,siempre vivo, de Rafael,mi hermano
1.Mi abuelo
De poniente sopló el viento el último día de marzo; yo lo había oído durante toda la noche entrar y salir en las casas vacías, hundiendo un poco más las viejas techumbres derruidas. Era un mal viento aquél, como suelen serlo todos los de poniente. A mí se me figuraba que tenía alguna causa de enojo con nosotros, que había venido a tomarse venganza… y no podía dejar de inquietarme:
—Este viento viene por algo, abuelo…
Mi abuelo se reía:
—Eso ya me lo tienes dicho muchas veces.
—Pero ahora es distinto, ¿no oye usted con qué furia sopla?
—Siempre que se alza el viento de poniente tú sales con la misma cantinela, Miguel. Anda, vete a dormir y no te inquietes tanto, que no hay motivo suficiente para ello.
Pero sí que lo hubo, porque aquél fue un mal viento y vino a mudar mi vida por completo.
Por la mañana aún seguía soplando, aunque ya con menores fuerzas. Observé que la techumbre de mi casa permanecía entera y que tampoco la casa de la Rosa había sufrido daño. La Rosa era mi amiga y, con sus padres, fue la última persona que se nos marchó del pueblo, aún no se cumplía un año; partiendo ellos, mi abuelo y yo nos quedamos solos en Carcueña. También seguían enteros los tejados de aquellas dos casas que nos eran vecinas, la una por la izquierda y la otra por la derecha. Nos ocupábamos de mantenerlas alzadas porque ambas nos servían de guarda; en lo que respecta a la casa de la Rosa, también le dábamos cuido; y era porque decía mi abuelo que el señor Matías y la señora Eusebia, sus padres, eran gentes calmadas y no habrían de resistir durante mucho tiempo aquel desasosiego de prisas y ruidos que solía ser la capital, de modo que tenía por seguro que se volverían pronto al pueblo, quizás con el canto del cuco… o quizás por las fiestas de mayo…
En la Rosa pensaba yo aquella mañana cuando oí los ladridos de Canelo pueblo abajo; viniendo el Canelo, mi abuelo estaría ya cerca, que aquel perro nunca se separaba de él, como la Lirio nunca se apartaba de mí.
Mi abuelo venía de los apriscos altos, de echar un ojo a las cabras seguramente.
—Te oí rebullir hasta el filo de la madrugada, por ello no tuve entrañas para despertarte alzándose el día —dijo alargándome el cántaro de leche—. Por allí arriba todo está quieto; las cabras tranquilas y la tejada entera… Pero a la cubierta de la iglesia hemos de acudir ahora mismo, porque al menos volaron una docena de tejas —añadió entrándose en casa.
—Mejor sería esperar hasta que calmara el viento, pudiera arreciar de pronto y hallarnos en descubierto —dije yo.
—Habremos de andar con mucho tiento, desde luego; pero hemos de hacerlo pronto, zagal, porque si estas ráfagas de ahora arrecian más tarde, tras las tejas quebradas, quebrarán otras tejas, y luego nos veremos en mayores apuros para reponerlas. Y hasta pudiera ser que el viento y el agua, persistiendo, llegaran a dañar el entramado de las vigas.
Mi abuelo me sirvió una ración cumplida de sopas blancas y yo seguí porfiando:
—Abuelo, pero con este viento de poniente, que se empina a cada paso, no me parece a mí día para andar por los tejados.
—Vamos a ver, Miguel, ¿quién hay en el pueblo que pueda acudir a la techumbre de la iglesia?
Lo miré asombrado.
—Sólo tú y yo —respondió él por mí—. Todos los demás marcharon, ya lo sé… pero volverán, hijo, ya lo. verás… cuando no hallen lo que pensaban hallar y les apriete demasiado el recuerdo del brezo floreciendo o el rumor del riato oculto entre zarzales, tras el deshielo —murmuró en voz baja, como si, alzadas, aquellas palabras, tantas veces dichas, llegaran ya a hacerle daño—. Y cuando vuelvan, ¡cómo nos alegraremos tú y yo de que al menos la iglesia y la escuela sigan en pie!
Caminando hacia la iglesia, nos salió al encuentro un sol pálido y perezoso, sin ánimos ni fuerzas, que en nada vino a darme contento.
—Ya ves, zagal, sale el sol… si al cabo hemos de tener un buen día —exclamó mi abuelo.
—Pero el viento no calma.
—Tampoco es éste un viento como para ir tumbando robles.
—Pero puede arreciar en cualquier momento.
—Por eso hemos de apurarnos, precisamente.
Callé, arrastrando con mal humor la escalera de palo, y aparté sin miramientos a la Lirio, que se me pegaba a los pantalones y me dificultaba la marcha.
Al pie de la torre, mi abuelo empalmó la escalera que yo cargaba a aquella otra, más alta y más recia, que llevaba él, y apoyándolas luego en el muro de la iglesia, las movió de un lado a otro hasta hallar el suelo firme.
—Yo subiré a la cubierta y tú me irás alcanzando las tejas nuevas desde la escalera —dijo con un pie en el primer peldaño.
Protesté vivamente:
—Ya que usted se empeña en subir hoy, subiremo: ambos y de este modo habremos de terminar antes.
—Quedarás en la escalera y me darás las tejas según yo te las pida —respondió de tal modo que entendí que de ninguna manera habría de seguir insistiendo.
—Espere, abuelo —exclamé cuando ya tenía subidos la mitad de los peldaños—. ¿No sería conveniente que se encordara usted al campanario? Así, si el viento arrecia, no tendríamos cuidado.
—Pues no estás tú poco empequeñecido esta mañana, zagal. No hemos de andar ahora perdiendo tiempo por buscar una cuerda —respondió mientras seguía subiendo.
Una vez arriba abrió los brazos y ensanchó el pecho.
—No hay viento que derribe a este roble viejo —rió solicitándome la primera teja.
Mi abuelo era alto y grande como un roble; mozos y medio, llamaban en el pueblo antiguamente a los que eran como él, del mismo modo que llamaban medios mozos, a los que no alcanzaban la talla común; viéndole reír, ágil y fuerte todavía, mis temores comenzaron a desvanecerse.
—Me está pareciendo que funde ya la nieve en las laderas; abrirá pronto la montaña y habremos de ir y venir sin aprietos —exclamó mirando a donde el sol naciente.
Como el invierno había sido templado y corto, que para los santos de noviembre aún no helaba y hasta la Navidad no cuajaron las nieves, la primavera apuntaba ya en los ribazos. Si no mudaba el tiempo, comenzando abril, habríamos de estar libres de invierno. Me olvidé del viento pensando en abril…
No quedaban más que dos tejas por colocar, iba a alargarle a mi abuelo la penúltima, cuando el viento se alzó de golpe, con una furia inesperada y traicionera. Mi abuelo, que ya estaba confiado, perdió pie, se tambaleó un momento y fue a caer sobre las tejas recién puestas.
—¡Abuelo! —grité, tratando de subir donde él estaba; pero no pude hacer cosa alguna sino desesperar viéndolo deslizarse cubierta abajo.
Y entonces se me juntó el día con la noche, porque aquel mozo y medio que había sido mi abuelo se quebró como un junco, tomado por la muerte. Y yo no comprendía aquel silencio nuevo y aquel roble tendido que él era entonces. A su lado quedé durante muchas horas, sin hacer nada, como un lelo, asombrándome, haciéndome preguntas sin respuestas… hasta que, al sol del mediodía, el asombro se me fundió en llanto, y di en rabiar y en desesperarme por aquel cielo tan hermoso que había abierto de pronto y aquel viento que iba, ya de retirada, lamiendo mansamente los tejados del pueblo.
No atendí a las cabras, ni acudí tampoco a las gallinas, ni pensé en las horas largas de la burra, amarrada al pesebre. Consumí la jornada sin hambre y sin sed, arrimado a mi abuelo, por sentir el calor que le quedaba y darle yo del mío. Hasta que, tañendo en la atardecida las campanas de Guadarmil, volví de mi estupor y me subí a la torre.
Todas las tardes hablábamos con voces de campanas, primero con los de Guadarmil, que eran nuestros vecinos, después con los de Torjal; porque, con los montes tomados de nieves, no teníamos otro modo de comunicarnos. —Corre, Miguel, que ya desmaya el sol tras la Cuerda de los Piornales —solía decir mi abuelo, y yo subía los peldaños de la torre de tres en tres porque nadie fuera a tomarnos la mano tocando la oración de la tarde. Y como yo era mozo y en Guadarmil andaban en una mayoría muy tocados de años y aún lo andaban más en Torjal, eran los bronces alegres de Carcueña los que quebraban cada día el silencio de los montes. Sin embargo, aquella atardecida hablaron las campanas de mi pueblo con tal congoja que hasta el brezal en la sierra debió entristecerse oyéndolas. Pensaba yo que los de Guadarmil y los de Torjal habrían de entender y, entendiendo, subirían el puerto del modo que pudieran.
Por poder, hubiera podido dar tierra a mi abuelo solo, que total para abrir una fosa en el cementerio me sobraban las fuerzas; pero no quería dañarle el cuerpo ni embarrarle las ropas llevándolo a rastras pueblo abajo. Ni tampoco quería que marchara de este mundo sin mayor compañía que la que pudieran darle un zagal y dos perros. Por estas causas me di en doblar las campanas hasta que mis manos tronzaron sobre las muñecas; pero si hubiera sabido los muchos apuros en los que habría de verme por ello, hubiera enterrado a mi abuelo a solas y en silencio.
2.Un pueblo abandonado no es lugar para un mozo solo
Nos pasamos la noche en la iglesia mi abuelo y yo con los dos perros; el Canelo no tomaba sosiego en ninguna parte y se alzaba y se echaba a cada momento; la Lirio, sin embargo, andaba temerosa y no se movía de mi regazo. Yo estaba de charlas silenciosas con mi abuelo:
—Se lo tenía advertido, abuelo; bien podría esperarse la techumbre sin tejas un día más. Míreme ahora, ¿qué hago yo aquí solo?, acudiendo a las cabras y al huerto, a la iglesia, a la escuela, a la casa que es nuestra y a las otras que no lo son… Todo porque usted se empeñara en tejar la cubierta con el viento aquel de poniente soplando con malas intenciones pueblo abajo; y usted sin darse cuenta, y yo diciéndoselo… y usted que no era viento como para ir tronchando robles…
Al último canto del gallo me quedé dormido y fueron las voces de los que llegaban, ya con el día abierto; las que vinieron a despertarme.
Los vecinos de Guadarmil y los de Torjal entendieron las voces de las campanas y todo aquel que pudo subió aquella mañana a Carcueña.
Cuando don Gervasio, el cura de Guadarmil, terminó con los rezos, me echó el brazo por encima de los hombros: —Era un hombre bueno —susurró con voz ronca.
Oí un murmullo de conformidad, y luego, uno a uno, se me fueron acercando los vecinos de Guadarmil para darme la mano y acompañarme en el sentimiento; luego, uno a uno, se acercaron también los vecinos de Torjal.
Después se retiraron todos, hablando quedamente entre ellos. Unicamente el cura y el tío Damián, que había sido amigo de mi abuelo desde mozo, quedaron rezagados.
Don Gervasio volvió a tomarme por los hombros. —Éstas son las cosas de la vida, zagal —comenzó a decir mientras marchábamos—. Se nos van los mejores… y aún tenía muchos años por delante tu abuelo, zagal… Pero éstas son las cosas de la vida, un mal viento y…
—¡Ea! Un mal viento… —repitió el tío Damián.
—Pero tú eres un mozo de una pieza, habrás de reponerte pronto; seguro estoy de que sabrás encararte a la vida… —añadió don Gervasio.
Yo asentí, sin hablar, porque no se me ocurría otra cosa, que andaba aquella mañana como fuera de mí; sin embargo, con prisas hube de meterme en mi piel nuevamente.
—¿Cuándo marchas? —dijo el cura de pronto.
Me volví hacia él, asustado y sorprendido, como si me hubiera picado un tábano.
—¿No habrías pensado quedarte aquí solo? —preguntó con igual sorpresa.
Incliné la cabeza y nada respondí; buscaba en mi mente algún pensamiento que tuviera sentido; pero desde el día anterior yo no había pensado en ninguna otra cosa que no fuera en mi abuelo. Junto a él me estuve como un lelo, hablándole, haciéndole reproches… Si hubiera tenido algún entendimiento, no hubieran doblado las campanas de Carcueña; pero no lo tuve, y ahora… ¡me daría de bofetadas..!
—Entiéndelo, rapaz, no puedes permanecer solo en el lugar. Ya era malo estando en compañía de tu abuelo, sin mozos de tu tiempo, sin escuela… Se lo tenía dicho y repetido, y siempre me respondía lo mismo: que tú tenías las raíces en la sierra, lo mismo que él las tenía y lo mismo que las tuvo tu madre… que él aire que no olía a tomillo y a espliego no era aire para ninguno de los dos… que no querías marchar ni vivir de otra forma y que en pisando la capital se te alteraba el pulso… que ya sabías lo que era necesario saber…
—Si fuéramos un algo más que un racimo de viejos, pudieras tú permanecer a nuestra sombra —interrumpió el tío Damián—. Pero repara en que Guadarmil no es otra cosa que un asilo, Miguel. Y ¿qué habríamos de darte sino toses y achaques? No, rapaz, no es en Guadarmil donde debes estar, y mira que yo sé de qué forma te tiran a ti estos riscos y estas quebradas; pero qué hemos de hacerle, son las cosas de la vida, Miguel.
—Y además están tus tíos —añadió don Gervasio—, que tanto el uno como el otro estarán gustosos de tenerte consigo. Y con ellos tendrás lo que hace tiempo ya debieras tener: unos conocimientos para el día de mañana y otra clase de vida…
—Y ¿si enfermaras, mozo? ¿Qué harías si enfermaras? —preguntó luego el tío Damián.
Lo miré y nada respondí.





























